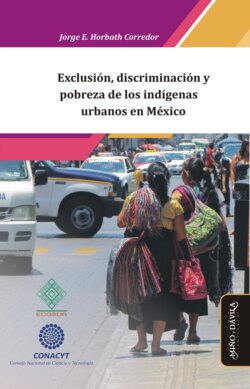Читать книгу Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México - Jorge Enrique Horbath Corredor - Страница 6
Introducción
ОглавлениеLos procesos de globalización y de apertura del campo mexicano han vulnerado cada vez más las condiciones de vida de los grupos indígenas, obligándolos a migrar hacia las ciudades e incorporarse a franjas de espacios urbanos marginados para trabajar en actividades informales de bajos ingresos y con alta exposición a riesgos de todo tipo. Tales procesos se conectan con mecanismos históricos de segregación, exclusión y discursos y prácticas discriminatorias a los que las personas indígenas tratan de escapar a partir de distintos mecanismos de negación de su identidad y orígenes étnicos. Lo anterior se refleja en las propias estadísticas intercensales de 2000 y 2010 y en el conteo de población de 2005, instrumentos en los que se aprecia la generalizada reducción de población indígena en las zonas de origen y el aumento de población en las medianas y grandes ciudades cercanas a su entorno, con el agravante de que en ellas dicha población no se reconoce como indígena, lo que muestra una estrategia de negación de origen cultural para poder ser parcialmente aceptados en los entornos urbanos y lograr subsistir.
Así lo han venido constatando las investigaciones que inicialmente mostraban la magnitud del fenómeno migratorio de indígenas a las grandes ciudades, especialmente a Ciudad de México, iniciados con Arizpe (1976) y seguidos por otras investigaciones (Hiernaux, 2000; Albertini, 1999; Bar Din, 1992; Bertely, 1997 y 1998; Cooning, 1999; Oehmichen, 2001; Saldívar, 2006; Horbath, 2008a) y estudios para pequeñas y medianas ciudades (Anguiano, 1997; Durin, 2003; Fernández, 2003; Köhler, 2004; Lestage, 2001; y Valencia, 2000). El aumento en el interés sobre la inter y multiculturalidad y la diversidad étnica en México fue mayor desde la década de los noventa del siglo pasado a partir del reconocimiento de los derechos indígenas que se ha venido dando a partir de reformas constitucionales (Comboni y Núñez Juárez, 2003: 41) y de la incorporación de las bases para los cambios en materia educativa que llevaron a profundas revisiones de los programas de educación (Bertely, 2003). Un ejemplo de ello son los estudios sobre niños indígenas en escuelas urbanas que se han concentrado en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Pachuca y Ciudad de México, en donde se muestran las fuertes agresiones de las que son víctima y la discriminación social que padecen, además del débil soporte del sistema educativo por la poca preparación de los maestros para enfrentar el fenómeno que, además, tiene como consecuencia la pérdida de la lengua materna (Crispín, Delgado y Athie, 2006; Saldívar, 2006; Martínez y Rojas, 2006; Durin, 2007 y Raesfeld, 2009).
Las penosas condiciones sociales y laborales que la población indígena ha registrado desde décadas atrás se agudizan ahora por los problemas económicos de las regiones rurales. Los cambios climáticos con el consiguiente empobrecimiento de la tierra, la creciente dificultad para encontrar mercados para sus productos, la internacionalización de la economía y el desequilibrio regional han llevado a esta población a hacer de la migración una de las estrategias centrales para la sobrevivencia, principalmente el desplazamiento hacia las ciudades como lugares con mayores posibilidades de brindar recursos económicos. La magnitud de este movimiento migratorio lo convierte en un importante fenómeno socio económico, socio político y sociológico, dentro de cuyo marco se puede observar cómo se crean y recrean prácticas discriminatorias que agravan situaciones de exclusión y marginación: resulta indiscutible que la migración a las ciudades no se traduce en una transformación definitiva de las condiciones laborales y económicas de las y los indígenas.
Como primer señalamiento podemos referirnos a los lineamientos de las políticas públicas, que definen a aquellos a quienes van dirigidas en términos de poblaciones “pobres” y vulnerables”, asociadas además a la idea de campesinos. Al englobar a la población indígena dentro de esta definición se la despoja de su identidad particular y se la margina respecto de su derecho a participar de la construcción del sistema social urbano. Otra de las observaciones que podemos hacer en cuanto a los programas específicos es que están dirigidos casi exclusivamente a atender a las áreas rurales, pero no contemplan la existencia de la población indígena que habita las ciudades en condiciones de extrema precariedad.
Las ya mencionadas situaciones de exclusión y marginalidad se hacen presentes en todos los ámbitos: laborales, de vivienda, de educación y de salud. La posibilidad de las y los indígenas de acceder a un empleo asalariado es escasa y cuando lo logran lo hacen en condiciones de precariedad en relación al salario y prestaciones sociales, mientras que la mayoría solo puede integrarse a la economía informal, con el ambulantaje como principal recurso de sobrevivencia, actividad que demanda largas horas de andar por la ciudad y durante las que sufren situaciones de fuerte discriminación. Respecto a la vivienda, en su mayoría habitan colonias en zonas de la periferia carentes de servicios básicos y generalmente alejadas de los centros educativos y/o de los lugares donde pueden recurrir a la venta callejera. Además de lo que se señaló más arriba sobre el tema de escolaridad, debido a las condiciones de pobreza y marginación en que está inmersa la mayor parte de la población indígena urbana, otro de los motivos del observable fracaso escolar se debe a que las niñas y niños indígenas abandonan la escuela para contribuir con su trabajo al ingreso de la familia.
Si bien durante siglos la cultura occidental ha venido produciendo estereotipos referidos a las así llamadas “minorías” (aunque no siempre esta denominación se corresponda con una cantidad real), en el caso de los indígenas la discriminación originada en gran parte por estos estereotipos se exacerba cuando se refiere a los grupos que viven en las ciudades. Un aspecto que vale señalar es cómo desde las instituciones (oficinas, escuelas, instituciones de salud, espacios públicos) se van naturalizando tratos diferenciales producto de la falta de comprensión –y hasta del menosprecio– del valor de la cultura indígena, lo que dificulta grandemente la efectiva inserción de esta población en el espacio urbano.