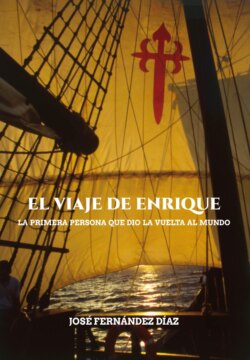Читать книгу El viaje de Enrique - José Fernández Díaz - Страница 9
LA ESCUADRA DE ALBURQUERQUE
ОглавлениеLa nao navegaba con viento del sureste por el mar de Célebes, hacía poco tiempo que habían abandonado las costas de Ternate. Su capitán tenía prisa por alejarse de allí con el resto de la flotilla. El papa había dividido el mundo en dos partes y esas aguas correspondían a los españoles, aunque jamás habían visto nave alguna de ese país surcar sus aguas. De pronto paró el viento, el cielo, que hasta ese momento era azul brillante, se fue llenando en lo más alto de pequeñas nubecillas y en el mar se fueron deshaciendo las pequeñas olas, que a modo de rizos habían estado acompañando a las naos. El calor se fue apoderando de los tripulantes hasta que se hizo sofocante. Así estuvieron durante todo el día, quietos sobre la superficie del mar, esperando la brisa que le llegara por ventura.
Para cuando llegó la noche, el cielo se había cubierto de una miríada de nubes en forma de borreguillos. Ya entrada la madrugada, grandes nubarrones se fueron acercando mucho más bajos y el manto de borreguillos, poco a poco, fue desapareciendo en la lejanía. De repente apareció el viento, entró por el suroeste, hinchó las velas y las naos se pusieron en marcha. Eran cuatro, y formaban parte de la escuadra de Alburquerque que el rey de Portugal mandaba a la India para reforzar la presencia del virrey Francisco de Almeida.
Al principio los hombres se pusieron contentos, porque en el mar nunca es buena la situación de estar parado y las calmas agotan los víveres, el agua y la paciencia de los navegantes, que en esa situación dejan de serlo. Pero conforme fueron avanzando hacia el norte y se fueron adentrando en el mar de Sulu, el viento fue arreciando y empujó las naves peligrosamente hacia la costa. Pasaron cerca de Zamboanga, el capitán que mandaba la flota decidió alejarse de tierra todo lo que pudo, y gritó:
—¡Arriar las velas, trinqueta y mayor!
El contramaestre Pereira reunió a unos cuantos hombres y dirigiéndose a los cabilleros buscó la driza de la mayor, la redirigió a la cornamusa de barlovento y cuando la tuvo retenida en ella, mandó deslizarla suavemente. El racamento, envuelto en cueros engrasados, protegía a la verga de la mayor del irremisible rozamiento con el mástil. Entretanto hacían esa operación, eligió rápidamente a cuatro hombres que se prepararon para desenganchar la boneta, en cuanto la vela mayor hubiera bajado lo suficiente como para que los hombres alcanzaran la costura.
Los hombres mantuvieron la vela mayor a un metro y medio aproximado de la cubierta. Rápidamente la boneta fue descosida de la parte inferior de la vela mayor. Mientras unos la doblaban, otros fueron recogiendo el paño de la mayor y aferrándolo a la verga, al tiempo que los que aguantaban y regulaban el deslizamiento de la driza continuaban bajándola. Por fin y una vez aferrado el paño, terminaron de deslizar la driza de la mayor hasta que la verga quedó descansando sobre la tapa de regala.
Luego comenzaron la misma operación con la vela del palo trinquete, mientras que el barco avanzaba trabajosamente con la vela de mesana, la única vela que no era cuadra y que por lo tanto permitía aprovechar el viento que les llegaba por la amura de estribor.
Durante todo ese tiempo el capitán había mandado cuatro marineros jóvenes y diestros a las cofas de ambos palos. Desde allí, manejando drizas, amantillos y apagapenoles, consiguieron amainar y aferrar la gavia de la mayor y el velacho.
Por medio de faroles encendidos, comunicó la maniobra al resto de naos que a duras penas seguían su estela. No era esa la dirección que deberían seguir, pero en naves de velas cuadras no hay a veces mucha elección y esta ocasión era una de esas. Todas las naves llevaron a cabo la misma maniobra.
Horas después amaneció, pero apenas se veía la diferencia entre el día que acababa de llegar y la noche que había pasado. Una enorme y espesa cortina de negras nubes rodeaba los barcos. Un tifón sin nombre los había alcanzado y zarandeaba las naves como enormes cáscaras de nueces. Con las velas amainadas, salvo la cebadera y la mesana, fueron capeando el temporal. Muchas provisiones que iban en cubierta habían sido arrastradas por la tormenta y con ella, los grandes odres, donde transportaban el agua desde la última aguada.
Así estuvieron tres días más, hasta que en la mañana del cuarto y cuando el tifón se hubo alejado definitivamente, vieron la costa de Cebú. El capitán mandó izar de nuevo las velas, mayor y trinqueta. Se acercaron a la isla para recomponer la armada. Llegaron al anochecer y aunque fondearon entre Cebú y Lapu-Lapu, no fueron a tierra hasta el otro día, para evitar las posibles emboscadas de los nativos.