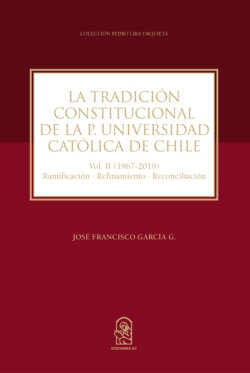Читать книгу La Tradición Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile - José Francisco García G. - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRÓLOGO
Agradezco la gentileza del profesor José Francisco García al invitarme a prologar el segundo volumen de su obra sobre La tradición constitucional de la P. Universidad Católica de Chile, con el cual cubre el período 1967–2019.
Gratitud, porque es un honor que uno de los profesores de Derecho Constitucional más talentosos de su generación me encomiende esta tarea, considerando que –como siempre he postulado, además– combina su trabajo académico con el ejercicio como litigante, especialmente preocupado del devenir de la jurisprudencia en Chile y en el derecho comparado. Enseguida, porque me permite empezar a estudiar su investigación sobre medio siglo de la tradición constitucional de nuestra Universidad, de cuyos últimos treinta años me siento parte. Primero, como alumno en Derecho Político de don Alejandro Silva Bascuñán, en 1986; luego, como alumno y discípulo de mi guía de toda una vida, profesor José Luis Cea Egaña; y, en los últimos años, como profesor adjunto, Director del Departamento de Derecho Público, miembro del Consejo de la Facultad de Derecho por dos períodos y Director del LLM, desde 2015.
Pues bien, el volumen que nos presenta el profesor García es genuinamente una obra magnífica, es decir, excelente y admirable. Excelente por la forma y por su contenido, porque es prolija en su elaboración, presentación y desarrollo; cuidada hasta en los mínimos detalles de redacción, edición y formato; rigurosa en las referencias y completa en la bibliografía; escrita con agilidad, empleando con sencillez, pero precisión, el idioma y sus adecuaciones; y qué decir de su contenido, al que dedicaré las páginas que siguen. Pero también digna de admirar porque permite al lector –incluso no especializado en derecho constitucional– apreciar, juzgándola como sobresaliente o extraordinaria, la tradición constitucional de la Universidad Católica en el medio siglo que ella examina.
SOBRE LOS PROFESORES
Este segundo volumen está dedicado, como nos anticipa el autor en la Introducción, a las contribuciones de los profesores Evans, Guzmán, Silva Bascuñán (segunda parte), Cea y Peña, dedicándole un capítulo de la obra a cada uno de ellos.
No sería justo con los lectores de este libro ni menos con su autor intentar aquí esbozar un resumen del contenido de esos capítulos, pues creo que la labor de quien escribe el prólogo es, sobre todo, motivar su lectura, al tiempo que –de ser posible– dialogar con unos y otro acerca de la tesis central que se sostiene en él.
Por ello, creo extraordinariamente indiciario del contenido la referencia conceptual que el autor agrega a sus nombres, con los que titula los capítulos respectivos. Así, en el caso del profesor Enrique Evans de la Cuadra lo califica como “un demócrata en medio del autoritarismo”. Tratándose de Jaime Guzmán Errázuriz, lo sitúa dentro de la idea de “constitucionalismo revolucionario”. Respecto de don Alejandro Silva Bascuñán, qué duda podría caber, “el Maestro de todos”. Al estudiar la contribución del profesor José Luis Cea Egaña lo califica como “el principal tratadista de la Carta del 80”. Y, en fin, a Marisol Peña Torres la vincula con “eclecticismo y refinamiento”.
Quisiera exponer solo pequeñas referencias a la obra de José Francisco para denotar el significado de estas calificaciones y, con ello, espero provocar, en quien tiene este libro en sus manos, el deseo de conocer más acerca de cómo cada uno de estos profesores han contribuido a la tradición constitucional de Chile desde nuestra universidad.
Evans
El autor sitúa al profesor Evans, quien “vivió con pasión el derecho constitucional en sus diversas dimensiones”, entre la reforma universitaria, a fines de los años sesenta –donde “la Universidad Católica se convirtió en un temprano ícono de los nuevos tiempos”–, y la larga travesía del derecho constitucional chileno a partir de 1973 y hasta la recuperación de la democracia en 1990, destacando –sin duda– su aporte a la Comisión de Estudio, entre aquel año y 1977, y su temprano –justificado sólidamente por él mismo, pero de todos modos lamentable– retiro de la cátedra universitaria.
Es cierto, como dice José Francisco, que “el legado del profesor Evans quedará marcado por diversos aportes técnicos a la disciplina”, especialmente, “el estatuto constitucional de la propiedad en sus diversas dimensiones, incluyendo un rol activo en su diseño constitucional en la reforma de 1967 y, por supuesto, en la CENC; su redefinición de la regla del artículo 19° N° 26 de la Carta Fundamental; su crítica frontal al artículo 8° de la Constitución; sus propuestas avanzadas, muy tempranamente, acerca de un presidencialismo integrador, siendo de los primeros en proponer una suerte de semipresidencialismo –propuesta demasiado temprana, demasiado revolucionaria, como para llamarla por su nombre–; entre tantos aportes a la dogmática constitucional y al pensamiento sobre nuestras instituciones”.
Pero nuestro autor es perspicaz al captar en don Enrique una conjunción que, con modalidades distintas, caracterizará también a los demás profesores que estudia en este medio siglo de aporte de la UC y que quisiera relevar hacia el final de este prólogo, al destacar que “nos lega también el paradigma del abogado constitucionalista, el tratadista que no solo en sus textos, sino en el quehacer profesional, va moldeando y ensanchando la práctica constitucional, ampliándola hacia los operadores jurídicos en una época en la que el derecho constitucional era considerado por el foro como una subdisciplina de la filosofía o la ciencia política –y ello, en un sentido peyorativo–”.
A todo ello –que no es poco– se añadirá “la figura del profesor carismático, impecable en sus clases magistrales, la estética y la elegancia de sus clases, la escuela que bajo dichas formas nos lega. Todo eso es cierto”.
Pero y de ahí la calificación que el autor atribuye al profesor Evans, “sin esa independencia y libertad de espíritu características, quizás acompañadas de un poco de altanería y rebeldía, y mucho sentido de inconformismo, no podríamos llegar a comprender hoy aquel mundo plagado de autoridades y profesores de la Facultad acomodándose en el nuevo estado de cosas, los silencios cómplices en los salones de la misma, aquiescentes, cómodos en la Universidad vigilada, en la feliz expresión de Jorge Millas”.
Por eso, un demócrata en medio del autoritarismo.
Guzmán
En el caso de Jaime Guzmán Errázuriz e, indudablemente, por el tiempo en que le toca realizar su aporte, este será de una manera diversa, aunque igualmente conectando academia y quehacer, esta vez, en la política, pues “no será en tratados o manuales donde encontraremos el pensamiento constitucional del profesor Guzmán, sino más bien en las actas de la CENC o en documentos complementarios, por ejemplo, conferencias o columnas de opinión de la época. En otras palabras, para adentrarse en el pensamiento constitucional de Guzmán se requiere un proceso de reconstrucción de un ideario no sistematizado, sino fragmentado, disperso en fuentes no académicas”.
Sin embargo, nuestro autor acierta al detectar y poner en contexto los tres artículos de Jaime Guzmán que, a su juicio, reflejan de manera nítida, con mirada retrospectiva, el proyecto político–constitucional que buscó perfilar en la Carta de 1980: “Aspectos fundamentales del anteproyecto de Constitución Política”, “El camino político” y “La definición constitucional”, los cuales, “leídos en conjunto, estos tres textos entregan un cuadro completo del sentido más profundo de la Carta de 1980 en la lógica refundacional de Guzmán, la que, como vimos, fue delineada en los primeros meses tras el golpe”. En todos ellos se va trazando el camino que busca “corregir males preexistentes” y la “creación nueva” que abra “una nueva etapa en la historia nacional”.
Al fin y al cabo, Jaime Guzmán es también un profesor –que es quien ejerce o enseña una ciencia o arte–, cuya “condición de académico de la Facultad lo acompañará por el resto de sus días hasta su asesinato al término de su clase de Derecho Constitucional, el 1 de abril de 1991, a la salida del Campus Oriente de la Universidad (donde se encontraba entonces la Facultad)”, pues “Guzmán tampoco veía problemas en que un profesor universitario participara activamente en política, mientras respete la ‘naturaleza’ de la tarea académica. Pero, más importante aún que su idea de Universidad o del profesor universitario en abstracto, tanto para él como para sus cercanos y exalumnos, lo más relevante será el rol formativo que tiene el profesor en el plano de los valores morales por sobre el de la técnica o la mera instrucción”.
Sea como fuere, concluye José Francisco, “no hay duda de que el profesor Guzmán dejó un legado significativo en Derecho UC, en el constitucionalismo y en la historia política chilena. No hay duda tampoco de que este legado es controversial y divisivo. Es difícil encontrar posiciones matizadas respecto de su persona y obra”. Ese legado significativo, lo sitúa José Francisco, en “tres aspectos centrales: la interpretación del principio de subsidiariedad en la tradición intelectual de la Doctrina Social de la Iglesia, la aproximación a la democracia y su constitucionalismo revolucionario” porque “rompe abiertamente con la tradición constitucional chilena de cambio gradualista”.
Silva Bascuñán
Llego al tercer capítulo, dedicado a don Alejandro Silva Bascuñán –“Maestro de todos”– en su segunda etapa, pues ya formó parte del primer volumen (1934–1967), dejando en evidencia que, en términos de tiempo y participación académica y profesional, es quien cruza y vincula uno y otro momento en la tradición constitucional de nuestra Universidad, sobre lo que volveré hacia el final, a raíz de la opción que José Francisco hace para enfrentar el futuro constitucional inmediato en nuestro país.
El autor nos detalla la participación de don Alejandro en el “Grupo de los 24”, para quien constituye –ni más ni menos– que “una de las expresiones iniciales en la evolución del proceso cívico que se orienta a la búsqueda del restablecimiento efectivo de la democracia”, y “que habrá de repercutir, sin duda de modo relevante, en los acontecimientos posteriores”, hasta su incesante trabajo en la segunda edición del Tratado de Derecho Constitucional que comienza en 1997 y culminará en 2010.
Pero, sobre todo, el autor nos revela aquí la visión de don Alejandro acerca del profesor universitario y, más específicamente, de un profesor universitario en la UC, quien “debe estar al servicio del cumplimiento esencial de la misión de la Universidad”, lo cual, en sus propias palabras, “debe traslucir su convicción de que hay normas jurídicas superiores al querer de la sociedad política, y de que existen exigencias éticas que no derivan simplemente de la apreciación subjetiva, acogida por cada individuo o por la mayoría o por la multitud o envuelta en las costumbres y en los hábitos colectivos”.
Así, nuestro autor no duda en sostener que don Alejandro “ha jugado un papel decisivo a la hora de armonizar los textos constitucionales y la dogmática constitucional con las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia”, donde “siempre buscó un equilibrio virtuoso entre los componentes orgánicos y procedimentales de la Constitución, aquellos que habilitan al Estado a cumplir su finalidad de bien común, y estar al servicio de la persona humana y su dignidad. Se trata de la dimensión habilitante del constitucionalismo, aquella que pone énfasis en la capacidad del Estado de actuar constructivamente a favor del interés general. Sin embargo, junto con esta capacidad habilitante y transformativa, cree el profesor Silva Bascuñán que debe ponerse especial atención a los límites a estas atribuciones, echando mano al principio de separación de funciones y órganos, al de responsabilidad, nulidad, etc., todo ello en atención a la capacidad estatal de infringir los derechos y libertades de las personas. Lo relevante es buscar este equilibrio”.
Un jurista, un constitucionalista, un profesor, un ser humano de “estatura monumental”.
Cea
Mi primera clase en la Facultad de Derecho fue un miércoles a mediados de marzo de 1986, Sala N7 en el Campus Oriente, y fue en Derecho Político con don Alejandro Silva Bascuñán. Desde ese mismo momento, probablemente sin alcanzar a comprenderlo del todo, percibí una especial cercanía con esta materia del derecho. ¿Habría ocurrido lo mismo de haber sido otra esa primera clase?
Ser el primer universitario en mi familia (tal vez, el primero en terminar la educación escolar completa), habiendo salido esa mañana desde la panadería del papá en Peñaflor –venido desde Galicia en 1957– para llegar a un mundo que me causó profunda fascinación, ya desde el Liceo Alemán de Santiago, fundado en 1910 por la Congregación del Verbo Divino por razones muy parecidas a las que llevaron a la creación de la Universidad Católica unas décadas antes, seguramente tuvo mucho que ver. También tuvo mucho que ver, como lo fui confirmando clase a clase, el estilo, el tono, la mirada de don Alejandro.
Pero un año después, al iniciar el curso de Derecho Constitucional, que don Alejandro entonces no dictaba, como nos cuenta José Francisco en este volumen, la cadencia, la parsimonia, la tradición –diría nuestro autor– se transformó en vértigo, desafío y renovación, con las clases de José Luis Cea –“don José Luis”, mi guía, como ya he dicho, de toda una vida– porque a la mirada de don Alejandro le agregó el aporte del constitucionalismo norteamericano (“founding fathers”), las sentencias de la Suprema Corte de Estados Unidos, la cita de libros publicados en el último mes en España, Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, lo que había decidido nuestra Corte Suprema el día anterior o el comentario a la noticia constitucional aparecida en la mañana de la clase en El Mercurio.
Comprendí, al cabo de muy pocas clases, que “a esto me quería dedicar”, aunque no sabía muy bien (tal vez, tampoco estaba muy claro en el Chile del 87) a qué podía dedicarse alguien en derecho constitucional que no fuera a hacer una clase como las que hacía don José Luis, “el principal tratadista de la Carta de 1980”.
Quiero decir poco acerca de lo que escribe José Francisco sobre José Luis Cea. Espero, así, forzar al lector a revisar su aporte página por página, párrafo a párrafo, de este volumen, con la secreta esperanza de que alguno puede encontrar allí la inspiración que yo hallé en sus clases y que ha modelado, a Dios gracias, mi vida completa.
Allí aparece su obra, desde los primeros artículos en los años setenta y el Tratado de la Constitución de 1980, publicado en 1988, hasta su Curso de derecho constitucional chileno, en varios tomos y ediciones, y su participación, prácticamente sin excepción, en todos los acontecimientos constitucionales relevantes hasta hoy, incluyendo, por cierto, los momentos decisivos de la transición a la democracia, su integración en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la reforma de 2005, ya como ministro del Tribunal Constitucional, que le correspondió implementar como Presidente de dicha Magistratura.
Por eso, lo califica como el tratadista de la Carta de 1980 y, aún más, como su “curador” porque “en su génesis fue un entusiasta de la nueva filosofía constitucional que la inspiraba y un gran crítico de su articulado orgánico, de sus disposiciones transitorias, de la opción por una democracia protegida y autoritaria, de su artículo 8° original. Por supuesto, ello además lo hizo a un gran costo personal. Luego será protagonista –en su dimensión técnica, por supuesto– de las reformas constitucionales de 1989 que permitirán –con sus luces y sombras– una transición a la democracia que por muchos años será considerada de manera transversal como exitosa. Sus tratados permitirán dar armonía y sistematicidad al texto constitucional, tanto desde el punto de vista conceptual –por ejemplo, la idea de una Constitución plena que da cuenta de una Constitución política, económica y social, o la de una Constitución de principios y valores– como desde el punto de vista técnico –dándole significado y precisión a la práctica interpretativa que ella genera o a los elementos relacionales entre la parte orgánica y la parte dogmática–. Más adelante será un referente a la hora de pensar en las reformas constitucionales de 2005, terminar el proceso de democratización de la misma, incorporar nuevos principios y valores (solidaridad, probidad o publicidad) y especialmente a la hora de pensar el ‘tercer’ Tribunal Constitucional, las reformas a su ley orgánica constitucional. Luego, como juez constitucional y presidente del mismo, continuar profundizando y densificando la Constitución y, de paso, construyendo el paradigma de lo que entendemos como juez constitucional, y avanzando en lo que, a su juicio, seguía siendo la tarea pendiente de la Constitución Plena: tomarse en serio la Constitución Social. La sentencia Isapre I es quizás el mejor ejemplo en este sentido: en un fallo de inaplicabilidad –limitado a una gestión judicial pendiente específica– buscará poner al día la Constitución con el estatus de los derechos sociales en la misma –en relación al resto de los derechos fundamentales, y en un pie de igualdad–, ajustará el sentido que debe dársele al principio de subsidiariedad, precisará los límites de la libertad contractual cuando entran en colisión con derechos fundamentales, en fin, dará paso a una interpretación fuerte de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Por supuesto, hará todo esto de la mano del neoconstitucionalismo, generando una gran controversia en la política, la academia, incluso la propia industria y el sector privado, pero será fiel al que estima el ethos de la filosofía constitucional de la Carta, desatendida por una interpretación parcial, amputada, de la misma. En los últimos años, en los que podrían ser las últimas bocanadas o boqueadas de aire del actual texto, ha intentado insuflarle dosis de legitimidad extraordinarias, poniendo nuevas alternativas sobre la mesa –por ejemplo, la tesis del tercer referéndum– o la potencialidad de la jurisprudencia judicial y constitucional expansiva. En efecto, quizás el último acto como curador de la Carta vigente esté siendo un intento final de mostrarla en su mejor luz ante la alta probabilidad de su reemplazo”.
De nuevo aparece aquí, en suma, la simbiosis entre lo académico y quien, desde su ejercicio como abogado, principalmente como juez constitucional en este caso, va dando aplicación y no solo diseñando o haciendo perdurar en las aulas la tradición constitucional de la UC.
Por eso, José Francisco alude, con razón, a “la mayor contribución del profesor Cea a la tradición constitucional de la UC, más allá del refinamiento técnico de aquellas ideas e instituciones que conforman su núcleo esencial, así como también la manera en que pensamos el constitucionalismo en general, ha sido, sobre todo, constituirse en un faro acerca de qué significa enseñar derecho constitucional; en qué consiste la práctica de la abogacía en relación a la disciplina, pero también en los compromisos que ella envuelve al involucrarse en el plano académico; el trabajo de los académicos en una Facultad de Derecho; la construcción intergeneracional de una práctica dirigida a la búsqueda de la verdad, y la responsabilidad de Estado de quienes nos desempeñamos como profesores y académicos en una democracia constitucional”.
Peña
Tiene razón el autor cuando advierte que “parece prematuro evaluar un legado aún en construcción desde la perspectiva dogmática”, como es el que se encuentra hilvanando la profesora Marisol Peña. Y también tiene mucha razón cuando constata que “es macizo el que dejó la profesora Marisol Peña como ministra del Tribunal Constitucional; la segunda en la historia, la primera Presidenta del mismo. Como espero haber demostrado, se trata de un legado jurisprudencial consistente con el núcleo de la tradición constitucional de la UC en los temas esenciales. Lo ha hecho, forjando un ideal de juez constitucional –sobre los pasos del ministro Valenzuela Somarriva–, por un lado, y en cuanto a los contenidos, avanzando los pasos de sus maestros, y de los maestros de sus maestros, sin solución de continuidad, por el otro”.
Sin embargo, es indudable que, más que mirar su trayectoria y contribución –que, sin duda, la hay, es valiosa y ya permite, con justicia, situarla en la saga de Evans, Guzmán, Silva y Cea– la profesora Peña tiene que ser posicionada en el presente y de cara al futuro porque “tiene muchos años por delante para seguir aportando a la dogmática constitucional. Con la tradición constitucional de la UC tiene un especial deber de cuidado y tutela; un rol de liderazgo y dirección, de proyección. Esta proyección tiene una doble dimensión. Primero, a pensar acerca de la evolución de la misma, siguiendo los senderos recorridos de sus antecesores, aquellos que son parte de su ethos. Segundo, está también asociada a su capacidad de formar a nuevas generaciones de alumnos, ayudantes, a dar testimonio en la sala de clases y fuera de ellas, en las tareas de investigación, entre los profesores jóvenes y ayudantes del Departamento de Derecho Público, de un testimonio experiencial profundo, en primera persona, de una forma de vivir y pensar el constitucionalismo” sobre la base, siempre, de “su eclecticismo y su apertura a los nuevos desarrollados dogmáticos y jurisprudenciales, tanto nacionales como comparados. Esta apertura es fundamental para anticipar lo único anticipable: nuevas tesis, ideas y la revitalización de sus actuales enfoques”.
UNA NOTA IMPORTANTE, LA TRADICION Y EL PORVENIR
No solo sería una apreciación injusta, sino gravemente incompleta, sostener que el libro de José Francisco García se refiere y agota en describir la obra, trayectoria y aporte de los profesores que, con cuidado, pero sinceramente, presenta y evalúa en los dos volúmenes de su libro, como savia que corre por los pasillos de la Universidad Católica, primero en la Casa Central, luego en el Campus Oriente y de vuelta en Casa Central.
Para evitar este error, una nota a la obra del profesor García, que ya es también parte de esa tradición en lo que viene, como una constante de pasado y futuro, que solo se escinden dependiendo del momento desde el que los miramos pero que reflejan un continuo en la secuencia de las personas y de las instituciones.
El volumen que prologo, junto al análisis de los cinco profesores, incluye también una contribución significativa en los párrafos de entrada –podríamos decir, sin pretender aludir a eventos actuales con este término– al comienzo de cada uno de los capítulos que se dedican a ellos sobre el contexto histórico en que comienzan su actividad académica, y lo mismo en los párrafos de salida –ya siendo inevitable la alusión al momento constitucional– donde va delineando, precisamente, esa tradición que él se ha propuesto buscar.
Hay que leer unos y otros con mucha atención. Son, por lo demás, un excelente material de lectura para nuestros alumnos en pre y postgrado (José Francisco, al fin y al cabo, es también un profesor).
Es la mirada del constitucionalista joven sobre hechos –a veces, cercanos todavía– que nos han ido modelando a todos, dentro y fuera de la Facultad. Será bueno, si Dios nos da vida y capacidad, revisitar esta mirada cuando el autor sea parte de la obra futura (escrita por otro, seguramente), que sitúe el examen sobre él y sobre los que sigan esta tradición en este tiempo y más allá. Pero, no hay duda, el aporte del libro de José Francisco no es solo una relación, más o menos circunstanciada de la vida y contribución de los profesores que han seguido contribuyendo a la tradición constitucional de la UC, sino que es una presentación crítica de un tiempo de nuestra historia política e institucional, sobre fundamentos sólidos, con opiniones propias, siempre sensatas, respetuosas, sinceras y agudas, como es precisamente esa tradición y de la que –lo repito– queda en evidencia que ya forma parte.
Aporte
El autor nos recuerda, casi al finalizar este segundo volumen, que, en su investigación –que es realmente la naturaleza del libro que ha escrito–, ha argumentado a favor de la contribución decisiva de la tradición constitucional de la Universidad Católica de Chile, y más específicamente la de su Facultad de Derecho, a la tradición constitucional chilena, desde que fuera forjada por Abdón Cifuentes a finales del siglo XIX.
Desde esta perspectiva, lo que más exactamente busca responder en este segundo volumen es la pregunta acerca de “cuál es la dimensión de la Carta de 1980 que puede ser considerada aporte de la tradición constitucional de la UC”.
Su tesis es que esa contribución se encuentra en “los avances y la evolución de esta filosofía constitucional humanista, personalista, de principios y valores, que, basada en la dignidad de la persona humana, irradia el resto de las disposiciones constitucionales, rompiendo incluso eventuales barreras que inhiben un constitucionalismo social intenso –y compatible con una subsidiariedad activa que promueve la participación de la sociedad civil en la coproducción de bienes social–”.
Es cierto lo que dice José Francisco.
Pero quisiera complementarlo con una consideración adicional que arranca de la biografía de los profesores Evans, Guzmán, Silva, Cea y Peña, así como, casi sin excepción, de las nuevas generaciones que, a mi juicio, agrega un componente relevante a la tesis de José Francisco y que, si bien está presente en su análisis, creo oportuno realzar.
Por causas que son diversas, entre las cuales pueden anotarse algunas directamente vinculadas a la propia Constitución, como, por ejemplo, la fuerza normativa que se le irá reconociendo y la incorporación del recurso de protección –tal y como sucederá con la inaplicabilidad una vez que sea radicada en el Tribunal Constitucional, desde 2005–, así como otras relacionadas con que el perfil fuertemente orientado al ejercicio de la profesión que irá asumiendo la formación en nuestra Facultad, perfilamiento que alcanzará también al derecho público en general y al constitucional en particular, añadidos al fenómeno de la constitucionalización del derecho, los cinco profesores asumen y proyectan la tradición de la Universidad entre 1967 y 2019. Junto a su actividad académica y a su contribución a tal tradición, como lo plantea José Francisco en su tesis, ellos despliegan también una relevante participación en otras áreas del ejercicio de la abogacía, sea en el mundo privado, en la función pública, en la tarea política o gremial o en la judicatura.
Desde esos espacios y muchos otros del ejercicio profesional, comenzando por la propia Comisión de Estudio en los setenta, nuestra tradición no solo quedará plasmada en el texto de la Constitución, rondando en las salas de clases de la Facultad, en los artículos y tratados o en seminarios y Jornadas de Derecho Público, sino que, desde ahí, se trasladará a la aplicación real del derecho, particularmente donde se planteen conflictos relevantes de naturaleza iusfundamental. No siempre, por cierto, con éxito, en términos que esa tradición logre ser la respuesta que la ley, la potestad reglamentaria, la sentencia o el contrato otorguen al asunto que debe definirse –aunque muchas veces así ha sido–, pero sí permeando cada decisión, cada campo de determinación jurídica importante para la configuración social.
Como dice el profesor García en su libro, el aporte de la tradición constitucional de nuestra Facultad de Derecho se encuentra en los avances y la evolución de esta filosofía constitucional humanista, personalista, de principios y valores, que, basada en la dignidad de la persona humana, irradia al resto de las disposiciones constitucionales y –agrego, entonces– al ordenamiento jurídico completo, insertándose en la práctica jurídica real y concreta de la sociedad chilena, a partir de 1980.
Por eso, en verdad, vuelve a tener razón José Francisco cuando titula su obra atribuyendo esta tradición, más que a la Facultad de Derecho, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, pues esa filosofía, basada en la dignidad humana, es el sustento de la Universidad completa.
Precisamente, esto es lo que, a mi juicio, marca el punto de encuentro entre las dos líneas que el autor nos presenta dentro de ella, la del cambio gradual (Silva–Cea) y la del constitucionalismo revolucionario (Guzmán), aunque cuando se está de acuerdo con el aporte realizado, dada su envergadura y consecuencias, bien puede dudarse acerca de si la nuestra no ha sido, siempre, una contribución revolucionaria.
Prospectiva
Al finalizar, con sentido de realidad y confirmando que la impronta continúa, José Francisco plantea “una nota de cautela”, en el momento actual, para que no se desfigure el aporte de la UC a la tradición constitucional chilena, concibiendo “una concepción deformada de constitución ‘plena’, en la que se exaltan la constitución económica y social, al costo de desnaturalizar el sentido político de la Constitución; la incorporación de principios y valores que promueven una lectura moral, y a ratos perfeccionista, de la Constitución; en fin, una cierta tendencia a confiar desmedidamente en el gobierno de los jueces por sobre la regla de la mayoría, a la posibilidad de un activismo judicial ‘bueno’ o ‘benevolente’, a las posibilidades expansivas y transformadoras de la jurisprudencia constitucional y la mutación constitucional, cuyos límites comienzan a hacerse crecientemente indeterminados y difusos”.
La prevención de nuestro autor es, desde luego, válida y debe tomarse en cuenta. Probablemente, exige mirar a las generaciones nuevas que hoy dictan clases en nuestra Facultad e interpelarlos a ellos con esta cuestión.
No sería mala idea, pienso, con motivo de la presentación de este libro, que se convocara por el Departamento de Derecho Público a una instancia de reflexión y diálogo que la ponga en el tapete y nos permita someter a evaluación lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, bajo la atenta mirada de José Luis Cea, principal tratadista de la Carta del 80, y Marisol Peña, con su visión ecléctica, en el legado de Enrique Evans, demócrata –ahora– en tiempos de cambio, Jaime Guzmán, con su constitucionalismo revolucionario, y Alejandro Silva Bascuñán, Maestro de todos, también de José Francisco, pues nos convoca a situarnos, en esta materia, especialmente en torno de su legado que, como señalé, cruza los dos volúmenes de esta investigación.
¡Felicitaciones al profesor José Francisco García por su obra magnífica!
Miguel Ángel Fernández González
Profesor de Derecho Constitucional
Ministro del Tribunal Constitucional