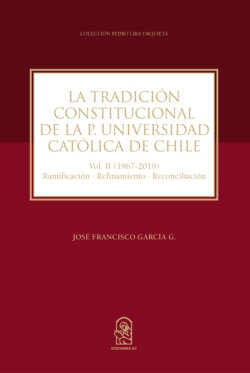Читать книгу La Tradición Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile - José Francisco García G. - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO I
ENRIQUE EVANS DE LA CUADRA (1949-1997): UN DEMÓCRATA EN MEDIO DEL AUTORITARISMO
En este capítulo examino la contribución del profesor Evans de la Cuadra. Comienzo entregando algunos elementos biográficos (1). Enseguida analizo el contexto político e intelectual que enmarca su pensamiento, y los años de mayor vinculación con la UC, a saber, los estridentes años 60, marcados por la reforma universitaria y la polarización política que terminará en el quiebre democrático del año 1973 (2). Desde la perspectiva del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, destaco su contribución a crear un paradigma que tendrá mucha influencia en las generaciones futuras, la del abogado constitucionalista, siendo uno de los pioneros en el ejercicio profesional de esta especialidad (3). Sus contribuciones a reflexionar sobre temas clásicos del constitucionalismo, esto es, la idea de Constitución, el Estado de derecho, la soberanía y sus límites, la democracia, las libertades y derechos constitucionales, el régimen de gobierno, y la revisión judicial de la ley, tanto en sus libros, artículos, como en la Comisión Ortúzar, dan cuenta de un pensamiento constitucional complejo (4). Asimismo, los temas propios de la tradición constitucional de la Universidad Católica, a saber, la dignidad de la persona humana, la naturaleza social del hombre, las libertades de asociación y enseñanza, el derecho de propiedad, la autonomía comunal y el régimen constitucional de la Iglesia, demuestran que el profesor Evans es tanto un continuador como un transmisor del núcleo esencial, sofisticando la misma en algunos temas específicos, por ejemplo, la función social de la propiedad (5). Luego, sintetizo sus aportes a la tradición constitucional de la Universidad Católica (6). Finalmente, desde la perspectiva de la maduración institucional de la Facultad de Derecho, destaco sus principales voces intelectuales en medio del debate sobre cambio social y crisis del sistema legal, y el impacto en la enseñanza del derecho, en diversas facultades de derecho, pero especialmente en Derecho UC con el plan de reforma estructural. Destaco la importancia que tuvo el Chile Law Program y la creación del Instituto de Docencia e Investigaciones Jurídicas en 1969 para promover el cambio en la enseñanza del derecho, la investigación, el perfeccionamiento de los profesores en el extranjero, entre otros. Adicionalmente, describo la vida intelectual del derecho público en este periodo (1967-1973), a través de las revistas de derecho y las principales publicaciones, como asimismo doy cuenta de la suspensión de las Jornadas de Derecho Público, precisamente por el ambiente de polarización existente. Finalmente, analizo los años inmediatamente anteriores al golpe de Estado en discursos y actuaciones relevantes en torno a la crisis política y constitucional por la que atraviesa el país, en Patricio Aylwin, Alejandro Silva Bascuñán y Jaime Guzmán (7).
1. ELEMENTOS BIOGRÁFICOS
Enrique Evans de la Cuadra nació el 2 de noviembre de 1924. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Ignacio. Luego, entre los años 1943 y 1948, continuó su formación en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En 1949 obtuvo el grado de Licenciado con la tesis “El Matrimonio en el Derecho Internacional Privado”.
En el ámbito académico, y tras titularse de abogado en 1949, comienza una destacada trayectoria en derecho constitucional en dicha casa de estudios hasta el año 1976. En 1974 fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad, lo que lo mantendrá vinculado a esta y a su Facultad de Derecho hasta su muerte en 1997. También destaca su rol como fundador del Departamento de Investigación Jurídica de la Universidad Gabriela Mistral, el que posteriormente llevará su nombre, y la dirección de la revista “Temas de Derecho”.
En su condición de reconocido constitucionalista, será convocado a integrar la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, de la que formará parte desde sus inicios en octubre de 1973, hasta su renuncia, junto a los comisionados Silva Bascuñán y Ovalle, en marzo de 1977. Autor de diversos libros y artículos especializados en derecho constitucional, incluyendo Estatuto constitucional del derecho de propiedad (1967), Relación de la Constitución Política (1969), Reforma constitucional de 1970 (1970), Teoría constitucional (1971), Chile hacia una constitución contemporánea (1973), Evolución constitucional chilena (1976), La libertad de opinión en el derecho chileno (1979), Los derechos constitucionales (1986, 1999 y 2004), y Los tributos ante la Constitución (1997, con Eugenio Evans).
Su vocación de servicio público se tradujo tempranamente en acción social y política. En lo social, destacó su cercanía con San Alberto Hurtado, colaborando con él en diversas iniciativas sociales, entre otras, haciendo clases de educación cívica y economía a la Asociación de Obreros de la época. En el ámbito político, presidió la Juventud Conservadora Social Cristiana a mediados de los 40, siendo en 1945 jefe de campaña del candidato presidencial Eduardo Cruz-Coke. Secretario General de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, en 1945, y, al año siguiente, Jefe Nacional de los Universitarios Conservadores. En 1948, Primer Vicepresidente de la Juventud Conservadora. Desde 1956, militó en el Partido Demócrata Cristiano, organizando su primer congreso de profesionales y técnicos en 1962. Jefe del comando electoral de la candidatura de Eduardo Frei Montalva en 1964. Proclamado por el Consejo Nacional de su partido, en octubre de 1964, como candidato a diputado por el primer distrito de Santiago, renunció a dicha candidatura para aceptar la Subsecretaría de Justicia, cargo que ocupó por dos años, durante la Presidencia de la República de don Eduardo Frei Montalva (1964-1970).
Su gran pasión será el fútbol, lo que lo llevará, por ejemplo, a ser presidente del Club de Deportes Santiago Morning a comienzo de los 50 y, más tarde, abogado de la Asociación Central de Fútbol para el campeonato mundial de 1962 realizado en nuestro país.28
2. LOS CONVULSIONADOS 60: LA REFORMA UNIVERSITARIA Y SU IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA Y EN DERECHO UC
El profesor Evans será testigo privilegiado del proceso de reforma universitaria que convulsionará a la Universidad y al país, tanto en su rol de docente de la Facultad de Derecho como en el de miembro del Consejo Superior de la UC.29 Más allá de las complejidades de un proceso que, sabemos, superó con creces la dinámica interna de la Universidad, esta “tuvo que enfrentar los grandes cambios que, en forma cada vez más acelerada, estaban transformando el mundo en la segunda mitad del siglo XX”.30 A nivel global, la protesta estudiantil cuestionó la naturaleza de “torre de marfil” de la Universidad como institución, imputándole estar marginada de los verdaderos problemas sociales, e invitándola a democratizarse y a terminar con el viejo sistema jerárquico y elitista basado en Facultades y cátedras.31
Bajo este contexto, la Universidad Católica se convirtió en un temprano ícono de los nuevos tiempos. Porque si bien en nuestro país el proceso de reforma universitaria formalmente comenzó en la Universidad Católica de Valparaíso, solo adquirió importancia nacional cuando se extendió a la Universidad Católica en Santiago.32 Tradición existía: la generación de los 30, la Falange Nacional y su espíritu reformista y renovador de un orden político y social injusto nacieron a su alero, con especial intensidad en la Facultad de Derecho.33 Como destaca Brünner, si bien la UC, a inicios de los 60 “era la institución cultural más representativa de los intelectuales católicos tradicionales”, era también, desde otro punto de vista, “una institución enormemente diversificada, como resultado del proceso de modernización que había experimentado durante las décadas anteriores”.34 Para Gazmuri, la UC si bien se había modernizado en algunos aspectos, “seguía presentando rasgos arcaicos. Se la acusaba de excesivamente jerarquizada, profesionalizante, paternalista, de estar aislada de la realidad nacional y por ende no servirla adecuadamente”. 35
Como todo proceso político y social que trasciende, la Reforma Universitaria comenzó a gestarse varios años antes, tanto en el plano de la acción estudiantil como en el intelectual. Del análisis de los documentos estudiantiles de la época, es posible advertir la influencia de las ideas de Maritain, Mounier, Juan Pablo XXIII, Juan Gómez Millas, Eugenio González, Ortega y Gasset y Jaspers. Desde el ángulo más literario, los estudiantes “viven bajo el embrujo” de Neruda y Rayuela.36 Asimismo, existieron discusiones intensas entre posiciones reformistas y tradicionalistas al interior del catolicismo chileno, sobre la base de las resoluciones del Concilio Vaticano II (1962-1965),37 las editoriales de Mensaje38 y los artículos de su Director –el jesuita Hernán Larraín,39 también parte de la Escuela de Sicología de la Universidad–, o la influencia del jesuita Roger Vekemans desde el Centro de Investigaciones Sociológicas de la UC.40 También tiene gran influencia el denominado “documento de Buga” de febrero de 1967, que causó hondo impacto en las comunidades universitarias católicas de la región, al ser fruto de la discusión de expertos universitarios católicos de primer nivel y en donde se proponía cambiar las estructuras de poder de la Universidad de manera clara y directa.41 Esta confrontación intelectual entre miradas tradicionales y reformistas también se replicó en el seno de la UC.42
La Reforma Universitaria se da en el marco de una redefinición de esta como la “conciencia crítica de la nación y al servicio del desarrollo social”, rechazándose el rol del académico profesional y reivindicándose el del intelectual comprometido u orgánico. Además, dada la incipiente diferenciación de las disciplinas al interior de las ciencias sociales, y el hecho de que los partidos políticos mediaban el acceso al debate público, era difícil posicionarse fuera de ellos.43 Intelectuales como Jorge Millas reaccionaron críticamente contra este proceso, con la convicción de que la universidad debe ser guía de la sociedad, no pudiendo cumplir su misión cediendo a las presiones políticas.44 En efecto, Millas elaboró una crítica sofisticada al proceso de reforma, destacando que se trataba de una expresión, reforma, equívoca, a la que no se le podía dar el sentido de la letra mayúscula con la que se le utilizaba.45 Se opuso a la universidad comprometida ideológicamente, planteando una idea absoluta de Universidad;46 manifestó el “peligro” de la masificación de la Universidad;47 denunció la violencia estudiantil y se opuso al cogobierno de los estudiantes;48 defendió un concepto amplio de autonomía universitaria, señalando que se veía amenazada cuando “se introducían en su seno las luchas por el poder político”;49 entre otros.50
También adoptaron una visión crítica otros destacados académicos e intelectuales, como Humberto Giannini –aunque criticando el antimarxismo de Millas–, Roberto Torretti –quien no solo participó activamente en contra del movimiento de reforma, sino que al considerar imposible llevar adelante su trabajo académico, decidió abandonar el país–, y Gastón Gómez Lasa, quien, mirando en retrospectiva, sostuvo que la filosofía fue forzada a responder a las preocupaciones inmediatas.51
Al interior de la Universidad Católica, destacaron las voces críticas de Juan de Dios Vial Larraín,52 y Juan de Dios Vial Correa, futuro Rector de la Universidad,53 quien tenía una visión realista, no ideologizada del proceso de reforma,54 y estaba especialmente preocupado por los obstáculos al desarrollo de la libertad universitaria, lo que se manifestaba en la trivialización de la vida académica o la politización de las universidades.55 Pedro Morandé, por su parte, da cuenta críticamente de cómo surge la “sociología comprometida”, que busca “reconciliar a las elites intelectuales con los intereses reales de las masas”, y la exigencia “de adhesión explícita de los científicos y técnicos sociales a una propuesta ideológica-política de desarrollo”.56
Son varios los hitos que van dando forma al proceso de reforma universitaria al interior de la UC. Por ejemplo, a fines de junio de 1966 triunfa en un plebiscito la opción de cambio de la máxima autoridad,57 lo que llevó al Consejo Superior a respaldar unánimemente al rector Silva Santiago (quien lideraba la UC desde 1953).58 Más adelante, la inauguración del año académico de 1967 fue la oportunidad para que el presidente de la FEUC, Miguel Ángel Solar, sostuviera que el rector, Monseñor Alfredo Silva Santiago, era “el” problema; la solución, su salida. “Nuevos hombres para la Nueva Universidad”, era el lema del movimiento.59 La protesta llevó a conversaciones entre el presidente de la FEUC y el cardenal Raúl Silva Henríquez –gran crítico de la gestión de Silva Santiago, y simpatizante de la reforma–,60 que terminaron en el nombramiento de Fernando Castillo Velasco como Prorrector.61 También se logró la modificación del “viejo” Reglamento de la Universidad de 1938 –alterándose así reglas relevantes en materia de nombramiento del Rector, la aprobación de los planes de estudios y reglamentos de las Facultades, o la composición del Consejo Superior–,62 con una importante participación del profesor Julio Philippi en la redacción del nuevo Reglamento.63 Tras la aprobación de este, el profesor Evans propuso que todos los miembros del Consejo Superior presentaran sus renuncias, lo que fue aceptado por el Rector, pero confirmándolos nuevamente hasta la designación de las nuevas autoridades.64 Con todo, los cambios eran todavía insuficientes; las autoridades eran “incapaces de mandar”.65 Silva Santiago seguía en su cargo; era necesario un Claustro Pleno para elegir al Rector.66
La toma de la Casa Central de la Universidad que comenzó la noche del 10 al 11 de agosto de 1967 marcó el punto más alto de la crisis.67 En los días posteriores aparecerá el mítico “Chilenos: El Mercurio miente”. Este último destacaba, asimismo, el intento de “recuperar” la Casa Central por parte de “facciones opuestas de alumnos” el día 11.68 Eran gremialistas, nacionalistas y católicos agrupados en Fiducia.69 El dirigente gremialista Jaime Guzmán, declaró entonces a la prensa: “Nosotros estamos dispuestos a dar una batalla en contra de la directiva de la Federación, usando la violencia si ello fuera necesario, como ya la usaron esos dirigentes en el día de ayer”.70 Superada la crisis, Solar invitó a Guzmán a “subirse al carro de la reforma”, lo que este último no aceptó.71
El profesor Evans firmará ese 11 de agosto junto al resto de los miembros del Consejo Superior UC, una declaración que hace recaer “sobre [la directiva de la FEUC] la responsabilidad moral y jurídica de las consecuencias de los hechos acaecidos y de lo que pueda acontecer”, insistiendo en que se debió esperar el nombramiento del Prorrector, cargo ya ofrecido a “un distinguido universitario” y haber esperado la aplicación del nuevo Estatuto que permitía elegir al nuevo Rector en marzo siguiente.72
La solución a la crisis implicó una serie de movimientos diplomáticos y políticos del más alto nivel, involucrando no solo al cardenal Silva Henríquez, sino que también al presidente Frei Montalva, a miembros de su gabinete, a la Democracia Cristiana e incluso al Vaticano. Dicha solución implicó la salida de Silva Santiago y la llegada de Castillo Velasco a la rectoría.73 El profesor Evans, en medio de la reestructuración presentaba su renuncia junto a los otros consejeros por gracia y el Secretario General de la Universidad.74
Por otra parte, de manera inescapable, el proceso de reforma universitaria y algunos de sus hitos más importantes impactarán a la Facultad de Derecho de la Universidad en diversas dimensiones. Junto con algunos incidentes propios de un ambiente polarizado y crispado,75 encontraremos otros de mayor magnitud que darán cuenta de la posición más bien crítica de la Facultad en medio de este proceso de reforma.
Un primer ejemplo se encuentra en la renuncia del profesor Silva Bascuñán a su cátedra ante la decisión del cardenal Silva Henríquez de remover al rector Silva Santiago. Y aunque de manera posterior, resolvió reincorporarse a ella, en una carta al rector Castillo, del 19 de diciembre de 1967, daba las razones de su salida, especialmente su rechazo a los métodos empleados por los estudiantes para imponer sus puntos de vista.76
Por otra parte, a comienzos de 1969, en el contexto del estudio del plan de reforma de la enseñanza del derecho en la Facultad –que se examinará con mayor profundidad al final de este capítulo– y en el contexto mayor de repensar la catolicidad al interior de la UC,77 la Facultad elaboró un documento en el que reafirmó los principios de la catolicidad de la Escuela. En esta, manifestó su adhesión al Magisterio de la Iglesia, aceptaba el derecho natural en sí mismo y como fundamento del derecho positivo y basaba todas sus actividades académicas en los principios cristianos. Su misión: “formar a hombres competentes, socialmente responsables y testigos de la Fe”.78
Frente a esta declaración, José Antonio Viera-Gallo, egresado de la Facultad en 1965 y que a partir de 1967 comienza a desempeñarse en una posición equivalente a profesor-ayudante, se negó a adherir a la misma, dado que se identificaba catolicismo con el tomismo filosófico, limitando su libertad académica. Ello afectará su posición en el Departamento de Filosofía del Derecho –al igual que la de José Joaquín Brünner–.79 La intervención del decano Guillermo Pumpin fue infructuosa; para Viera-Gallo, se trataba de una nueva prueba a favor de la reforma. Como sostienen Krebs y otros, “un problema personal y de conciencia se convertía así en un problema institucional. Se suscitaba el problema de fondo de la relación entre religión y ciencia, entre el carácter católico de la Universidad y las convicciones personales. ¿Cuáles eran el significado y el alcance de la libertad académica en una institución de la Iglesia?”.80
En mayo de 1969, Viera-Gallo presentó el problema ante el Consejo Superior,81 el que, tras deliberar, emitió una resolución que indicaba que la comunidad académica debía regirse por las normas generales que eran aprobadas por la autoridad competente.82 Viera-Gallo decidió no volver a la Facultad. Promovió la creación de un centro de estudios jurídicos alternativos en la misma, orientado por una concepción marxista del derecho,83 iniciativa que, daría vida al Nuevo Ambiente de Derecho (NADE), que, al igual que el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) o el Centro de Estudios Agrarios (CEA), daban cuenta, de acuerdo a Bernedo, del ambiente de “creación de unidades académicas de marcado tinte ideológico, en una extraña forma de pluralismo”, y que, cuando en casos como el NADE, no podían ser formalizadas en la estructura de la Universidad, operaban como una instancia paralela a la Facultad, en este caso, con el objeto de “debilitar la posición de la Facultad de Derecho”, lo que fue despertando crecientes inquietudes en el ámbito académico, tanto de profesores como de alumnos”.84
Finalmente, un tercer ejemplo podemos encontrarlo en el surgimiento del Movimiento Gremial al alero del Centro de Alumnos de Derecho. Su génesis se ubica en las elecciones para la conducción del mismo el año 1965,85 aunque se conformó como tal en marzo de 1967.86 Durante 1966, Jaime Guzmán y Manuel Bezanilla, presidente y vicepresidente, respectivamente, se transformaron en una fuerza opositora relevante al accionar de la FEUC,87 especialmente frente a la idea del cogobierno estudiantil, amenazando con separarse y fundar una Federación paralela.88 Fernán Díaz, presidente de FEUC, los calificó de “inmorales y divisionarios” que “ocultos” bajo el disfraz de un gremialismo falso, defienden una ideología conservadora y luchan por impedir la realización de “cualquier cambio en la Universidad”.89 No se oponían a todo cambio, encontrando algunos postulados del movimiento reformista bien fundados, pero “otras transformaciones y gran parte de los métodos utilizados eran inaceptables”.90 Para agosto de 1968, el gremialismo emitía un pronunciamiento completo sobre los temas académicos involucrados en la discusión.91 La llegada de Castillo Velasco, primero como Prorrector y luego como Rector, importó para los gremialistas un “doble frente”: al movimiento reformista se sumaba el Rector, quien con su nuevo equipo directivo “asumieron en plenitud los más extremos planteamientos del proyecto reformista”.92 Los años siguientes serán de consolidación del gremialismo en la Universidad Católica y expansión en otras Universidades del país.93
El surgimiento del Movimiento Gremial es un ejemplo de lo que Brünner destaca como una cuestión distintiva del proceso de reforma universitaria: una “experiencia eminentemente generacional”.94 Esta dimensión pareciera plenamente aplicable a la cruzada gremialista, la que supone un quiebre con el estilo conservador de actuar en política estudiantil,95 el que, para 1967, ya se había extinguido al desaparecer la Juventud Conservadora.96 Por lo demás, el surgimiento del gremialismo en el seno de la Universidad Católica confirma, junto al de la Falange Nacional en los 30, el MAPU en los 60, o los Chicago boys en los 60 y 70, la capacidad innata de la UC para incubar a grupos políticos e intelectuales diversos “que se han mostrado renovadores de la historia de Chile”.97 Por lo demás, de manera más reciente, la Nueva Acción Universitaria, (NAU), movimiento formado el año 2008, y que más adelante será la base del partido Revolución Democrática (2012),98 es una nueva prueba de ello.
Este proceso de reforma universitaria en particular, y también el proceso político y social por el que atravesaba Chile en términos generales, condujo a una polarización y politización progresiva de los académicos de la UC.99 Bajo este escenario resultaba prácticamente imposible no estar alineado en alguno de los “frentes”: Frente Cristiano de la Reforma, Frente Académico Progresista y Frente Académico Independiente.100 A la división del profesorado correspondían divisiones similares entre los estudiantes.101
Para 1972 y 1973, los frentes académicos al interior de la UC están completamente polarizados y los conflictos agudizan. El Frente Académico Independiente, liderado por Jaime Guzmán, 102 siguió apoyando al Rector en todo lo académico, a la vez que en el plano político muchas veces hizo causa común con el Frente Cristiano de la Reforma. Como sostienen Krebs y otros, este intensificó sus esfuerzos por mantener el control sobre el Canal 13, instrumento decisivo para influir en el conflicto general que vivía el país. La izquierda perdió terreno en la Universidad y, en muchas ocasiones, se mantuvo en la mera defensiva.103 Por su parte, los dirigentes más destacados del MAPU, si bien controlaban posiciones claves en ámbitos más bien técnicos de la administración del Estado, continuaron actuando dentro del ámbito universitario y en particular dentro de la Universidad, en lugares como el Centro de Estudios de la Realidad Nacional, el Centro Interdisciplinario de Estudios Urbanos y la Escuela de Sociología.104
3. PARADIGMA DEL ABOGADO CONSTITUCIONALISTA
El profesor Enrique Evans vivió con pasión el derecho constitucional en sus diversas dimensiones. Debemos recordar que sus primeras armas en el derecho constitucional las forjó junto a Carlos Estévez, su maestro en la Facultad y de quien, posteriormente, sería ayudante.105 También será ayudante del profesor Rafael Raveau.106 Fue un docente carismático y querido por sus alumnos, un dedicado investigador y también, en el ejercicio de la profesión, un destacado abogado constitucionalista. Es también uno de los fundadores de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, la que se constituyó el 8 de enero de 1997 en el Salón Senado del edificio del ex Congreso Nacional, formando parte de su primer directorio.107
Nadie mejor que él puede referirse a su visión sobre el ejercicio de la docencia. Lo planteó en los siguientes términos:
El docente debe ser veraz y leal con sus convicciones profesionales y personales y transmitirlas al alumnado con igual franqueza. Lo que cree con firmeza, no ha de disimularlo; lo que tiene duda, ha de plantearlo como sujeto a revisión, a debate, a alternativas; lo que no sabe, ha de confesarlo, sin disfrazarlo con improvisaciones o apariencias de sabiduría. No debe ser dogmático, no ha de ser intolerante con la opinión distinta o ajena y debe admitir que su libertad de cátedra como profesor tiene su contrapartida en otra libertad similar del alumno, a la que debe su magisterio estimular además de respetar, para que el alumno aprenda a razonar con sus propios argumentos; pueda disentir con la orientación del profesor; utilice la bibliografía que él prefiera; objete, y se forme su propio juicio personal.108
El reconocimiento a su legado humano y académico se ve reflejado en múltiples homenajes,109 cita obligatoria respecto de cuestiones generales y específicas en materia de derechos y garantías fundamentales en relación al actual texto constitucional.
Testimonio de este legado humano y académico es el discurso pronunciado por el entonces presidente del Senado de la República, en mayo de 2001, al inaugurar un seminario sobre garantías constitucionales en su honor:
No podemos dejar de destacar, eso sí, que se trata de un ciudadano ejemplar tanto en su proyecto familiar privado como público, padre de familia numerosa que se proyecta en hijos de destacada actuación y que mantienen su vigencia. Destacado profesor universitario en esta Universidad hasta 1977 y también en la Universidad Gabriela Mistral; autor de numerosas publicaciones y obras jurídicas, largas de enumerar, pero debo destacar su última publicación en dos tomos titulada Los Derechos Constitucionales, de 1986, reeditada en 1999, donde precisamente podremos encontrar una fuente inagotable de antecedentes jurídicos sobre el tema que nos convoca en este seminario.110
Asimismo, su querido amigo, el profesor Alejandro Silva Bascuñán, sostuvo que, al iniciar el estudio de la segunda edición de su Tratado, que se extendería a trece tomos,
el profesor Enrique Evans de la Cuadra –con quien nos unió siempre mutua estimación y viva amistad– había publicado ya, en 1986, los dos volúmenes de su estudio titulado Derechos Constitucionales, impreso por la Editorial Jurídica de Chile. El talentoso catedrático fue nuestro colega, tanto mientras impartimos la docencia de la asignatura en la Universidad Católica como mientras integramos la llamada Comisión Ortúzar, en cuyos debates el público puede constatar el alto grado de coincidencia que se observaba entre el pensamiento del profesor Evans y el del autor, al debatirse la gran mayoría de las cuestiones que se suscitaban. Dicha circunstancia nos convenció de que dicho maestro se había adelantado a cumplir con brillo este aspecto tan relevante de nuestra tarea.111
El profesor José Luis Cea, quien será su ayudante por un corto periodo los años 66 y 67, lo recuerda como un profesor que “dejó escuela”, interesado en proyectar su cátedra, formar equipos de trabajo, interactuar con el mismo. De gran destreza como docente, incluida una estética en el uso de las manos, cambios en los tonos de voz, incluso giros físicos de gran elegancia, que, cree, además, sirvieron para moldear en parte el modelo de docente de Jaime Guzmán –ex alumno y ayudante de Evans–. Sin ser un académico investigador, pues destacó en el ejercicio de la profesión con informes en derecho muy cotizados y respetados, dejó textos importantes, por ejemplo, su Estatuto constitucional del derecho de propiedad en Chile (1967) o Chile, Hacia una Constitución contemporánea (1973). También lo distinguían sus opiniones en los medios de comunicación, tanto en lo técnico, como en los debates públicos, pues se estimaba una voz autorizada en el círculo del presidente Frei Montalva.112
El profesor Lautaro Ríos también destacará su calidad académica y humana,113 al igual que la Rectora de la Universidad Gabriela Mistral, institución en la cual, desde comienzos de los 80 y hasta su muerte, el profesor Evans tuvo un rol destacado en fortalecer el área de investigación de su Facultad de Derecho.114 En efecto, la revista Temas de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral, al cumplir el año 2000 quince años de publicación, celebraba ser la más antigua nacida de una universidad privada. Así, “gracias al esfuerzo y a la iniciativa del director de investigación jurídica de la Facultad de Derecho, el eminente constitucionalista don Enrique Evans de la Cuadra (profesor emérito de la universidad que hoy nos acoge, fallecido en noviembre de 1997 y de recordada memoria), se organizó y dio vida cinco años después, en 1986, a este proyecto que venía a significar un renovado aporte al acervo de la cultura jurídica chilena”.115
Finalmente, podemos destacar el testimonio del profesor Arturo Fermandois, para quien Evans fue un paradigma fundamental a la hora de pensar lo que es y hace un abogado constitucionalista. Así, para él: “A la hora del derecho constitucional en movimiento, como instrumento de ejercicio en tribunales, me influyó mucho al comienzo Enrique Evans de la Cuadra. Su libro Los derechos constitucionales, en tres tomos, tiene la pluma del constituyente de la CENC, pero también el sello del informante en derecho y del abogado en cortes, en lo que yo me estaba parcialmente transformando. No existían textos similares, con una mirada dogmática pero altamente aplicada”.116
Concluimos esta sección haciendo referencia a su importante Los derechos constitucionales, en su primera edición de 1986, y luego las versiones actualizadas de 1999 y 2004, en tres tomos, todas de la Editorial Jurídica, a cargo de su hijo, el profesor Eugenio Evans.117 Se trata de una obra de referencia obligatoria en materia de derechos fundamentales y, hasta el día de hoy, aparece de manera usual en la jurisprudencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
No deja de ser relevante que ya en la primera edición del Tomo I, Evans de la Cuadra, junto con dedicarle la obra a su señora Carmen, lo hace también con mucho afecto y respeto intelectual por sus colegas al interior de la Comisión Ortúzar, al igual que a los profesores Cea y Verdugo.118
Silva Bascuñán, en una reseña del texto, sostiene que “no era fácil efectuar un trabajo tan fundado, completo y bien expuesto. No solo comprende la obra la opinión seria y penetrante del autor sobre el sentido y alcance de cada mandato, sino que va proporcionando los antecedentes que permiten al lector imponerse de su origen y alteraciones a lo largo del suceder, apreciar la novedad que introduce, ilustrarse con las alternativas que se dilucidaron al tiempo de la discusión y conocer las razones que determinaron las soluciones en definitiva favorecidas”,119 todo ello, al interior de la CENC (de acuerdo a sus actas). Y si en tales actas se pueden leer opiniones discrepantes entre Evans y Silva Bascuñán, este último señala que, las mismas, más bien, “testimonian mucho más nuestra sustancial y permanente coincidencia y reflejan la altísima estimación que nos merece el autor por su valiosa labor docente”.120
Por su parte, Larraín destacará que Los derechos constitucionales es una obra continuadora de una rica tradición jurídica en nuestro país en este ámbito, calificándolo de un “importante trabajo”, a la vez que “[l]a opinión de Enrique Evans es digna de destacar no solo por su ascendiente personal, el que corresponde a un connotado especialista…”.121 También destaca que “[s]u trabajo ofrece una novedosa clasificación de las garantías constitucionales… fundada centralmente en el bien jurídico protegido en cada una de ellas a partir de una determinada visión del hombre como fundamento último de esos derechos”.122
Finalmente, cabe destacar que, en 2016, la Facultad de Derecho UC y el estudio Cubillos Evans, instituyó el premio en su nombre que reconoce al mejor trabajo de investigación realizado por alumnos de dicha Facultad, de entre aquellas investigaciones jurídicas relativas a los derechos fundamentales de la persona humana y su relación con el desarrollo de actividades productivas.123
4. TEMAS FUNDAMENTALES DEL CONSTITUCIONALISMO
4.1. La idea de Constitución. Evaluación positiva de la Carta de 1925
Para Evans, la Constitución está constituida por los “valores o principios respecto de los cuales la sociedad chilena tiene concordancia y sentimientos comunes”,124 y resulta indispensable “para los miembros de la sociedad política y para la subsistencia de esta última, el adoptar cada vez más y con mayor intensidad conciencia sobre los valores y principios que fluyen de lo constitucional, y en particular de lo constitucional chileno”.125
¿Cuáles son estos valores y principios? Se trata de “[e]l reconocimiento de la dignidad y libertad desde que se nace y el derecho a desarrollarse armónicamente en sociedad, la participación con igualdad de oportunidades en el desarrollo, progreso y vida nacionales, son los primeros valores que fluyen, naturalmente del texto escrito de la Constitución”,126 destacando el bien común, el cual “se consagra e impone en consideración del ser humano y como deber primordial del Estado, sin olvidar que este se manifiesta por medio de órganos que deben ejercer sus atribuciones considerando ese bien común”.127
Asimismo, la Constitución debe tener un efecto “formador” respecto del resto del ordenamiento jurídico,128 como asimismo, y siguiendo a Bidart Campos, debe ser vivida, operar, ser aplicada.129 Su contenido informa no tan solo leyes, sino que también actos o decisiones “sea de la autoridad administrativa, de la judicial, del Congreso y, aun, de los particulares, pues estos, en más de un caso, son llamados a cumplir un deber o bien a abstenerse de realizar determinadas conductas, todo ello en beneficio de la sociedad en que viven”.130
En 1973, es un importante ensayo publicado en agosto, Chile, Hacia una Constitución Contemporánea, tendrá palabras generosas respecto de la evolución del texto y práctica constitucional de la Carta de 1925. Así, sostendrá que “[e]l contenido que tiene en 1973 el texto vigente de nuestra Carta Fundamental, fruto de las sucesivas y trascendentales reformas que ha venido experimentando, permite afirmar que estamos en presencia de una Constitución diferente de la original y que, con propiedad, se puede hablar de una Constitución Política contemporánea”.131
Destaca que la Carta de 1925 logró consagrar el régimen presidencial, “superando una grave crisis institucional y modernizando nuestra estructura política”132; y si bien mantuvo en parte la inspiración ideológica de la Constitución de 1833, las sucesivas reformas a su texto, especialmente las de 1967 (Derecho de Propiedad), 1970 y 1971, “han variado de modo tan importante el contenido doctrinario y operacional del texto, que puede afirmarse que la nueva fisonomía de la Constitución permite incluirla, en 1973, entre las Cartas Fundamentales más auténticamente Contemporáneas y más sólidamente Democráticas”.133
No obstante lo anterior, era una Carta que, a su juicio, todavía presentaba déficits y podía y debía ser perfeccionada “para adecuar sus preceptos en forma lo más fiel posible a los múltiples requerimientos sociales de un país en proceso de desarrollo, a la creciente voluntad de participación real de la comunidad organizada en todos los planos de la vida nacional y al imperativo de esta época de procurar la construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraterna, en democracia y libertad”.134
Así, esta Carta significó una efectiva modernización de nuestra estructura propiamente política ya que, aun cuando no se pronunció en las materias socioeconómicas, significó un evidente progreso institucional en el régimen chileno y aun en el constitucionalismo de América Latina”,135 destacando la separación de la Iglesia del Estado, “proceso que en otros países ha sido largo, difícil y doloroso, pero que en Chile se realizó en un marco de amplia comprensión”, ampliándose además las garantías constitucionales de libertad de culto y asegurándose la libertad de conciencia; consagró en forma categórica el régimen presidencial, “erradicando definitivamente la pugna que provocó el derrocamiento del presidente Balmaceda”;136 terminó con una serie de vicios parlamentarios y de defectos en la estructura del Congreso, en materias tales como la calificación de elecciones, desafuero parlamentario, clausura del debate legislativo, régimen de urgencias, entre otros;137 consagró la institución de la inaplicabilidad, mediante la cual la Corte Suprema puede declarar, para un caso dado, inaplicable un precepto legal que sea contrario a la Constitución;138 y, en materias socioeconómicas, “estableció un pequeño pero significativo avance al permitir… imponerle limitaciones y servidumbres al ejercicio del derecho de propiedad, y al consagrar en el N° 14 de dicho precepto un conjunto de principios en materia de legislación social, al referirse a la libertad de trabajo y a la previsión social, para “proporcionar a los habitantes un mínimo de bienestar”.139
También, se refirió a esta como una eficaz herramienta de cambio social, señalando que las diez reformas constitucionales posteriores hicieron “prácticamente desaparecer la concepción liberal que la inspiró y la han transformado paulatinamente en una cada vez más eficaz herramienta del cambio social que la realidad política y la vida socioeconómica de nuestro país van exigiendo, todo ello manteniendo los valores fundamentales del sistema democrático de gobierno y la plena vigencia de una pluralista convivencia ciudadana”.140
Así, por ejemplo, la reforma constitucional de 1970 permitió consolidar el régimen presidencial, cuestionado en su eficacia;141 también, “un gran avance en el proceso de democratización de nuestro régimen político, ya que se consagró una ampliación notable del derecho de sufragio”;142 la racionalización del proceso legislativo, manifestado en el hecho de que “toda la puesta en marcha de la actividad legislativa, toda la capacidad constitucional para iniciar proyectos de ley en esas materias de importancia fundamental, reside exclusivamente en el Ejecutivo”,143 entregándosele a este “la suma del poder económico”;144 entre otros. Asimismo, las reformas introducidas por el Estatuto de Garantías,145 la reforma a la propiedad minera y la nacionalización de la Gran Minería del Cobre contribuyeron de manera significativa “a otorgar a nuestra Constitución ese carácter de texto contemporáneo que le hemos asignado”.146
4.2. Estado de Derecho. Centralidad de los artículos 6° y 7° de la Carta de 1980
Para Evans, el Estado de derecho tiene una doble dimensión. Desde la perspectiva estrictamente jurídica, existe “cuando las potestades públicas ejercen su acción dentro del ámbito que les señala el ordenamiento constitucional sin que ninguna de ellas interfiera o entrabe ilegítimamente en las funciones de las otras, y cuando los derechos de las personas tienen asegurado su ejercicio y cautelada su vigencia real por un Poder Judicial dotado de autonomía para resolver y hacer cumplir lo sentenciado”.147
Por otra parte, y más importante aún, es un conjunto de “compromisos éticos de autoridades y gobernados” los que “vigilados por una opinión pública, libre, que impidan los abusos, los excesos, la utilización de resquicios para obtener lo que la institucionalidad no permite y, en suma, el abuso de las normas de derecho”. 148 Por lo demás, a pesar de la posibilidad de hacer disquisiciones teóricas al respecto, en el mundo contemporáneo no es posible separar el Estado de derecho de la democracia.149
La CENC desde el comienzo buscó plasmar en el texto de la Carta de 1980, la vigencia de un Estado de derecho en Chile; fue una decisión deliberada de “robustecer la concepción del Estado de derecho y hacerlo relevante en la Constitución, cuya primacía jerárquica debía simultáneamente destacarse”.150
Ello se plasmó en los artículos 6° y 7°, los cuales reflejaron, en parte la tradición constitucional chilena en esta materia, pero en parte también el pasado reciente. En efecto,
no puede olvidarse que los miembros de la Comisión estaban, en 1974, impactados por la forma como el gobierno anterior había formado la llamada “Área de Propiedad Social”, utilizando resquicios que expresaban una voluntad manifiesta de juridicidad aparente y de anti juridicidad de fondo. Fue por ello que al redactarse los preceptos de los actuales artículos 6° y 7° se tuvo muy a la vista y se recordó reiteradamente esa experiencia y se quiso garantizar la existencia del Estado de derecho creando las cortapisas, las cautelas jurídicas que fueren necesarias para evitar que la autoridad pública incurriese en “abuso del Derecho” y en “desviaciones de poder”.151
Para Evans, es relevante recurrir a las Actas de la CENC para desentrañar el porqué de esta preceptiva: “El articulado de una Constitución está constituido por la letra, su razón histórica y su espíritu, y hay que ubicar aquella y penetrar en este para lograr una compresión fiel y adecuada de esa normativa. Es cierto que la letra de los artículos 6° y 7° parece clara, pero en los seis incisos que los forman solo el segundo del artículo 7° tiene tradición en nuestra historia constitucional”.152 Sin embargo, continúa, “[t]odo el resto es nuevo, y no basta con entender los conceptos que arroja su simple lectura cuando se trata de establecer cuál debería ser el contenido de las leyes a que esos preceptos se remiten y que los complementarán”.153
En definitiva, los artículos 6° y 7° de la Carta de 1980, buscaron asegurar la vigencia del Estado de derecho, materializándose en poderes públicos independientes, el sometimiento de gobernantes y gobernados a una institucionalidad jurídica y la supremacía de la Constitución.154 Este último elemento resulta esencial como pilar de un Estado de derecho, de acuerdo al autor. Lo expresa así:
Uno de los elementos característicos del Estado de derecho contemporáneo es la afirmación de la Supremacía Constitucional, que supone la subordinación del contenido de toda la normativa jurídica, leyes, decretos con fuerza de ley … a la letra y al espíritu de los preceptos constitucionales. Estos pasan, así, a constituir la institucionalidad de mayor jerarquía, lo que implica que el resto del ordenamiento no puede mandar, prohibir, permitir o regular nada, contrariando la Constitución. Dicha supremacía no puede quedar solo en una aspiración del ordenamiento fundamental, recogida o consagrada como una concepción teórica en la organización de un Estado de derecho.155
Asimismo, pondrá especial énfasis en que hay una segunda dimensión relevante de la supremacía constitucional, que es “el principio de que en derecho público las autoridades solo pueden ejecutar aquellos actos que la Constitución y las leyes expresamente les autorizan. Este principio limita la acción de los gobernantes y los somete, esencialmente, al imperio de la Constitución (artículo 7° inc. 2 Constitución de 1980)”. Para ello, la Constitución de 1980, buscando robustecer el Estado de derecho, se preocupó de modo muy preferente de ampliar los mecanismos de control de la supremacía constitucional, tanto políticos como jurídicos.156
En este sentido, especial énfasis pone Evans en dotar de los medios materiales necesarios para contar con un Poder Judicial efectivamente autónomo, que ejerza en plenitud sus atribuciones, que la Corte Suprema “asuma en plenitud su rol de Tribunal Superior de los Derechos Constitucionales”, sin lo cual, no existe realmente Estado de derecho.157 A su juicio, el Poder Judicial tiene una labor de “fundamental trascendencia” para “hacer verdad el Estado de derecho, para concretar un régimen en que gobernantes y gobernados se sometan al imperio del derecho y en que la irregularidad jurídica, la arbitrariedad, el abuso y la desviación de poder que afecten derechos o causen perjuicio, no queden impunes”.158
En definitiva, “[e]l Estado de derecho y el régimen democrático de gobierno constituyen tan eficaz soporte de las libertades públicas, que cuanto contribuya a robustecerlos y a cautelar la plena vigencia del ordenamiento constitucional debe darse por bien empleado”,159 dado que la idea de que el Estado y sus órganos, agentes y funcionarios solo pueden proceder dentro del ámbito que les señala el ordenamiento institucional, se asocia principalmente a que estos no existen para ejercer, en su beneficio o provecho jurídico u organizacional, un conjunto de potestades y atribuciones, sino “para colocar estas al servicio del bien común y del ejercicio de los derechos de las personas”.160
4.3. Derechos fundamentales. Avances del Capítulo III de la Constitución de 1980
Subyace en la comprensión de Evans de los derechos fundamentales una marcada posición iusnaturalista, la cual queda patente cuando, al establecer su canónica clasificación de las garantías consagradas en el capítulo III de la Constitución de 1980, señala que “hemos intentado agrupar los derechos buscando, en lo fundamental, el bien jurídico protegido en cada conjunto de garantías y teniendo presente que es la persona del hombre el fundamento último de los derechos humanos”,161 entendiendo por persona, “al ser humano inmerso en una sociedad, viviendo, trabajando, creando una familia, asociándose, informándose, educándose, instruyéndose, buscando el estado de salud y de felicidad para sí y los suyos, aspirando a realizarse y a existir sin temor a la arbitrariedad, a la imposición y a la injusticia”.162
Misma visión es posible encontrar en el autor, cuando, analizando las características de los derechos consagrados en la Constitución, señala que la enunciación del artículo 19° no es taxativa, sino que “todos los derechos fundamentales del hombre, estén o no en el texto constitucional, están cautelados por él”, porque “así se desprende de la naturaleza de esos derechos, anteriores al Estado, y del inciso 2° del artículo 5° de la Constitución”.163 Asimismo, “el ordenamiento constitucional chileno reconoce la preexistencia de ciertos derechos, anteriores a toda regulación jurídica, y que la institucionalidad debe respetar”;164 y, siguiendo a Silva Bascuñán, reconoce que los derechos no son creados, sino que “brotan de la naturaleza del hombre y de la sociedad política y que, por eso, ha de admitir en beneficio de todos”.165
Por supuesto, nada de lo antes señalado obsta a que los derechos fundamentales “tienen o pueden tener limitaciones que afectan su ejercicio”.166
También debo destacar que Evans valora positivamente el Capítulo III de la Constitución de 1980, señalando que “es una obra muy bien lograda, tanto desde el punto de vista de la técnica de las preceptivas constitucionales como por la riqueza de su contenido, que concuerda, en lo esencial, con las tendencias contemporáneas y con la concepción de una institucionalidad que cautele, efectiva y eficazmente, los derechos”. Junto con lo anterior, expresa que contiene “preceptos novedosos que permiten al ciudadano vivir sus derechos con mayor intensidad, al mismo tiempo que reclamar con mayor vigor la observancia por la autoridad de sus atribuciones funcionarias dentro de los límites constitucionales y legales sin conculcar derechos de las personas”.167 “Palabras más, palabras menos”, sostiene, el Capítulo III “está llamado a tener larga vida en el constitucionalismo chileno… sus preceptos están destinados a regir la vida colectiva en una situación general de paz, cuando no haya necesidad de regímenes de excepción, en un Estado de derecho y en un sistema plenamente democrático”.168
Ahora bien, el profesor Evans será partidario de incluir un precepto que disponga que el Estado deber remover los obstáculos que limiten, en el hecho, la libertad y la igualdad de las personas y grupo.169
Finalmente, destaca el rol positivo del recurso de protección en este contexto. Se trata de un instrumento que “ha generado, conjuntamente con la solución rápida de conflictos que afectan bienes jurídicos de relevancia constitucional, un conocimiento más acentuado de los miembros de la sociedad sobre el contenido de la Constitución, en especial, sobre el explícito reconocimiento y cautela de sus derechos”.170
En síntesis, podemos decir que Evans desarrolla una visión de los derechos fundamentada esencialmente en la persona humana, entendiendo al hombre como “ser trascendente cuya finalidad no se agota en su existencia terrenal” y que él “es el centro sobre el cual gira la acción del Estado y, por tanto, en el ser humano está la justificación de este último”.171
4.4. La soberanía y sus límites. Énfasis en los derechos humanos como límite
Evans entiende a los gobernados como los principales depositarios de la soberanía.172 Con todo, su concepto de esta se encuentra estrechamente relacionada con el rol que asigna a los derechos humanos, esto es, derechos de los gobernados, como límites de la soberanía. De este modo, “la decisión de los asuntos generales es confiada a representantes del pueblo, quienes, accidentalmente titulares del poder político, deben ejercer este teniendo en consideración el provecho general representado por el bien común, sometiéndose en el ejercicio de sus potestades al ordenamiento dispuesto por la Constitución. Ello, sin embargo, exige para su validez sustancial que se haga con pleno respeto de los derechos de los gobernados, depositarios, al fin y al cabo, de la soberanía”.173
Para Evans, la Carta de 1980 “establece algo que la Constitución de 1925 no dijo en la misma forma, sino que lo subentendió: que la soberanía o la ejerce el pueblo directamente o delega su ejercicio en las autoridades que esta Constitución establece. Eso es lo que de manera explícita se quiso decir de acuerdo con la ciencia política contemporánea”.174
Especial importancia reviste, para Evans, la idea de soberanía consagrada en el artículo 5° de nuestro texto constitucional, toda vez que, para él, “[h]ay aquí, por vez primera en el Derecho chileno, una restricción a las facultades, que muchos tratadistas califican de omnímodas, del Poder Constituyente”.175
Y es que el rol que le entrega a la soberanía debe necesariamente interpretarse a la luz de su especial perspectiva de entender los derechos fundamentales, que, como ya se ha mencionado, se funda en la persona misma. En efecto, respecto del mencionado artículo 5° de la Carta Fundamental sostiene que “podrá debatirse la extensión, en la nómina de garantías constitucionales o de las consagradas en esos tratados, de la aplicación de este precepto, pero no cabe duda de que, con certeza, el ejercicio de la soberanía nacional y popular no podrá eliminar, ni siquiera coartar, derechos fundamentales de la personalidad, como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, la igualdad jurídica, la inviolabilidad del hogar y el derecho al buen nombre y a la privacidad, los derechos fundamentales de la familia, los que llamaremos derechos del pensamiento libre, como la libertad de conciencia, de cultos, de opinión, de enseñanza, la libertad personal, el derecho al justo proceso, el derecho a vivir en un ambiente no contaminado, el derecho de asociación en grupos intermedios, el derecho de propiedad… y algunos otros derechos de carácter social que habilitan el pleno desarrollo del hombre que vive en sociedad”.176
4.5. Democracia. Crítica al artículo 8° original y al pluralismo ideológico limitado
Su ensayo “Los marcos de la contienda política”, de 1984, es especialmente relevante en esta materia. En este elabora de manera sofisticada su acercamiento a la idea de democracia, una idea que, como veremos, es la de democracia constitucional, democracia bajo el imperio del derecho. También es importante porque es el vehículo intelectual para cuestionar el artículo 8° de la Constitución, en una época en que no era fácil hacerlo.
Para el profesor Evans, la democracia se trata “esencialmente”, de “un régimen de génesis, organización y atribuciones de las potestades estatales de la comunidad nacional. Ella supone generar la autoridad civil o crear el Derecho mediante la designación de gobernantes en procesos electoral eso actos plebiscitarios plurales, libres, informados, secretos y sinceros”.177 Ello importa que, por un lado, las autoridades, todas ellas, que ejercen potestades estatales, actúen estrictamente conforme a derecho, y, por el otro, que reconozca y respete la preexistencia de un conjunto de atributos de la persona y de las entidades que le son naturales, esto es, los derechos humanos”.178
Una dimensión relevante de lo anterior es que, naturalmente, en una democracia el orden jurídico admite el pluralismo y “el consecuente enfrentamiento pacífico de ideas y tendencias, de organizaciones, grupos independientes y partidos, todos los cuales pretenden el favor del electorado, del pueblo, para asumir el poder estatal”.179 Ello requiere, en consecuencia, que “tanto el ordenamiento jurídico vigente como la práctica política admitan o reconozcan el derecho del pueblo a organizar partidos o grupos políticos de variadas tendencias doctrinarias, de múltiples expresiones locales y gremiales o de cualquier naturaleza legalmente lícita”.180 Así, el reconocimiento de las libertades políticas básicas, de conciencia, expresión o asociación son esenciales a la democracia.181
Así, cuando se discute acerca del pluralismo político y sus límites, la pregunta es el límite que pueden cruzar (violar) los partidos o grupos políticos respecto de los valores y bienes jurídicos de general aceptación en la vida colectiva que dan identidad a una nación y las instituciones que los expresan.182
En primer lugar, es lícito rechazar y cuestionar la acción del gobierno y la actuación de los gobernantes.183 Luego, también lo es rechazar una o más estructuras concretas de los regímenes político, económico y social. 184 En tercer lugar, asumir una actitud crítica que busca el reemplazo del régimen político. A su juicio, ello no es objetable en la medida en que se hace dentro del cuadro de los sistemas de organización democrática de la sociedad. Inhibir un debate como este afecta tanto la libertad como el pluralismo ideológico.185 Finalmente, ¿es posible limitar un proyecto fundado en valores distintos, que pretende la instauración de un nuevo orden político, económico y social?
La respuesta a esta última interrogante, a juicio de Evans, consistirá en distinguir la comisión de actos antijurídicos, de buscar aplacar simplemente ideas críticas. Y es que la democracia “es un mecanismo político, es cierto, pero su consolidación y perfeccionamiento han producido otra realidad en los pueblos que la practican: la decisión de seguir ejerciéndola y, sobre todo, viviéndola”.186 Porque el sistema democrático es el único que constituye una forma de estructuración y manejo del poder, pero que, “además, contiene valores que trascienden al Estado y que penetran, se desarrollan y se difunden en el medio social. La constitución de esta realidad no debe confundirse con la adoración del gobierno democrático por sus mecanismos puramente jurídicos. Eso es ‘democratismo’ inútil”.187
Y es que la democracia es protegida por los valores en que se inspira: “Para defender su estabilidad, no necesita de la fuerza desatada, ni de la consigna estridente, ni de la represión humillante del hombre gobernado. Por todo ello, la democracia se abre al debate, al diálogo, al encuentro, a la controversia, por fuerte que sea, y no teme que se escuchen las ideas”. Pero, por los ideales que encarna y por los bienes institucionales que contiene y que el hombre requiere para convivir en sociedad, para Evans “la autoridad de este sistema es la más eficaz y la más perdurable, y por estar siempre provista de la legitimidad que brinda su origen, es la más racional”. Y es que “mientras existan las democracias y mientras existan ideas totalitarias, estas constituirían el más grave riesgo para aquellas. Tanto la tentación totalitaria, en la frase de Revel, como la tentación dictatorial amenazan a los gobernantes y a los gobernados. Pero ni una ni otra podrán nunca asumir la tarea de paz que sí han desarrollado, en un mundo complejísimo, las democracias de este siglo: conciliar y respetar las diferentes versiones y opciones de bien común que separan, pero también vinculan e integran, a los seres humanos”.188
En una entrevista del mismo periodo es posible observar una serie de reveladoras afirmaciones en esta materia, especialmente a propósito del controversial y cuestionado artículo 8°, original, presente en la Carta de 1980:
¿La Constitución del 80 es democrática? Le contesto, es democrática. Ahora bien, dentro de ella existen algunos preceptos como el artículo Ocho –dice y busca el texto para ratificar–, comentando: “Como sé que si no hay auténtica concordia nacional esta Constitución no va a durar después de Pinochet, no la estudio”. Establece que todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción del Estado de carácter totalitario fundado en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Ese artículo, a mi juicio, puede transformarse en el peor enemigo del sistema democrático. En virtud de él, se puede perseguir a quien sea partidario del divorcio, por ejemplo. Es un precepto extremadamente amplio. Puede desembocar en la persecución contra las ideas. Con este artículo se puede llegar a restringir o anular la actividad opositora y, en consecuencia, dejar la democracia establecida en la Constitución absolutamente inoperante.189
Bajo este contexto, es claro que el profesor Evans tiene un concepto de democracia constitucional robusto que no solo se basa en exigir el respeto de los derechos fundamentales, y especialmente las libertades políticas esenciales a la democracia, sino que, además, considera que no hay democracia posible sin pluralismo amplio que debe admitir, incluyendo sus formas más críticas, las ideas más controversiales, poniendo límites solamente cuando existen conductas que atentan directa y esencialmente contra los valores, bienes jurídicos e instituciones que forman parte de la identidad colectiva.
4.6. Régimen de gobierno. Hacia un presidencialismo integrador
Los artículos “La modificación del régimen presidencial chileno” (1990) y “El poder político, hoy y mañana” (1994) entregan elementos valiosos para evaluar el enfoque de Evans a la cuestión del régimen de gobierno y, de manera más precisa, a la evolución constitucional del régimen presidencial en nuestro país y a superar el régimen hiperpresidencial consagrado en la Carta de 1980. Como alternativa, propone un modelo que, sin querer denominarlo semipresidencialismo, se le asemeja bastante y que el profesor Evans denomina “presidencialismo integrador”.
Respecto a la evolución constitucional en nuestro país sobre el régimen de gobierno, Evans destaca el periodo 1891-1924, en los siguientes términos:
En Chile se produjo un cambio institucional, sin una consagración constitucional explícita… algunos han denominado la República parlamentaria, calificativo que queda extremadamente grande para un ensayo mantenido por la dirigencia política y cuya fuente puede encontrarse en dos elementos… el debilitamiento progresivo del autoritarismo presidencial consagrado en la Carta de 1833, especialmente a través de las llamadas Reformas liberales… El segundo elemento, es un fenómeno socio- político muy bien analizado por Alberto Edwards en su obra La fronda aristocrática, en el que la clase política dirigente buscó y obtuvo el real ejercicio de la potestad gobernante mediante una mecánica de relaciones Congreso-Ejecutivo que originó una caricatura de parlamentarismo. Un régimen así debía fracasar.190
Refiriéndose a la Constitución de 1925, sostuvo, que “estableció un sistema presidencialista expreso preceptuando que la fiscalización de los actos de gobierno por la Cámara de Diputados, única rama con esa facultad, no afectaría la responsabilidad política de los Ministros de Estado, los que permanecerían, por tanto, en sus cargos mientras contaran con la confianza del Presidente de la República. Las reformas de 1943 y de 1970 acentuaron la fortaleza institucional del Poder Ejecutivo”.191
La Carta de 1980 también consagró un régimen presidencial, pero “ahora ampliando aún más las atribuciones del Poder Ejecutivo y cercenando o restringiendo facultades tradicionales del Congreso”.192 Examinando la regulación de las potestades del Presidente en la Carta actual, concluye que existe “un desequilibrio entre dos Poderes del Estado y exagera tanto la preeminencia legislativa como el ámbito de la potestad reglamentaria del Presidente de la República disminuyendo, a la vez, la relevancia y trascendencia institucional del Congreso. Así, nuestro régimen político puede calificarse, por tanto, como un sistema Hiperpresidencial”.193
En consecuencia, cree indiscutible atenuar el hiperpresidencialismo existente a la búsqueda de “un encuentro constitucional de las funciones del Presidente de la República y del Congreso. La separación institucional rígida, tajante, excluyente entre ambas potestades, no parece aconsejable en una sociedad civil que debe procurar el encuentro de fórmulas institucionales que aseguren, cada día con mayor eficacia, la existencia de una real ‘democracia gobernante’ como decía Burdeau. Solo así se garantizará la subsistencia de un sistema político querido y sostenido, en todo evento, por el pueblo”.194
El punto de partida de este debate debe iniciarse, a su juicio, por la aceptación de que el Presidencialismo chileno instaurado por la carta de 1980 constituye una estructura de poderes “claramente desequilibrada en favor de las facultades del Poder Ejecutivo” y “notablemente teñida de una franca disminución de atributos del Congreso que eran tradicionales, que no presentaron graves problemas y cuya desaparición redunda en un desequilibrio ostensible en la prestancia constitucional de las dos Cámaras legislativas”.195 Por ello, un primer esfuerzo debería consistir en “realizar un estudio objetivo acerca de cómo y para qué sustituir la preceptiva constitucional que permite calificar al régimen político chileno como Hiperpresidencial para transformarlo en un Presidencialismo similar al que existió hasta 1973, con las necesarias correcciones en la mecánica de generación de autoridades, una de las cuales debería ser la segunda vuelta en la elección presidencial para que siempre el Primer Mandatario resulte electo por la mayoría absoluta de los votos populares”.196 El regreso al Presidencialismo, además, “suprimiría variadas fuentes de controversias jurídicas y de pretensiones de superioridad institucional entre esas potestades, abriendo camino para otras instancias de colaboración Ejecutivo-Congreso que los requerimientos de la realidad vayan aconsejando”.197
Luego, recomienda que, en una segunda etapa, “más o menos cercana”, se debe abrir la discusión acerca de “cómo procurar una más estrecha vinculación entre las atribuciones gubernamentales y administrativas del Poder Ejecutivo, de las que está totalmente marginado el Congreso en un Régimen Presidencial, admitiendo formas de participación de aquel en esas atribuciones”. 198
En su proyecto de reforma hacia lo que él denomina presidencialismo integrador, el profesor Evans manifiesta:
Se trata de acercarse a estructuras de cooperación Ejecutivo-Congreso en el ámbito político gubernativo, sin llegar al Parlamentarismo, porque este solo será debatible en Chile luego de un extenso proceso de evolución constitucional, de asentamiento de las instituciones, de fortalecimiento orgánico de los partidos políticos y de perfeccionamiento de la educación cívica de los electores… No se trata, como sucede de hecho en el sistema parlamentario, de “fusionar” Congreso y Gobierno. Se trata de obligar a una colaboración entre los dos Poderes Legisladores que abarque también lo gubernamental y lo administrativo ¿Efectos? Una mejor posibilidad de apoyo político estable para los actos de gobierno. Una mayor eficiencia de las tareas de un Ejecutivo con alguna forma de respaldo congresal. Una disminución de presión ciudadana sobre el Presidente de la República y el reparto de esa presión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Una limitación a la exigencia colectiva tradicional, que a muchos ha hecho creer que por ello Chile es presidencialista, de que todos los problemas los debe atender y resolver el Presidente de la República. Una mayor probabilidad de estabilidad ministerial, ya que podría estructurarse un instituto de colaboración entre potestades políticas que no implique que el Congreso pueda hacer efectivos votos de desconfianza o de censura a los integrantes del Gabinete Presidencial, los que solo tendrían responsabilidad política ante el primer Mandatario. Un régimen constituido sobre estas bases, con los debidos resguardos para hacer operante el sistema, despojándolo de los elementos que hoy lo hacen Hiperpresidencial, pasaría a ser expresión de un Presidencialismo Integrador cuya existencia, vigencia y subsistencia permitiría ponderar la conveniencia de nuevas instancias de colaboración Ejecutivo-Congreso que, eventualmente y con el tiempo, pudieran llegar a un sistema parlamentario dotado de la solidez institucional que exige el mundo contemporáneo.199
Junto con esbozar la dimensión conceptual de su propuesta, el profesor Evans plantea las “bases institucionales” de este modelo, para darle fisonomía jurídica. Sus modelos centrales descansan en la creación de un Poder Ejecutivo dual, integrado por el Presidente de la República elegido por el pueblo con el mecanismo de doble vuelta cuando fuere necesaria y un Primer Ministro designado por aquel, con acuerdo de la Cámara de Diputados y del Senado, acuerdos que requerirían de la simple mayoría de los miembros presentes;200 la división de las atribuciones que la Constitución entrega hoy al Presidente de la República, entre este y el Primer Ministro, con algunas materias en que se requeriría su actuación conjunta;201 el nombramiento de los ministros de Estado en las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Economía y Hacienda requerirían el acuerdo del Senado.202
A su juicio, no se trata de sentar “las bases de un régimen preparlamentario”, en que el gabinete debe contar con la confianza de la Cámara política, que en Chile es la Cámara de Diputados puesto que tiene las atribuciones de iniciar los juicios políticos y de fiscalizar los actos de Gobierno. “Parece preferible, en un verdadero ensayo de ‘difusión de atribuciones’, buscar la participación del Congreso en las tareas de gobierno y administración solo en el nombramiento del Primer Ministro en que deberían participar ambas Cámaras y de algunos ministros en que parece más procedente la necesidad del pase del Senado, sistema este último, que, con éxito, consagró y mantiene la Constitución de Estados Unidos”. 203
Junto con lo anterior, para hacer viable este esquema, propone como necesario complemento el estudio de
un conjunto de mecanismos y sistemas constitucionales para evitar demoras y tramitaciones injustificadas en los pronunciamientos de las ramas del Congreso cuando deban intervenir en los nombramientos de Primer Ministro y Ministros; para impedir que las facultades que se concederían al Congreso impliquen o supongan para algunos parlamentarios una participación direccional en la potestad gubernamental; para atenuar el riesgo de que por la vía del juicio político se busquen cambios ministeriales en circunstancias que la remoción del Primer Ministro y de los integrantes del Ministerio continuaría como atribución exclusiva del Presidente de la República, para lo cual parece adecuado eliminar la suspensión en sus cargos de los Ministros cuando una acusación constitucional fuere aprobada por la Cámara de Diputados, y, finalmente, para incentivar la existencia de pocos partidos políticos, homogéneos, disciplinados y verdaderamente representativos de amplios sectores ciudadanos.204
En su oportunidad, el profesor José Luis Cea, examinando la propuesta del profesor Evans, llegó a las siguientes conclusiones:
Creo que el Poder Político, hoy y mañana, tópico que aborda el profesor Enrique Evans de la Cuadra, se comprende mejor a la luz de las consideraciones históricas precedentes. Allí la reflexión del señor Evans propugna para Chile, con clara intención, un presidencialismo equilibrado, que incentive la cooperación del Poder Ejecutivo y el Congreso, obligándolos a la colaboración “también en lo gubernamental y administrativo” (p. 44). En esa interesante vertiente y si he captado bien su planteamiento, el catedrático y amigo citado sugiere, aunque por cierto en sus rasgos matrices únicamente, un tipo de “presidencialismo integrador de las potestades públicas, de naturaleza política” que, en mi opinión, se aproxima al semipresidencialismo (pp. 45 y 46), sin llegar a coincidir por completo con este.205
Más adelante, en su artículo de 1994, será más cauto en su aproximación al debate, no en cuanto al fondo, pero sí en la forma. En efecto, sostendrá que “solo desde 1990 se está practicando y, por tanto, poniendo a prueba, la bondad de la institucionalidad concebida por la Constitución de 1980 para las vinculaciones orgánicas entre el Presidente de la República y el Congreso”. En consecuencia, “[n]o hay una experiencia acumulada que permita sostener la necesidad, evidente o imperiosa, de una transformación del sistema. El planteamiento de algunas ideas que hablan de la consagración de un régimen semipresidencial, y aun de un sistema parlamentario, debe ser analizado con la frialdad que permite la circunstancia de que no nos encontramos enfrentados a la urgencia de un cambio y con la racionalidad que exige la búsqueda del que pueda parecer la mejor preceptiva para las relaciones institucionales de los órganos políticos colegisladores”.206
Finalmente, a pesar de que el profesor Evans expresó con claridad su crítica al hiperpresidencialismo consagrado en la Carta de 1980, resultante interesante, o al menos anecdótico, destacar que en las discusiones de la CENC, fue partidario de establecer la fórmula de que “[e]l Gobierno en Chile es democrático, representativo y presidencial”,207 a la vez que promovió la idea de “asignar al Poder Ejecutivo la función de cautelar la independencia de los poderes del Estado”.208
4.7. Revisión judicial de la ley. Crítica a la práctica de inaplicabilidad de la Corte Suprema
En este ámbito, el profesor Evans desarrollará planteamientos sofisticados respecto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad y su ejercicio en manos de la Corte Suprema, como respecto del Tribunal Constitucional, su rol, y el debate sobre su reforma hacia mediados de los 90.
Para el profesor Evans, la atribución de la Corte Suprema de conocer y resolver sobre recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, esto es, la “facultad exclusiva de la Corte Suprema, para, procediendo de oficio o a petición de parte, declaren inaplicable para un asunto judicial determinado, cualquier precepto legal por ser contrario a la Constitución” es, a su juicio, “uno de los mecanismos más importantes para asegurar en Chile la supremacía constitucional”. 209
No obstante la importancia asignada a esta institución, es también crítico de la forma en que la Corte la ha ejercido, señalando que se está limitando a “un proceso en que se compara, simple y escuetamente, lo literal de la letra de la Constitución. Pensamos que, para penetrar adecuadamente en lo que se dice en la Constitución, es preciso detenerse en su letra, pero también descubrir su espíritu y desentrañar su historia”.210 En efecto, si, eventualmente, “la Corte Suprema resuelve completar la sola comparación de la literalidad de la ley impugnada y de la Constitución por un estudio que abarque también el espíritu y la historia de la Carta Fundamental, el Alto Tribunal habrá dado un paso trascendental para el robustecimiento del Estado de derecho y para una real cautela de los derechos que la Constitución garantiza a todas las personas”.211
Desde una perspectiva más técnica, para Evans resulta de la mayor importancia la amplitud de la expresión “preceptos legales” en esta materia. Así se planteaba, al indicar que “el concepto de ‘preceptos legales’ es utilizado por la Constitución de modo muy genérico”,212 comprendiendo “las disposiciones y normas contenidas en las Leyes, en los decretos con fuerza de ley, en los decretos leyes y en los tratados internacionales ratificados, aprobados, promulgados y publicados en nuestro país”. En este respecto, destacaba que “en los regímenes de facto que en este siglo han existido en nuestro país… se ha gobernado por medio de decretos leyes, norma jurídica excepcional que reemplaza a la legislación producto de una institucionalidad ratificada o aprobada por el pueblo”, y que igualmente, “la Corte Suprema, amparada por la expresión tan amplia de ‘preceptos legales’ nunca renunció a su facultad constitucional de declarar inaplicable por contrarios a la Constitución o a lo que pudiere quedar vigente de ella, los textos contenidos en decretos leyes que vulneraran la Carta Fundamental”.213
También en el plano técnico, destaca la novedad introducida por la Constitución de 1980 consistente en que “la Corte Suprema tiene ahora la facultad de ordenar la suspensión del procedimiento en la gestión judicial en que recae la cuestión de Inaplicabilidad, mientras esta se tramita y sentencia en la Corte”.214
Asimismo, destaca que en la discusión del mencionado instituto en la CENC “entre los años 1973 y 1977, se aprobó, con el asentimiento de la Corte Suprema, que en el evento de que un precepto legal fuere declarado inaplicable por inconstitucional en tres sentencias de la Corte Suprema, ese precepto quedaría expresamente derogado”. Sobre esta propuesta asegura haber sido partidario, por parecerle “razonable, justa y productora de una evidente economía procesal”,215 precisando dicha opinión:
Razonable y justa porque impedía el doble tratamiento jurídico entre quienes recurrían de Inaplicabilidad y obtenían sentencia favorable y los demás habitantes a quienes se les continuaba aplicando un precepto legal declarado reiteradamente inconstitucional. Fuente de economía procesal porque evitaba el tener que plantear, en algunas situaciones de masiva vigencia para muchas personas de preceptos legales inconstitucionales, decenas, o más, de recursos similares que, necesariamente, serían resueltos con las mismas sentencias… Lamentamos que, con posterioridad a 1977, la Comisión referida haya cambiado de opinión, en detrimento, a nuestro parecer, de la seguridad jurídica de la población, elemento tan esencial para la real existencia y subsistencia del Estado de derecho.216
Por otra parte, desde la perspectiva de su valoración del Tribunal Constitucional y su rol institucional, sostendrá que “como órgano del Estado encargado de velar por la supremacía jerárquica de la Constitución, ha contribuido desde la vigencia de esta última a consolidar su aplicación efectiva, constituyéndose, en más de una ocasión, en una institución fundamental para la vigencia del sistema democrático institucional que la Carta Fundamental inspira”.217
Ahora bien, en el contexto de mediados de los 90, cuando se discute una reforma constitucional en materia de composición del Senado, integración del TC y atribuciones del COSENA, el profesor Evans hará importantes contribuciones a pensar la integración del TC.218
En efecto, a su juicio, “la única forma de integración” de este Tribunal que “eliminaría las suspicacias que crea una generación a través de órganos políticos” sería una que dejara en manos de la Corte Suprema la designación de la mayoría absoluta de sus integrantes eligiéndolos de ternas presentadas por las facultades de derecho de universidades estatales, o particulares y privadas autónomas que lo deseen.219 Con todo, considera que su idea “es demasiado innovadora en este momento”.220
Para llegar a una propuesta más realista de integración al TC, tomará como base las ideas de su hijo (y socio de estudio), el profesor Eugenio Evans, las que lo llevarán por un extenso análisis comparado del TC en relación a sus pares español y francés, respecto del estatuto de los ministros. Tras examinar la génesis del TC chileno en la reforma constitucional de 1970, examinar la regulación en la Carta de 1980 y estudiar el mensaje presidencial objeto central de su análisis, formulará interesantes recomendaciones, precisando que, desde la perspectiva de la integración, es “absolutamente única” a nivel comparada la influencia de las instituciones armadas en la designación de los ministros, lo que se debió no al trabajo de la CENC sino a la revisión por parte de la Junta.221 Si bien pueden existir argumentos factuales e históricos que explican tal integración “única”, esas disposiciones, “sin embargo, no desvanecen la solidez de las críticas que en torno a la mencionada influencia puedan formularse”.222 Lo anterior no obsta a que, tras la experiencia de quince años de funcionamiento, el TC haya teniendo una positiva influencia en el “devenir histórico-político reciente del país”, y que los ministros designados por el COSENA no hayan realizado una buena labor desde la perspectiva de sus sentencias.223
5. IDEAS E INSTITUCIONES RELEVANTES PARA LA TRADICIÓN CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
5.1. Dignidad de la persona humana. Bases del humanismo cristiano y principios libertarios del pensamiento laico
Para Evans, es la persona humana el fundamento último de los derechos humanos. Y cuando decimos “la persona”, hablamos del ser humano inmerso en una sociedad, viviendo, trabajando, creando una familia, asociándose, informándose, educándose, instruyéndose, buscando el estado de salud y de felicidad para sí y los suyos, aspirando a realizarse y a existir sin temor a la arbitrariedad, a la imposición y a la injusticia”.224
Siguiendo Pacem in Terris, sostendrá que “en toda humana convivencia bien organizada y fecunda hay que colocar como fundamento el principio de que todo ser humano es persona, es decir una naturaleza dotada de inteligencia y de voluntad libre, y que, por tanto, de esa misma naturaleza directamente nacen al mismo tiempo derechos y deberes que, al ser universales e inviolables, son también absolutamente inalienables”.225
Así, para el profesor Evans, la concepción de derechos humanos cubre no solo aquellos específicamente definidos en declaraciones y convenciones entre Estados, sino que representa la consecuencia de un valor ético superior, como es la dignidad natural fundamental del hombre, ser racional, libre y social. Junto con ello, la vigencia de los derechos humanos lleva implícito un deber: “el ser humano, amparado por un cuadro de derechos, igualdades y libertades, debe usarlos para su propio desarrollo personal y para el progreso social; pero en caso alguno puede servirse de ese cuadro ético y jurídico, fruto de tan largos y difíciles esfuerzos de la humanidad, para conculcar con ellos los derechos y libertades de otros hombres”.226
De ello da cuenta, a su juicio, el artículo 1° de la CPR que contiene una afirmación inicial de extrema importancia y que debe extenderse, asimismo, como precepto rector del Capítulo III. Al disponerse que “[l]os hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, estamos ante un “ideario” que “viene de la concepción cristiana del hombre y de la sociedad y fue tomado, con redacciones más o menos similares, en diversos documentos que hemos citado, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, artículo 1°. Luego, el mismo artículo contiene otros preceptos que, por su naturaleza inspiradora, deberán servir para interpretar el texto en materia de derechos constitucionales”.227
En efecto, el rol fundamental del inciso 1° del artículo 1° de la CPR, y el resto de sus incisos, como criterio inspirador de la totalidad de la Carta, importa, asimismo, un ideario que se conecta especialmente con el capítulo III sobre derechos constitucionales, en el que también existe: “una clara inspiración humanista cristiana y los principios libertarios del pensamiento laico”. En efecto, comisionados de “diferentes concepciones ideológicas prácticamente terminaron ese capítulo en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución entre 1973 y 1977 e, igualmente, cristianos y laicos lo aprobaron, casi sin modificaciones en el Consejo de Estado de 1980… Es un antecedente que debe recordarse, al margen de otras banderías, actuales o futuras, que pudieren separar esperamos que solo el terreno de las ideas a los chilenos”.228
5.2. Naturaleza social del hombre, subsidiariedad y bien común. Énfasis en la dimensión activa del Estado
Tempranamente en la discusión al interior de la CENC, Evans será partidario de incorporar el principio de la subsidiariedad. Sin embargo, piensa que ese concepto está incorporado en la idea de la participación. Precisamente, agregó, “lo que distingue una sociedad estatista de otra caracterizada por la desconcentración de poder, es el proceso de participación, porque en esta última, el Estado solo ejerce su poder en aquellas actividades en que los particulares no participan, ya sea por falta de medios, por inactividad o por otras razones”.229
A diferencia de Guzmán y Silva Bascuñán, Evans se enfrentará a estos conceptos desde la perspectiva de las obligaciones del Estado, más que desde la perspectiva de sus bases filosóficas. En consecuencia, para Evans es relevante que la Carta de 1980 buscó poner al Estado en una posición en la que no solo no puede absorber los grupos intermedios, sino que tiene la obligación de cautelar su existencia y de dotarlos de un grado de autonomía necesario para el cumplimiento de su función social. En consecuencia, se genera una situación jurídica institucional absolutamente diversa de la consultada en la Carta Fundamental de 1925, “pues en esta materia dicho texto tiene una característica típicamente liberal, vale decir, no adopta partido en el problema hombre-Estado y deja que este se resuelva a través de la política o mediante otros mecanismos”.230 Así, no es partidario de definir el concepto de Estado “en un sentido tradicional”, ya que el Estado debe tener un rol relevante promoviendo el desarrollo económico y cautelando los derechos esenciales de los individuos por la otra, lo que requiere que “el Estado debe arbitrar los mecanismos necesarios para que a través de la institucionalidad se garantice, efectivamente, el ejercicio de tales derechos”.231
En efecto, las posiciones antagónicas respecto del fin del Estado entre el liberalismo y el colectivismo son superadas por aquella que “concibe al Estado al servicio del hombre, como un instrumento establecido en beneficio del ser humano y no como una creación jurídica o social, que es expresión de una evolución que termina ahogando al ser humano y sometiéndolo”. Sin embargo, no es posible consignar en la Constitución, escuetamente, que “El Estado sirve al hombre”, pues es indispensable desarrollar esta idea con la adecuada amplitud.232 A su juicio, el Estado debe servir al hombre en dos planos esenciales; primero, está destinado a cautelar los valores fundamentales de su dignidad esencial y sus libertades, y luego, la acción del Estado no juega tanto en relación con el hombre-individuo sino que, más bien, con el medio social y, en este aspecto, estima que se debe buscar el pleno desarrollo de la persona en sus diversos aspectos: social, cultural, económico, cívico y político, tarea a la que debe propender el Estado en su acción.233
5.3. Derecho de asociación. Preocupación por el rol de los colegios profesionales y el derecho de sindicalización
Para Evans, la esencia de este derecho es “la facultad de organizar entidades lícitas, de ingresar y permanecer en ellas y de retirarse, todo ello sin permiso previo y sin otros requisitos que los que, voluntariamente, se aceptaron al ejecutar alguno de estos actos”.234
En los debates en la CENC al comienzo fue partidario de consagrarlo en términos más bien escuetos, dado que, a su juicio, si la Constitución garantizaba a los cuerpos intermedios y su autonomía, y acentuaba el principio de subsidiariedad, sería redundante.235
Podemos destacar dos temas específicos que Evans desarrolla en el contexto más general de esta garantía: una preocupación especial por la situación de los colegios profesionales y otra referida al derecho a sindicalizarse.
Respecto de lo primero, examina la regla “Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación”. Para Evans, si bien “satisface los requerimientos de una concepción libertaria de la vida en sociedad”, ella sola “no nos parece compatible con la protección que el Estado debe a los grupos intermedios, según el artículo 1° de la Constitución, ni se concilia con la importante, valiosa y muy respetable tradición de organización y funcionamiento de los colegios profesionales en Chile”. 236 Y es que “al transformar a esos organismos en meras asociaciones gremiales y al abrir cauce a un paralelismo injustificado en los gremios profesionales, o a su atomización… la institucionalidad no ha brindado el reconocimiento que los colegios profesionales chilenos merecían, como expresión de fortaleza social, tan importante para el ejercicio del derecho natural de participación en un régimen democrático”.237
Respecto del derecho de sindicalización, recordando que en la CENC “fue largamente debatido este derecho y sus acuerdos se reflejaron en el N° 22 del artículo 1° del Acta Constitucional N°3”, y que “los criterios inspiradores de la preceptiva de 1980 fueron los mismos manifestados en la CENC”,238 destaca especialmente la regulación que busca proteger la autonomía e independencia de las organizaciones sindicales y explicitar que a las mismas no les está prohibido participar en política, sino que deben hacerlo limitando la instrumentalización político-partidista. Lo dijo así: “El inciso tercero de este derecho contiene dos normas que se complementan. Por la primera, se encomienda a la ley contemplar los mecanismos para asegurar la autonomía, o independencia, de las organizaciones sindicales, lo que debe entenderse, respecto de la parte patronal, respecto del Estado y sus autoridades y respecto de organizaciones o entidades que no tengan por objeto exclusivo asociar trabajadores o sindicatos”.239 Por la segunda, continúa, “se prohíbe a las organizaciones sindicales participar en actividades político partidistas, lo que debe entenderse referido a actos propios de los partidos políticos y a actos en que la convocatoria emane de un partido o en que el objetivo de la participación sindical sea compartir o solidarizar con una tesis o posición de uno o más partidos políticos y propia de la acción de éstos. La Constitución dijo “actividades político partidistas”.240 En consecuencia, ella no impide, ni podría impedir, que las organizaciones sindicales, como tales, dentro de su autonomía y en ejercicio de la libertad de opinión, adopten acuerdos o participen en actos de contenido político que esencialmente expresen una preocupación o una posición frente a determinados problemas o situaciones que afecten a todo el país o al sector sindical. Lo que trata de evitar la Carta de 1980 es la instrumentalización por los partidos políticos de las entidades sindicales, la que las desvirtúa y aleja de la esfera de sus fines específicos”.241
5.4. Libertad de enseñanza. Amplitud de la garantía
Para entender en profundidad la perspectiva desde que la aborda, resulta relevante analizar el contexto en el que se situaba el autor y la evolución de la mencionada garantía en nuestra historia constitucional.
Para el profesor Evans, esta garantía había sido escuetamente tratada en nuestra historial constitucional, hasta el Estatuto de Garantías en 1971.242 Las reglas de la Carta de 1925 eran solo de naturaleza “operacional”243 y, en razón de lo escueto que resultaba tal regulación, “correspondió a la doctrina y a la cátedra universitaria profundizar en la naturaleza de esta garantía”.244
En la Constitución de 1980, aunque “de modo más escueto”,245 sí se “recoge expresa o implícitamente, los bienes jurídicos de la esencia de la libertad de enseñanza”.246 En ella “se precisaron los bienes jurídicos amparados por la libertad de enseñanza”,247 especialmente aceptándose la idea de “que el beneficiario de todo el proceso educacional y del sistema de enseñanza es el que la recibe, o sea el “educando”.248
Así, los bienes jurídicos que a su juicio resultan amparados por la libertad de enseñanza en cuanto garantía fundamental son: el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos de enseñanza; el derecho de los padres de elegir el maestro de sus hijos, dentro de las realidades materiales y de las opciones doctrinarias que les brindan la educación estatal y la educación privada; la libertad de cátedra; y el acceso a la enseñanza reconocida oficialmente, esto es, la que somete a sus alumnos a exámenes que habilitan para cursar los grados de los niveles básico, medio y superior o universitario, la que no podrá propagar tendencia político-partidista alguna. A lo anterior, Evans suma el que una ley orgánica constitucional estará encargada de establecer requisitos mínimos que deberán exigirse en cada nivel de enseñanza básica y media, y señalará normas objetivas que permitan al Estado velar por su cumplimiento y establecer requisitos, igualmente objetivos y no discriminatorios, para el reconocimiento oficial de los establecimientos de todo nivel, incluyendo, por tanto, las universidades. También que la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.249
En el debate en la CENC, Evans buscó limitar la intervención del Estado en esta área a exigir los requisitos mínimos de promoción de la enseñanza básica a la enseñanza media y los mínimos de egreso de la enseñanza media. En lo demás, entendiendo que era la posición de Silva Bascuñán y, en general, la del resto de los comisionados, “es otorgar a los establecimientos privados la más amplia libertad de enseñanza. Ellos tendrán, desde luego, autonomía administrativa, tendrán plena autonomía docente: podrán elegir su personal, seleccionar sus textos, promover los alumnos con validez de un curso a otro, sin sujetarse más que a estos requisitos mínimos de acceso de un nivel a otro”. 250
Asimismo, realzó la posición de los padres, “los que son, esencialmente, los primeros educadores de sus hijos, y representan, en su opinión, la primera expresión de esa libertad”.251
Finalmente, destacó el rol fundamental que tendrían la doctrina constitucional de los tratadistas y la jurisprudencia en profundizar el mejor entendimiento de esta garantía.252
5.5. Derecho de propiedad. La propiedad como elemento esencial de la contienda política en la historia de Chile. Precisiones conceptuales sobre su esencia
La dogmática constitucional tiene una gran deuda con el profesor Evans en este ámbito. Hoy sus ideas son fuente de consulta obligatoria tanto por la profundidad de las mismas como por el hecho de que él haya sido un activo participante en buena parte de las reformas constitucionales y la definición de las reglas que hoy nos rigen. En función de lo anterior, examinaremos con mayor extensión sus ideas y la evolución de las mismas.
Para el profesor Evans, una cabal comprensión de la preceptiva hoy vigente en la garantía constitucional del derecho de propiedad hace necesario tener a la vista los diferentes textos que, desde 1925 hasta 1980, regularon esta normativa.253 Esta visión general sobre el derecho de propiedad la expresará en diferentes perspectivas.
Primero, desde un punto de vista intelectual, permite justificar una de sus tesis más relevantes en esta materia, a saber, que desde la década de 1960 “es un hecho que la esencia de la contienda política se ha centrado en Chile en la mayor o menor extensión de la garantía constitucional del Derecho de Propiedad y en la naturaleza y eficacia de sus resguardos y protecciones institucionales”.254 Así, sostiene, en un periodo inferior a sesenta años se modificará en cuatro ocasiones, de modo relevante, el estatuto constitucional de la propiedad, destacando tal excepcionalidad a nivel comparado,255 agregando que este “fenómeno” chileno “expresa un problema político social que, como en pocas otras situaciones, muestra una extensa y sostenida crisis del consenso nacional”,256 y que las reformas a la propiedad “pasaron a constituirse en campo de batalla predilecto de las diferencias ideológicas existentes en nuestro país; pero también en una metodología práctica para alcanzar algunos objetivos concretos”.257 Ejemplo de lo anterior es la nacionalización de la Gran Minería del Cobre de 1971.258
Esta aproximación en torno a la controversia política y el derecho de propiedad, a partir de la experiencia política desde 1925, y sobre la base de una reflexión “muy meditada, como observador y participante de algunas etapas del proceso”, lo lleva a concluir que no es posible el progreso colectivo sin un “estatuto constitucional del derecho de propiedad que quede al margen de los objetivos políticos del momento, que garantice la vigencia de un justo concepto de función social del dominio y que asegure a quienes invierten en actividades productoras, a quienes crean empresas y a todos los que trabajan, el respaldo de una institucionalidad estable que ampare sus bienes en forma eficaz”.259 Ello incluye un equilibrio entre las necesarias facultades para la acción del Estado en la ejecución de proyectos de proyección nacional y el derecho de expropiar los bienes que sean necesarios, con el pleno resguardo de los intereses de los afectados.260 Se trata de una visión que para Evans queda plenamente expresada en las palabras de Paulo VI en Populorum Progressio de 1967, en cuanto contiene “ideas básicas para un consenso social sobre el régimen de propiedad”.261
Por otra parte, desde un punto de vista analítico y pedagógico se expresa en su acertada taxonomía de la evolución del derecho de propiedad en cinco etapas.262 La regulación contenida en la Carta de 1925 (primera); la reforma constitucional de 1963 (segunda); la reforma constitucional de 1967 mediante la Ley N° 16.615 (tercera); la reforma constitucional de 1971 (cuarta); y el Acta Constitucional N°3 (13 de septiembre de 1976) y entrada en vigencia de la Carta de 1980 (quinta),263 última etapa que destaca porque “cambia sustancialmente la regulación constitucional del derecho de propiedad”.264
Asimismo, se debe destacar que los aportes intelectuales y dogmáticos de Evans en torno al derecho de propiedad se manifiestan en varias de las etapas que describe.
Su obra El Estatuto Constitucional del Derecho de Propiedad en Chile,265 examinando la reforma de 1967, refleja su participación directa en la misma. Evans la califica como una “reforma instrumental y no estructural” y que “tuvo por finalidad otorgar al Estado los medios para efectuar un rápido proceso de Reforma Agraria y de Remodelación Urbana y para reservarle, en nombre del interés nacional, el dominio exclusivo de cierto tipo de bienes”.266
Sobre el carácter “instrumental” y “no estructural” de la reforma, precisa que con la reforma de 1967 “no se ha producido en Chile un cambio del sistema jurídico de Propiedad. Subsiste amparado por la Constitución, un régimen de propiedad privada sobre toda clase de bienes”,267 y que los redactores del proyecto de reforma no tenían en mente “la posibilidad de que la enmienda de los preceptos sobre Propiedad implicara un reemplazo en la estructura socioeconómica de esta institución”.268 A su turno, agrega que “las disposiciones actuales expresan, inequívocamente y en gran medida una concepción en que el ser humano tiene acceso a la propiedad: la elevación de sus niveles de vida, su desarrollo social y su progreso cultural, son ahora finalidades del derecho”, y que bajo un objetivo pragmático, la reforma abría “la posibilidad amplia de establecer, a través de la acción del Estado, nuevas formas de propiedad comunitaria o social”.269
Sobre la eliminación del precepto anteriormente vigente que consagraba la inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción alguna,270 concluye que “no ha desaparecido del orden jurídico chileno ni la existencia ni la subsistencia del derecho de propiedad, en todas sus formas. Por el contrario, están aseguradas por la Constitución. La novedad radica en que el legislador puede ahora imponer a la propiedad limitaciones y obligaciones”.271
La obra analiza diversos aspectos de la reforma y las implicancias jurídicas de la misma. Destaca, por ejemplo, su análisis de la naturaleza jurídica del derecho de propiedad y su función social, respecto de lo cual sostendrá que “prescindiendo de cualquier convicción ideológica o concepción doctrinaria, no es una función social. El dominio privado, en el texto Constitucional, tiene que cumplir una función social, en los casos y con los resguardos formales prescritos por él”, caso en el cual, con todo, “el titular del derecho afectado con una obligación o limitación por razón de función social no tiene derecho a indemnización”.272
Asimismo, en la obra se examinan en detalle distintitos institutos y cuestiones técnicas, tales como las diversas formas del pago en dinero para el entero de la indemnización, dación en pago, compensación, etc., como forma de extinguir determinadas obligaciones de indemnizar a los expropiados;273 la improcedencia de todo reclamo o recurso sobre lo expropiado, dado que ha sido sustituido, de pleno derecho y por la sola existencia de la ley, por su derecho a la indemnización bastando el solo requisito formal de esa autorización legislativa;274 la procedencia de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los preceptos legales que establezcan las condiciones de pago y demás elementos para fijar el monto de la indemnización,275 o, por ejemplo, en la hipótesis de un precepto legal que establezca limitaciones u obligaciones para el dominio fuera de los casos previstos en la Constitución;276 la determinación de la fecha en que debe estimarse el avalúo de la indemnización vigente, a la luz del espíritu general de las disposiciones sobre expropiación e indemnización;277 la regla “programática” de encomendar a la ley y a la acción del Estado propender “a la conveniente distribución de la propiedad y la constitución de la propiedad familiar”, que implica “que la labor del Estado debe responder a una planificación orgánica en que no solo la propiedad se subdivida, sino que se ‘atribuya’, difundiéndose así el dominio a otros titulares de manera adecuada y racional”, la que “expresa también aquella concepción humanista, que coloca la económica y la acción del Estado al servicio del hombre”, y que “le brinda, en gran medida, en su orientación ideológica”,278 entre otros.
Más adelante, en la CENC, el análisis de las propuestas de la subcomisión de propiedad lo llevará a plantear una de sus tesis más recordadas. Lo planteó así:
Prosigue el señor Evans señalando que el texto propuesto prescribe que “solo la ley puede, y sin afectar al derecho en su esencia, establecer los modos de adquirir, usar, gozar y disponer de la propiedad…”. El señor Evans tiene dudas acerca de la bondad de este precepto en materia de derecho de dominio, por lo que prefiere se disponga respecto de todos los derechos humanos, que el legislador, al reglamentar su ejercicio, no podrá afectar la naturaleza esencial, el núcleo conceptual, que define cada derecho, pero referido a la totalidad de ellos. Incluso, recuerda, esta idea se encuentra en la Constitución alemana no referida al derecho de propiedad, sino a todas las garantías constitucionales. 279
Asimismo, tendrá una posición bastante más moderada frente al diagnóstico ofrecido por la subcomisión respecto de la posibilidad de que la Carta de 1925 autorizaba limitaciones al dominio de manera expansiva al punto que tradujeran este derecho en una “caricatura”, ni en la letra ni espíritu de la norma ni en la práctica constitucional ocurrió así. En efecto,
Es cierto que en este país ya en 1925 se manifestaban temores muy grandes porque la Constitución autorizaba a la ley para imponer limitaciones al ejercicio del derecho de dominio. Y es cierto, asimismo, que en 1967, cuando se emplearon términos más amplios y se introdujo el concepto de función social de la propiedad, se estimó también que se le estaba entregando una herramienta tremenda al legislador. La verdad es que en Chile el legislador no abusó de la facultad de imponer obligaciones y limitaciones al dominio en términos que redujeran este derecho a una caricatura, a un mero símbolo jurídico. No se llegó a esos extremos… Algunos de los señores miembros de la Comisión han sostenido que el texto actual de la Constitución permite establecer limitaciones al dominio que pueden afectar la esencia del derecho. No es así y el actual texto no permite establecer ese tipo de limitaciones, y así quedó establecido en la historia de la ley. En un texto de que es autor, llamado “El Estatuto del Derecho de Propiedad en Chile”, dejó claramente establecido que cualquier limitación del dominio que implicara su pérdida, vale decir, que afectara la esencia del derecho, solo podía llevarse a efecto por medio de la expropiación. Y así lo reconoció la Corte Suprema… De manera que no es efectivo que el texto actual sea tan extremadamente generoso en materia de limitaciones que permita llegar a afectar al derecho de propiedad en sus diversas especies, como lo consagra la Constitución vigente, o al derecho en su esencia, como desean los señores miembros de la Subcomisión.280
Para Evans, la Constitución de 1980, como aparece fundamentalmente de las Actas de la CENC y de los informes de esta comisión y del Consejo de Estado al Presidente de la República, de 16 de agosto de 1978 y 1° de julio de 1980, respectivamente, buscó cumplir los siguientes objetivos: robustecer la garantía del derecho de propiedad y amparar sus atributos esenciales; admitir que la propiedad puede ser objeto de limitaciones y obligaciones para cumplir su función social, pero sin que ello pueda, en caso alguno, afectar la esencia del derecho de dominio, y exigir en toda expropiación, autorizada siempre por ley, el pago de la indemnización total, al contado y en dinero, como requisito previo, anterior a la toma de posesión material del bien expropiado.281
El tratamiento dogmático de este derecho en la Constitución de 1980, sobre la base de las discusiones de la CENC y otros materiales valiosos, muchos de los cuales no eran de acceso al público, quedaron entregados a su Los derechos constitucionales.
Sobre la esencia del derecho de propiedad, tras un debate rico en argumentos con Silva Bascuñán, como veremos más adelante,282 sostendrá que radica en la existencia y vigencia de sus tres atributos esenciales: el uso, el goce y la disposición.283 Entre otros elementos interesantes presentes en su análisis, previene que “no se crea que el constituyente de 1980 volvió al sistema de la Constitución de 1833 con un exclusivo amparo a la propiedad privada discrecional y absoluta”, sino que “retomó la preceptiva de 1925 con algunos conceptos que fueron introducidos a la Constitución de 1967”, concluyendo que la Carta de 1980 “refundió el dominio privado protegido pero limitado de 1925 y el dominio que cumple una función social de 1967…”.284
En materia de limitaciones u obligaciones del dominio, sostendrá que la Carta de 1980, “reduce el ámbito en que pueden imponerse”, añadiendo que, esta solo las ha previsto “para las muy determinadas expresiones de la función social del dominio que he señalado y toda otra restricción es inconstitucional”.285 En atención a que “[n]inguna limitación u obligación impuesta por ley a la propiedad privada produce para el afectado derecho a indemnización”,286 es enfático en señalar que dicha garantía “no puede, en caso alguno, afectar la esencia del derecho con medidas como privar, o reducir gravemente, del derecho de uso, del de goce, del de disposición; restringir alguno de ellos con medidas de tal envergadura que el dueño pase a ser un dependiente de la autoridad pública; privar de la capacidad de administrar, llegar a la efectiva privación del dominio o de alguno de sus tres atributos, como consecuencia de actos de autoridad no aceptados ni consentidos por los propietarios y que no están comprendidos en los bienes jurídicos que conforman la función social del dominio”.287
Junto con lo anterior, subraya que “no puede transformarse el concepto de intereses generales de la nación en un pozo sin fondo donde caben todas las restricciones que el legislador quiera imponer a la propiedad”, apreciando que estos “expresan un bien jurídico que se relaciona directamente con la nación toda, entera, y jamás, por importante que sea, con un sector de ella, y que se relaciona, básicamente, con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada, como un todo, sin referencia alguna a categorías o grupos sociales, económicos o de cualquier otro orden”.288
Asigna una radical importancia a la indemnización: “El expropiado tendrá siempre derecho a ser indemnizado, de modo que la expropiación no existe si no hay indemnización”.289 Sin perjuicio de lo anterior, asigna un límite en cuanto el objetivo es “dejar patrimonialmente indemne al afectado, pero jamás beneficiarlo con una utilidad adicional, que constituiría un enriquecimiento sin causa”.290
Sin perjuicio de lo anterior, se muestra favorable a la “posibilidad de diferir hasta diez años el pago de la indemnización expropiatoria en casos muy calificados”.291 Agregando que “[e]l texto actual obliga al Estado a pagar, siempre, la indemnización de contado. Ello podría impedir o retrasar, con daño para los intereses colectivos, la ejecución de obras importantes, ya que no siempre el Estado podrá disponer de inmediato de los fondos necesarios para cancelar todas las indemnizaciones”.292
Respecto de la revisión judicial en materia expropiatoria, se inclinará por una tesis amplia. Así, por ejemplo, sostendrá que, si bien la ley debe calificar, o fundarse, en una causa de utilidad pública o de interés nacional, constituye “requisito de procedencia, de constitucionalidad de la ley expropiatoria, y esa calificación podrá luego ser revisada por el Poder Jurisdiccional, como siempre es lícito en un Estado de derecho”, citando para estos efectos al profesor José Luis Cea.293 En el mismo sentido, para Evans “el expropiado puede reclamar la justicia ordinaria acerca de la procedencia de la expropiación (inexistencia o inoponibilidad de ley expropiatoria, inconstitucionalidad o falta de requisitos de existencia o validez de esa ley)”.294
Para Evans, en comparación a la reforma de 1967, la Constitución de 1980 “reduce el ámbito en que pueden imponerse por ley limitaciones u obligaciones al dominio”, procediendo
cuando estén en juego, en las situaciones que el legislador trata de enfrentar, los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Todo otro bien jurídico, cualquiera sea su importancia o trascendencia, como la difusión de la propiedad, el interés puramente patrimonial del Estado, el interés social, el interés de ahorrantes, de afiliados previsionales, u otros, son muy valiosos y podrán ser cautelados por preceptos legales que otorguen a organismos estatales facultades fiscalizadoras, de control o de sanción; pero la Constitución solo ha previsto la procedencia de limitaciones u obligaciones para las muy determinadas expresiones de la función social del dominio que he señalado y toda otra restricción es inconstitucional.295
Finalmente, debemos destacar el tratamiento de tópicos especiales, como el derecho de propiedad frente a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y los planes reguladores frente a algunos preceptos de la Ley Antimonopolios, incorporados en la segunda edición de Los derechos constitucionales,296 innovando en este respecto frente a la primera edición del texto. Igualmente, la segunda edición contemplará un acápite referido a “Jurisprudencia”, lo que se precisa en la “nota preliminar” presente en el tomo I de la segunda edición que señala: “Desde luego, hemos introducido en cada sección… un párrafo con la jurisprudencia respectiva de los últimos diez años, en lo que nos ha parecido más significativa”.
5.6. Autonomía comunal. El principal opositor de la CENC a tratar al Municipio como un servicio público del Estado
A propósito de una consulta del gobierno a la CENC, relacionada con algunas modificaciones propuestas al Decreto Ley N° 573 de 1974, estatuto del gobierno y administraciones interiores del Estado en materia de gobierno comunal, se genera un debate intenso en torno al estatuto jurídico de la Municipalidades, al proponerse que sean un servicio público del Estado.
El profesor Evans, quien no había asistido a la sesión anterior en la que había comenzado el debate, se manifiesta “desconcertado” por la propuesta. A su juicio, se está ante “dos conceptos, dos visiones del problema y dos soluciones jurídicas de un amplísimo y largo debate en materia de derecho administrativo en Chile, y son dos soluciones absolutamente diversas”. Así, considera que un “servicio público del Estado” no admite la participación de la comunidad, sino por la vía de la excepción y por la vía de una muy limitada posibilidad; en cambio, un “servicio funcional y territorialmente descentralizado” es uno en que se considera la participación de la comunidad. Estima que “en este país, cuando un servicio pasa a ser ‘servicio del Estado’, pasa a insertarse en un cuadro que, quiérase o no, tiene una fisonomía centralizadora, burocratizante –aun en el mejor sentido de la palabra–, marginada, muchas veces con la mejor de las intenciones, del querer de la comunidad”. Porque no siempre un “servicio del Estado” tiene que “recoger anhelos o aspiraciones de la comunidad, sino que tiene que brindar servicio, de cualquier manera, y todo eso puede configurar, para el día de mañana, una situación jurídica, práctica y administrativa de tal envergadura que haga imposible que siquiera en las municipalidades empiece a balbucearse la futura democracia de este país”.297
Señalando la contradicción entre la propuesta y la Declaración de Principios del régimen, respecto de instaurar una “democracia de participación”, se pregunta: “¿Dónde puede jugar el concepto de participación de la comunidad si no es a nivel comunal? ¿Dónde puede darse el germen, el primer brote de esta participación comunitaria, que forma parte de la filosofía esencial del Gobierno y que recogió el Acta Constitucional N° 2, si no es a nivel vecinal?”. Estima que es ahí “donde empezará a gestarse un proceso distinto de participación de la comunidad organizada, en niveles de responsabilidad, en niveles de decisión o de codecisión, en niveles de asesoría, de consejo o de coadministración, y justamente aquí, en estos organismos que constituyen esencialmente lo que debe ser expresión de la participación en las nuevas fórmulas institucionales que se está dando el país”. En consecuencia, bajo este contexto, la consideración de las municipalidades como servicios públicos del Estado “es, precisamente, la negación de todo principio de participación de la comunidad organizada”.298
Sostendrá en definitiva que “los municipios son en este país, y lo han sido por tradición –y no desea remontarse a los cabildos, pero sería bueno recordar la tradición histórica y la importancia que en Chile tuvo la institución de los cabildos; no de los alcaldes, sino que la de los cabildos–, los organismos administradores de la comuna”. Su posición “siente interpretar a un grueso sector de la opinión pública que piensa que el germen de participación de la nueva democracia en este país se encuentra en que la administración de la comuna siga radicada en la municipalidad, sin perjuicio de rodear al alcalde de las atribuciones que estime conveniente la ley para que pueda ejercer con autoridad las funciones que le corresponden dentro de la municipalidad, como integrante de la municipalidad, como componente y cabeza de la municipalidad”. 299
Tras defender inicialmente la propuesta planteada por el Gobierno, Guzmán cederá ante el planteamiento de Evans, como quedará, por lo demás, manifiesto en el oficio de respuesta que le mandará la CENC al Gobierno.300 Una vez más, queda en evidencia que Guzmán, como regla general, seguiría los criterios de su profesor en diversas cuestiones.
5.7. Estatuto de la Iglesia Católica. Respeto a la práctica constitucional desarrollada bajo la Carta de 1925
A la hora de discutir en la CENC esta materia, el profesor Evans sostiene que fue bien resuelta en la Carta de 1925, y luego por la doctrina y la jurisprudencia. A su juicio algunas de las reglas específicas de esta última carta generaron complejidades interpretativas, pero fueron, en definitiva, superadas. Por ejemplo, la naturaleza jurídica de la Iglesia Católica, en cuanto era una persona jurídica de derecho público o privado, fue zanjada “por la jurisprudencia de manera absolutamente definitiva. Hoy día no hay un tratadista, ni un profesor, ni un abogado que vaya a sostener ante los tribunales que la Iglesia Católica tiene una personalidad jurídica que no sea la que la jurisprudencia ha señalado, es decir, persona jurídica de Derecho Público”.301 Para fundamentar dicha afirmación, presente en su tratado “Los Derechos Constitucionales”, se remite a la obra Elementos de Derecho Constitucional Chileno de su profesor Carlos Estévez Gazmuri.
Por lo demás, para el profesor Jorge Precht “se ve claramente que los Comisionados, por unanimidad, estuvieron contestes en el hecho de que la Iglesia Católica tenía personalidad jurídica de derecho público al redactar la nueva Constitución”.302 Mayor discusión se generó respecto de que todas las iglesias pudieran acceder a este estatuto, lo que al final importó que “la mayoría de la Comisión opinó finalmente que ‘todas las iglesias’ –y no solo la Católica– son personas jurídicas de derecho público”.303
Asimismo, respecto de la regla que estipulaba que estas tendrían los derechos que las leyes entonces vigentes les otorgaban respecto de sus bienes, pero que en el futuro se regirían por las disposiciones que el legislador estableciera, para Evans ello produjo algunas dificultades que, sin embargo, no se reflejaron en problemas prácticos de importancia,304 siendo subsanada por la Carta de 1980, para quien “felizmente, el constituyente de 1980 suprimió la preceptiva relativa al ‘futuro’ sometiendo los bienes de las iglesias a la legislación actualmente ‘en vigor’, como lo decía la Constitución de 1925”.305
6. EVALUACIÓN: EL PROFESOR EVANS Y LA TRADICIÓN CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
En el contexto de la conferencia inaugural de uno de los seminarios en homenaje a su destacada trayectoria y legado, su hijo, el profesor Eugenio Evans, recordaba el especial cariño que el profesor Evans de la Cuadra tuvo siempre por la Facultad de Derecho UC:
Aprovecho esta oportunidad para destacar ante ustedes la lealtad que mi padre sentía por nuestra Facultad. Es efectivo que… se alejó de la docencia en esta casa de estudios, dedicando sus últimos años a la creación del Departamento de Investigación de la Facultad de Derecho de la U. Gabriela Mistral, pero al mismo tiempo se negó a impartir clases, pues solo las haría en esta, su facultad, en la que estudió y ejerció sus mejores años como profesor, todo ello junto a sus grandes amigos, los profesores Alejandro Silva Bascuñán y Sergio Díez Urzúa.306
Las razones que lo llevaron a dejar su cátedra en Derecho UC fueron relatadas por él mismo en una entrevista realizada por la periodista Raquel Correa en El Mercurio, “Un Disidente en Busca de Conciliación”, publicada el 3 de abril de 1983. En esta sostuvo que el activo ejercicio de la profesión no había logrado llenar el vacío que en él dejó su voluntario alejamiento de la Universidad para integrar la Comisión Ortúzar. Tres años después renunció a la Comisión al declararse la disolución de los partidos políticos, pero no volvió a la Universidad. Lo explica así: “Mi impresión es que, en ninguna universidad de este país, en el campo de derecho político y del derecho constitucional, es posible ejercer plenamente la cátedra con entera libertad. En una cátedra que requiere del profesor la manifestación de opiniones sobre temas contingentes y el debate, en el seno de los cursos, necesariamente entraría en conflicto con las autoridades universitarias”.
Consultado frente a la idea de que “el límite que se ha puesto a la libertad de cátedra es no promover ideologías políticas, especialmente totalitarias”, Evans respondió: “No es el único límite. Si en un eventual regreso a mi cátedra yo manifestare que el Artículo 24° Transitorio de la Constitución, además de ser innecesario, es inconveniente para el propio Gobierno y constituye en su concepción y en su esencia jurídica la negación del Estado de derecho, muy probablemente sería censurado por la autoridad universitaria”. “–¿Entonces, prefirió declararse en “exilio intelectual”? –No diría eso. He continuado investigando en mi disciplina. Hasta 1975 tenía cinco o seis libros de derecho constitucional publicados en Chile y, desde entonces, he continuado publicando en la Enciclopedia Jurídica Omeba, en Buenos Aires, que reúne trabajos de los juristas más importantes en América”.307
Sobre su alejamiento de la Comisión Ortúzar, profundizaremos más adelante.308 Basta, por el momento, recordar la conversación que sostuvo Alicia Romo con el profesor Evans en esta materia:
Entregando su experiencia y sabiduría, como miembro de la Comisión Constituyente, la abandonó cuando creyó que su conciencia se lo imponía, por razones de decisiones políticas. Recuerdo que lo visité en su casa, para pedirle que no se fuera porque su aporte era inmensamente valioso. Con cuanta sencillez y firmeza me dijo: “Para mí, la supresión de los partidos políticos es un hecho grave que no puedo dejar de reprobar. Lamento inmensamente abandonar la Comisión porque sé la importancia que tiene para Chile el trabajo que se está realizando, pero no puedo actuar en contra de aquello que considero de principios”. No pude replicarle. Aun cuando no compartía su decisión. Me lleno de respeto la firmeza de sus convicciones y su valiente planteamiento.309
Con todo, con la salida de los comisionados Evans, Silva Bascuñán y Ovalle no terminará ni el afecto ni el respeto intelectual entre ellos,310 como tampoco el reunirse de manera periódica a almorzar, al menos una vez al mes, tradición que se mantuvo por largo tiempo. Asimismo, cabe destacar que fueron razones de salud las que lo alejaron de incorporarse de manera activa al Grupo de Estudios Constitucionales o “Grupo de los 24”, opositor en la época de la dictadura.311
Ambos episodios, esto es, su autoexilio desde la Facultad de Derecho UC y también su renuncia a la CENC, dan cuenta de la independencia y libertad de espíritu que caracterizaron al profesor Evans. Esa independencia y libertad de espíritu estaban basadas en profundas creencias democráticas, y en el necesario pluralismo que está a la base de una democracia constitucional.
Tales convicciones lo llevaron tanto a oponerse abiertamente al artículo 8° original de la Constitución como a abrazar acríticamente un concepto pobre y estrecho, “con apellidos”, de la democracia. Esto último era algo ajeno a quien apreció la evolución y práctica de la tradición democrática chilena cuando logra un proceso de inclusión y transparencia sin precedentes, pero también a reflexionar en torno a los factores que la destruyeron. Estas mismas convicciones son las que lo llevan, muy a su pesar, en un ambiente universitario de rectores delegados y marcado autoritarismo –especialmente, en la Facultad de Derecho–, a abandonar la cátedra, porque, al igual que el profesor Silva Bascuñán, está consciente de que todavía no hay una Constitución que enseñar a las futuras generaciones de abogados. Pero lo que es aún peor, no hay posibilidad real de ejercer con libertad la cátedra puesto que en su alma mater se ha perdido el sentido más profundo del diálogo académico, la búsqueda de la verdad bajo un marco de racionalidad crítica.
Por supuesto, el legado del profesor Evans quedará marcado por diversos aportes técnicos a la disciplina; muchos de ellos, examinados en este capítulo. Su centralidad al pensar el estatuto constitucional de la propiedad en sus diversas dimensiones, incluyendo un rol activo en su diseño constitucional en la reforma de 1967 y, por supuesto, en la CENC; su redefinición de la regla del artículo 19° N° 26 de la Carta Fundamental; su crítica frontal al artículo 8° de la Constitución; sus propuestas avanzadas, muy tempranamente, acerca de un presidencialismo integrador, siendo de los primeros en proponer una suerte de semipresidencialismo –propuesta demasiado temprana, demasiado revolucionaria, como para llamarla por su nombre–; entre tantos aportes a la dogmática constitucional y al pensamiento sobre nuestras instituciones.
Nos lega también el paradigma del abogado constitucionalista, el tratadista que no solo en sus textos, sino en el quehacer profesional, va moldeando y ensanchando la práctica constitucional, ampliándola hacia los operadores jurídicos en una época en la que el derecho constitucional era considerado por el foro como una subsidiciplina de la filosofía o la ciencia política –y ello, en un sentido peyorativo–. En fin, quedará la figura del profesor carismático, impecable en sus clases magistrales, la estética y la elegancia de sus clases, la escuela que bajo dichas formas nos lega. Todo eso es cierto.
Pero sin esa independencia y libertad de espíritu características, quizás acompañadas de un poco de altanería y rebeldía, y mucho sentido de inconformismo, no podríamos llegar a comprender hoy aquel mundo plagado de autoridades y profesores de la Facultad acomodándose en el nuevo estado de cosas, los silencios cómplices en los salones de la misma, aquiescentes, cómodos en la Universidad vigilada, en la feliz expresión de Jorge Millas.
7. LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA (1967-1973)
7.1. Cambio social y “crisis” del sistema legal
En el escenario social de los 60, cargado de “discursos holísticos y maximalistas”,312 la relación entre el derecho y el cambio social “se instaló en el conjunto de preocupaciones de la academia legal en Chile, y la noción “crisis” comenzó a circular en torno a ella”.313 “Paradójicamente”, sostiene Villalonga, “esta etapa resulta bastante fecunda para el desarrollo de la doctrina jurídica nacional. Pedro Lira Urquieta, Fernando Fueyo, Eugenio Velasco Letelier, Alejandro Silva Bascuñán, Jorge Millas, Julio Philippi, Aníbal Bascuñán Valdés, entre muchos otros nombres sobresalientes que reflexionaron acerca de materias jurídico-positivas o la Teoría del Derecho, aún resuenan en las aulas universitarias”.314 Poco a poco, los juristas chilenos irán más allá y entenderán la problemática del derecho como un reflejo de la crisis provocada por el origen de la sociedad de masas, difundiéndose la idea de que la legislación no habría sabido interpretar las nuevas necesidades sociales”. 315
Bajo este contexto, juristas destacados de la UC se unieron a las mentes más lúcidas de la época para aportar en el diagnóstico y precisar los contornos de la “crisis”.316 Por ejemplo, Pedro Lira Urquieta, en la inauguración de las Jornadas de Derecho Público de 1965, celebradas en septiembre de ese año en la Facultad de Derecho UC, sostenía que “estos periodos de aceleramiento traen consigo transformaciones sociales y políticas, y a menudo ellas suelen traducirse en posturas de desasosiego y aun de rebelión. Abundan entonces los críticos teóricos que se esmeran en asestar sus golpes a los juristas, culpándolos de todo. Oyéndolos o leyéndolos, pareciera que no nos diéramos cuenta de la necesidad de ajustar el derecho a los cambios sobrevenidos”. Así, bajo este escenario, “nuestra tarea es justamente la de coordinar y simplificar las leyes adaptándolas a los nuevos usos y poniéndolas a tono con los avances sociales… las facultades de derecho de las universidades chilenas comprenden la gravedad del momento histórico que se vive; no están alejadas de la realidad ni son sordas a un llamamiento nacional. Con serenidad y con estudio procuran dotar al país de los instrumentos legales que garantizan el progreso y la paz social”.317
Más tarde, en su discurso de incorporación como miembro académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, En defensa del derecho, de 1967, Lira Urquieta sostendrá que los hombres de derecho “hemos de estar prontos para defenderlo, sea enseñándolo, sea aplicándolo rectamente, sea, por último, cooperando a la dictación de buenas leyes. Por lo general, los juristas carecen del apasionamiento que suele distinguir a los políticos, proceden con reposo y con criterio, que es la higiene del espíritu. No los mueve el fanatismo nivelador. No quieren abrir una zanja entre lo que hubo, lo que hay y lo que se espera que habrá. Bien saben que de los pechos de la realidad se nutren las leyes atinadas”. Continúa señalando que “ya en los escritos de los clásicos hallamos expresiones burlescas y despectivas para los jurisconsultos a quienes se culpaba del marasmo legal. Se les llamó togados vanos, polillas graduadas, altaneros inquilinos de las torres de marfil. En nuestros días, en las épocas críticas como la que vivimos, también son censurados. Se dice y se repite que han venido a menos porque economistas y sociólogos sabrán reemplazarlos”. “No hemos, pues, de desalentarnos”, continúa, “no hemos de permitir que el pesimismo encuentre albergue en nuestras almas. Sepamos contemplar con serena calma, como decía Balmes, el vasto círculo en que giran las opiniones. Continuemos en la noble función de enseñar el derecho, aplicarlo y defenderlo de ataques vanos”. Pero para actuar con dignidad y con provecho, prosigue, “hemos de alejar de nuestras mentes lo que es arcaico. No han de asustarnos las novedades ni hemos de desconocer el formidable avance democrático que está; por lo demás, de acuerdo con la esencia del cristianismo. Bien comprendemos que el camino de la libertad está sembrado de abrojos y que en toda obra humana va siempre envuelto un algo de escoria”. Concluye que, con todo, “nuestra fe en el Derecho Natural, síntesis de todos los derechos inalienables del ser humano, y en la eficacia de una recta norma jurídica no sufrirán quebranto. Si conocemos y respetamos la tradición no la miramos como una fortaleza irreductible del pasado sino más bien como una etapa avizorante del porvenir. ¿No dijo por acaso Bello, hace un siglo, que por perfectas que fueren las leyes debían ellas reformarse y aun sustituirse cada cierto tiempo?”.318
Silva Bascuñán, ahora en su calidad de Presidente del Colegio de Abogados (1965-1974), precisaba en un discurso de diciembre de 1969 que se trataba de una “crisis del ordenamiento positivo vigente”, y no de una “crisis del derecho”. Plantea también que, para algunos la solución estaría en “el reemplazo total de las estructuras vigentes”. No obstante, previene que una sustitución total de las estructuras resulta “siempre irrealizable”, en cuanto “hay en estas aspectos que escapan a la simple voluntad de quienes buscan las transformaciones y es temerario introducir en forma precipitada modificaciones que arrasen aspectos positivos de la actual realidad…”.319
Más adelante, en julio de 1971, insistirá en que se trata de una “crisis de legalidad”, destacando, sin embargo, “la viveza del combate ideológico”, como un elemento que agudiza la mencionada crisis, teniendo gran influencia doctrinas según las cuales “convendría imponer íntegramente nuevas estructuras jurídicas, y parten del presupuesto de que todo lo existente se encontraría viciado y de que convendría la reedificación del edificio social sobre cimientos completamente distintos, para lo cual se formulan criticas exageradas y despiadadas tocantes a la ineptitud de la ordenación en vigor para presidir nuevas etapas del desarrollo social, al tiempo que se niegan o desestiman los progresos en tantos órdenes logrados en beneficio de una mejor y más justa convivencia”.320
El caso paradigmático en esta materia es la posición del profesor Eduardo Novoa, profesor de Derecho Penal en Derecho UC (1947-1957), quien posteriormente migraría a la Universidad de Chile (1952-1968) y se transformaría en el principal estratega jurídico del presidente Salvador Allende para la implementación del programa de la Unidad Popular, desde la Presidencia del Consejo de Defensa del Estado.321 Su labor crítica del derecho vigente, iniciada el año 1964, punto de inflexión intelectual (y política) de su obra, se vincula a una serie de artículos de su autoría que levantaron gran polémica en el ambiente académico.322 Por ejemplo, en 1965, en su conferencia en las Segundas Jornadas Sociales del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, incluirá diversos elementos en su análisis de la crisis del sistema legal chileno, destacando el paso desde un sistema legal centrado a ojos de los juristas y la enseñanza legal en el derecho privado, con el vasto desarrollo de un nuevo derecho, que provisoriamente denomina “social”,323 el que “tiene en los estudios oficiales de derecho un rango bien desmedrado”.324
Para 1968, en su conferencia La renovación del derecho, discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, profundizará en sus críticas. Sostendrá que estamos ante un “derecho estagnado”, en que los juristas cedieron la conducción de los asuntos públicos a los economistas,325 “los que han llevado a cabo, en buena hora, la transformación política y social, arrastrando tras sí a las formas de estructura jurídica”, siendo determinante en ello “la ostensible y marcada incapacidad de los juristas más experimentados para hacer el juicio crítico del viejo ordenamiento en el que vivieron y se formaron”.326 Las posiciones jurídicas marxista y socialcristianas, “que se presentan como las mejores intérpretes o realizadoras de las aspiraciones populares de cambios importantes en la organización de la sociedad”, no han estado a la altura.327 Y es que “toda la urdiembre del derecho vigente sigue montada sobre el bastidor ideológico individualista”. 328 Lo más “lastimoso”, indica, es que los “hombres de derecho no tienen solución actual que ofrecer… han abandonado su primera y más útil función social: la de mantener siempre actual la ciencia del derecho para ponerla al servicio de la sociedad. Porque su disposición es exactamente la contraria: procuran amoldar la sociedad a las formas de un derecho superado, cuando no caduco”. 329 Para Novoa, el mejor ejemplo de ello es analizar la Carta Fundamental: “No encontramos en la Constitución Política chilena ni un solo precepto destinado a imponer en términos amplios, como un precepto jurídico rector de todo el resto de la legislación, la superioridad y primacía del interés colectivo sobre el interés particular”, 330 ni siquiera la reciente reforma constitucional que consagra la función social de la propiedad (1967), lo logra.331 Hará un llamado a reorientar el derecho, y a despertar la conciencia de los juristas.
Asimismo, en un artículo en Mensaje, de noviembre de 1968, Derecho, justicia y violencia, introducirá la cuestión del uso de la fuerza y la violencia en medio del cambio social sobre la base de distinguir legitimidad y legalidad. Así, “en instantes de cambios políticos o sociales, las leyes que contienen el mandato del orden caduco y que no reflejan las necesidades del nuevo orden requerido, representarían la legalidad. La legitimidad se valoraría en función de la justicia de un procedimiento o actuación, considerada en su relación con los cambios necesarios”. En consecuencia, “la fuerza aplicada a la mantención de una organización social injusta, con arreglo a los cánones de una legalidad puramente formal, está contra la legitimidad. Esa fuerza es una violencia contra la justicia, en su más cabal sentido”, y “toda consideración de la violencia en el plano social, por consiguiente, debe tomar en cuenta, primero, que puede haber violencia tanto de parte de los que apoyan el régimen establecido como de los que lo atacan y, segundo, que será la justicia de las respectivas posiciones lo único que permitirá resolver cuándo hay una violencia reprobable y cuándo hay un, uso legítimo de la fuerza”.332 Novoa continuará radicalizando su crítica en los años siguientes.333
Son tiempos difíciles para los abogados, los que son vistos con desconfianza, retardatarios, a causa de su mentalidad legalista,334 y su prestigio en su capacidad de influir en el cambio social, la administración del Estado y las políticas públicas empalidece en comparación a la elevación de los cientistas sociales, especialmente sociólogos y economistas.335 Los abogados simplemente “no poseen un lugar en el espacio público en una sociedad marcada por profundos cambios”.336 Ello, por lo demás, en medio del espíritu ideológico de las “planificaciones globales”;337 de la percepción de la cultura jurídica como “conservadora”, comprometida con la protección de la propiedad privada y los límites constitucionales del gobierno, confrontándola con el poder político;338 y de un Estado que bajo el paradigma de un modelo económico industrializado, de sustitución de importaciones, requería de una burocracia administrativa basada en un paradigma distinto al del derecho y de sus operadores, los abogados.339
7.2. La reforma a la enseñanza legal
Bajo este contexto, la respuesta a la “crisis” desde la academia y las facultades de derecho fue el de intentar “abrir el derecho, por hacerlo más permeable y atento a la sociedad en que debía operar”, y el camino, la reforma a la enseñanza del derecho, el currículo, y a nivel organizacional de dichas facultades.340 La reforma de la enseñanza legal parecía el camino idóneo para “superar la supuesta arritmia con que el derecho participaba de la marcha de la sociedad”.341
Y es que la enseñanza legal de la época había quedado congelada en el tiempo: se limitaba a enseñar el derecho positivo vigente, especialmente los códigos civil y procesal, a fin de que el abogado pudiera operar en tribunales; carácter enciclopédico del conocimiento de las distintas ramas del derecho, plan rígido, clases conferencia y exámenes orales; actitud pasiva del estudiante ante el profesor; evaluaciones orales basadas en el conocimiento memorístico; entre otras.342
7.2.1. IMPORTANCIA DEL CHILE LAW PROGRAM
No es posible examinar la reforma a la enseñanza legal implementada por las facultades de derecho chilenas a fines de los 60 sin profundizar en el Chile Law Program. El componente académico fundamental será el Stanford-based Chile Law Seminar, que en el periodo 1967-1969 formará a más de veinte profesores chilenos, incluidos los profesores Derecho UC Hugo Llanos, Enrique Cury y José Luis Cea.343 El financiamiento provenía principalmente de la Fundación Ford. Luego del seminario, que duraba varias semanas, los académicos chilenos tenían la posibilidad de profundizar en sus temas de interés en otras universidades, como Harvard, UCLA, Wisconsin, Yale, UC Berkeley o NYU.344 Se debe destacar que se trataba de un programa cuya base conceptual era el movimiento “Derecho y Desarrollo” (Law and Development), afín a los objetivos ideológicos de la Alianza para el Progreso.345
Las propuestas de reforma presentadas a la Fundación Ford y a la Universidad de Stanford tenían los siguientes componentes: pasar desde un esquema de enseñanza de conferencias y charlas “pasivas” respecto de los estudiantes, a uno activo en que estos preparaban con anticipación el material e intervenían en la discusión, y desde un cuerpo académico de abogados practicantes que solamente iban a la Facultad a hacer clases hacia uno donde el núcleo estuviese formado por profesores jornada completa; además, se buscaba transformar las facultades de derecho en centros de investigación, orientar la docencia y la investigación a los problemas sociales y económicos que enfrentaba Chile, y generar bibliotecas de derecho en forma, organizadas y al servicio de los nuevos desafíos de docencia e investigación.346
Por su parte, los profesores de Stanford, para efectos de sofisticar el diagnóstico ofrecido desde Chile y mejorar el apoyo técnico, detectaron las siguientes falencias de las escuelas chilenas: no existía una comprensión acabada de la relación entre las metodologías de enseñanza y el material legal; había una “muralla” entre la docencia y la investigación, la que estaba compartimentalizada entre dos tipos de académicos: “los profesores enseñan, los investigadores investigan”; la infraestructura de la investigación jurídica estaba seriamente subdesarrollada, lo que se manifestaba en la pobreza de las bibliotecas o el tipo de publicaciones académicas, en las que estaban completamente ausente herramientas de investigación y en las que estas se perdían en diversos documentos que no eran parte de una literatura indexada posible de citar. Más grave aún, no existía realmente una comunidad jurídica ni intercambio intelectual entre las facultades de derecho.347
Con el objeto de trasladar el funcionamiento del programa desde Stanford a Chile, se crea el Instituto de Docencia e Investigaciones Jurídicas en 1969, durante el tercer año del programa.348 El Instituto tendrá un impacto relevante en la comunidad jurídica nacional.349 Otras iniciativas académicas con alianzas e impacto internacional serán replicadas.350
Lamentablemente, las circunstancias políticas del país terminarán prontamente con el programa y el Instituto. En palabras de Merryman, mientras que con la presidencia de Allende el clima político cambia sustancialmente –pasando la influencia norteamericana en la academia chilena a ser percibida como amenaza–, el proceso de destrucción de ambos se completa con el gobierno de Pinochet y su intervención a las universidades.351
En la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile se presenta una reforma al plan de estudios que el decano, Eugenio Velasco, comparaba “en su significación” a la reforma de 1903.352 Se trataba de una reforma curricular que, en términos generales, distinguía entre formación general y formación jurídica básica, una metodología de enseñanza promotora de una participación activa del estudiante favoreciendo la tarea de generar una formación integral y de calidad a abogados atentos a su entorno social, capacitados tanto para enfrentar a la realidad como para transformarla.353 Asimismo, ponía el énfasis en las nuevas ramas de las ciencias sociales, que se incorporaron a la Facultad a modo de departamentos. Las clases seguían siendo por regla general magistrales, aunque se intentaba poner énfasis en la relación que la disciplina tendría con las demás ciencias sociales. Estas reformas iban encaminadas también al método de enseñanza del derecho a través del sistema de casos.354 Asimismo, se puso el énfasis en promover la investigación científica y empírica para crear nuevo conocimiento jurídico.355 Sobre estas bases sería posible a los juristas convertirse en “los arquitectos de la nueva sociedad”.356
La primera jornada de evaluación de esta reforma en 1968 da cuenta de la necesidad de modernizar los estudios jurídicos y de la evolución radical del papel del abogado en la sociedad.357 Con todo, en 1970 la denominada “Reforma UP”, que propendía a una “formación ideologizada” de los estudiantes era promovida por el Consejo Superior Normativo de la Universidad de Chile, la que suprimía la “Facultad de Derecho” por la “Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales”, simbolismo resistido por los estudiantes a través de una toma iniciada el 20 de octubre de 1971 y respaldada por académicos y funcionarios de la Facultad.358 En este contexto, el decano Eugenio Velasco hacía un llamado a evitar el abuso de estudiantes y académicos de la vida política al interior de ella, en desmedro de la vida académica. 359
Por su parte, hacia fines de 1968 esto se implementó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Valparaíso, que buscaba también incorporar otras ramas de las ciencias sociales a la enseñanza del derecho. En una misma facultad, se pensó incorporar diferentes departamentos de investigación vinculados al derecho, la economía, la sociología y otras360.
7.2.2. LA REFORMA EN DERECHO UC: EL PLAN DE 1969
En el caso de Derecho UC influían en este proceso de reforma a la enseñanza legal dos fuerzas. Por un lado, las que empujaban a las facultades de derecho del país a dar una respuesta ante la “crisis del derecho”, como hemos visto anteriormente, y, por el otro, la presión al interior de la comunidad UC, causada por el hondo impacto que todavía dejaba el proceso de reforma universitaria de 1967.361 Bajo este escenario, la Facultad de Derecho UC, la más antigua de la Universidad, mostró desde un comienzo grandes reservas y aun oposición frente a las tendencias reformistas.362 Y es que esta reforma se daba en el marco de decanos con personalidades fuertes, quienes eran más bien conservadores y críticos del proceso de reforma universitaria.
Pedro Lira Urquieta fue Decano de la Facultad entre 1952 y comienzos de 1968.363 Su talante y calidad como jurista y humanista, la amplitud de su obra, su entrega a la institución como profesor y directivo, entre otros factores, no solo contribuyeron a forjar nuestra idea o paradigma sobre lo que debe ser un Decano Derecho UC, sino las cualidades de un profesor que trasciende a su disciplina y generación.364 Fue reconocido ampliamente entre sus pares, juristas y personas de letras.365 Como intelectual y hombre público, conservador pero reformista, despertó vocaciones intelectuales, políticas y académicas, como las de Silva Bascuñán366 o Góngora.367 Cuando todo era positivismo legal, fue contra la corriente, reivindicando el ius naturalismo.368 Mientras ejerció el cargo de Embajador de Chile ante el Vaticano (1963-1965), fue subrogado en el cargo de decano por Eduardo Varas Videla.369 Su renuncia al decanato de la Facultad fue una consecuencia de su oposición a los sucesos de 1967, especialmente el reemplazo del rector Alfredo Silva Santiago por Fernando Castillo Velasco.370
Sucederá a Lira, en 1968 y hasta 1970, el profesor Guillermo Pumpin.371 Asumirá el decanato, con 34 años de edad. Krebs y otros recuerdan: “Si bien la Facultad mantuvo una actitud crítica frente a la política reformista de Fernando Castillo, no se produjeron desavenencias abiertas. El decano Guillermo Pumpin dirigió la Facultad con mucha prudencia y, por sus grandes conocimientos, su absoluta honestidad y sus siempre bien intencionados consejos, se ganó la estimación del Rector, quien lo consultó para mucho de sus asuntos importantes”.372
Quizás sea un exceso calificar la vida de la Facultad a fines de los 60 como una vida académicamente “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”, en los términos hobessianos, pero, de acuerdo al profesor José Luis Cea, puede ser una imagen cercana. Era así la de las facultades de derecho en el país en general, por lo demás. La docencia basada en el derecho positivo vigente, limitada a la exégesis de los códigos del ramo, clases magistrales –muchas veces, limitándose a la lectura de apuntes o un manual–, baja participación de alumnos, evaluaciones orales basadas en el conocimiento memorístico, etc. Desde el punto de la vista de la infraestructura la Facultad, esta se circunscribía a las oficinas del Decano y del Director de Escuela, un modesto espacio para dos secretarias y un baño. También se sumaban un espacio para una oficina que hacía las veces de Biblioteca, “pobrísima”, destacando sus anaqueles vacíos, libros muy antiguos, sin catalogar –y que operaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con dos horas de interrupción al almuerzo–, y una oficina lúgubre, pequeña, que albergaba al profesor Óscar Aramayo y a un colaborador, quienes estaban a cargo de la investigación. Las publicaciones de la Facultad eran muy escasas. Los Anales jurídico sociales que se publican con poca rigurosidad desde mediados de los 30 se descontinúan a comienzo de los 60.373 En el ámbito constitucional, las publicaciones internas se limitaban al Tratado de 1963 del profesor Silva Bascuñán, los de Enrique Evans (por ejemplo, el de propiedad de 1967), y los artículos escritos por el primero. Nada más.374
Bajo este escenario, siguiendo los cambios derivados de la reestructuración de la Universidad promovida por la política rectorial, el decano Pumpin junto a su director, Arturo Aylwin, convocan a mediados de 1969 a una comisión de seis profesores, sin designar presidente, la que en un plazo de tres meses debe evacuar un informe con un plan integral de reforma en cuatro ámbitos: docencia, investigación, extensión y servicios. La comisión está conformada por los profesores Enrique Cury, Jaime Martínez, Sergio Yáñez, Hugo Hanisch, Andrés Cuneo y el propio Cea. Este último es elegido para presentarla al claustro de profesores de la Facultad en noviembre de ese año. Presentará un ambicioso plan de reforma, cuyos pilares en materia de organización, departamentalización, planta de profesores, malla de pregrado, visión sobre extensión, posgrado e investigación, iluminaron las reformas en Derecho UC y en otras facultades de derecho del país, en los años venideros. Por ejemplo, en términos de la estructura de profesores, mientras que el cuerpo docente estaba compuesto por 151 personas, “que eran distinguidos abogados, que se dedicaban primordialmente al ejercicio de su profesión y que, complementariamente, impartían uno o dos cursos en la Escuela”,375 comenzaron a contratarse los primeros profesores jornada completa. De hecho, ellos son Enrique Cury, Hugo Hanisch, Andrés Cuneo y el propio Cea, comenzando formalmente en marzo de 1970, sobre la base de “honorarios y sin el pago de imposiciones”.376 Asimismo, la Facultad quedó dividida en nueve Departamentos: Derecho Político, Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Laboral, Derecho Económico, Derecho Internacional y Comparado, y Filosofía e Historia del Derecho.377 En materia de investigación y difusión, se creó en 1969 el Departamento de Investigaciones Profesor Jaime Eyzaguirre, que contó con fondos de la Escuela para financiar algunas investigaciones, y en reemplazo de los Anales Jurídico-Sociales –cuyo último número había aparecido en 1962–, se fundó una nueva revista, Estudios Jurídicos, de carácter semestral,378 antecesora de la Revista Chilena de Derecho, y que fue dirigida, sucesivamente, por los profesores José Luis Cea, Crisólogo Bustos y Andrés Cuneo. 379
En noviembre de 1970, en una columna en el diario El Mercurio, el decano Pumpin hará un planteamiento general de reforma a la enseñanza legal con el objeto de poner el Derecho al servicio de la comunidad. Sobre la base de un diagnóstico crítico de la actividad jurídica –la que, al igual que tantos juristas de entonces, calificó de “crisis”, aunque evitando equiparar la crisis de la legislación positiva con la crisis del Derecho–, llama a abandonar la pasividad y el conformismo, invitando a “reestructurar todo el proceso de enseñanza para la formación de abogados”, calificando dicha tarea como decisiva en atención a “la urgencia que existe de contar con un adecuado servicio legal para la comunidad”. La nueva formación de abogados debe cambiar su orientación: “La misma calidad y excelencia de profesionales hay que obtenerla para prestar servicios óptimos a los centros de poder social. Desde el Estado hasta la más modesta junta de vecinos requieren de un servicio legal de buena calidad”.380
7.3. Ambiente intelectual del constitucionalismo: jornadas de Derecho Público, revistas especializadas y otros hitos relevantes
La “crisis” del sistema legal en un ambiente de polarización política a nivel académico, especialmente intenso en derecho público, importó que las jornadas de Derecho Público no se realizaran en este periodo. En efecto, desde las primeras, realizadas los días 19 al 21 de octubre de 1961 en la Universidad de Chile, hasta las sextas, celebradas entre el 20 y 23 de septiembre de 1967 en Arica, bajo el patrocinio académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,381 estas se celebraron de manera interrumpida, anualmente. Por el contrario, en el periodo 1968-1975 no se realizarán. Solo en 1976 se harán las séptimas, retomándose esta tradición de forma ininterrumpida hasta el día de hoy.
Las revistas de derecho con relevancia constitucional siguen en funcionamiento. La Revista de Derecho Público de la Universidad de Chile, publicada desde 1963, desarrolló temas de gran relevancia en el periodo 1967-1973. Por ejemplo, la N° 13, de 1972, estuvo centrada en la reforma constitucional. También comenzará a publicarse en 1970, la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Por su parte, los profesores de Derecho Constitucional UC publicaban sus trabajos en Estudios Jurídicos. En sus volúmenes I y II de 1972 y 1973, respectivamente, encontramos publicaciones de Enrique Evans y Alejandro Silva Bascuñán. 382
La reforma constitucional de 1970, Ley N° 18.724, de 23 de enero 1970, con cambios trascendentales en materia de iniciativa legislativa exclusiva del Presidente de la República o la creación del Tribunal Constitución, será el objeto de dos libros que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy: por un lado, el liderado por el expresidente Frei Montalva y que cuenta además con trabajos de Molina, Evans, Lagos, Silva Bascuñán y Cumplido (1970),383 y, por el otro, el de Guillermo Piedrabuena (1970).384 Asimismo, Carlos Andrade presentará la segunda edición de sus Elementos de derecho constitucional chileno (1971).385
Un ensayo de 1971 del profesor José Luis Cea es un buen ejemplo del estado del arte en materia constitucional. En su trabajo presentará un diagnóstico crítico acerca de los principales desafíos del constitucionalismo chileno, desde una mirada alejada de “fórmulas apriorísticas” y, citando a Mariano Egaña, desde el “carácter nacional”.386 Mostrará un conocimiento profundo y plural de los autores nacionales más relevantes del momento, destacando el pensamiento de profesores de la tradición constitucional de la Facultad, como Silva Bascuñán, Estévez y Evans (pero también de otros). Así, opondrá, por ejemplo, los conceptos de democracia social y formal, sosteniendo que la primera se define “no tan solo por la posibilidad universal de igualdad ante derechos y deberes”, sino que, fundamentalmente, por “la facultad real y tangible de ejercer esa posibilidad a través de los medios que la autoridad crea, medios que, incluso, pueden significar la remoción drástica de los obstáculos que se oponen a ella”.387 Así, para Cea, a la hora de conciliar las relaciones entre el individuo, la comunidad y el Estado, la posición del demócrata social es “introducir una nueva idea-fuerza, cual es la solidaridad como factor que resuelve el problema, no en un plano de adversidades sino de complementación armónica y natural entre las fuerzas e intereses individuales y colectivos”.388 Criticará el régimen de derechos y deberes individuales y sociales que establece la Carta de 1925, el que “adolece de graves omisiones, imprecisiones o distorsión de valores jurídicos”, 389 y es “incompleto, confuso, a veces anacrónico” 390 en buena medida fruto de la “influencia notable” en los constituyentes de “las corrientes filosóficas individuales y liberales predominantes en la época de la gestión de la Carta vigente”. 391 En esta materia, cuestiona el que se omita “el derecho más importante de la persona humana”, esto es, “a su vida”,392 el derecho al trabajo, a la remuneración suficiente y a la participación en los beneficios que provengan del trabajador, a fundar sindicatos y acudir a la huelga, “silenció” el derecho a la seguridad social, “no impuso al Estado el deber de propender a una redistribución equitativa de la renta nacional”, entre otros.393 También cuestiona que el constituyente no haya reconocido al matrimonio, la familia y la juventud, “el carácter de instituciones que el Estado debe proteger y promover”.394 También, el que no exista a ese momento “una efectiva representación proporcional de las opiniones y de los partidos políticos”, fruto de la no actualización de los censos desde 1930.395
Frente a las ideas del profesor Novoa Monreal respecto de la existencia de una justicia de clases en Chile396 –quizás la voz más crítica del sistema jurídico chileno de la época–, el profesor Cea en este ensayo de 1971 no solo asigna “un beneficio manifiesto a esta polémica, que ha permitido analizar aspectos importantes de la función judicial”,397 sino que estima que cabe a los jueces, en la interpretación de la ley, “una actuación valiosa en la adecuación de las normas jurídicas a la realidad política, social y económica de Chile”, no dudando que si los jueces “controlaran más directamente los procesos y reprimieran con energía los desvaríos de algunos litigantes, se habría hecho un aporte importante a la solución de un mal que, siendo grave, merecía ser denunciado y no callado”. 398
En definitiva, como recuerda de manera más reciente Cea, los círculos académicos, intelectuales y políticos giran en torno a un ethos de cambio, aunque concebido con objetivos, velocidad y fases diversas, sea desde la socialdemocracia, el socialcristianismo, hasta el marxismo –sobre la base de las ideas emergentes de Gramsci–. Con todo, lo que une a estas diversas posiciones es la Constitución de 1925, a la que se despojaba crecientemente de legitimidad. Asimismo, el compromiso de la Unidad Popular y Allende de implantar en Chile, por vía pacífica y democrática, el socialismo, agudizó este clivaje. 399
7.4. Patricio Aylwin, Alejandro Silva Bascuñán y Jaime Guzmán ante el abismo
Junto con la Ley N° 17.824 ya referida (la “reforma constitucional de 1970”), o la Ley N° 17450, de 16 de julio de 1971, que autorizó la nacionalización de la gran minería del cobre, la Ley N° 17.398, de 9 de enero de 1971, incorporó a la Carta de 1925 el denominado Estatuto de Garantías Democráticas, reforma constitucional fundamental de una época en extremo tensionada y polarizada.400 Por lo demás, el estatuto fue la condición impuesta por la Democracia Cristiana para concurrir con sus votos en el Congreso Pleno para elegir como Presidente de la República a Salvador Allende, quien hubo de promulgarla.401
En efecto, el acuerdo político entre las fuerzas de la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano durante los meses de septiembre y octubre de 1970, bajo fuertes presiones, temores y demostraciones de fuerza de todos los actores políticos y sociales involucrados en el momento, se concretó en el trabajo de una comisión mixta, integrada por el senador radical Anselmo Sule, el diputado comunista Orlando Millas y el abogado socialista Luis Herrera, en representación de la UP, y por el senador Renán Fuentealba y los diputados Bernardo Leighton y Luis Maira, en representación del Partido Demócrata Cristiano. La comisión tuvo como base de su trabajo un anteproyecto del que fueron autores los profesores Patricio Aylwin, Francisco Cumplido y Enrique Evans, y el ministro de Justicia, Gustavo Lagos. 402
El estatuto buscó asegurar a todos los ciudadanos el ejercicio libre de los derechos políticos, dentro del sistema democrático y republicano, garantizándose especialmente el derecho a agruparse en partidos políticos, a los que se les reconoce la calidad de personas jurídicas de derecho público; se amplía y fortalece la libertad de opinión, incluyendo dar jerarquía constitucional al derecho de rectificación; se consagra un sistema nacional de educación que incluye a las instituciones privadas, educación que debe ser democrática y pluralista y no tendrá orientación partidaria; se da rango constitucional a la Superintendencia de Educación; se garantiza la libertad de trabajo, el derecho sindical y el de huelga; el derecho a la seguridad social; el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica y económica, debiendo el Estado remover los obstáculos que la limiten; afirmar que la fuerza pública está constituida exclusivamente por las Fuerzas Armadas y Carabineros; entre otros.403
Con todo, para 1972 ya es claro que no se trata de una crisis de la legislación positiva y su incapacidad de enfrentar con agilidad la reforma social. Chile ha entrado en un callejón sin salida donde la institucionalidad política y jurídica comienza a verse superada. El Tribunal Constitucional, como queda demostrado en el conflicto sobre las tres áreas de la economía,404 no tendrá la capacidad –ni la experiencia– de ejercer el pretendido rol de árbitro institucional.405
El presidente del Senado, Patricio Aylwin, en un importante discurso de abril de 1972, sostendrá, en primer lugar, que “la institucionalidad jurídica persigue un equilibrio de poderes capaz de evitar los riesgos de tiranía y arbitrariedad. Pero si los que ejercen el poder no ocultan –como en Chile lo hacen reiteradamente en documentos oficiales socialistas, comunistas, miristas y sus satélites– su afán de acaparar en sus solas manos “la totalidad del poder” y consideran, como también lo dicen, que las instituciones y las leyes son instrumentos creados por los enemigos del pueblo para explotarlos y entrabar la revolución, no puede esperarse que sometan su conducta a las normas del derecho. Todos los días demuestran que lo utilizan cuando les conviene y, en lo demás, no tienen ningún escrúpulo en atropellarlo.406 Por otro lado, sostiene: “La Constitución Política garantiza la más amplia libertad de opinión y el derecho de toda persona natural y jurídica de organizar, fundar y mantener diarios, revistas, periódicos y estaciones transmisoras de radio. Agrega que solo por ley puede modificarse el régimen de propiedad y funcionamiento de esos medios de comunicación”. A partir de esta mención, Aylwin indica que “es un hecho manifiesto que el Gobierno de la llamada Unidad Popular, ha intentado por mil arbitrios apoderarse de los medios de difusión más importantes, o crear condiciones que hagan imposible su funcionamiento de los que no están en su poder”.407
Estas menciones referidas al clima imperante en 1972 asociada a los grupos violentos y a una animadversión hacia las leyes y el orden público las recalca Aylwin en el mismo discurso mediante la siguiente afirmación: “se ha generado un clima nacional de intranquilidad y de desconfianza que mueve a cada cual a pensar en la defensa de sí mismo, de su familia y de sus bienes. Miles de personas que jamás emplearon un arma ni pensaron usarla, ahora lo consideran necesario como eventual medida de seguridad. Porque cuando la autoridad no cumple sus deberes de asegurar el orden público y de aplicar la ley a todos por parejo, sino que, a la inversa, tolera que algunos se hagan impunemente justicia por sí mismos, o incluso los impulsa a hacerlo, rompe la base moral en que se asienta su prestigio, pierde la confianza en la comunidad y tácitamente incita a los demás a proceder de idéntica manera”.408
La situación descrita en las líneas anteriores se repite en diversos discursos y entrevistas dadas por Aylwin en aquellos años.409
Los grados de extrema polarización y tensión imperante son posibles de observar en diversos textos y declaraciones de las instituciones del Estado. El 26 de mayo de 1973 la Corte Suprema representará por “enésima vez” al presidente Allende “la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales”, específicamente “en rebelarse contra las resoluciones judiciales”, las que significan “ya no una crisis del Estado de derecho, como ya se le representó a S.E. en el oficio anterior, sino una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país”.410 Tres meses más tarde, el 23 de agosto, la Cámara de Diputados, aprueba un “proyecto de acuerdo que declara que el Presidente Allende ha quebrantado gravemente la Constitución”. Entre los considerandos, se señala que “es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrática representativo que la Constitución establece” (5°). Asimismo, que, para lograr el fin anterior, “el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de derecho”.411 El Presidente Allende descalificó el acuerdo por facilitar “la intención sediciosa de determinados sectores” y carente de “validez jurídica”.412
El diálogo del presidente Allende con el presidente de la DC, Patricio Aylwin, promovido por el cardenal Silva Henríquez, fracasó en las dos oportunidades en que se intentó, poco antes del derrumbe de la democracia.413
Otro protagonista en esta hora crítica es el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán (1965-1974).
En su discurso ante la Asamblea Anual de la Orden en 1973, acusará los “atropellos” que sufría el Estado de derecho, destacando que la autoridad administrativa no proporcionaba el auxilio de la fuerza pública para darle imperio a las resoluciones judiciales, llevando al Colegio a emitir una serie de declaraciones condenatorias contra este estado de cosas.414 Otra acción en este sentido es la convocatoria a un conjunto de profesores de derecho constitucional para estudiar la procedencia de que el Congreso declarara la inhabilidad del presidente Allende. De acuerdo al profesor Jorge Guzmán Dinator, miembro de la instancia, el día 11 de septiembre se entregaba el informe final de este grupo, habiéndose llegado a la conclusión de que “efectivamente, se había producido una inhabilidad del Presidente de la República… de modo que el Congreso estaba en situación, de declarar su inhabilidad”.415
Para Silva Bascuñán se trata de una “actitud” del Colegio de Abogados que se inspira “exclusivamente en el deber de corresponder a su misión y estar a la altura”, “creyendo interpretar la voluntad de todos los abogados, cualesquiera que sean sus inclinaciones partidistas, y cuya formación intelectual y moral, emanada de sus estudios y afirmada en la experiencia, no puede menos de comprender que otros caminos no solo representan el fracaso de su vocación de juristas, sino la ruina de Chile”, 416 en medio “del quebrantamiento cada vez más claro y grave del orden institucional y legal”, como ha sido denunciado “constante y enérgicamente” por el Consejo General del Colegio de Abogados. 417
Bajo este contexto, y en paralelo a los hitos descritos, el joven profesor de la Facultad de Derecho UC, Jaime Guzmán, comienza a surgir como una figura nacional de la oposición. Estaba presente, en forma permanente, en todos los medios de comunicación social: televisión, radio y prensa escrita, denunciando diversos atropellos a las libertades públicas llevadas a cabo por la Unidad Popular, y pidiendo la renuncia del presidente Allende.418 Como sostiene Frontaura, “por su participación en los medios de comunicación, adquirirá una fama de polemista imbatible. Su aparición constante en ellos y la agudeza e inteligencia que mostrará en cada una de sus intervenciones será de gran utilidad, también, para la difusión del ideario gremialista”419. Destacará en los actos opositores más relevantes de oposición a la UP, como el “Paro de Octubre”, de 1972, convocado por todas las fuerzas opositoras a la UP;420 la intensa campaña contra el proyecto del Ministro de Educación de crear la Escuela Nacional Unificada (ENU), la cual fue calificada por la FEUC como “el más grave intento por implantar el totalitarismo en Chile”, entre otros. Desde Derecho UC, apoyará diversas iniciativas y declaraciones en defensa del Estado de derecho y en apoyo a la Corte Suprema, que, como hemos visto, en diversas ocasiones advirtió al gobierno sus procedimientos ilegales e inconstitucionales.421
El 11 de septiembre de 1973 encuentra a Jaime Guzmán en su departamento:
Ese martes 11 de septiembre de 1973 no desperté muy temprano… empecé a leer y subrayar la prensa, como lo hacía siempre a modo de preparación para el programa de Canal 13 “A esta hora se improvisa” en el que participaba todos los domingos. Pensaba asistir esa mañana a un desfile en la Alameda convocado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), que presidía el gremialista Javier Leturia… Durante la mañana, llegaron a mi casa muchos amigos. Querían celebrar el hecho… Almorcé solo y luego dormí siesta, como todos los días. Al despertar, a las 14.40, prendí de nuevo la radio justo cuando se anunciaba la rendición de La Moneda y se llamaba a embanderar las casas. Ahí me acordé de que, en vísperas de las elecciones presidenciales de 1970, una mujer húngara me había regalado una bandera chilena para desplegarla celebrando el triunfo de don Jorge Alessandri. A raíz de su derrota, la bandera permaneció en su mismo paquete, porque no quise usarla. Ese martes 11 la desplegué, mientras la Canción Nacional me emocionaba hasta las lágrimas y desde los edificios contiguos se oían gritos de ¡Viva Chile! Minutos después recibí el llamado telefónico de don Jorge Alessandri, quien me contó que Salvador Allende había forzado las cosas hasta la destrucción de La Moneda, tan querida para don Jorge. Me manifestó su alivio y complacencia por la intervención militar, que estimaba inevitable y me añadió el aún rumor de que el Presidente Allende se había suicidado. Esta noticia me impactó fuertemente. Imaginé que, así como tantos chilenos estábamos felices, otros estarían sufriendo. Y me recogí en silencio a rezar por estos últimos y agradecerle a Dios la liberación de Chile del comunismo, sentimientos encontrados, pero conciliables en la serenidad de la paz interior. Por eso, preferí pasar solo el resto de ese día.422
Existen diversas tesis acerca del quiebre institucional que se materializó dramáticamente la mañana del 11 de septiembre de 1973.423 Una de ellas, del politólogo Óscar Godoy, me parece que pone foco en uno de los aspectos fundamentales del camino a la Constitución de 1980. ¿Reformar o refundar nuestra institucionalidad? Para Godoy, la cuestión básica es identificar correctamente los esenciales constitucionales chilenos, esto es, “la idea de que, en las constituciones de 1833, 1925 y 1980 subyacen ciertos principios e instituciones mínimos, pero básicos, sin los cuales estos textos constitucionales no habrían existido ni guardarían las semejanzas que fácilmente encontramos entre todos ellos”. Se trata de una “metaconstitución” que “discurre a lo largo de nuestra historia como un continuo, a través del cual se expresa constantemente la identidad política del país”,424 la que son tanto sus bases fundamentales institucionales como sus prácticas políticas históricas,425 elementos que se hacen explícitos en el acto constitutivo mismo del régimen político que se da a sí misma una comunidad, emanada del poder constituyente que detenta el pueblo.426
Sostendrá que son esenciales constitucionales de nuestra tradición los principios de soberanía popular y el sistema representativo, la prioridad de los derechos y libertades individuales, el régimen moderado por la división de poderes y el Estado de derecho, y una vez estabilizados como normas rectoras de nuestra institucionalidad, fue posible observar cómo las cartas de 1833 y 1925 nunca contradijeron los esenciales constitucionales.427 Por el contrario:
Un fenómeno totalmente diferente fue el intento revolucionario de hacer borrón y cuenta nueva y substituir los esenciales constitucionales, largamente decantados en nuestra historia, por un nuevo régimen político y social, como ocurrió en la grave crisis política que terminó con el gobierno del Presidente Salvador Allende. Pues en este caso la radicalidad del designio desencadenó una reacción de retorno a esos esenciales, para encontrar en ellos el curso de la continuidad política del país… En el año 1973, en efecto, el proceso político se paralizó ante el dilema de optar entre la continuidad histórica del país o su ruptura. A nivel del consenso básico esto significó un intento de quiebre radical de los esenciales constitucionales. Un vasto movimiento político planteó la sustitución de esos esenciales por un nuevo modelo político y económico, cuyas bases eran enteramente distintas de aquellas del régimen político histórico. El efecto de este proyecto no se dejó esperar. De este modo, el proceso político, sacado de sus carriles tradicionales, asumió las características de toda revolución: sus protagonistas empezaron a actuar movidos por ella, incluso más allá de sus voluntades personales, en un escenario de conflicto extremo; la sociedad civil entró en una fase de disolución o anarquía; la legitimidad del poder gobernante se diluyó rápidamente y se produjo un enorme vacío de poder.428
En consecuencia, sostiene Godoy, la intervención militar de las Fuerzas Armadas en septiembre de 1973 busca llenar ese vacío de poder, amparada además en las declaraciones de la Cámara de Diputados y la Corte Suprema acerca de la ilegalidad e ilegitimidad del gobierno, dándose en consecuencia dos elementos teóricos centrales que justifican la insurrección contra la autoridad: una sociedad civil en grave e inminente peligro de disolución y que la ilegitimidad sea denunciada por quien tiene autoridad pública.429
Bajo este contexto, Godoy se preguntará si podemos decir que las Fuerzas Armadas nos retomaron a la continuidad expresada en los esenciales constitucionales. Sabemos que su respuesta es negativa, porque, a diferencia de las cartas de 1833 y de 1925, será solo con la Carta de 1980 que afloran las contradicciones y la distancia entre varias de sus reglas y los esenciales constitucionales chilenos. Con todo, en lo que importa para Godoy, el uso de los esenciales constitucionales como estándar de crítica de varias de las nuevas reglas e instituciones, prueban, a su juicio, “la realidad y el poder de los esenciales constitucionales y, por lo mismo, la existencia de una metaconstitución a la cual se apela, casi como por un instinto cultural”.430
El por qué las Fuerzas Armadas y el “ideólogo” de la Constitución siguieron el camino de la refundación y no el de la reforma de la Carta de 1925, y algunos desvíos importantes de nuestros esenciales constitucionales, será precisamente el punto de partida de nuestro próximo capítulo, centrado en la figura del profesor Jaime Guzmán.