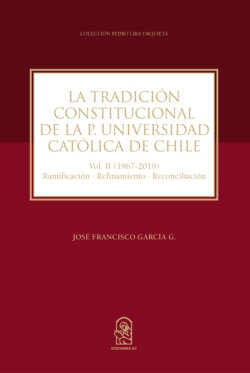Читать книгу La Tradición Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile - José Francisco García G. - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Este segundo volumen busca concluir la descripción iniciada en el volumen anterior acerca de la decisiva contribución de la tradición constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile –o, más específicamente, la de su Facultad de Derecho–, a la tradición constitucional chilena, en medio del debate de los últimos años sobre cambio constitucional en nuestro país. Su ethos ha sido forjado por una serie de juristas, intelectuales y profesores con vocación intelectual, entre los cuales destacan las figuras de Abdón Cifuentes Espinoza (1889-1918), José María Cifuentes Gómez (1911-1955), Carlos Estévez Gazmuri (1930-1950), Alejandro Silva Bascuñán (1934-2013), Enrique Evans de la Cuadra (1949-1997), Jaime Guzmán Errázuriz (1968-1991), José Luis Cea Egaña (1967-presente) y Marisol Peña (1985-presente).
Como veremos en este segundo volumen, que comprende el periodo 1967-2019 y se detiene en las contribuciones de los profesores Evans, Guzmán, Silva Bascuñán (segunda parte), Cea y Peña, el aporte de esta tradición intelectual en sus 130 años de existencia al constitucionalismo chileno bicentenario va evolucionando y sofisticándose a la par del que experimentan este, sus reglas constitucionales y la práctica constitucional. También está marcada por la evolución de la Doctrina Social de la Iglesia y la tradición intelectual católica en general –sobre la base de la influencia decisiva del Concilio Vaticano II o de encíclicas como Mater et Magistra, Pacem in Terris, Centecimus Annus, entre otras–, y de principios y valores específicos, como la dignidad humana, la subsidiariedad o la solidaridad. Es también un periodo marcado fuertemente por el constitucionalismo de posguerra, lo que importa el declive (y descrédito) del positivismo legalista y la soberanía de la ley; por la cultura de los derechos fundamentales; por la idea de democracia constitucional, de la mano de la supremacía y rigidez constitucional, su eficacia directa y la necesidad de contar con “guardianes” de la Constitución; y por movimientos intelectuales que promueven que los textos constitucionales deben contener principios y valores que informen el pacto político, idea que, en general, termina imponiéndose en Europa continental y Latinoamérica.
Así, esta tradición constitucional ha reflexionado respecto de aspectos esenciales del constitucionalismo: la idea de Constitución, el Estado de derecho, los derechos fundamentales, la soberanía y sus límites, la democracia, el régimen de gobierno y la revisión judicial de la ley. Pero, más importante aún, ha contribuido al constitucionalismo chileno con elementos propios que forman parte de su identidad. Entre ellos, la dignidad humana como valor esencial y base de los derechos fundamentales; y la naturaleza social del hombre y sus implicancias normativas para concebir la sociedad política, el Estado y su fin instrumental a la persona, base para pensar la subsidiariedad, la solidaridad y el bien común como fin del Estado. De lo anterior se desprende la importancia de distintos derechos, como la libertad de asociación, en tanto expresión de la naturaleza social del hombre; un concepto robusto de libertad de enseñanza, en su sentido más amplio; el derecho de propiedad, aunque sujeto a las limitaciones propias de la vida en comunidad, relevándose su función social; y la libertad religiosa, de lo cual se desprende una posición especial de la Iglesia Católica (y las iglesias) en la sociedad y su proyección en el sistema jurídico. A ello se suma la autonomía comunal, expresión de la subsidiariedad, de la asociación y cooperación de quienes forman parte de una microcomunidad, primera escuela cívica de los ciudadanos que forman parte de la comunidad política. Lo ha hecho, además, con una contribución significativa a la dogmática constitucional sobre la base de los estándares más altos de calidad académica y científica, y contribuyendo en nuestro país al perfeccionamiento de su enseñanza al más alto nivel.
Junto con el objetivo general antes descrito, este segundo volumen aborda tres objetivos específicos, dos de los cuales han quedado planteados en la introducción del primer volumen de esta investigación, cuyo desarrollo quedó entonces entregado a este. En primer lugar, para fines de los años 70 la tradición constitucional de la Universidad Católica se complejiza y, manteniendo acuerdos importantes respecto de su núcleo esencial, mediante un proceso de ramificación ya comienzan a perfilarse subtradiciones o escuelas al interior de la tradición constitucional de la UC, destacando las de Jaime Guzmán y de Silva Bascuñán. Más adelante vendrá una nueva ramificación; se trata de una al interior de la “Escuela Silva Bascuñán”, que da forma a la “Escuela Cea”.1 En segundo lugar, busco identificar la parte de la Constitución de 1980 que constituye el aporte específico de la tradición constitucional UC. Ello me llevará a examinar los factores externos e internos que consolidan y fortalecen el influjo de la tradición constitucional UC en la práctica constitucional vigente, al punto de que sea considerada la interpretación hegemónica de la Carta Fundamental. Ello me permitirá adicionalmente ofrecer una respuesta tanto a la crítica del profesor Ruiz-Tagle respecto del extravío del constitucionalismo chileno a partir de la influencia de las “doctrinas pontificias”, como a los nuevos cuestionamientos a esta tradición constitucional que se formulan desde el denominado constitucionalismo crítico.
Un tercer objetivo específico se relaciona con una cuestión prospectiva. ¿En qué condiciones llega esta tradición intelectual más que centenaria al debate sobre una nueva Constitución? ¿Qué capacidad de influir en la definición de la filosofía constitucional inspiradora de una nueva carta fundamental tendrá esta escuela de pensamiento, en un contexto en que bases esenciales de la misma han sido cuestionadas y no parecieran tener los grados de legitimidad, adherencia ni aprecio que hasta hace muy poco parecían dar una posición hegemónica a la interpretación de esta tradición intelectual? Son preguntas que, por supuesto, serán respondidas factualmente en el futuro cercano, pero que, hacia el final de este volumen, esperamos que encuentren algunas claves interpretativas o los senderos que permitan anticipar sus respuestas.
SOBRE LAS IDEAS DE TRADICIÓN INTELECTUAL, RAMIFICACIÓN Y TRADICIÓN CONSTITUCIONAL (COMO ESCUELA DE PENSAMIENTO)
Las ideas de Adaslair MacIntyre sobre las tradiciones intelectuales, especialmente la forma en que ha presentado la tradición aristotélica-tomista, su racionalidad y coherencia interna, y su evolución frente a tradiciones rivales han sido una importante fuente de inspiración para pensar esta cuestión, como ha quedado plasmado en el primer volumen de esta investigación. Es por ello que quisiera volver sobre algunos aspectos específicos para recordar su importancia, especialmente para los lectores que no han tenido a la vista aquel texto.
En primer lugar, destaco las tres etapas con las que el autor describe la evolución y desarrollo de una tradición. Una primera está marcada por eventos históricos contingentes que definen sus elementos centrales: por un lado, sus convicciones, prácticas e instituciones; por el otro, textos y alguna autoridad que los interpreta, enseña y transmite. En una segunda etapa es identificada una serie de deficiencias en la tradición, aunque no sus soluciones. En la tercera se encuentran soluciones a estas, las que implican reformulaciones, reevaluaciones y nuevas aproximaciones para hacerles frente, superando sus limitaciones teóricas y prácticas. Cuando se llega a esta tercera etapa, los adherentes a dicha tradición son capaces de contrastar la tradición en su versión perfeccionada respecto de la versión original. Esto permitirá, en consecuencia, depurar aquellas incoherencias e inconsistencias, superando planteamientos que ahora se estimarán, en relación con la versión original, incorrectos o falsos.2
La capacidad de las tradiciones de pensamiento de ir depurando sus planteamientos, resolviendo sus deficiencias e incoherencias, son fundamentales para dar cuenta de su capacidad de evolución y progreso, o de su estancamiento.3 Dicho estancamiento puede, en realidad, obedecer a una crisis epistemológica, marcada típicamente por la disolución de las certezas esenciales de la tradición que marcaron su fundación en un determinado momento histórico. Superar una crisis epistemológica puede implicar la búsqueda de nuevas tesis y teorías que busquen resolver aquellos conflictos de la tradición que no habrían podido ser resueltos sin estas. Y si bien ello implica en parte reescribir la historia de la tradición, también representa ganar en profundidad reflexiva, especialmente si ha podido emerger en el proceso lo mejor de la historia de dicha tradición.4 Por otro lado, si una tradición no supera su crisis epistemológica, puede desaparecer o bien quedar desacreditada desde la perspectiva de su propia racionalidad interna frente a tradiciones rivales.5
Y así como una etapa posterior de una tradición se entiende superior a una anterior solo en la medida en que es capaz de superar las limitaciones y fracasos de la versión anterior, la superior racionalidad de esta tradición respecto de tradiciones rivales se estima que reside tanto en su capacidad de identificar y caracterizar las limitaciones y fracasos de las tradiciones rivales de acuerdo a los estándares fijados por esta –dando cuenta de la incapacidad de la tradición rival para explicar o comprender las limitaciones y fracasos que la afectan–, como en la de explicar y entender aquellas limitaciones y fracasos en una forma precisa. Asimismo, también debe ocurrir que la tradición rival no es capaz de identificar, caracterizar y explicar las limitaciones y fracasos de la tradición que la critica y cuestiona.6
Finalmente, otro elemento que desarrollo a partir de la obra de MacIntyre es la importancia que asigna a la figura del aprendiz, ayudante o alumno al interior de una tradición intelectual. El maestro no solo lo va introduciendo en la teoría y práctica de la tradición sobre la base de su auctoritas, sino que además potencia su autoeducación, de forma tal que sea capaz de reconocer los elementos centrales de la misma,7 examinarla de forma crítica, especialmente a la hora de transmitirla a las futuras generaciones, distinguiendo lo valioso del pasado para proyectarlo hacia el futuro,8 y utilizar los textos críticos a la tradición misma, permitiéndole comprender mejor su posición e identificar aquellos problemas o tesis de su tradición que parezcan débiles, elementos sin los cuales no es posible que una tradición se perfeccione, evolucione y florezca.9
Por otra parte, y siguiendo a Shils, es necesario considerar que las tradiciones intelectuales siempre evolucionan a través de la ramificación. Ello, dado que es muy difícil que todos los adherentes de una tradición se muevan a la exacta velocidad y dirección de lo que han recibido. Por el contrario, algunos se aferrarán tenazmente hasta el último detalle de lo que han aprendido para desarrollarlo y hacerlo evolucionar, y otros se apartarán respecto de algunos de esos detalles, lo que implica, en consecuencia, que también habrá diferencias entre estos últimos de acuerdo a los aspectos específicos en los que se han apartado.10 En consecuencia, las ramificaciones generan efectos relevantes en la evolución y modificación de una tradición intelectual, modificaciones que pueden afectar aspectos nucleares o secundarios que pueden tomar el camino de las correcciones por revisión o la sistematización a través de la generalización y la diferenciación.11 Dado que este proceso de ramificación no implica que cada una de estas ramas tenga el mismo peso relativo, tamaño, o influencia, ello permitirá distinguir entre uno o más grupos ortodoxos y heterodoxos.12 Finalmente, para Shils resulta fundamental la capacidad que tenga una tradición intelectual ramificada de administrar las diferencias, especialmente si las diferencias o detalles en que algunas ramas se han apartado de la ortodoxia no se transforman en el objeto central de la disputa, sino en uno secundario, poniendo el foco, en cambio, en el grueso de los temas nucleares o fundamentales en los que hay amplio acuerdo. Distinto es el caso, en cambio, cuando unas u otras tendencias o facciones intentan, por el contrario, imponer su particular interpretación de la tradición común como si fuera la ortodoxa, o la única, dando pie a un conflicto inter-ramas al interior de la tradición.13
Finalmente, más allá de la monumental definición, canónica, de Merryman respecto de la tradición en un sentido jurídico,14 diversos publicistas han reflexionado lúcidamente en torno al concepto de tradición constitucional, identificando la existencia de a lo menos tres componentes centrales del mismo.
Un primer elemento se vincula a los orígenes de una tradición, marcados por un contexto político e intelectual históricamente contingente. Así, De Vergottini advierte que a la hora de referirse a tradiciones constitucionales específicas se deben examinar cuidadosamente “los distintos contextos, teniendo en cuenta sus peculiaridades, no siempre trasladables de un área geopolítica y jurídica a otra, en la medida en que cada uno está influido por una precisa historia constitucional”,15 esto es, “el conjunto de principios valorativos sedimentados en el curso del tiempo”.16 Wahl, por su parte, sostiene que habitualmente los hitos de la evolución dogmática “resultan no solo de procesos internos al Derecho, sino que, además, toman su impulso y, sobre todo, la fuerza que les permite abrirse paso, de un ambiente intelectual, de un entorno que favorece su eficacia”.17
Un segundo elemento dice relación con la inexistencia de un lenguaje neutral en el derecho constitucional; las afirmaciones realizadas respecto de conceptos como “Estado”, “constitución”, o “soberanía” se fundamentan en una particular idea de Estado, constitución o soberanía.18 En este sentido, para Loughlin, una tradición constitucional determinada “es simplemente una forma sofisticada de discurso político; las controversias en su interior son simplemente extensiones de las disputas políticas”.19 Así, solo podemos entender lo que está diciendo un autor “si entendemos la tradición política desde la que escribe”.20 Con todo, para Murkens la presencia del elemento político en el contexto de una tradición jurídica merece ser refinada. Sostener que el derecho puede ser reducido a la política, que el derecho es hacer política por otros medios, o que el derecho no es más que una máscara del poder político, es ir demasiado lejos: “No se hace cargo del fundamento formalista del derecho como una disciplina coherente y autorreflexiva, una plataforma de estabilidad… Ello permite la presencia de la ideología en el derecho sin convertir a este en política”.21
Además, la existencia de un conjunto de conceptos no neutrales que dan coherencia interna a una tradición, y la distinguen de otra, es también relevante, a juicio de Devine. Porque cuando existen desacuerdos en torno a elementos periféricos de una tradición entre estudiosos adherentes (y competentes) de la misma, buscarán resolver las diferencias apelando a sus componentes esenciales. Ello permite, además, que la tradición evolucione. Por el contrario, cuando las divergencias se extienden a conceptos esenciales, o en la búsqueda de soluciones se consideran como esenciales diversos componentes, aumentan las probabilidades de un cisma y la división en dos o más subtradiciones.22 Por lo demás, todas las tradiciones tienen sus cánones de ortodoxia y debates internos en torno a quienes están más cerca o lejos del núcleo.23
Un tercer y último componente dice relación con la existencia de formas, instancias y mecanismos a través de los cuales se transmite, retroalimenta y reflexiona una determinada tradición, permitiendo su evolución. Merryman sostendrá que en países como el nuestro, bajo una versión fuerte de la tradición (o familia legal) continental formalista, el rol decisivo del académico o del jurista en la cultura jurídica, la centralidad de la relación profesor-alumno y también profesor-ayudante, y la importancia de los manuales y tratados en la enseñanza (también su impacto en legisladores y jueces), son todos elementos que contribuyen a facilitar la cristalización de una determinada tradición y la expansión de una determinada escuela de pensamiento.24 Loughlin se pronuncia en sentido similar.25 No se puede obviar que ambos lo hacen desde una posición más bien crítica a una dinámica que puede volverse autoritaria.26 Antes hemos visto que para MacIntyre la figura del aprendiz, ayudante o alumno es un elemento central de una tradición como escuela de pensamiento.
Así, los componentes esenciales de una tradición constitucional son los siguientes: un contexto histórico, político e intelectual contingente que marca sus orígenes y determina su evolución; un conjunto de valores jurídicos y políticos relevantes al constitucionalismo, con altos grados de consistencia interna y externamente diferentes de otras tradiciones; y la existencia de formas, instancias y mecanismos a través de los cuales se transmite, retroalimenta y reflexiona una determinada tradición, permitiendo su evolución.
En consecuencia, ambos lineamientos conceptuales, esto es, la idea de tradición intelectual como escuela de pensamiento en MacIntyre –especialmente pertinente por su rol en identificar la evolución de la tradición artistótelica-tomista, pieza central de la tradición intelectual católica– y los componentes que destacados publicistas y juristas han considerado relevantes para aproximarse a la idea de tradición constitucional, informan nuestra base o equipamiento conceptual a la hora de examinar la tradición constitucional de la Universidad Católica y su evolución.
METODOLOGÍA, ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
En el primer volumen he identificado esta investigación como una de historia de las ideas constitucionales más que una sobre dogmática constitucional o de investigación historiográfica. Para contextualizar dichas ideas constitucionales, he tomado en consideración elementos biográficos relevantes de los constitucionalistas examinados, incluyendo sus principales aportes intelectuales en el debate público contingente. Examinando sus ideas constitucionales y la manera en que ellas influyeron en sus respectivos contextos, persigo identificar una unidad narrativa entre los autores analizados, en tanto todos pertenecen a una tradición constitucional que evoluciona. De esta forma, los autores son parte de una cadena, y el criterio para seleccionar a los mismos es, entonces, relevante.
Este segundo volumen, se detiene en la obra de los profesores Enrique Evans, Jaime Guzmán, Alejandro Silva Bascuñán (segunda parte), José Luis Cea y Marisol Peña. En términos cronológicos, examinaremos la evolución de esta tradición desde 1967 hasta 2019. Hemos anticipado en el volumen anterior que la delimitación cronológica que he realizado encuentra sólidos fundamentos. Así, el Tratado del profesor Silva Bascuñán de 1963 y su obra intelectual cosechan sus frutos. Su figura comienza a ser relevante en la sofisticación de esta tradición, pero a la vez en la reorientación del constitucionalismo chileno. 1967 será a su vez decisivo para la Universidad Católica, como también para su Facultad de Derecho, producto de la reforma universitaria. Irá acompañado de una profunda reflexión respecto del sistema y enseñanza legal. Ello tendrá como protagonista no solo al profesor Silva Bascuñán, sino al profesor Evans y a los jóvenes profesores José Luis Cea y Jaime Guzmán. También son años relevantes, de definiciones, reflexiones críticas, controversias, para la tradición intelectual católica, tras el Concilio Vaticano II.
Con el objeto de entender la influencia de estos autores, he realizado algunas entrevistas a los profesores José Luis Cea y Marisol Peña, Patricio Zapata, Pía Silva, Eduardo Soto-Kloss, Eugenio Evans, Javier Couso, Jorge Correa, Catalina Salem, Arturo Fermandois, Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Álvarez, quienes han sido protagonistas o testigos directos de ella. Para estos efectos, adapté un modelo de entrevista semiestructurada, que proporciona un razonable marco de flexibilidad para acometer esta misión.27
Cada uno de los constitucionalistas de la Universidad Católica estudiados en este segundo volumen tiene un capítulo propio. En cada uno de estos capítulos se ha seguido la misma estructura, compuesta de siete secciones. Primero, proporciono elementos biográficos básicos del profesor o profesora, y luego examino el contexto político-intelectual del mismo. Posteriormente, profundizo en la dimensión docente de los autores seleccionados, analizando, por ejemplo, sus ideas de Universidad y de profesor universitario, aspectos relevantes de su carrera académica asociados a la relación maestro-discípulo al interior de la tradición, y testimonios de exalumnos, ayudantes y colegas respecto de su legado. Esta dimensión es importante, ya que los autores seleccionados no solo fueron influyentes en la tradición constitucional chilena en términos generales, sino que ellos también formaron una elite intelectual que es parte de la tradición constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Los alumnos y ayudantes de los autores son sus mejores embajadores, dando cuenta del proceso de recepción, transmisión y retroalimentación de la tradición. También se identifican sus influencias intelectuales en temas específicos. Enseguida, exploro los trabajos académicos más relevantes y representativos de los autores seleccionados, identificando sus principales aportes en las materias más fundamentales del constitucionalismo, ya referidas. A continuación, se examinan aquellas instituciones y derechos que son propios de la tradición constitucional. Luego, evalúo el aporte del profesor examinado a la tradición constitucional de la Universidad. Finalmente, examino alguno de los hitos relevantes en la evolución y maduración de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, tanto en lo institucional como en el plano de las ideas, en los tiempos del constitucionalista analizado. Asimismo, desarrollo algunos temas específicos del ambiente intelectual de ese periodo, analizando principalmente los temas tratados en las Jornadas Chilenas de Derecho Público, la evolución de las principales revistas de derecho con impacto en el derecho constitucional, y libros o hitos especialmente relevantes de la época.
El libro se estructura de la siguiente forma. En el capítulo I examino la contribución del profesor Enrique Evans de la Cuadra (1949-1997). Comienzo entregando algunos elementos biográficos. Enseguida analizo el contexto político e intelectual que enmarca su pensamiento, y los años de su mayor vinculación con la UC, a saber, los estridentes 60, marcados por la reforma universitaria y la polarización política que terminará en el quiebre democrático del año 1973. Desde la perspectiva del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, destaco su contribución a crear un paradigma que tendrá mucha influencia en las generaciones futuras, la del abogado constitucionalista, siendo uno de los pioneros en el ejercicio profesional de esta especialidad. Sus contribuciones a reflexionar temas clásicos del constitucionalismo, esto es, la idea de Constitución, el Estado de derecho, la soberanía y sus límites, la democracia, las libertades y derechos constitucionales, el régimen de gobierno y la revisión judicial de la ley, tanto en sus libros, artículos, como en la Comisión Ortúzar, dan cuenta de un pensamiento constitucional complejo. Asimismo, los temas propios de la tradición constitucional de la Universidad Católica, a saber, la dignidad de la persona humana, la naturaleza social del hombre, las libertades de asociación y enseñanza, el derecho de propiedad, la autonomía comunal y el régimen constitucional de la Iglesia, demuestran que el profesor Evans es tanto un continuador como un transmisor del núcleo esencial, sofisticando la misma en algunos temas específicos, por ejemplo, la función social de la propiedad. Luego, sintetizo sus aportes a la tradición constitucional de la Universidad Católica. Finalmente, desde la perspectiva de la maduración institucional de la Facultad de Derecho, destaco sus principales voces intelectuales en medio del debate sobre cambio social y crisis del sistema legal, y el impacto en la enseñanza del derecho, en diversas facultades de derecho, pero especialmente en Derecho UC con el plan de reforma integral. Destaco la importancia que tuvo el Chile Law Program y la creación del Instituto de Docencia e Investigaciones Jurídicas en 1969 para promover el cambio en la enseñanza del derecho, la investigación, el perfeccionamiento de los profesores en el extranjero, entro otros. Adicionalmente, describo la vida intelectual del derecho público en este periodo (1967-1973), a través de las revistas de derecho y las principales publicaciones, como asimismo doy cuenta de la suspensión de las Jornadas de Derecho Público, precisamente por el ambiente de polarización existente. Finalmente, analizo los años inmediatamente anteriores al golpe de Estado en discursos y actuaciones de Patricio Aylwin, Alejandro Silva Bascuñán y Jaime Guzmán, relevantes en torno a la crisis política y constitucional por la que atraviesa el país.
En el capítulo II, analizo la contribución del profesor Jaime Guzmán Errázuriz (1968-1991). El capítulo comienza entregando algunos antecedentes biográficos sobre Guzmán, para luego continuar en el estudio del contexto político e institucional de la Constitución de 1980. Destaco la temprana tesis refundacional que él impulsa como asesor del régimen militar, las alternativas que se enfrentarán sobre la Constitución, entre la refundacional propuesta por la CENC y la reformista de Jorge Alessandri que lidera desde el Consejo de Estado, para terminar describiendo el proyecto político-constitucional que elabora Guzmán y que es posible extraer a partir de sus trabajos más importantes sobre esta materia. Desde la perspectiva del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, destaco sus primeros años de académico en la Facultad, influencias intelectuales, planteamientos sobre el profesor universitario y su labor formativa, y los testimonios de sus colegas y alumnos. Concluyo examinando la naturaleza de su contribución entre la política y el mundo de las ideas. Enseguida profundizo en sus contribuciones a reflexionar en los temas fundamentales del constitucionalismo, y en su análisis de las ideas e instituciones relevantes de la tradición constitucional UC. A continuación, a modo de evaluación, examino su contribución a la tradición constitucional de la UC, profundizando en tres elementos que a mi juicio dan cuenta del proceso de ramificación que importa el nacimiento de la “Escuela Guzmán” al interior de la tradición constitucional UC, marcada por su controversial concepción acerca del principio de subsidiariedad, de la democracia, y su “constitucionalismo revolucionario”. Finalmente, analizo distintos aspectos de la vida de la Facultad en el periodo 1973-1985. Así, desde una perspectiva crítica evalúo la defensa jurídica del golpe de Estado y del régimen militar por parte de las autoridades de la Facultad, incluyendo la declaración de los profesores respecto de la convocatoria al plebiscito constitucional de agosto de 1980, y la contrarreforma curricular y organizacional que se emprende en estos años. Además, describo la vida intelectual de los publicistas, examinando los temas tratados en las Jornadas de Derecho Público, las revistas de derecho y los libros con mayor impacto. Sobre la base de las ideas de Jorge Millas, termino describiendo el ambiente de la Universidad “vigilada” de entonces, incluyendo una revisión a un importante intercambio entre él y Jaime Guzmán acerca de la autonomía universitaria.
En el capítulo III examino lo que he considerado la segunda etapa de la contribución del profesor Alejandro Silva Bascuñán (1967-2013). Comienzo entregando algunos antecedentes biográficos para luego continuar en el estudio del aporte del denominado “Grupo de los 24”, como alternativa constitucional opositora a la Constitución de 1980, destacando la figura de Silva Bascuñán. Asimismo, en este contexto reviso el debate posterior acerca de la legitimidad de la misma, la tesis esgrimida por Patricio Aylwin para obviar esta discusión y el camino hacia el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Desde la perspectiva del profesor de Derecho Constitucional, analizo, complementando lo desarrollado en el primer volumen de esta investigación, su ideal del profesor universitario (católico), detalles sobre la elaboración de la segunda edición de su Tratado que comenzará a publicarse en 1997 y el testimonio de legado intelectual en colegas y discípulos. Sus contribuciones a reflexionar temas fundamentales del constitucionalismo me llevan a dar cuenta de la evolución de su pensamiento respecto del Tratado de 1963 y sus artículos anteriores. Lo mismo ocurre al examinar los temas e instituciones fundamentales de la tradición constitucional de la UC. Enseguida realizo una evaluación sobre su contribución a la tradición constitucional de la UC. Encarnará el viejo ideal perdido del abogado como estadista, sobre la base de ideales como la prudencia, la sabiduría, el servicio público, entre otros; su independencia y estatura monumental lo convertirán en una figura controversial, dado su apoyo inicial al golpe de Estado y su participación en la CENC, pero luego será uno de los protagonistas de la oposición al régimen. Más que ningún otro, buscará conciliar los textos constitucionales y la dogmática con la tradición intelectual y social católica, como, asimismo, en uno de sus mayores legados, buscará un equilibrio virtuoso entre los componentes orgánicos y dogmáticos en la Carta Fundamental. Finalmente, desde la perspectiva de la evolución de la Facultad de Derecho en los años 1985-1989, destacamos la llegada del rector Juan de Dios Vial Correa, los desafíos pendientes de la Facultad, especialmente en ámbitos como la investigación y los posgrados, para concluir examinando la vida intelectual del publicismo en esos años, a través de las Jornadas de Derecho Público, las revistas de derecho y los libros de la disciplina que causan impacto.
En el capítulo IV desarrollo la contribución del profesor José Luis Cea Egaña (1967-presente). Tras profundizar en algunos de sus antecedentes biográficos, examino el contexto político e intelectual fundamental que enmarca buena parte de su obra constitucional madura. Para ello examino el complejo periodo que va entre las negociaciones de la reforma constitucional de 1989, posterior al plebiscito de 1988, y la reforma constitucional de 2005. En ambas, pero especialmente en la primera, el profesor Cea tiene un rol protagónico. Coincide esto último con el lanzamiento de su Tratado de la Constitución de 1980, que será un aporte fundamental en el refinamiento de la tradición constitucional de la UC y a la dogmática constitucional chilena, destacando los desafíos en términos de democratización del texto constitucional vigente, pero también afirmando la filosofía constitucional que la inspira. Desde la perspectiva de su rol como profesor de Derecho UC, examino los comienzos de una larga carrera académica que ya alcanza más de medio siglo; sus influencias intelectuales; sus ideas en torno a la Universidad y al profesor universitario, como, asimismo, el testimonio de sus colegas y discípulos en torno a su contribución intelectual. Luego, analizo sus planteamientos en los temas fundamentales del constitucionalismo, destacando sus aportes a la idea de Constitución, tales como la de “Constitución Plena”, la “Constitución de principios y valores” y la “conciencia constitucional”; los elementos del Estado constitucional de derecho; los desafíos de la democracia en la inclusión más activa de la sociedad civil o de mecanismos de democracia directa; en fin, la revisión judicial de la ley y el rol protagónico que han alcanzado las cortes constitucionales en la democracia constitucional, y el juez constitucional, en particular. Destacamos en este último sentido cómo el profesor Cea ha contribuido a forjar el paradigma del juez constitucional chileno. Posteriormente, examino sus aportes a los temas e instituciones más propios de la tradición constitucional de la UC, destacando que lo hace de manera relevante con la tradición intelectual y social católica, la filosofía constitucional humanista, personalista y de raigambre cristiana que a su juicio inspira el texto constitucional, en el que el profesor Cea, como veremos, tiene un rol decisivo en su sistematización, como también lo tiene en la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Desde la perspectiva de los aportes del profesor Cea a la tradición constitucional de la UC, destaco su ejemplo y testimonio como un genuino constitucionalista; subrayo su rol como el gran tratadista de la Carta de 1980, siguiendo los pasos de Silva Bascuñán respecto de la Carta de 1925, y de Huneeus respecto de la Carta de 1833, y también su rol como curador de la carta vigente; y justifico las razones que me llevan a plantear la génesis de la “Escuela Cea” como ramificación de la “Escuela Silva Bascuñán”. Finalmente, analizo algunos aspectos relevantes del proceso de maduración institucional de la Facultad de Derecho UC en el periodo 1990-2005, como, asimismo, el ambiente intelectual del publicismo en aquellos años, marcado por un verdadero boom de nuevas revistas de derecho con incidencia en el derecho público nacional.
En el capítulo V examino la contribución de la profesora Marisol Peña Torres (1985-presente). Comienzo entregando algunos antecedentes biográficos sobre la profesora Peña, para luego describir el contexto político e intelectual chileno de los últimos años, marcado por el debate sobre cambio constitucional y el rol fundamental que ha jugado el Tribunal Constitucional en este periodo. Asimismo, desde la perspectiva de la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, destaco su preocupación por la formación integral de sus alumnos, sus influencias intelectuales, su eclecticismo y apertura a nuevas ideas, su llamado a repensar la enseñanza del derecho público en el siglo XXI, y su permanente vocación por potenciar las carreras académicas de sus colegas más jóvenes y ayudantes. Sus contribuciones a reflexionar temas clásicos del constitucionalismo me llevan a subrayar sus aportes originales, como la identidad constitucional chilena o la idea de “Constitución Viva”; la profundidad y actualidad de sus planteamientos sobre el Estado de derecho, la democracia y la forma de gobierno; la gran influencia que ha tenido para pensar la incorporación a nuestro sistema constitucional del derecho internacional de los derechos humanos; o sus muchos aportes a la hora de pensar la revisión judicial de la ley, el rol del Tribunal Constitucional y sus desafíos presentes y futuros. Desde la perspectiva de las ideas y temas fundamentales para la tradición constitucional de la UC, examino sus aportes sobre la dignidad humana como valor esencial y base de los derechos fundamentales; el constitucionalismo social que inspira sus aproximaciones a la subsidiariedad, a la solidaridad, a los derechos sociales, buscando la cooperación armónica entre el Estado y la sociedad civil; los desafíos para una conceptualización robusta del derecho de propiedad, pero no que no descuide su función social; todo ello, según diversos artículos académicos y las sentencias que redactó en el Tribunal Constitucional. Luego, evalúo el aporte de la profesora Peña a la tradición constitucional de la UC. Finalmente, desde la perspectiva de la maduración institucional de la Facultad de Derecho en el periodo (2005-2019), destaco los importantes avances que experimenta la Facultad en los más diversos ámbitos de la mano del decano Arturo Yrarrázaval, quien lidera un cambio de gran trascendencia para instalar a Derecho UC en la posición de liderazgo en la que hoy se encuentra en nuestro país y el mundo, como, asimismo, para fortalecer su identidad católica. También examino el ambiente intelectual del publicismo, a través de las Jornadas de Derecho Público en el periodo, las revistas de derecho y otros hitos.
En el capítulo VI analizo la dimensión de la Carta de 1980, que puede ser considerada el aporte específico de la tradición constitucional de la UC a esta. Por diversos factores (la integración de la CENC, los tratados y manuales más relevantes sobre la Carta Fundamental, las referencias de la jurisprudencia constitucional tanto a la CENC como a dichos tratados y manuales), suele asociarse la Carta de 1980 al pensamiento constitucional elaborado en la UC o a la de algunos de sus profesores. Ello también permitirá hacerse cargo de la crítica del profesor Ruiz-Tagle acerca de que las “doctrinas pontificias” representan el extravío del constitucionalismo en Chile a finales del siglo XX y principios del actual, y de aquella que se ha venido formulando en los últimos años de profesores pertenecientes al constitucionalismo crítico o contrahegemónico. Para acometer este doble objetivo, describo, en primer lugar, la crítica del profesor Ruiz-Tagle y la de otros académicos (Viera, Bassa y Muñoz). Luego, para comenzar la respuesta a estas críticas, examino, de manera extensa y detallada, los acuerdos y los desacuerdos al interior de la CENC por parte de los constitucionalistas de la UC. Enseguida analizo la evaluación ex post que hace el profesor Silva Bascuñán de la contribución de los constitucionalistas de la UC a la Carta de 1980, marcada por la idea de que, en los capítulos I sobre Bases de la Institucionalidad y III sobre Derechos y Deberes Constitucionales, se plasma una “filosofía constitucional”, de raigambre cristiana, personalista y humanista, que ilumina el resto de las disposiciones de la Carta Fundamental, y las relaciones entre la persona humana, la sociedad civil y el Estado. Esta filosofía constitucional es defendida y actualizada por los profesores José Luis Cea y Marisol Peña al analizar la reforma constitucional de 2005, dando testimonios que conectan con el análisis del profesor Silva Bascuñán. En cuarto lugar, doy cuenta de los factores externos e internos que estimo favorecen y consolidan la posición intelectual de la tradición constitucional de la UC. Concluyo este capítulo con una evaluación.
Finalmente, en el Epílogo, sintetizo los principales aportes de esta investigación y propongo algunas cuestiones de manera prospectiva.