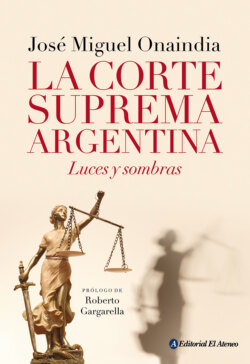Читать книгу La Corte Suprema Argentina - José Miguel Onaindia - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
La Corte Suprema en la Argentina:
tomar distancia para ver mejor
ОглавлениеEl libro de José Miguel Onaindia que aquí prologo representa un excelente ejemplo acerca de cómo, tomando distancia, podemos reconocer y entender mejor aquello sobre lo cual queremos pensar. El objeto de la reflexión, en este caso, es la Corte Suprema, que José Miguel presenta, examina y analiza críticamente, de pies a cabeza y todo a lo largo, de un modo que puede resultar de interés tanto para el especialista como para quien conoce poco sobre el derecho. En lo que sigue, quisiera aclarar por qué es que considero que la empresa en la que él se involucra resulta de una extraordinaria importancia.
La labor de la Corte Suprema –cualquier Corte Suprema, en cualquier lugar del mundo– genera siempre atención, expectativas y preocupaciones especiales. Atención porque ella tiende a pronunciar, en los hechos, la “última” o “decisiva” palabra respecto de cómo se interpreta la Constitución. Afirmar esto –entiéndase– no es decir algo de interés solo para los abogados: a través de sus fallos, la Corte va a determinar, en definitiva, los alcances y límites de muchos de nuestros derechos y aspiraciones más básicas: ¿hasta dónde llega nuestro derecho de crítica y protesta? ¿Qué obligaciones debe cumplir el Estado en materia de atención social? ¿De qué protecciones efectivas gozan las minorías? ¿Es compatible con la Constitución el “matrimonio igualitario”? ¿Qué significa, en la práctica, el “derecho de consulta” que nuestro ordenamiento jurídico les reconoce a las comunidades indígenas? Temas y preguntas como las citadas –solo un pequeño muestreo de decisiones posibles y recientes tomadas por el Máximo Tribunal– explican por qué las acciones y omisiones de la Corte Suprema atraen la atención pública, y por qué ellas crean enormes expectativas en su torno: a la Corte le toca resolver casos fundamentales tanto sobre nuestra vida personal, como sobre nuestra vida en común.
Mencioné, asimismo, las preocupaciones que provoca el comportamiento de este tribunal, en nuestro país o en cualquier otro. Tales preocupaciones se deben a razones muy diversas, que incluyen la dificultad que existe para definir, de modo concreto, sencillo y definitivo, el sentido efectivo de lo que dice la Constitución. Ocurre que, lamentablemente, y a pesar de que llevamos más de doscientos años discutiendo sobre el tema, carecemos aún de acuerdos profundos y extendidos acerca del significado preciso de la Constitución. Ello implica que, en una diversidad de casos, un mismo texto puede ser entendido de una manera o de otra más bien opuesta, lo cual obviamente genera incertidumbre y preocupación en la ciudadanía, que quiere saber cuál es el contenido exacto de las normas a la luz de las cuales debe arreglar su conducta. Dadas las incertezas que enfrentamos, el derecho parece quedar vinculado no tanto con aquello que está escrito y que todos podemos leer, sino con el sentido que le otorga a lo escrito aquel que lo lee, autoritativamente: un abogado, un fiscal, un funcionario público, un juez, y muy especialmente, un magistrado del Tribunal Superior.
Conviene resaltar la seriedad del problema en juego. Si fuera cierto lo dicho (si el contenido del derecho fuera, efectivamente, demasiado dependiente del criterio de quien lo lee), nuestro sistema jurídico resultaría incapaz de cumplir con la que es su principal promesa: la de asegurar que todos seamos tratados de modo igual, con independencia de nuestra condición. Recordemos que, en efecto, la primera promesa del “Estado de derecho” se vincula íntimamente con la mencionada: cuando decimos que vivimos en un Estado de derecho queremos significar que nuestras vidas no dependen (ni nunca más van a depender) de la voluntad discrecional de nadie (un rey, un dictador, un militar autoritario, un profeta, un filósofo esclarecido), sino de normas que, de un modo u otro, elaboramos entre todos. Sin embargo, si lo sugerido más arriba es cierto, nuestras vidas sí resultarían dependientes de la voluntad (discrecional) de quienes tienen autoridad para interpretar el derecho.
Para ilustrar de un modo comprensible la gravedad de lo señalado, permítaseme ofrecer un par de ejemplos, de entre cientos posibles. El primero nos remonta a algunas decisiones tomadas por la Corte a comienzos del siglo pasado, mientras que el segundo nos refiere a otras decisiones adoptadas a fines de ese mismo siglo; de este modo, podremos reconocer que estamos frente a un problema que recorre toda la historia del Tribunal. Pues bien, en 1903, la Corte resolvió el caso “Hileret”, de una forma más bien opuesta al modo en que resolvería el caso “Avico”, años después, en 1934. Ambos casos tenían que ver con los alcances y límites de la intervención estatal en la economía. En la primera oportunidad, la Corte, basándose en los antecedentes de la Constitución y en testimonios propios de nuestros “padres fundadores” (J. B. Alberdi, en particular), sostuvo que nuestra Constitución “histórica” (su sentido originario) era contraria u hostil a toda intervención estatal; la Corte Suprema, presidida entonces por Antonio Bermejo, era muy afín a la idea del “libre mercado”. En cambio, poco tiempo después, en “Avico”, la Corte sostuvo más bien lo contrario, basándose en esta ocasión (no en el pasado o en el sentido originario de nuestros textos legales, sino) en las necesidades del presente, y en el objetivo de “mantener vivo” y ajustado a los tiempos al texto de nuestra Constitución; la Corte comenzaba a dejar atrás, entonces, su liberalismo inicial. La trayectoria de nuestra Corte en la materia –conviene aclararlo– no variaba mucho del recorrido que había hecho, más o menos en la misma época, la propia Corte Suprema de los Estados Unidos entre los casos “Lochner”, decidido en 1905, cuando la Corte afirmó un principio favorable al libre mercado, y “West Coast Hotel”, decidido en 1937, cuando la Corte norteamericana pasó a sostener un principio contrario.
Pasemos ahora al segundo ejemplo. En 1986, la Corte resolvió el caso “Bazterrica”, afirmando una postura muy protectiva de la “privacidad”: entendió entonces que la Constitución amparaba el consumo personal de estupefacientes. Sin embargo, apenas cuatro años después, en el caso “Montalvo” y con una composición diversa, entendió que dicho consumo podía ser sancionado o perseguido por el Estado, algo que sin embargo volvió a desmentir poco tiempo después (y otra vez, a partir de una composición diferente) en el caso “Arriola”, de 2009. Esto quiere decir que en un lapso muy breve la Corte se contradijo una y otra vez en cuanto al significado efectivo de nuestro derecho en torno al fundamental tema de nuestra libertad personal y sus alcances. El ejemplo ratifica también el temor del que partíamos: frente a un problema similar (en el ejemplo, qué derechos tenemos, como ciudadanos, en relación con determinadas opciones personales), una Corte liberal leyó al derecho de un modo muy respetuoso de nuestra privacidad, mientras que una Corte posterior, más conservadora, leyó al derecho del modo contrario, para volver a cambiar de postura, otra vez, a los pocos años.
Conviene advertir el significado efectivo de aquello de lo que estamos hablando. No se trata simplemente de un problema de interés exclusivo para abogados, jueces o doctrinarios –los modos en que la Corte cambia su interpretación del derecho–, sino de uno que nos afecta profundamente a todos, y que puede implicar, por ejemplo, que en un caso se respete a las personas por decisiones que toman y que, al poco tiempo, pueden convertirse en razón para llevarlas a la cárcel, privándolas de su libertad.
La cuestión de la que hablamos –un derecho que no depende tanto de lo que está escrito, sino de quiénes leen lo que está escrito– es un problema general, que nos trasciende, y que en todo caso, países como los nuestros agravan. Sobre la generalidad del problema en juego, piénsese en la pregunta siguiente: ¿qué es lo que explica que, por ejemplo, en los Estados Unidos, cada nombramiento de un nuevo juez de la Corte suscite tanta atención pública? ¿Qué explica dicho fenómeno, cuando la Constitución norteamericana sigue siendo la misma después de más de doscientos años? Lo que da cuenta de lo que ocurre es que, a pesar de que el derecho escrito no ha variado, todos saben que el sentido de la Constitución depende demasiado de quienes la leen. Del mismo modo: ¿por qué nos resulta escandaloso saber que en un país multirracial, como Sudáfrica, la Corte estuvo compuesta durante décadas solo por hombres blancos? ¿Por qué ese escándalo si –conforme a la promesa propia del Estado de derecho– el derecho no depende de que lo lea un varón, una mujer, un negro o un blanco? El escándalo se explica, otra vez, porque todos sabemos que el significado del derecho depende, de modo muy relevante, de quienes lo leen, por lo cual es dable esperar que una Corte conformada solo por blancos, en Sudáfrica, no sepa entender bien las dificultades que afectan de modo especial a la comunidad negra (como sería un escándalo que la Corte estuviera conformada solo por varones: sería dable esperar que en tal caso el Máximo Tribunal tuviera inconvenientes para reconocer de modo apropiado las demandas, angustias y requerimientos más propios del colectivo de las mujeres).
Comenté algo, recién, sobre la generalidad del problema bajo examen, y finalizaré ahora diciendo algo sobre la especial gravedad que adquiere dicho problema en países como los nuestros. En efecto, parece cierto que muchos países latinoamericanos, por motivos y en formas diferentes, se han llevado mal con el derecho. Países como la Argentina, por ejemplo, cuentan con una historia marcada por la inestabilidad política, los golpes de Estado y las rupturas democráticas; una lastimosa tradición de jueces “dependientes de la política”; la falta de una cultura de “respeto de los precedentes”; y aun un sistema político de tipo hiperpresidencialista (un Poder Ejecutivo todopoderoso) con medios y recursos que le permiten eclipsar –sino directamente extorsionar o someter– a los jueces más críticos o reconocidos como “opositores”. Datos como los citados le dan la razón a quienes consideran que las variaciones de nuestro derecho –las decisiones contradictorias; los casos que se deciden hoy de un modo y mañana de otro– son especialmente preocupantes en comunidades jurídicamente muy frágiles, como las nuestras. Lamentablemente, estos serios problemas aparecen agravados en sociedades marcadas históricamente por desigualdades e injusticias que, por ello mismo, requieren de modo especial de un derecho más igualitario y más activamente comprometido en la erradicación de tales males.
José Miguel Onaindia hace bien, entonces, cuando pone su foco de interés en el Máximo Tribunal. Es demasiado relevante lo que la Corte Suprema hace y deja de hacer. Necesitamos conocer cuál es su comportamiento efectivo. Necesitamos comprender los modos y las razones de sus cambios de conducta. Necesitamos entender cómo funciona el Tribunal en el marco de nuestro sistema político, deficitario e hiperpresidencialista. Necesitamos advertir, además, la enorme contribución que es capaz de hacer la Corte, particularmente en cuanto a la protección de los derechos humanos y de las minorías más postergadas. Y necesitamos, también, comenzar a vislumbrar qué reformas institucionales podrían ayudar a la Corte a orientar su trabajo de un mejor modo, impulsando de esta forma cambios que en la Argentina resultan necesarios, urgentes. Por todo ello debemos agradecerle a José Miguel su tan oportuna intervención. Su libro –claro, accesible, profundo, honesto– viene a iluminar un área insuficientemente estudiada, tan mal comprendida como necesitada de estudio.
Roberto Gargarella