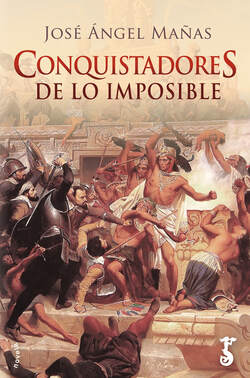Читать книгу Conquistadores de lo imposible - Jose Angel Manas - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. LLEGADA DE CARLOS PRIMERO
Valladolid, noviembre de 1517
1
Asentada entre el Pisuerga y el Esgueva o las Esguevas, Valladolid, con sus treinta mil almas, era la sede habitual, desde hacía muchos años, de la corte. Las casas de la aristocracia proliferaban en un recinto urbano rodeado de huertas, almendrales, manzanares y viñedos que se extendían por los cerros y llanos cercanos.
Hacia poniente se podían vislumbrar, en la margen izquierda del Duero, multitud de pinares, austeros y acordes con el paisaje mesetario. Por el norte, allende las primeras colinas, una ancha franja de cereal plantado enlazaba el valle con el páramo, lleno de pastos y encinares.
La villa formaba un bullicioso rectángulo al que se accedía por la sureña puerta del Campo, o por la de Tudela al este, o por la del Puente Mayor al norte, o la de la Rinconada al oeste.
Aunque bien empedrada, resultaba polvorienta y árida en verano, fría en invierno, y tan sucia a lo largo del año como cualquier otra ciudad. Y sin embargo, la vista se recreaba ante las iglesias de San Pablo, La Antigua o Santa Cruz, sus calles con soportales, sus casas de tres pisos sin balcones, sus comercios, sus tallercitos gremiales, su trasiego incesante de carruajes y mulos.
Tras presenciar la agonía del cardenal Cisneros, fray Bartolomé no había dudado en presentarse junto con fray Reginaldo Montesinos y esperar la llegada del rey en un ambiente, cuando menos, poco caluroso.
Los vallisoletanos desconfiaban de aquel Carlos criado en Flandes.
Como buenos castellanos, ellos hubieran preferido que reinase Fernando, quien acompañaba a su abuelo durante los últimos años y que una vez desaparecido el aragonés crecía a la vera del cardenal Cisneros, familiarizándose con las cosas de la gobernanza.
Desde por la mañana se sabía que ese día llegaba el nuevo rey y se notaba cierta inquietud por la corredera de San Pablo. Unos se preguntaban dónde andaría. Otros lanzaban miradas calle abajo hacia la judería, al norte de la plaza del Mercado, donde abundaban los almacenes de lanas que se enviaban a Burgos por el único puente que cruzaba el Pisuerga.
Pero no había voluntad de festejo.
Ni tapices en los balcones. Ni demasiadas damas asomadas.
Tampoco en las calles había preparativos más allá de algún pobre arco de triunfo levantado para la ocasión.
Pero había inquietud y, cuando después de comer repicaron las campanas de San Pablo y La Antigua, la gente dejó sus labores y se llenó poco a poco la corredera.
A la puerta de La Antigua aguardaban las autoridades, con sus mejores galas.
Entre las personas más elegantes se decía por lo bajinis que el retraso había sido una maniobra de monsieur Chièvres, ayo de Carlos, para no toparse con el cardenal Cisneros, el único capaz de imponerle su autoridad.
—¡Habladurías sin fundamento! —exclamó fray Bartolomé—. Es lógico que se detenga a conocer a sus nuevos súbditos, y que procure que los habitantes de las ciudades se sientan honrados…
2
Hasta el momento, la parada más comentada era la de Tordesillas. Desde el principio Carlos había expresado su deseo de ver a Juana, su madre y reina legítima, enclaustrada por el rey Católico.
Aunque no se sabía de qué trataron, el gesto gustó a los castellanos.
El que el heredero visitara a su madre y buscase su consentimiento para reinar en su nombre —algo que la Loca había aceptado sin problemas: nunca le había interesado el poder a doña Juana— acercaba a este extranjero, un poquito más, por lo menos, al corazón del pueblo.
También se comentaba que a Carlos le había impresionado Catalina, la hija asilvestrada de Juana, criada en el convento. El contraste entre él y Leonor, recién llegados de Flandes, con las pompas de aquella tierra, y la chiquilla despeluciada y vestida como una aldeana era tan grande que, preocupado, había debatido si convenía dejarla o llevarla consigo.
Después, en Mojados, tocó conocer a su hermano Fernando, también hijo de Felipe el Hermoso y Juana, y nieto preferido del viejo rey Católico. Había sido un encuentro cordial y desde entonces avanzaban juntos, con el mismo ritmo lento, camino de Valladolid.
Tras detenerse a comer en el convento del Abrojo, para reponer fuerzas y organizarse, el cortejo por fin entraba por el puente de la puerta del Campo en la ciudad.
¡Y menudo cortejo era!
Los flamencos no descuidaban ni el más mínimo detalle.
Valladolid era la primera ciudad principal a que llegaban, el corazón del reino. Hasta aquí solo habían visto villas menores, y hoy entraban en la que estaba previsto fuera sede de las primeras Cortes, en la propia iglesia de San Pablo.
El pueblo se arremolinaba por el arranque de la corredera y en torno a La Antigua: ya abrían la marcha las tropas enviadas por Cisneros para recibir a Carlos. A las formaciones de infantería y los monteros de Espinosa, muy solemnes, picas en alto, les seguía la caballería real, con la misma ceremoniosidad. En medio del silencio de la rúa se oían los cascos de los caballos, mientras pasaban por el puente. Y a continuación fueron haciendo su aparición los grandes señores de Castilla que habían salido al encuentro del rey por el camino, todos muy conscientes de la importancia del momento.
Pero lo que la gente quería era ver a los príncipes: Carlos, Fernando y Leonor llegaban uno detrás de otro, escalonados según la jerarquía.
El primero en cruzar el puente, Fernando, era un mozalbete de catorce años, con el mismo pelo de su abuelo y cierta tensión en la mirada, que no revelaba precisamente felicidad: él sabía mejor que nadie que su posibilidad de reinar había sido sacrificada en aras de la concordia.
A su diestra cabalgaban el cardenal Adriano y el arzobispo de Zaragoza…
Y después, a una conveniente distancia, Carlos, nuevo rey de Castilla y Aragón, de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, y señor de las Indias Occidentales; con sus diecisiete años y aspecto ausente, era en quien se detenían todas las miradas.
En la puerta de La Antigua sonó algún tímido vítor, aunque la mayoría se contentó con contemplar en silencio.
3
Según se postraban ante el nuevo rey las autoridades de la ciudad, fray Bartolomé, poniéndose de puntillas entre el gentío, tuvo la impresión de que Carlos se sentía abrumado por tanta reverencia.
No era agraciado de rostro y tenía la cara alargada y el prognatismo de los Austria: se le notaba mucho la ascendencia paterna. Pero su expresión era noble.
Vestido a la moda extranjera, con el pelo en redondo y el lujo de los paños flamencos, se notaba la tremenda responsabilidad que portaba sobre sus hombros.
También quiso percibir nuestro fraile cierta espiritualidad en su mirada melancólica, una clara distancia con quienes le besaban la mano y como un aire de no estar del todo cómodo en actos mundanales.
En comparación con el venial Francisco, rey de Francia, llamado a ser su rival en Europa, o el libidinoso Enrique, su par inglés, se comentaba entre los eclesiásticos que Carlos era un joven de miras elevadas, cosa que era vista con buenos ojos, ya que hacía un tiempo que un amplio sector del clero español deseaba ver instaurada en Europa la monarquía católica universal.
Pero por el momento era un jovenzuelo recién llegado a Valladolid, eso sí, acompañado por los embajadores del papa y del Sacro Imperio, las mayores autoridades europeas.
A su paso ya sí hubo vítores a ambas orillas del Esgueva por su ramal norte (tan cercanas que a los flamencos, acostumbrados a otros ríos, les producía cierta vergüenza ajena), aunque inducidos por los dignatarios que esperaban.
Algunos soldados intentaron animar al gentío:
—¡Viva el rey!
—¡Viva la casa de Austria!
Pero el eco era tímido.
Mientras el cortejo entraba en La Antigua, donde esperaba el arzobispo de la diócesis, fuera, fray Bartolomé y fray Reginaldo no dejaron de ponerse de puntillas.
Al rato, una vez terminada la misa, vieron pasar a muy pocos palmos a Fernando y Carlos, pero también a la delicada y tímida doña Leonor, acompañada a respetuosa distancia por Guillermo de Croy, señor de Chièvres, ayo y consejero de Carlos por designación de su abuelo el emperador Maximiliano.
Con Leonor iban el resto de las damas, escoltadas por caballeros flamencos. Y cerraban la comitiva soldados en formación militar y los arqueros de la guardia real.
Todos vestían a una moda tan distinta que Fernando, al uso de Castilla, era el único en quien se reconocían los espectadores.
—¿Y a nosotros qué se nos da esta gente?
—Pues que Carlos es hijo de Felipe y de la Loca…
—Pues si es como el padre…
Castilla aún guardaba recuerdo de los excesos del arrogante Felipe el Hermoso. Pese a que Carlos no parecía tener el mismo carácter, no se podía negar que era muy joven, barruntó fray Bartolomé.
—¿Y cuál era el problema? —observó Reginaldo mientras se dirigían calle arriba camino del palacio de los Rivadavia. A él le parecía que, como enfermedad, se curaba rápido.
—Pues que Castilla está acostumbrada a gobernantes maduros: Isabel, Fernando, Cisneros. Con ellos al frente hemos salido de nuestro aislamiento y culminado las hazañas que nos han convertido en una potencia temible. Y ahora todo eso pasa a manos de un joven borgoñés…
Un joven desconocido del que se decía tenía la voluntad ganada por el ufano señor de Chièvres, que cabalgaba a su lado y con quien se encaminaba, a la cabeza de los suyos, hasta el palacio de la familia Rivadavia, amigos de don Francisco de Cobos, en medio del repiqueteo de campanas de San Pablo.
4
Francisco de Cobos era hombre bien dispuesto de cuerpo, de carácter prudente, voz suave y mucha experiencia en los negocios castellanos. El otrora escribano real y hombre de confianza del rey Fernando había viajado a Flandes, una vez muerto el Católico, y había tenido la fortuna de que el señor de Chièvres, quizá porque ambos hablaban francés, le cogiese aprecio.
Por ello volvía a Castilla acompañando a los nuevos señores del reino y, ya como principal consejero del de Chièvres en asuntos españoles, estaba desbancando a quienes habían servido con el cardenal Cisneros.
Al venir de su mano, los personajes principales se alojaron en el palacio de sus amigos los Rivadavia, un palacete renacentista en la plaza de San Pablo, enfrente de la magnífica fachada plateresca de la iglesia donde pronto se convocarían Cortes.
En el patio se habían llenado las dos fuentes que había, con el vino blanco y tinto que amenizaría la estancia de quienes se alojaban en la ciudad. Cabe decir que algunos nobles se negaban a hospedar a los miembros del séquito en señal de protesta al conocer que se entregaban cargos de importancia a extranjeros, una protesta que se animaba desde los púlpitos.
Después del convite habría toros y cañas en la plazuela de la Chancillería, pero nuestros frailes, que tenían quehaceres, se alejaron en cuanto Carlos desapareció en el interior del edificio. Y no fue sino dos días después cuando fray Bartolomé se presentó en palacio y logró que el canciller Savage lo recibiese en una sala principal.
Pese a que Savage no hablaba castellano ni Las Casas flamenco o francés, el latín más o menos aromatizado de cada cual les permitió comunicarse.
—Ah, fray Bartolomé… —Savage le cogió las dos manos con afecto—. Mucho me han hablado de vos mis amigos españoles. Ya he sabido que se empiezan a leer en Europa vuestros tratados… Vuestra fama os precede.
En las estanterías había colocado sus libros latinos. Entre ellos alguno de Erasmo de Rotterdam, a quien trató personalmente en su tierra. Al ver que su visitante se fijaba, hizo el elogio de él y de Tomás Moro.
—Doy por supuesto que conocéis su obra —añadió en un magnífico latín.
Se sentaron a uno y otro lado del gran escritorio. El fuego en la chimenea ardía y Savage se mostró interesado mientras el fraile le exponía los motivos de su visita.
—Excelencia, si vengo a esta corte por segunda vez en cuatro años es porque la primera, con el cardenal Cisneros, que en paz descanse, no fue posible darle remedio a la grave situación en que se encuentran las colonias…
—¿No atendió el cardenal a sus peticiones? —preguntó, precavido, el canciller.
—Al contrario. Las atendió, y de manera prolija. Hablamos largo y tendido de una situación que mereció toda su atención durante mi estancia en la villa de Madrid, antes de regresar a las Indias. El cardenal tomó las disposiciones necesarias que desde entonces procuro en vano aplicar. Aquí se las traigo a vuestra señoría, para que las lea con tranquilidad y se vaya familiarizando con el asunto…
5
—El cardenal Cisneros ordenó de manera específica que se liberase a todos los indios, que se acabasen las encomiendas, y envió conmigo a tres padres jerónimos para gobernar las islas, además de una comunidad de bernardinos con la misión de arreglar las cosas de aquellas tierras.
—¿Y qué ocurrió?
Los claros ojos de Savage se clavaron en fray Bartolomé. La chimenea a sus espaldas estaba encendida. No había más calor en esas brasas que en los ojos grisáceos del canciller. Tras la amabilidad primera, aparecía la reserva del hombre principal.
—Que el mundo es malvado, bien sabe vuestra excelencia. Los padres jerónimos y esos bernardinos no soportaron las presiones de los indianos. Han cedido hasta tal punto que me veo obligado a regresar para reclamar en la corte que se preste atención a estos temas tan fundamentales —dijo fray Bartolomé, que sabía que en la corte nada se obtiene con apocamiento.
—¿Eso, en definitiva, me venís a pedir?
—Excelencia, no pido sino vuestra atención. Quiero que su majestad don Carlos esté informado de lo ocurrido en las Indias y que, como justo monarca de aquellas tierras, tome las medidas pertinentes. No se puede permitir que continúe tanto abismal sufrimiento para provecho de los encomenderos. Por eso me permito entregaros estos documentos en los que se concreta nuestro proyecto…
El canciller depositó sobre la mesa los pliegos que le daba y meditó un momento antes de esbozar una sonrisa benevolente.
—Como es natural, el rey está muy interesado en todo lo que ocurre en sus dominios de ultramar. Es seguro que tomará en serio vuestra petición. Fray Bartolomé, mi buen hermano, perded cuidado. Habéis hecho llegar esto a quien correspondía…
—Hay otra cuestión que no puedo dejar de poner en conocimiento de vuestra excelencia. Y es que el obispo de Burgos, monseñor Fonseca, como actual jefe de la Casa de Contratación, no está de acuerdo con mi percepción de la situación…
Era evidente que al canciller no le gustaba oír críticas a monseñor Fonseca en su presencia. Pero fray Bartolomé, aunque comprendió que entraba en un terreno delicado, no estaba dispuesto a perder la ventaja de ser recibido antes que sus enemigos.
Ya sabía que el jovencísimo rey delegaba todas las cuestiones del gobierno en Savage y en su ayo, el de Chièvres. Como ellos no conocían aún a los notables del reino, oían todo con tiento y tardaban en despachar. Temían ser engañados con falsas informaciones, pues oían versiones muy diferentes, y por eso estaban los asuntos de los reinos tan en suspenso.
—Nunca fui amigo de hablar mal de terceros, y no disfruto haciéndolo. Creo, como dijo el Filósofo, que quien habla mal es porque no aprendió a hablar bien. Pero ha de saber vuestra excelencia que llevamos años enfrentados debido a que el obispo Fonseca es el gran defensor de los encomenderos y es a él y a su secretario Cochinillos a quienes vienen a ver los indianos con sus quejas… Y yo necesito hacer oír mi voz.
6
Fray Bartolomé comprendió que se la estaba jugando, y eso se apreció en la actitud de Savage. «No enciendas tanto la hoguera contra tu enemigo que alcance a quemarte», había advertido Reginaldo, según paseaban por el claustro del colegio de San Gregorio. Pero Las Casas sabía que un hombre sin enemigos es un hombre sin valor y que eran siempre peores las enemistades silenciosas y ocultas que las declaradas.
—¿Y vos no estáis sometidos a su autoridad?
Otra vez los ojos del canciller se fijaban en el fraile, calibrándolo.
El sevillano, sintiendo que había causado una buena impresión, se envalentonó.
—Lo estuve, aunque al ver la ineficacia de mis protestas concluí que debía ver a su majestad en persona. Séneca siempre dijo que los salones de los monarcas están llenos de hombres y vacíos de amigos. Sospecho que estuvo mal informado.
—A veces, la autoridad de los reyes se destruye queriendo afirmarla demasiado…
—Por ello bregué para que don Fernando me diera audiencia. Me parecía que un monarca viejo y prudente era lo mejor para el negocio mío, aunque al parecer me equivoqué. Y cuando murió don Fernando decidí aproximarme al cardenal Cisneros, quien, a diferencia del obispo Fonseca, sí prestó un oído atento y humano a lo que le dije y se mostró horrorizado por los crímenes que se están cometiendo en Indias…
Meditaba el canciller y otra vez se cogía las manos, asentía con prudencia. Fuera, se oían en el patio voces de guardias. Debía de llegar una nueva comitiva. ¡Había tantos notables locales que necesitaban tratar con el nuevo rey!
—¿Y antes no hablasteis con monseñor Fonseca?
—Sí, excelencia, pero su respuesta fue clara. Me dijo: «Y al rey y a mí qué nos importa lo que les pueda ocurrir a los indios en esas tierras». A lo que repliqué: «Y si no es a vos, ¿a quién ha de importar?».
»Como sabréis, el obispo es presidente del todopoderoso Consejo de Indias, y aquello fue el origen de la enemistad que nos tenemos. Desde entonces su secretario Cochinillos y el resto de sus servidores en el Consejo, cuando llegan noticias mías de las islas, hacen lo imposible por ignorarlas. Por eso he considerado necesario presentarme ante vuestra excelencia…
El canciller parecía aquilatar la integridad moral del hombre que tenía ante sí. Era consciente de que la verdad no es planta que abunde sobre la tierra, que a menudo está eclipsada y, sobre todo, que se robustece con la investigación y la reflexión.
—Os agradezco que hayáis querido informarme, fray Bartolomé. Reflexionaré sobre todo con la debida atención, y lo comentaré con el rey. Volved a este palacio de aquí a unos días y tendréis noticias.
—Ha sido un honor hablar con vuestra excelencia.
—El honor es mío, fray Bartolomé.
Y lo acompañó hasta la puerta. La niebla embrumecía el patio.
II. LITIGIO SOBRE NUEVA ESPAÑA
Valladolid, diciembre de 1517
1
Durante todo un mes, Las Casas platicó incesantemente con el canciller Savage, hombre amable y culto que prestó toda su atención al relato que le hacía de la destrucción de las Indias.
El favor era tan grande que un día, habiéndose acercado a la corte el obispo Fonseca y su secretario Cochinillos, este, que traía cédulas del Consejo de Indias para que se le firmaran, se cruzó con el canciller por el pasillo y Savage le dijo muy airado: «Anda, idos de aquí antes de que os mande echar, que vos y el obispo estáis esquilmando las islas».
No hace falta añadir lo mucho que el relato agradó a nuestro dominico.
Las reuniones con el canciller tenían lugar en la misma sala, al calor de un brasero o de la chimenea, con una manta sobre las rodillas: en Valladolid el invierno es riguroso. O si el tiempo lo permitía, paseando por el señorial patio de piedra. Tal era el volumen de trabajo que acometía el canciller, visto que el rey era joven y que la gobernanza recaía sobre él, que apenas descansaba.
Durante ese tiempo no vio nunca fray Bartolomé a don Carlos, pero el canciller le hacía saber que estaba informado y reflexionaba sobre los remedios que le proponían.
Una tarde, cuando fray Bartolomé, acompañado por Reginaldo, se alejaba ya por los pasillos de palacio hacia la salida, el canciller mandó a un criado a decirle que le quería hablar y le dijo en latín: Rex, dominus noster, iubet quod vos et ego apponamus remedia Indiis; faciatis vestra memoria.
—El rey, nuestro señor, manda que vos y yo pongamos remedios a los indios; haced vuestros memoriales.
Fray Bartolomé contestó con una reverencia.
—Aparejado estoy, y de muy buena voluntad haré lo que el rey y vuestra excelencia me mandan. El poder de los reyes, cuando se basa en la razón y la verdad, se robustece. La justicia, hoy, es más importante que una buena cosecha.
Colmado de alegría, concluyó que finalmente es mejor un rey joven que escucha y se deja aconsejar que uno, como don Fernando, que no atendía sino a sus propias opiniones.
Era la segunda vez que Dios ponía en sus manos el remedio a los males de los indios, y fray Reginaldo, al ver cómo sonreía, no pudo evitar citar a Horacio:
—Aunque la justicia camina lentamente, rara vez deja de alcanzar al malvado.
Las Casas estaba como en una nube.
2
Ya todos habían entendido en la corte que los flamencos gustaban de tratar los negocios en torno a una buena mesa y a ser posible bebiendo cerveza. Y tomarse su tiempo, como buen pueblo flemático. De modo que cuando Las Casas recibió la invitación del almirante de Flandes, Adolfo de Veere, sencillamente pensó que tendría que ver con algún negocio de los que trataba con el canciller.
Ocupaban estos flamencos un palacio menor no lejos de la plaza del Mercado, propiedad de uno de los muchos mercaderes italianos con casa en Valladolid. En él llevaban un mes alojados unos extranjeros que cada vez lo iban siendo menos.
Los vallisoletanos se acostumbraban a sus modos. Los flamencos empezaban a hablar algo de castellano, y los castellanos procuraban adaptarse al francés que se utilizaba en la corte de Borgoña. Algarabía de allende, decían bromeando, que el que la habla no la sabe y quien la escucha no la entiende…
Cuando nuestro fraile se presentó al mediodía, se le hizo sitio en una mesa grande entre señores a los que había visto en alguna ocasión en el palacio de los Rivadavia.
Resultaban muy reconocibles sus atavíos flamencos y el sevillano intercambió con el secretario del almirante, un monje benedictino, algunas frases en latín que este tradujo a su señor.
Como hombre bien entrado en carnes, de tez rojiza y ojos astutos, De Veere reía con ganas, comía con apetito y agasajó a su visitante con buenas viandas y un vino verdejo que el dominico cató con gusto.
No contento con ello, se puso en pie y, tal y como manda la cortesía en Flandes, levantó su jarra para decir en francés:
—Je bois à votre santé, monsieur.
Fray Bartolomé se sentía halagado y un puntito embriagado cuando, tras tratar del tiempo y otras vaguedades, se le pidió una relación de su experiencia en las islas.
El fraile no escatimó saliva a la hora de relatar los horrores cometidos por los españoles durante la conquista de Cuba, a la que había asistido, así como la situación de los indígenas, algo a lo que, entre el canciller y él, explicó, estaban poniendo remedio.
—Si nos dejan, pronto podremos decir que ha terminado la esclavitud de aquellas gentes. Lo que planeamos su excelencia y yo es que vivan en paz con los españoles, comerciando en pie de igualdad y sin sufrir los vejámenes actuales.
Aunque no le interesase la cuestión indígena, el almirante De Veere asintió, dio un nuevo trago a su jarra, le miró, se limpió la boca, soltó un eructo, puesto que al igual que sucede entre los árabes no estaba mal visto en su país, y se volvió hacia el benedictino para que tradujera.
—Dice, padre, que ya se imagina vuestra merced la razón por la cual lo invita a comer… El almirante tiene gran interés en saber de esas regiones que se están descubriendo en Indias. Es algo muy grande lo que está haciendo España allí…
3
El sonriente dominico miraba a don Adolfo, más que al traductor, para facilitar la comunicación.
—De las islas precisamente vengo… Pasé muchos años en las colonias. Sé bien lo que sucede allí. Ese es el motivo de mi presencia en la corte. De ello hablo a diario con el canciller Savage.
—El almirante lo sabe, pero no es de los indios de lo que quería hablar con vuestra reverencia… A él le interesa la nueva tierra firme que se ha descubierto y por la que pleitea con la Corona Diego Colón.
—Lo que llaman el Darién, así es. Yo conozco bien a Núñez de Balboa, quien recién ha descubierto el mar del Sur, así como al resto de las autoridades, y estoy esperando se me encomienden unos terrenos para poner en pie una comunidad en la que, a semejanza de la imaginada por Tomás Moro, todos vivamos en paz.
»Es importante desarrollar un nuevo modelo de colonización. Estoy convencido de que los españoles podemos establecer relaciones amistosas con los indios sin recurrir a la violencia. Como bien dijo Erasmo, la paz consiste en gran parte en desearla, y no se puede buscar donde brilla el oro…
Las Casas, que tenía cierta pesadez tras haber comido más de lo acostumbrado, comprendió que aquello al almirante no le interesaba demasiado. Por el énfasis que ponía en ponderar el caldo español y las carnes que probaban, se le vino a la cabeza aquel dicho de que los hombres sabios hablan de ideas y los vulgares de comida.
Vuelto hacia sus compañeros, que ya dejaban de hablar entre sí, el orondo De Veere, hizo un gesto con la mano para señalar, no el frío techo de piedra del palacio, sino un lugar imaginario más arriba.
—¿Qué quiere decir su señoría?
—Que hay, al norte, una nueva tierra firme que empiezan a llamar Nueva España, y en ella altísimas montañas que anuncian un vastísimo territorio —dijo el benedictino, que también tenía los carrillos enrojecidos por el vino.
—Es exacto. Me han llegado noticias de que don Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y su secretario Hernán Cortés andan preparando una expedición para conquistar aquellos territorios y a los indios que los habitan, desconocidos por esos lares.
Al almirante, que sujetaba con tres dedos de su mano derecha un trozo de venado, se le subía la sangre a las mejillas. Sonrió satisfecho. Dijo algo al resto de los comensales, que asintieron y miraron a fray Bartolomé apreciativamente.
—De eso quiere hablar con vos el almirante De Veere.
—¿Y cuál es, si puede revelarlo, su interés?
—El almirante me pide que os diga que su majestad le acaba de hacer heredero de todas esas tierras. Se las ha entregado para que las colonice.
A nuestro dominico aquello le cayó encima como un jarro de agua fría. De pronto, el sentido de la reunión se le hizo patente y se sintió víctima de una encerrona. Comprendió de golpe que el desconocimiento de los asuntos de Indias era absoluto entre los flamencos.
—Eso es imposible…
—Quiere saber por qué decís que es imposible —dijo el traductor viendo que De Veere y los demás ahora callaban.
—Porque esos territorios están bajo la jurisdicción de Diego de Colón, hijo de don Cristóbal, que está ahora mismo en Valladolid. Viene con la intención de presentarse al rey y ponerle al tanto de los pleitos que aún mantiene con respecto a los territorios descubiertos por su padre…
El almirante ya no reía. Sus mejillas seguían enrojecidas y parecía embotado, pero eso no le impidió soltar un exabrupto con trazas de ser algo desagradable, que el bernardino no tradujo.
De todas formas, fray Bartolomé tenía claras sus lealtades.
—No sé si el señor De Veere es consciente de ello, pero explíquele que en su día los reyes de Castilla capitularon con Cristóbal Colón derechos vitalicios sobre todos los territorios que descubriera…, derechos que, como lleva tiempo reivindicando su familia, incluyen no solamente las islas, sino también la tierra firme. Los pleitos comenzaron en el año ocho y desde entonces la familia Colón nunca ha dejado de reclamar sus derechos
A medida que se le traducía, la contrariedad del anfitrión iba creciendo. Sin mirar a su huésped se dirigió con malos modos al bernardino y se volvió hacia los demás comensales con exclamaciones desagradables. Ya ni se preocupaba de mostrar la más mínima cordialidad. Su buen humor había desaparecido y fray Bartolomé entendió que era el momento de dejar la reunión.
4
En aquella alegre y concurrida plaza del Mercado se cataban los claretes de Cigales y Fuensaldaña y los blancos de Rueda, Serrada, La Seca, criados en las bodegas que proliferaban por los alrededores. Cada vez que una ramita verde a la puerta de una taberna anunciaba cuba nueva se hacían colas para decidir sobre la calidad del caldo. No solo los legos, sino también muchos clérigos amigos de los deleites terrenales.
En una taberna de la calle de Orates, no lejos del hospital de los inocentes, fray Bartolomé encontró a Reginaldo con un par de novicios de la orden junto al fuego que ardía en el rincón.
A fray Reginaldo le sorprendió el mal humor de su compañero, que llegaba con el rostro enrojecido por el frío.
—¿No os sentáis? Estos jóvenes están deseosos de conoceros. Ya sabéis mi lema: en la iglesia con los santos, en la taberna con los glotones.
En La Española, al enfrentarse a los encomenderos en la lucha por la dignidad de los indios, Reginaldo y su hermano Antón habían sido de los pocos religiosos que apoyaron sin fisuras a fray Bartolomé, cuando este quiso aplicar las pragmáticas de Cisneros. Pero desde que era Las Casas quien acudía a diario al palacio de Rivadavia, hablaba con el canciller y trabajaba en sus memoriales a solas, Reginaldo se dedicaba a matar el tiempo y aquello irritaba a Bartolomé, a quien le desagradaba que su compañero bebiese más de lo que parecía digno en un religioso.
Esa muda crítica se le notaba ahora mismo.
—Necesito ver a don Diego Colón, ¿sabéis dónde puedo encontrarlo?
—A estas horas estará con su esposa paseando por el prado de Santa Magdalena, como buena persona principal —dijo Reginaldo, que no parecía dispuesto a interrumpir su velada. Seguramente era su manera de hacerle pagar el abandono de los últimos días, y fray Bartolomé, con gesto antipático, decidió continuar la búsqueda por su cuenta.
5
Mentarse la Magdalena y dirigirse nuestro dominico hacia el prado fue lo mismo: sus sandalias cloquearon sobre el empedrado mientras se abría paso entre una reata de mulas cargadas de lana de Burgos. El frío mordía y había salido un día brumoso. Envuelto en su hábito desnudo cruzó la villa hasta que encontró al almirante de Indias paseando con su esposa doña María de Toledo, sobrina del duque de Alba, primo a su vez del rey Fernando, por el famoso prado.
—Se nos hace extraño ver a vuestra paternidad por aquí. No está dentro de vuestros hábitos pasear por estos lugares tan frívolos —dijo el primogénito de Cristóbal Colón, acogiéndolo con familiaridad.
—No lo está, efectivamente, excelencia. Y no vengo sino para traeros nuevas importantes.
Los dos hombres se conocían de muchos años atrás, pues sus familias tenían vínculos importantes con el Nuevo Mundo. Un tío de Bartolomé, Juan de la Peña, había ido en el primero de los viajes del anterior almirante de Indias, don Cristóbal, y sus relatos en su casa sevillana habían sido causa de que el padre de Bartolomé, Pedro de las Casas, que era mercader, embarcase en la segunda expedición colombina.
A su vuelta, un Domingo de Ramos, junto al apeadero de la reina Isabel y cerca de la iglesia de San Nicolás, Cristóbal Colón había mostrado a un gentío sevillano los indios y las aves recién traídos de La Española, los mismos que luego llevaría consigo a Barcelona, y fue imposible borrar la impresión en quienes, como nuestro religioso, entonces eran chiquillos que correteaban por las calles de Triana. Bartolomé todavía recordaba cómo su padre, curioso, empujaba entre el gentío para poder ver lo que acontecía…
Pedro de las Casas también estuvo presente junto a Colón cuando este descubrió el devastado fuerte de Natividad. De ese viaje regresó con un indio esclavo que sirvió durante años en su casa y al que Bartolomé acabó liberando cuando lo ordenó la reina Isabel.
De aquel indio aprendió mucho. De entonces databa su simpatía por los nativos de las islas, que él pisó por primera vez allá por el año mil quinientos…
Por su parte, Diego Colón, tras bregar con el fiscal de la Corona y animado por el apoyo de su familia política, los Lerma, en la reclamación de sus derechos, había heredado el título de almirante de Indias y a partir del año ocho pudo asumir el cargo de gobernador de La Española —era la primera vez que se trasladaba a sus tierras—, aunque siempre supeditado a la autoridad real, en tanto no se diera fallo definitivo sobre su litigio con la Corona.
El problema fue que una denuncia sobre abusos de poder que incluía también acciones de sus tíos Bartolomé y Diego, muy cuestionados por las recientes rebeliones en La Española, había llevado al viejo rey Fernando a cesarle y traerlo de vuelta a la Península, donde desde entonces hacía frente, un mes sí y otro también, a los incesantes cargos del fiscal…
Hacía varios años que vivía inmerso en los inacabables pleitos que lo agotaban y lo consumían, manteniéndolo en un estado de irritación permanente. Se consideraba Diego injustamente perjudicado, y no sin razón. Pero sabía que Las Casas era uno de los más fervientes partidarios de su familia.
—Caminad con nosotros, fray Bartolomé, os lo ruego…
6
El prado de la Magdalena era a Valladolid lo que el de San Jerónimo a Madrid. Por él se paseaban las damas después de haber hecho la rúa por el entorno de la plaza del Mercado y la corredera de San Pablo. Aunque hubiera todavía pocos, empezaban a aparecer los primeros coches: los más pudientes gustaban de mostrarlos.
Aprovechando la niebla dos jóvenes a caballo picardeaban con unas damas. La comedia de la vida convivía con el paseo tranquilo de matrimonios, como don Diego y doña María y otras parejas principales, que se saludaban, entre plátanos y robles.
En verano se paseaba hasta la noche, pero en invierno, pese a ir bien abrigados, los vallisoletanos se quedaban el tiempo imprescindible para tomar el aire.
Cogiendo al dominico del brazo, Diego lo hizo avanzar a su lado. Su mujer se retrasaba unos pasos con sus doncellas. Una capa de buen paño flamenco como la de su marido la protegía del frío. El sol apenas calentaba. Su luz era fría y triste en medio del invierno meseteño.
Los castellanos decían que la corte del nuevo rey traía las nubes y brumas de Flandes.
—¿Y qué os trae por Valladolid? No pensaba que fuerais animal cortesano…
Las Casas tenía un punto de pedantería que lo llevaba a abusar, en su lenguaje, de imágenes literarias. Mirándolo, dijo, con cierta afectación, que, aunque él no lo fuera, la corte de un príncipe recordaba el arca de Noé, por haber en ella animales de toda clase.
—Los hay, pero el que vale poco es olvidado y el que mucho, perseguido… Mucho cortesano, pero poca cortesía.
—Bien lo sé, y vengo, como vuestra merced, a reclamar justicia y a hablar de las Indias… Ya sabrá que pretendo que el rey esté enterado de lo que ocurre allá.
—A eso venimos todos.
—Hablando de vuestros derechos, no sé si estáis enterado de algo que he sabido y que os concierne…
Sin más, fray Bartolomé le desveló lo dicho por De Veere.
Aunque al principio siguieron caminando, al poco el segundo almirante de Indias se detuvo bruscamente.
—Ah, eso sí que no. ¡Eso sí que no! —exclamó al tiempo que la sangre se le retiraba del rostro. Había adquirido tal palidez que la gente que paseaba cerca dejó de conversar para mirarlo con curiosidad.
—¿Qué sucede, Diego? —dijo María, acercándose.
7
Diego Colón tenía la misma tez sanguínea que el padre. Los dos se iban pareciendo más a medida que el hijo también encanecía.
—Llevo años pleiteando para que se reconozcan mis derechos, y ahora me entero de que el rey anda regalando lo que no le pertenece —protestó, cada vez más fuera de sí—. ¡Nueva España es de mi familia! ¡Y si no es nuestro, no será de nadie!
—Nada está hecho todavía, don Diego, tranquilizaos —dijo fray Bartolomé—. Su majestad es joven… No sabe bien lo que hace. Es lo que estoy intentando explicar.
Pero Diego Colón se sentía terriblemente afrentado.
Toda su existencia había estado marcada por el gran proyecto familiar desde que con apenas ocho años, y recién muerta su madre, había salido de Portugal para ser acogido por los frailes de La Rábida. Los religiosos se ocuparon de él mientras su padre seguía a la corte, defendiendo su proyecto ante juntas de sabios hasta conseguir que Isabel y Fernando autorizasen su viaje y firmasen las capitulaciones que lo habían convertido en virrey de todos los territorios descubiertos…
Nadie había disfrutado tanto con su regreso triunfal tras el descubrimiento. Y mientras se organizaban los siguientes viajes se vio obligado a quedarse en la corte como paje de la reina Isabel.
Durante años Diego y su hermano habían sido testigos lejanos de las hazañas paternas y por último de su injusta y triste prisión, cuando se le retiraron arbitrariamente sus derechos y el comendador Bobadilla lo hizo regresar a España cargado de cadenas. Desde entonces perseguían al viejo rey Fernando reclamando unos derechos que el aragonés ya no respetaba, en espera de que unos pacientísimos magistrados dictaminasen sobre el asunto.
—¡La tierra firme del sur fue descubierta por mi padre, y a mí me corresponden todos los derechos sobre ella! —se exaltó—. ¡No aceptaré una nueva injerencia, y menos de un flamenco!
—Tranquilizaos, Diego, os lo ruego. Ya veremos lo que puede hacerse —dijo su esposa, preocupada por la atención que seguían atrayendo. Y posó sus ojos en el sevillano—. El rey aún no nos recibe. Por el momento nos desaira públicamente. Pero vos, fray Bartolomé, veis al canciller todos los días, y él ve a su vez a diario a Carlos. ¿No podríais interceder por nosotros ante su majestad?…
III. HABLA HERNANDO COLÓN
Valladolid, enero de 1524 (cuarto pleito colombino)
«(…) Señores miembros del Consejo y magistrados del reino de Castilla, vuestras señorías me conocen de sobra. Soy Hernando Colón y actúo como procurador de mi hermano Diego, actual almirante de Indias, quien inicia este nuevo pleito para demostrar lo injusto de la revocación de su cargo, cuando, según lo capitulado en Santa Fe por mi familia con la Corona, nos corresponde de manera vitalicia la gobernanza sobre todas las tierras descubiertas, ya sean islas o tierra firme, es decir, tanto La Española, Cuba o Jamaica, como el Darién, en el sur, o Nueva España o la Florida. Por eso arrancó mi familia un primer pleito en el año ocho. Y el contencioso volvió a plantearse en el doce, cuando el fiscal de la Corona pretendió hacer creer que aquellas tierras del Darién no fueron descubiertas en primer lugar por Cristóbal Colón sino por Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio, durante sus viajes ilegales. Algo que se probó ser falsedad manifiesta, y no volveré sobre ello para no eternizar mi intervención. El caso es que, no satisfecha con la resolución, la Corona inició un nuevo pleito bajo la premisa absurda de que el verdadero descubridor de las Indias fue Martín Alonso Pinzón, como sostuvo en su día el ya fallecido Vicente Yáñez. Y a continuación, cosa increíble, mi hermano Diego fue depuesto de su cargo de gobernador de La Española por unos mal probados abusos de los que procuramos en vano defendernos año tras año con estos pleitos. Y es por ello por lo que, como procurador suyo, me veo obligado a reclamar por enésima vez lo que se debe a mi familia. Por eso aquí me tienen vuestras señorías de nuevo ante este tribunal de infausto recuerdo para los Colón. Aunque basta de agravios históricos y vayamos con los hechos recientes. Y es que no contentos con intentar escamotear a mi familia el honor de haber descubierto las Indias, ahora se le cuestiona a mi hermano la conquista de Cuba. Pues bien, ya que esta sala me obliga a referirme a ello, lo hago con una total fidelidad, dado que estuve presente. Aquello se logró nada más llegar a Santo Domingo, en el año ocho, cuando por fin el almirante, mi hermano Diego, tomó posesión de su cargo, con las asfixiantes limitaciones impuestas por la Corona. Ese año regresábamos los Colón a las tierras que nos corresponden por ley y el segundo almirante de Indias, animado por mis tíos Bartolomé y Diego, su tocayo, que nos acompañaban, estaba tan ansioso por extender la gloria de su familia que lo primero que hizo fue planear y ejecutar sin tardanza la conquista de la vecina isla de Cuba. Y lo hizo con la ayuda de Diego Velázquez de Cuéllar, hoy gobernador de la isla y en su tiempo servidor nuestro. La conquista duró apenas tres semanas. En ese tiempo quedó el territorio bajo su jurisdicción legítima. Tres semanas, repito. Y diré, ya que su nombre está en boca de todos últimamente, que, en todo ese tiempo de Hernán Cortés no supimos nada. El señor Cortés era entonces secretario de Diego Velázquez, recién nombrado gobernador de Cuba, que a su vez servía a don Bartolomé Colón, mi tío. Una circunstancia que desde entonces los cortesanos se empeñan en disimular, puesto que no conviene a tan grande conquistador haber sido sirviente. Pero así fue. Y hasta criado servil, toda vez que en la época no recuerdo yo que le alzase nunca la voz a Diego Velázquez. Su única gesta por entonces, si acaso, fue que cortejó y sedujo a la hoy fallecida Catalina de Juárez, familiar de Diego Velázquez, a la que desairó públicamente al negarse a tomarla en matrimonio cuando ya había consentido gozar de sus favores. Todo aquello resultó en el lamentable espectáculo de su persecución por parte del legítimo gobernador de la isla, que acabó, si no recuerdo mal, en un encierro en una iglesia. Y no fue sino tras protagonizar una fuga nocturna que, comprendiendo lo absurdo de la situación, accedió el señor Hernán Cortés a casarse con quien desde ese día fue su mujer, hoy fallecida en las circunstancias que sabemos. Tanto lo uno como lo otro dice muy poco de este individuo al que hoy, por razones que todo el mundo entiende, me veo obligado a referirme (…)».
IV. EL GRAN MOCTEZUMA
Ciudad de Tenochtitlán, finales de abril de 1519
1
—¿Cuántos dices que son?
—Están aquí dibujados. Los teules son cuatrocientos. Todos visten esa piel plateada que los protege de flechas y lanzas. Nada consigue atravesarla. Y cabalgan sobre unos seres monstruosos a los que, según parece, cuando guerrean les sale fuego por las narices.
En la penumbra de sus aposentos, Moctezuma se concentró en los objetos que le traía su embajador Teuhtlilli, gobernador de la provincia más cercana a la costa.
Hacía ya un rato que daba vuelta entre sus largos dedos a unas cuentas azules de poco valor, pero exóticas y atractivas para quien nunca las hubiera visto.
También manoseó unas bolas de cristal con forma de margarita envueltas en algodones untados con almizcle y luego se fijó en el gorro de terciopelo carmesí y en la medalla de oro de san Jorge a caballo y el dragón.
El caballo era lo que más le intrigaba. Durante la estancia de sus embajadores en el campamento de Malinche —así llamaban los caciques mayas y totonacas al jefe de los barbudos— este había mandado, según explicaba Teuhtlilli, que varios soldados a caballo se aparejasen para que los enviados de Moctezuma los viesen correr, con pretales de cascabeles, por la playa.
—Dice Malinche que el tocado te lo puedes poner, tlatoani, a modo de penacho, cuando venga a visitarte…
Moctezuma se colocó el bonete encima de su largo cabello negro y una esclava le trajo una piedra pulida a modo de espejo. El tlatoani vio su rostro de hombre maduro, de color bronceado y expresión adusta, y frunció el ceño.
—Póntelo tú.
Teuhtlilli, el primero de sus caciques que había osado acercarse al campamento de Malinche, obedeció.
Moctezuma meneó la cabeza, poco convencido, antes de detenerse en la silla con entalladuras de taracea no tan diferente a las que hacían sus artesanos, aunque rara…
Tocando las entalladuras le dio vueltas. Se sentó en ella y mandó a los sirvientes que le volviesen a acercar los dibujos en papel amate hechos al natural por los tlacuilos que habían acompañado a sus embajadores.
Moctezuma observó el retrato de cuerpo entero de Malinche, y luego los de otros barbudos, cubiertos con las mismas amenazadoras pieles metálicas.
—¿Esto que los cubre es piel de algún animal?
—No… Es una piel muy dura que llevan por encima.
—¿Pero por dentro son hombres?
—Sí, porque sabemos que se emparejan con las mujeres que les regalan como esclavas. Entre ellas hay una nahua a la que los totonacas llaman la Malinche, por ir siempre con Malinche…
El embajador apuntó a una mujer en primer término. Llevaba un sencillo huipil blanco.
—Es la única que habla nuestra lengua. Nos ayudó a comunicar.
¡Una esclava! Moctezuma no le prestó atención y se concentró en las corazas metálicas de aquellos teules, como llamaba su pueblo a los hombres de Malinche.
¿Sería posible que fueran realmente dioses? Algo en su interior le decía que no.
—Por debajo de ese pelaje, si les clavan una flecha, sangran y mueren por la ponzoña como cualquiera de nosotros —aclaró Teuhtlilli.
Moctezuma no contestó, aunque resultaba evidente por dónde discurría su pensamiento.
Si los extranjeros morían, no eran teules.
Y si no eran teules, podían ser vencidos.
Todo era cuestión de conocerlos bien y de entender cómo funcionaban sus armas.
2
Moctezuma no apartaba la vista del retrato de Malinche. Un hombre de poco más de treinta años, cuerpo trabajado por las armas, barba corta y cerrada, frente alta y ojos extremadamente abiertos que sorprendían, decía Teuhtlilli, por su vivacidad. El dibujante había hecho un buen trabajo y Moctezuma tuvo la sensación de que se parecía a uno de sus caciques.
—Parece que son humanos cuando duermen —prosiguió Teuhtlilli—. Pero durante el día, con la piel reluciente y montados sobre sus demonios, con esos palos que escupen fuego, son capaces de matar a un hombre a mucha distancia… Y el palo escupe fuego con estruendo, y el hombre cae abatido. Así matan.
—Los lobos nunca se muerden. Los hombres, siempre —dijo Moctezuma. Era un dicho ancestral mexica.
En un rincón del dibujo, el tlacuilo había esbozado un montón de pelotas como las que los castellanos metían en las lombardas. Durante la estancia de Teuhtlilli y su mano derecha, Cuitlalpitoc, en el campamento, Malinche los había recibido vestido con sus mejores atavíos y sentado en una silla que, a modo de improvisado trono, le habían aderezado en la parte más alta de su casa de madera, que fue donde después alojó a los embajadores.
Al día siguiente los invitó a ver correr a los caballos por la playa y, de paso, disparó aquellos troncos de fuego que habían provocado el desmayo de uno de los sirvientes, a quien los teules reanimaron con esa bebida que llamaban vino. El artista representaba el estallido con un rayo saliendo del cañón. El propio Teuhtlilli quedó grandemente impresionado.
—Estas bolas las meten en lo que llaman tiros o cañones, con un polvo mágico… Y con ellas hacen ruido de trueno.
Para más inri, después de disparar una lombarda desde la nave capitana, uno de los barbudos descargó un arcabuz sobre un perro enfermo. Moctezuma volvía a mirar los retratos que habían hecho sus tlacuilos del pequeño ejército de teules. Algunos en detalle, otros apenas esbozados. No llegaban al medio millar. Dos de sus mujeres ahora le acariciaban la espalda, canturreando suavemente.
—¿Todos estos teules vienen de las islas?
—De ellas llegan, tlatoani… De Cuba y Ayti.
Ya hacía unos años que los naturales de las islas huían a causa de los extranjeros. Se contaban todo tipo de horrores sobre los demonios de piel blanca que se estaban adueñando de Cuba.
No obstante, hasta el momento nadie pensó nunca que se atreverían a cruzar el mar.
—¿Y aceptaron los presentes que les envié?
—Los aceptaron, dieron estos para Moctezuma, y preguntaron mucho sobre el país… Esa esclava maya habla nuestro idioma: preguntó sobre el gran Moctezuma y sobre la ciudad donde vive… Malinche quería saber qué distancia hay entre ellos y Tenochtitlán, y si hay mar o grandes montañas a este lado de la tierra.
—No parecen saber mucho, para ser teules.
—Y nuestros colgantes y adornos hicieron brillar sus ojos con codicia.
Eso era importante saberlo.
Moctezuma dejó que su vista cayera sobre la estatuilla de oro de Huitzilopochtli, en un rincón de la estancia. Si se les podía comprar con oro, se podía negociar…
Casi involuntariamente, buscó, en el dibujo, las grandes casas flotantes de los teules representadas al fondo.
No era la primera vez que aparecían. Pero en otras ocasiones los barbudos llegaban, estaban unos días, y al final desplegaban velas y desaparecían mar adentro.
—Si, como dices, insisten en venir a verme, que vengan. Por mucha piel metálica que tengan, contamos con buenos guerreros. Y si pueden morir, morirán… Esto no es una isla, ni somos un pueblo bárbaro. Somos mexicas, y haremos frente a cualquier amenaza.
Teuhtlilli, con una reverencia, salió de la estancia sin darle la espalda, la vista clavada en el suelo, y Moctezuma hizo seña a un esclavo de que indicara al siguiente embajador que pasara.
No muy lejos, el tambor, desde lo alto del Templo Mayor, anunciaba la hora del sacrificio.
El sol estaba a punto de ponerse sobre Tenochtitlán y entraba, como un ladrón, por los ventanucos velados del aposento.
3
El tiempo empezaba a correr rápido y apenas un par de meses después, a muchas millas de Tenochtitlán, el capitán Hernán Cortés, después de haber obtenido la amistad de los totonacas, con quienes selló su primera gran alianza, se relajaba en un aposento del palacio principal de Zempoala. Allí llevaba unos días instalado. A los totonacas se los había ganado desde su llegada a Veracruz con gestos tan atrevidos como ordenar la expulsión de los recaudadores de impuestos de Moctezuma.
Aquello había gustado mucho al Cacique Gordo, el señor totonaca de Zempoala, ciudad vecina de Veracruz. Este, tras comprobar cuán bravamente luchaban los barbudos con sus palos de fuego y sus caballos, había preferido, en señal de paz, entregarles mujeres y obsequios…, y desde entonces, entre veras y burlas, orientaba a Cortés en la complicada política local.
Además de hacerle saber que había muchas naciones descontentas con el yugo mexica, puso especial énfasis en señalar que, de entre ellas, la más importante era la de Tlaxcala…
Quien facilitaba la comunicación era aquella esclava que los acompañaba desde su primera victoria en tierra firme, en territorio maya. La habían bautizado como doña Marina.
En un principio Cortés se la entregó a uno de sus capitanes, Alonso Hernández Portocarrero. Pero cambió de idea nada más constatarse, con la llegada de los embajadores de Moctezuma, que Jerónimo, lengua de la expedición, no hablaba náhuatl y Marina sí.
La cuestión la resolvió enviando a Portocarrero a España como procurador ante la corte.
Y Marina había pasado a compartir oficialmente su lecho.
De Cortés se sabía que antes de llegar a Indias salió de España por problemas con un par de maridos indignados con quienes cruzó estocadas. Esa fama de mujeriego lo acompañaba.
—Ven aquí…
—¿Por qué?
—He dicho que vengas…
Era la primera vez que se deshacía de la coraza: para celebrar la alianza con los totonacas estaba dispuesto a aprovechar la intimidad de las puertas cerradas. Al otro lado se oían las voces de sus guardias.
Sin ganas de repetirlo, agarró por la mano a Marina y la tumbó junto a él en el lecho. La atrajo hacia sí. Marina era una muchacha inteligente, que aprendía con rapidez los rudimentos del castellano: ya apenas necesitaba a Jerónimo y cada vez con mayor frecuencia le acompañaba sola en sus encuentros con los caciques… Eso facilitaba bastantes momentos de intimidad.
Cortés le levantó su huipil: sus delgadas y morenas piernas quedaron al descubierto.
—¿Siempre quieres lo que no puedes tener? —preguntó Marina.
Sintiendo su aliento y la caricia de su barba en el rostro, ya se desvestía en el borde del lecho.
—Siempre… —respondió Cortés.
Y era cierto que siempre había sentido ese anhelo furioso hacia lo imposible…, y también hacia las mujeres prohibidas.
4
Por una cuestión de faldas había llegado su primer desencuentro con Diego Velázquez. Ocurría que el granadino Juan Juárez desembarcaba en Cuba con tres hermanas suyas casaderas y muy bonitas.
Cortés cortejó a la más joven, Catalina, haciéndole vagas promesas de matrimonio.
Como Juárez era hombre de Velázquez, el asunto llegó a oídos del gobernador, coincidiendo además con una serie de rumores que ponían, como secretario suyo, a Cortés a la cabeza de una supuesta conspiración. Lo uno con lo otro decidió al gobernador a prenderlo y quedó en la fortaleza bajo vigilancia.
Por suerte, Cortés consiguió huir y se refugió en el recinto de una iglesia. Pero la situación se complicó cuando Velázquez envió a la enamorada a las proximidades de su refugio.
Como esperaba el gobernador, Cortés no resistió la tentación: salió de la iglesia y cayó en la trampa.
Esa vez se le encerró en la bodega de un barco fondeado en la bahía de donde el prisionero logró escapar a nado, aprovechando la noche.
Solo que, consciente de que la situación se le iba de las manos, por la mañana se presentó en casa de Juárez, para proponerle la única salida razonable al embrollo. Teniendo decidido ejecutarle, el Gordo Velázquez cambió de idea cuando Cortés se manifestó dispuesto a casarse, y finalmente le perdonó y apadrinó la boda.
—Pero tú estás casado, Malinche —dijo Marina, sin dejar de sentirse halagada. Ya estaba desnuda y, empujándolo suavemente, se puso a horcajadas sobre él. Era la postura que prefería.
La mano de ella manipulaba su sexo cada vez más erecto.
—Eso es en el Viejo Mundo. Esto es el Nuevo Mundo…
—¿Las reglas cambian de tu mundo a este?
A Cortés se le escapó una risita burlona.
—Nuevo mundo, nuevas reglas… y viejos vicios.
—¿Y cuándo pensáis decírselo al capitán Alonso? —preguntó Marina, moviéndose con un balanceo suave y procurando no hacer ruido…
A orillas del río Tabasco, tras ganar su primera batalla, Cortés se la había entregado, recién bautizada, a Hernández Portocarrero. Fue un visto y no visto. El español llevaba tiempo sin catar hembra y, nada más quedarse solos la primera noche en su tienda, pudo notar Marina los ojos con que la miraba.
Aunque no entendiese el castellano, no le fue difícil comprender su gesto cuando palmeó el lecho.
No era mal hombre, pero Marina no había lamentado que partiese como uno de los dos procuradores que Cortés enviaba a Castilla en el único navío que no había destruido, el mismo en el que había recibido a los embajadores de Moctezuma, para que lo defendieran de las acusaciones de Diego Velázquez.
—¿Por qué había de decírselo? —dijo Cortés—. Ojos que no ven, corazón que no siente… Es un refrán de mi tierra.
—Hay otro en la mía que dice: si eres verdad, selo del todo. El amor se ahoga en el pozo de la mentira —dijo Marina, ya totalmente desnuda salvo por sus collares de obsidiana, brillantes entre sus pechos—. Bien sé yo que engañáis a todos con las palabras, Malinche… Pero no importa. No os quiero por vuestras palabras. No me importa sino que estéis aquí conmigo.
Y se besaron largamente.
El lecho estaba duro, pero no todo podía ser perfecto en el Nuevo Mundo.
V. HABLA EL FISCAL DE LA CORONA
Valladolid, enero de 1524 (cuarto pleito colombino)
«(…) Después de lo dicho por don Hernando Colón, me veo obligado a explicitar por enésima vez los términos exactos de este litigio que se disputa desde hace quince años ante los magistrados de Castilla. Una vez más constato, como fiscal de la Corona, que no se entienden las motivaciones de don Carlos, señor legítimo de aquellos reinos, y que se tergiversa el sentido de este pleito. Nadie puso nunca en duda la conquista de Cuba se realizase a instancias del almirante Diego Colón. Todos sabemos que Cuba es hoy uno de los dominios más preciadas bajo el yugo de su majestad gracias a la iniciativa de don Diego, que fue hasta ayer mismo gobernador de La Española por designación real. Pero no es eso lo que se cuestiona. Nadie niega que llevase a cabo de forma exitosa la población de Cuba. Lo que cuestiona la Corona es el estatus legal del segundo almirante de Indias. Y ese estatus siempre estuvo, desde el momento en que don Diego juró su cargo como gobernador de La Española, claramente sometido a la autoridad de don Fernando el Católico, que por eso mismo permitió su regresó a Indias. Quiere decirse que si don Diego Colón pudo asumir el cargo de gobernador, que no debemos confundir con el título de almirante, que ostenta por herencia paterna y nunca le ha sido retirado, fue por haberlo aceptado así. Una resolución del Consejo Real del cinco de mayo del año once definió las atribuciones respectivas, quedando estas perfectamente limitadas en espera de que los tribunales dieran fallo a estos pleitos. Y es por abusos en esas atribuciones y un exceso de liberalidades, especialmente a raíz de su oposición a que la primera Audiencia real de Indias en Santo Domingo empezase a actuar como tribunal legítimo, que se le ha retirado su gobernanza. De ahí que se reavivase el conflicto de derecho entre su familia y la Corona que mantiene incluso hoy divididos a los hombres indianos. Por todo ello conviene recordar que fue precisamente en nombre de su majestad y no en el del gobernador de Cuba, como se realizó la exploración y conquista del Yucatán, península de la actual Nueva España. Esa exploración la llevó a cabo en el año diecisiete un grupo de ciento diez hombres que carecían de tierras en Cuba y que partieron en tres navíos, uno aportado por el gobernador de Cuba, con órdenes de limitarse a explorar los archipiélagos cercanos, orden que desobedeció la expedición por no mandarlo el rey. Ya entonces Diego Velázquez, como gobernador, no osó oponerse. Y partió, exclusivamente bajo autoridad real, la expedición que llegó a la península de Yucatán, recalco el hecho, sin que hubiera incentivo ninguno de los partidarios del almirante Colón, sino más bien lo contrario. Tras el primer contacto con la Nueva España, en el año dieciocho partió una nueva expedición, esta vez bajo autoridad de Diego Velázquez. Y no fue sino en octubre de ese mismo año, cuando, en una tercera expedición, se nombra a Hernán Cortés jefe de la misma, según capitulaciones extendidas bajo la regencia del cardenal Cisneros. Y no viene tampoco mal recordar que según esas capitulaciones la esfera de actuación originaria de la expedición se limitaba a la búsqueda de náufragos, rescate de cautivos, recogida de información y comercio para costear gastos. Esa licencia se extendió a Hernán Cortés, como capitán general de la expedición y en cuanto armador conjuntamente con Velázquez como únicos socios de la compañía. Recuerdo asimismo que de diez naves siete le pertenecían a Cortes, y que poblar y conquistar no figuraban entre las instrucciones que llevaba, y que don Hernán se desvinculó de don Diego Velázquez al fundar contra sus órdenes la ciudad de Veracruz. Eso es así. Como también lo es que lo hizo según las leyes de nuestro reino y que en tanto municipio castellano creó ese mismo cabildo que, respetando escrupulosamente nuestras tradiciones, por el hecho de su constitución se desvinculó de la autoridad de Diego Velázquez y nombró a Cortés capitán general de la expedición, según términos que luego trasladó con su suplicatoria al emperador don Carlos y que don Carlos dio por buenos. Es decir que, si fina era la vinculación de Hernán Cortés con don Diego Colón, inexistente se puede considerar a partir de la fundación de Veracruz, incidente por el cual la justicia imperial juzgará a Cortés cuando lo estime pertinente. Por todo ello considero necesario separar definitivamente y de una vez por todas, igual que se hizo en su día con el Darién, la Nueva España de cualquier reclamación territorial que pudieren hacer de aquí en adelante los hijos de don Cristóbal Colón, que en paz descanse (…)».
VI. CARTA DE ÁLVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA A BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, OBISPO DE CHIAPAS
Madrid, a 9 de diciembre de 1546
Muy reverendo monseñor:
¡Cómo me alegra saber de vos al cabo de los años! ¡Cuánto celebro que os halléis bien de salud, y feliz con vuestro flamante obispado! Las noticias de vuestras andanzas por el Nuevo Mundo, imponiendo las Nuevas Leyes a los encomenderos, no dejan de llegar a Madrid. Yo aquí sigo, con mis achaques. Los años no pasan en balde y los míos, bien lo sabéis, se han visto sometidos a grandes sufrimientos.
Pedís información sobre las Indias, pero ¿qué os puedo contar que vos no sepáis o no hayáis leído en mi crónica «Naufragios»? Para la gente de mi edad, el Nuevo Mundo fue un sueño. Los jerezanos y sanluqueños de mi generación crecimos oyendo relatar los viajes de don Cristóbal, que para nosotros fue lo que para los jóvenes Hernán Cortés. No os descubro nada si os digo que Cortés, al que tan poco estimáis, se ha convertido en el gran héroe de nuestro tiempo. La juventud de hoy, sencillamente, lo idolatra.
Pero hay otro personaje que a mí me marcó más que ninguno: el portugués Magallanes. Si mi memoria no me falla, creo haber oído alguna vez que vuestra reverencia coincidió con él en el año diecisiete, en Valladolid, en la corte del rey don Carlos.
Dijisteis que era hombre menudo, más bien insignificante, y bien pudiera ser que diera en sociedad esa impresión.
Para mí fue un gigante, por lo que logró.
En esos tiempos yo era aún un mocoso, sirviendo, en Sanlúcar, a los de Medina Sidonia. Fue mientras su flota se abastecía, antes de partir en busca de las Molucas por una nueva ruta que solo él conocía. Desde San Juan de Aznalfarache hasta Gelves, Coria del Río, La Puebla, todos saludaron el paso de la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago, cuando los cinco barcos desplegaron velas, banderas y gallardetes al viento y se deslizaron por el Guadalquivir hasta los muelles de Bonanza.
Todavía recuerdo cómo los pajes y criados subían a las almenas del castillo y otros escapaban de palacio y bajaban al puerto para ver de cerca las naves. A mí me gustaba oír a los marineros en las tabernas —ahí había portugueses, andaluces, gallegos, vascos, italianos, flamencos e ingleses—, mientras apuraban vaso tras vaso de fino.
El veinte de septiembre, tras varias descargas de la artillería, los barcos soltaron amarras y comenzaron a alejarse.
Era antes de la aciaga revuelta de las Comunidades y el recuerdo pesó mucho en mi juventud.
Dos años más tarde, siendo yo todavía mozo, en septiembre del veintidós, me conmocionó ver aparecer una nave que desde el oeste ponía proa hacia el puerto de Bonanza.
Llegaba desaparejada, sin mástil de trinquete y con navegar lento, no se sabía si por falta de velamen o porque la línea de flotación apenas se divisaba de lo hundida.
Cuando atracó en el puerto, mientras los marineros bombeaban agua de las entrañas del barco, unos pocos harapientos asomaron por la borda. Pronto, con ojos brillantes llenos de lágrimas, bajaron cinco esclavos, y después los demás supervivientes de la armada que tan gallardamente partió en su día.
En medio de un silencio sepulcral se arrodillaron y besaron la tierra. Se abrazaron unos a otros. Y juntos fueron a rezar en la iglesia de Nuestra Señora de la O.
Los mandaba el vizcaíno Sebastián El Cano, que sustituía como capitán a Magallanes, muerto en la travesía.
Cuando supe que aquellos harapientos habían completado la vuelta al mundo, mi admiración ya no tuvo límites. A pesar de su aspecto, yo solo pensaba en las tierras maravillosas que habrían conocido. Y a partir de ese día supe que no podría morirme sin haber visto lo que había allende el mar…
Un Nuevo Mundo me esperaba con los brazos abiertos.