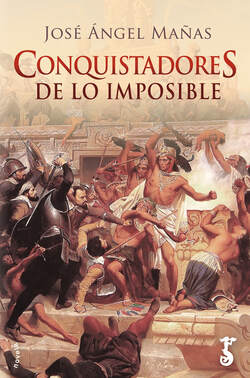Читать книгу Conquistadores de lo imposible - Jose Angel Manas - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. EL ABRAZO ENTRE DOS MUNDOS
Sierra Nevada (a treinta kilómetros de Tenochtitlán),
noviembre de 1519
1
—Por última vez, capitán, os rogamos que no nos llevéis a Tenochtitlán. Todos los caciques amigos advierten que Moctezuma tiene a su servicio cientos de miles de guerreros. Será muy fácil entrar y muy difícil salir. Nos matarán a todos y no quedaremos ninguno con vida. ¿No queréis entenderlo?
—Ya entendí perfectamente lo que dijo el Cacique Gordo de Zempoala: «De ir, id al menos con diez mil guerreros que te entregaremos». Pero entonces repuse que no sería propio, que bastaría con mil para cargar con los falconetes y los fardos de mis españoles. Si anuncié al propio embajador de Moctezuma que llegaría, ¿qué pensaría si al final no aparezco?
»¿Qué pensarían nuestros aliados si, después de propagar a los cuatro vientos que nos presentaríamos en Tenochtitlán, lo rehuimos como hombres vulgares? ¿No os dais cuenta de que, en cuanto volviéramos las espaldas, todos nos traicionarían y lo conseguido hasta hoy se vendría abajo?
Pedro de Alvarado y el resto de los capitanes reunidos a caballo, al frente de la comitiva detenida, enmudecieron ante semejantes razones. El sol estaba alto en el cielo. Este era frío y desnudo como frías y desnudas eran las tierras de México. Aquello fue lo primero que les sorprendió, viniendo de las islas tropicales, y por la similitud con el clima de la meseta castellana bautizaron al lugar Nueva España.
—Estaréis de acuerdo conmigo en esto, señores —dijo Cortés.
Los capitanes estaban acostumbrados a la tozudez del de Medellín. Y también a que al final la suerte, contra todo pronóstico, le sonriera. ¿O acaso no había caído, en cuestión de meses, la mitad de un inmenso imperio en sus manos?
Incluso en el peor momento, en medio de una batalla contra los indios de la beligerante Tlaxcala, cuando todo parecía perdido, después de combatir días enteros y estando los españoles exhaustos, en el último suspiro los tlaxcaltecas habían abandonado la lucha y enviado embajadores para anunciar que, siendo tan buenos guerreros y enemigos también de Moctezuma, preferían hacer la paz.
Desde entonces, la alianza se mantenía y recibían cada vez más embajadas de otros pueblos con queja de Moctezuma. La mayoría, impresionados con que se les rindiesen los tlaxcaltecas, tal y como había anticipado el Cacique Gordo, se les declaraban vasallos y los reconocían, sin más, como sus nuevos señores.
—Estaréis de acuerdo en que lo logrado se vendría abajo si nos volvemos ahora —repitió Cortés, paseando sus ojos vivaces por los rostros que le rodeaban.
Los barbudos capitanes, uno tras otro, gruñeron su asentimiento. Los más reacios, como de costumbre, eran quienes tenían haciendas en Cuba.
A un lado aguardaban Marina y Jerónimo de Aguilar, los lenguas de los españoles. A Jerónimo lo habían hallado cuando desembarcaron para abastecerse en la isla de Cozumel. Después de sobrevivir a un naufragio. Cuando lo encontraron iba con taparrabos y arco, y aunque ahora vestía de nuevo camisa y jubón, llevaba el cabello largo y trenzado y las orejas horadadas como los mayas.
A Marina, a su vez, había quien la sospechaba preñada. Era cierto que Cortés se había casado en Cuba con Catalina Juárez, pero todos sabían que había sido un matrimonio forzado.
Además, Marina había mostrado su valía como mediadora con los caciques. Era la compañera de Cortés y se la respetaba. Hasta los propios indios, que a él lo llamaban Malinche, ‘señor’, habían dado en llamarla la Malinche, sobrenombre con el que ella parecía conforme…
2
—Una vez resuelto eso, tenemos un dilema, señores, y es la razón por la que os convoco. A partir de aquí se abren dos sendas ante nosotros. Los guías le dicen a doña Marina —dijo, volviéndose hacia ella— que una cruza la sierra y está llena de troncos que dificultarán el avance de nuestros caballos.
»La otra, limpia y barrida, es la que nos aconsejan los embajadores de Moctezuma. Pero nuestros aliados nos previenen que Moctezuma espera que vayamos por ahí y nos tiene preparada una celada con muchos hombres.
—¿Son fidedignas esas noticias? —preguntó el de Alvarado, alzando su gran cabeza. La melena rubia le caía en cascada por debajo del casco. Eso, las rosadas mejillas y los ojos claros le daban un aspecto que impresionaba a los indios. Algunos le llamaban Tonatiuh, nombre que daban al dios Sol—. ¿No nos envió la última vez embajadores de paz ese gran Moctezuma?
—Igual que antes intentó que nos mataran en Cholula… Es hombre mudable.
En Cholula, gran centro de peregrinación donde se rendía culto a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se habían encontrado una ciudad vacía de mujeres y niños, con barricadas en la calle y estacas escondidas bajo la tierra para frenar a los caballos.
La actitud de sus habitantes los puso sobre aviso.
Cortés confirmó sus sospechas a través de una vieja india que habló con Marina, y se anticipó, convocando a sus anfitriones en la plaza central de la ciudad para masacrar a miles de hombres que no estaban preparados aún para la guerra. Desde entonces, un aura de crueldad que atemorizaba a los indios los seguía allá por donde avanzaban.
—No es mudable —intervino doña Marina. Su castellano era ya sorprendentemente fluido. Con el paso de los meses había dejado de ser una mera comparsa y hablaba incluso cuando no se lo pedía Malinche, algo que a Cortés no le molestaba, sino al contrario: le descargaba trabajo. Poco a poco afloraba su señorío natural, pues había crecido en casa de caciques antes de ser vendida como esclava al morir su padre—. Hace caso a lo que le dicen los dioses. Y cada vez que los consulta, las respuestas cambian.
—Lo mismo da. Os pregunto de nuevo, señores: ¿merece la pena asumir el riesgo?
—¿Y cuál es la alternativa? —preguntó Alvarado, como portavoz de los capitanes. Su brusquedad era el contrapunto cotidiano a las a veces alambicadas razones de Cortés—, ¿podemos progresar por el camino difícil?
—La alternativa es poner a todos los indios que llevamos con nosotros a limpiar el terreno —dijo Cortés. Y se volvió hacia la ringla de tlaxcaltecas y totonacas que esperaban la traducción de Marina y Jerónimo de Aguilar.
Los últimos embajadores de Moctezuma, cubiertos por sus mantas de invierno y en literas portadas cada una por ocho hombres, miraban hacia la reunión de capitanes a caballo. Ambos intentaban descifrar el sentido de la discusión y ojeaban interrogadoramente a la impasible Marina.
Los embajadores les habían explicado que, en aquella tierra, cuando dos comunidades se enemistaban el camino entre ellas se bloqueaba con árboles y cactus. Era una señal de malas relaciones entre pueblos vecinos. No tenía nada que ver con los teules.
3
—¿Qué decidimos, señores?
Los caballos empezaban a removerse. Aquello se alargaba y algún animal hacía sus deposiciones. Los capitanes, tras mirarse unos a otros, optaron por «la difícil», sin mucho entusiasmo. Les costaba negar su asentimiento a Cortés, que por el momento contaba solo con éxitos a sus espaldas.
—Pues entonces, queda decidido. Nada se consigue sin dificultades y no hay camino tan llano que no tenga algún barranco. Comunicádselo, señores, a los hombres. Y tú, Marina, acompáñame a explicárselo a los embajadores de Moctezuma.
Mientras los capitanes volvían con sus soldados y transmitían a voces la decisión, Marina y Cortés se acercaron a los expectantes enviados. Ella les habló en náhuatl y los dos, contrariados, negaron con la cabeza.
—Dicen que Moctezuma ha limpiado el camino para que Malinche no encuentre barreras a su paso y haga un viaje cómodo. Moctezuma no estará contento viendo que los teules cruzan por medio de la Sierra Nevada.
Cortés fijó la mirada en las literas de los caciques, ricamente labradas, adornadas con plumas verdes y pedrería engastada. Las portaban esclavos bien alimentados y tan silenciosos que a veces se preguntaba si les habrían cortado la lengua. Todavía no se acostumbraba a la riqueza de aquellos pueblos del Nuevo Mundo, tan diferentes de los indios salvajes y sin cultura de las islas.
—Diles que me complace ir por el camino más hermoso, para disfrutar de las vistas de esta sierra suya que tanto me recuerda a las montañas de Granada…
Unos momentos después, la tropa se ponía en marcha. En vanguardia los españoles, pertrechados con morrión, pechera metálica, espada, rodela de cuero al hombro, unos con ballesta, otros con arcabuz, los capitanes a caballo y el resto a pie.
Les seguían, en apretadas filas, tlaxcaltecas con sus atuendos de guerra, y cerraba la comitiva una multitud de totonacas desarmados que cargaban con las pelotas de los falconetes, los fardos con los pertrechos y suministros.
Entremezclados con ellos iban las cocineras, mujeres indígenas que los acompañaban desde el principio y que aceptaban a la Malinche como su señora.
En cuanto a los barbudos, no llegaban a los cuatro centenares. Sus efectivos menguaban por bajas en las luchas, al tiempo que aumentaban los guerreros aliados que se les iban sumando. Al expandirse las noticias de sus victorias, muchos caciques acataban la obediencia al misterioso emperador Carlos.
A cada nuevo cacique sometido se le reclamaba un tributo en oro no excesivamente enojoso. De esta forma, lo aceptaban contentos de librarse del yugo de Moctezuma.
También se les exigía el cese de los sacrificios, y colocar en los templos una cruz como signo de la religión verdadera. Marina se lo explicaba y a veces los lugareños lo aceptaban sin dificultad. En otras ocasiones, cuando Cortés percibía una excesiva resistencia, consentía que siguiesen venerando a sus antiguos dioses junto a la cruz, siempre y cuando se detuvieran los sacrificios.
Hacía casi un año que habían desembarcado en las costas de Yucatán y durante ese tiempo, cada vez que se encontraban con emisarios de Moctezuma, el de Medellín les había manifestado su intención de ir a verle en persona, algo que por fin estaba cumpliendo.
4
Tenían por delante cuatro días de viaje a través del camino escogido, entre dos volcanes humeantes que despertaban cada poco con tímidas erupciones que emborronaban parte del cielo. Cada cierto tiempo, en la escarpada Sierra Nevada, había que detenerse a apartar un árbol recién talado, en general uno de esos gruesos pinos del Nuevo Mundo, cruzado en el sendero.
A veces encontraban un cúmulo de rocas caídas o empujadas desde un peñascal cercano. Pero el camino lo despejaban los tlaxcaltecas o los totonacas con paciencia. Los españoles ayudaban. Y en todo momento avanzaban por delante sus corredores de campo a caballo, para ir descubriendo el terreno, seguidos siempre por peones muy sueltos, por si acaso.
Aunque los embajadores de Moctezuma se habían enfadado y hablaron bastante entre sí, pronto se resignaron a acompañarlos, con expresión fastidiada.
Cada vez hacía más frío en aquella sierra cuyos picos altos estaban perennemente nevados, y cada poco salían a recibirlos caciques de las poblaciones cercanas.
La mayoría llegaba en son de paz y hacía el saludo mexica, inclinándose para tocar el suelo y besarse después la mano. A todos les indicaba Cortés que venía sin ánimo hostil, invitado por el gran señor Moctezuma.
A medida que ascendían, la nieve fue cubriendo la tierra con su frío manto.
En general, procuraban pernoctar en caseríos que utilizaban a modo de albergue los mercaderes locales. Se calentaban en torno a las hogueras, provistos de mantas que llevaban consigo o les regalaban los lugareños.
Los barbudos dormían armados. Sabían que los papas mexicas hacían creer a los suyos que perdían sus poderes cuando llegaba la noche. La consigna era estar siempre avisados, y se cumplía. ¡Vaya si se cumplía! Su pellejo dependía de la vigilancia. Y eso que el último cacique que se había acercado aseguró que no había necesidad de tanto cuidado.
—Llegan noticias de que Huitzilopochtli, el dios que venera Moctezuma, viendo que no llegáis por donde esperaba, ha aconsejado a sus papas que se os deje pasar y que, cuando entréis en la ciudad, os maten. Los habitantes de Tenochtitlán son muchos miles: os será imposible escapar.
»Por tanto, no temáis nada durante el trayecto, y temedlo todo cuando estéis en la capital de Moctezuma. Y mejor aún: no vayáis, como os aconsejan vuestros aliados.
Con buen semblante, Cortés contestó que no temían a los mexicas y que, como teules que eran, nadie tenía el poder de matarlos, salvo el Dios de los cristianos.
La última mañana, bajando ya de la sierra, se les presentaron dos embajadores que traían como presentes muchas mantas para el frío.
—Malinche, a Moctezuma le pesa el trabajo que pasáis en venir de tan lejos y envía a decir que te dará mucho oro y plata para tu emperador si no vas a Tenochtitlán. El gran Moctezuma te pide que regreses por donde viniste. Y te advierte de que en Tenochtitlán están todos en armas y te será imposible entrar. ¿Por qué empeñarte en continuar?
Con el rostro ligeramente enrojecido por el frío, Cortés los abrazó a ambos. Dijo, a través de Marina, que se maravillaba de que Moctezuma tuviera tantas mudanzas de parecer, pero con respecto a no ir, no creía que estando tan cerca de Tenochtitlán fuera bueno tomar el camino de vuelta.
—Si Moctezuma enviara embajadores a don Carlos y este les rogase que se volvieran sin haber hablado, ¿qué pensaría Moctezuma de él? ¿Y si los mensajeros regresasen? Los tendría por cobardes. Decidle que de una manera u otra he de entrar en Tenochtitlán. A él y solo a él le daré recado de lo que vengo a hablar.
5
Por fin llegaron a la gran laguna que rodeaba la ciudad de México o Tenochtitlán, pues por ambos nombres se la conocía.
Antes, como llegaban por el sur, alcanzaron una pequeña urbe de dos mil almas asentada en el extremo más alejado del lago. Allí les esperaba el señor local, con un fastuoso festín preparado. Había muchas viandas que dejaron intactas, ya que Cortés, desconfiado, ordenó que nadie tocase ni bebiese nada e hizo ver a sus capitanes que para entrar y salir del lugar había que pasar por una calzada estrechísima.
Nadie protestó y la tropa abandonó cuanto antes la ratonera.
Tras un nuevo tramo de tierra firme se encontraron en lo alto de un cerro desde el que se descubría una vista del lago de Texcoco. La ligerísima niebla embrumaba el paisaje. La laguna estaba rodeada por altas montañas nevadas de las sierras. Solo ahora, aprovechando la elevación del terreno, se constataba lo grande que era y las muchas pequeñas poblaciones en sus orillas.
La más impresionante era la propia Tenochtitlán, en el interior mismo del agua, envuelto en bruma. No se podía acceder sino por medio de tres grandes calzadas que, desde las orillas, cruzaban el agua tan derechas y a nivel y bien hechas, se maravillaron todos, como las de los romanos.
—Aquí estamos. Veni, vidi… —bromeó Hernán Cortés, según tomaban la que arrancaba en el pueblo de Iztapalapa, donde los primeros grupos de indios admirados los dejaron pasar.
A sus espaldas los capitanes advirtieron a sus tropas que se mantuviesen alerta.
A los barbudos no les pillaba de nuevas la topografía de la ciudad de Moctezuma. Durante los últimos meses, cada vez que llegaba un embajador o hablaba con un cacique y este les glosaba sus maravillas, Cortés se la hacía dibujar. Aparte de que, en Cholula, uno de sus hombres de confianza, el capitán Ordaz, había subido a pie y por su cuenta a la cima del gran volcán, que soltaba cada poco fuego y ceniza, desde cuyas alturas había podido divisar el lejano gran lago.
Según avanzaban por la calzada, no dejaba de sorprenderles la magnificencia de Tenochtitlán. Era una Venecia con mayúsculas, mayor incluso que Roma, más rica que cualquier pueblo por el que hubieran pasado hasta entonces. Al atravesar Iztapalapa, los mexicas, cubiertos con vistosas mantas y adornos de plumas, se asomaron a la puerta de sus casas y a las azoteas. Los jóvenes eran los más asombrados.
No se escuchaba una sola voz mientras pasaban.
Solo se oían los cascos de caballos, el sonido de los pasos sobre el suelo. Aún no había salido ningún principal a recibirlos y supusieron que los esperaban en Tenochtitlán, ya visible hacia el norte. La calzada cruzaba en línea recta la laguna.
Era un día de noviembre, hacía frío, aunque no tanto como en la sierra. Al mediodía, el sol rivalizaba con el de Castilla.
6
La laguna estaba tranquila y, bajo un cielo que aclaraba, siguieron la calzada hasta la capital de Moctezuma. Abrían la marcha cuatro jinetes y luego, bien destacado delante del resto, un soldado que hacía ondear el estandarte carmesí de Castilla, trazando un círculo e inclinándolo de un lado a otro.
A sus espaldas, reverberaban al sol los morriones y corazas de los piqueros. Y detrás llegaban ballesteros y arcabuceros, los de a caballo, los indios de guerra de Tlaxcala, los únicos que lanzaban voces retadoras, el resto de españoles y ya después caciques que se les habían ido uniendo y muchos indios de Zempoala enviados por el Cacique Gordo y desde otras provincias amigas, que servían de porteadores, cargando con los fardos de aquel medio millar escaso de barbudos que avanzaban con la preocupación pintada en el semblante.
Ese día, frío y soleado, la bruma que cubría el lago de Texcoco por la mañana iba desapareciendo. Era como si quisiese desvelar sus secretos. Cada vez se apreciaba mejor la capital de Moctezuma. «Vamos directos a la boca del lobo», observó un soldado.
Aquella era la ciudad más próspera de todo el Nuevo Mundo. Grandes torres y pirámides parecían surgir del agua. El resto eran edificios encalados, palacios con cantería de primera, bien labrados, con carpintería de cedro, jardines arbolados, vergeles en las azoteas.
Centenares de casas blancas se erguían, rodeadas por canales repletos de las canoas en que se movían los lugareños. Y alrededor había verdes huertas, las chinampas, balsas rellenas de tierra donde se cultivaban flores y verduras.
A los barbudos aquello les parecía un sueño o un encantamiento como los que contaban en los libros de caballerías. Así lo describiría más tarde Bernal Díaz del Castillo en su crónica. Era una ciudad de más de cien mil habitantes. Ninguno había visto nunca nada parecido.
La calzada, ancha de ocho pasos, se iba llenando de gente que entraba y salía de Tenochtitlán. Al ver pasar a los hombres del estandarte carmesí, se paraban espantados por los caballos. Cada poco había un puente levadizo que servía de compuerta, con un mecanismo para graduar o cerrar el paso del agua. Los capitanes tomaron buena nota.
—Va a ser verdad que es tan difícil de tomar como fácil de defender… —dijo Cortés a Marina, que, subida a la grupa de su caballo, mantenía su compostura.
Muchos tenían en mente las reiteradas advertencias de los caciques de la Sierra Nevada. Y sin embargo allí estaban, desfilando a pie por la calzada principal, mirando a los indios en las canoas a uno y otro lado. No se sabía quién maravillaba más a quién en aquel encuentro entre dos mundos.
7
La calzada se cruzaba con una más pequeña que iba a Coyoacán, otra población de la laguna. En el punto donde se juntaban había unas torres que guardaban los primeros guerreros.
Allí les salieron al paso más caciques. Bajaron de sus literas con gran dignidad. Tras preguntar en su lengua por el jefe de los teules, se presentaron ante Cortés y saludaron tocando el suelo.
Marina les dijo que eran bienvenidos. Cortés, destacándose de entre sus hombres, bajó del caballo para saludarlos con un abrazo castellano. Mientras tanto, su pequeño ejército permaneció expectante. Enseguida comprobaron que los caciques se apartaban para dejar paso a otro dignatario que apareció con un séquito aún más lujoso.
—Él es Moctezuma —dijo Marina.
La importancia del recién llegado se notó por el silencio reverencial que se había hecho. Su manta no era más rica que la de sus caciques, pero el fastuoso penacho que adornaba su frente, verde y en abanico como la cola de un pavo real, lo señalaba en medio de sus súbditos.
Moctezuma descendió de la litera. Caminó bajo un palio adornado con plumas, plata y oro y bordados de gran belleza. El palio lo portaban caciques descalzos que al frente del séquito del tlatoani se ocupaban de que no le diera el sol.
Moctezuma era el único calzado con cotaras, una suerte de sandalias, adornadas con pedrería.
Al ver que se apeaba, los caciques más cercanos se precipitaron a ayudarle.
Al mediodía subía la temperatura. Los barbudos ya no temblaban de frío, como en la sierra.
Por todas partes, los sirvientes echaban flores al suelo, para adornar el encuentro.
—Deteneos —dijo Moctezuma.
Los caciques lo seguían, con el palio, y un par de sirvientes barrían a su paso y echaban mantas al suelo justo por delante. Los españoles no perdían detalle. De los mexicas, ninguno osaba mirar al tlatoani. El portador del penacho imperial ya había reconocido a Malinche, por los retratos de sus embajadores, y Cortés se acercó hasta él.
—Os doy la bienvenida a mi ciudad, teules.
Cortés traía consigo un collar de cuentas de vidrio en forma de margaritas, con muchas labores, ensartadas en unos cordones de oro perfumados con almizcle. En medio del corro expectante, se lo puso al cuello. Ya le iba a abrazar a la usanza castellana, cuando dos caciques lo detuvieron sujetándole el brazo. Marina le explicó que aquel gesto, entre mexicas, era un menosprecio.
8
¡De modo que este era Moctezuma!
Cortés no apartaba la mirada. Procuraba grabar en su mente las facciones de aquel hombre bien proporcionado y algo seco de carnes, en la cuarentena, con cabellos ni largos ni cortos cubriéndole las orejas por debajo del penacho. El gesto serio, sin sonrisa ni agresividad, atento a cada palabra, mantenía la dignidad en todo momento.
En el peñote fortificado se había hecho un silencio absoluto. De lo que ocurría más allá, ningún español podía dar cuenta, de tan concentrados que estaban.
—Dile que un abrazo se lo dan en mi tierra dos iguales.
Cortés observó con satisfacción el collar de margaritas que le había puesto al cuello. Moctezuma parecía indiferente. Marina tradujo, pero el tlatoani, ignorando su presencia, solo tenía ojos para Cortés. Él y el barbudo extranjero se miraron con fijeza, como desentrañándose uno al otro.
Los ojos inteligentes de Cortés brillaban divertidos en medio de su cara poblada.
—Dice que, ante los ojos de sus dioses y su gente, no sois iguales…
—Dile que, según mi dios Jesucristo, el único verdadero, todos los hombres son iguales.
Esta vez, al barbilampiño Moctezuma se le escapó un ligero rictus de ironía.
—El tlatoani dice que no entiende qué poder tiene ese palo ante el cual os humilláis los teules.
Cortés comprendió que aquello no iba a ser fácil. Involuntariamente, buscó por el rabillo del ojo a Alvarado, Sandoval, Cristóbal de Olid, Juan Velázquez. Sus capitanes ya bajaban de sus caballos y esperaban con la mano cerca de la espada.
El de Medellín no perdía la sonrisa.
—Dile que no he recorrido ochocientas leguas para discutir sobre nuestros dioses.
—El tlatoani dice que ya os advirtió que no merecía la pena el viaje ni las penalidades que habéis pasado. No hay más que lo que veis: una ciudad en mitad del agua, donde vive el gran Moctezuma rodeado de sus servidores…
Moctezuma subrayó sus palabras paseando la mirada a su alrededor. A medida que se volvía a uno y otro lado, todos bajaban los ojos.
—Dile que he atravesado mares y remotas tierras y que sus súbditos me han hecho la guerra, han intentado burlarme, desanimarme, asesinarme… Aun así, aquí estoy gracias a ese palo, como él lo llama, que representa al verdadero y único hijo de Dios. Dile que lo sucedido justificaría mi enfado. Pero explícale que nuestro Dios enseña paciencia y misericordia, y que por eso renuncio a la venganza. Solo quiero la concordia entre nuestros pueblos.
—Dice que eso le complace. Si esto es lo que queréis, no tenéis más que aceptar sus ofrendas y partir.
9
Los españoles alzaron la vista hacia los grandes templos. Los cúes destacaban por encima de los demás edificios, dando su peculiar fisionomía a las poblaciones. En lo alto del Templo Mayor de Tenochtitlán, entre adoratorios y braseros humeantes, se veía a algunos sacerdotes pendientes desde lo lejos del encuentro. No había hombres de guerra a la vista y, sin embargo, los ejércitos de Moctezuma no podían estar lejos.
Cortés procuró agradar al tlatoani.
—Dile que eso no es posible. Soy emisario de un emperador al que los más grandes príncipes se someten. Él me envía para que el gran Moctezuma le reconozca como señor. Si acepta, podrá señorear sus posesiones. Si no, le haremos la guerra con nuestros truenos, y ya ha visto su poder.
—El tlatoani dice que no quiere hacer la guerra con los teules.
—Entonces, ¿se someterá?
Cortés se volvió extrañado a Marina.
Moctezuma hablaba sin mirarla nunca.
—Dice que primero quiere saber cómo es vuestro emperador.
—Dile que reina al otro lado del mar. Es el más grande de los señores cristianos y trata con justicia a sus vasallos… Y no pide sacrificios de sangre. Los sacrificios de sangre ofenden a nuestro Dios y a nuestro rey, y por lo tanto deben cesar.
Hubo un momento de silencio, antes de que Moctezuma hiciese una leve inclinación de cabeza. Sus caciques escuchaban con sus rostros impenetrables, sin expresar ninguna emoción.
—Dice que todo eso son cosas nuevas. Han de hablarse con tranquilidad.
—Dile que, como señal de vasallaje, sus pueblos pasarán en adelante a pagar tributos a don Carlos.
—Moctezuma dice que los pueblos por donde pasan los teules han dejado de enviar sus tributos, y que lo mismo hacen otros que van teniendo noticia de vuestra llegada.
—Aclárale que, si cumple con nuestras condiciones, seremos amigos. Y España respetará la vida y el señorío de Moctezuma. Dile que en mi tierra los tratados se pactan escribiendo los nombres juntos en un papel.
Moctezuma se inclinó. Por primera vez, tocó el suelo con su mano.
—Dice que en México basta con la palabra y la tenéis.
—Si no me falla la memoria, esa palabra me la dio antes y no la cumplió.
—Moctezuma dice que entonces no conocía vuestras intenciones. No sabía si queríais guerra o paz.
—Entonces, queda convenido. Pero adviértele que si me llega noticia de alguna traición le haremos todo el daño que podamos y lo lamentará profundamente. En cambio, si todo está en paz, la concordia reinará en Tenochtitlán como reina en los pueblos que ya han jurado lealtad a nuestro emperador.
—Moctezuma repite que solo tiene una palabra. Ahora quiere llevaros a vuestros aposentos.
Cortés clavó la vista en los ojos oscuros de Moctezuma. Consciente de lo que tenía de desafío su actitud, mantuvo su mirada durante varios segundos. Moctezuma, acostumbrado a que sus súbditos bajasen la vista, frunció el ceño, pero no apartó los ojos.
Cortés esbozó una sonrisa y se volvió hacia sus hombres.
—¡Todo está bien! ¡Moctezuma se declara vasallo del rey! ¡Nos va a llevar a nuestros aposentos!
Los españoles respondieron con vítores contenidos:
—¡Viva el rey don Carlos! ¡Viva Cortés!
Pero ninguno soltó sus armas mientras sus capitanes montaban a caballo y, a una seña del extremeño, se ponían en marcha, siguiendo al nutrido séquito de Moctezuma.
10
¡Quién hubiera dicho hacía pocos días que la gente llenaría las calles de pétalos, para recibir a los hombres del pendón carmesí en la gran Tenochtitlán!
Algunos les colgaban collares de flores al cuello a unos barbudos que, precedidos por los caciques tenochcas y el propio Moctezuma, marcharon a través de las granjas lacustres, los jardines flotantes, hasta llegar a dos grandes plazas ocupadas por mercados donde se comerciaba con todo y, finalmente, al palacio de Axayácatl, al oeste del centro ceremonial, junto a los grandes templos, los cúes. Había allí, contaron, al menos una decena de construcciones piramidales, cada cual con su propia capilla o adoratorio y grandes braseros encendidos en lo alto desprendiendo humo.
—Moctezuma os dice que el palacio que ha acondicionado para recibiros perteneció a su padre, Axayácatl. Ese nombre quiere decir ‘máscara de agua en la que se refleja el sol’. Todos los nombres de tlatoanis tienen que ver de una u otra manera con el sol.
Cortés asintió y los españoles, sin bajar la guardia, entraron en el patio del palacio. Este ocupaba prácticamente una cuadra por sí solo. Lo rodeaban calzadas y no canales, en pleno islote de Tenochtitlán.
Moctezuma bajó de su litera. Tomando por el brazo a Cortés, lo llevó a una sala ricamente aderezada donde había preparado sobre una mesa baja dos collares de huesos de caracol colorado.
Uno de los sirvientes le entregó los colgantes. Moctezuma los colocó alrededor del cuello del extremeño. De cada uno pendían ocho camarones de oro, largos casi de un jeme. Cortés los recibió con sonrisa imperturbable. Ahora cada cual lucía el regalo del otro.
El cortejo de Moctezuma había quedado fuera. Solo una pequeña comitiva lo acompañaba.
—Malinche, esta es vuestra casa. Entrad todos y descansad.
Unos momentos después, Moctezuma regresaba con los suyos, camino de su propio palacio.
11
Cortés dejó de sonreír y ordenó a sus soldados que recorriesen las salas, para comprobar que no hubiera trampas.
Había estancias individuales para los capitanes y otras, para los soldados, con decenas de lechos, que consistían en simples esteras cubiertas por un toldillo: eran las que utilizaban todos los mexicas, ricos y pobres. El palacio tenía suelos de adobe lustrado, limpios, barridos, y paredes encaladas.
Como de costumbre, se repartieron los aposentos por capitanías, quedaron los caballos en el patio central, se instalaron los falconetes y la artillería en la azotea y frente a algunas ventanas exteriores.
Solo entonces permitió Cortés comer los centenares de platos preparados en una de las salas.
12
A la tarde misma volvió Moctezuma con su cortejo para comprobar, dijo, que sus huéspedes estaban atendidos convenientemente. Encontraron a Cortés reunido con sus capitanes y, avisados Marina y Jerónimo, comenzó a hablar en circunloquios.
Quería saber por dónde habían llegado sus barcos, las casas flotantes de los teules, pues veía en ellos a unos enviados de aquel dios expulsado por sus hermanos que algún día, explicó, había de llegar por oriente para sojuzgar su reino.
—Habéis de saber que ni yo ni los que en esta tierra gobernamos somos originarios de ella. Nuestra estirpe vino hace mucho de lugares lejanos, guiada por un señor que volvió a su hogar dejándonos aquí en espera de su regreso, y tornó a venir tanto tiempo después que estaban casados quienes quedaban con mujeres de la tierra.
»Tenían ya hijos y habían construido pueblos, y no quisieron seguirle ni tampoco recibirle por señor. Y este señor anunció que un día sus descendientes volverían a sojuzgar esta tierra, a reclamar sus derechos. Por vuestro lugar de procedencia y por las cosas que decís de ese gran emperador Carlos, creemos que él podría ser…
Cortés asentía. Él y sus hombres conocían perfectamente esa antigua profecía según la cual un día vendrían teules del lugar de donde se ponía el sol, para señorear aquellos reinos.
—Si es así, os obedeceremos. Y ahora, puesto que estáis en vuestra casa, disfrutad, descansad del trabajoso camino. Bien sé que los de Zempoala y Tlaxcala os habrán dicho mucho mal de mí. Pero no os creáis sino lo que por vuestros propios ojos veis.
»Desconfiad de mis enemigos. Sobre todo, de los que eran mis vasallos y se han rebelado con vuestra venida y, por ponerse a bien con vosotros, maldicen de mí. Ellos os habrán dicho que poseo casas con paredes de oro y que me tengo por un dios. Las casas ya veis que son de cal y canto, y yo…
Moctezuma se abrió las vestiduras. Mostró su pecho desnudo.
—Bien comprendéis que soy de carne y hueso, mortal como vosotros. Es cierto que recibí oro en herencia de mis abuelos, y de ello podéis disponer cuando lo deseéis. Aquí os proveeremos de lo necesario para vuestra gente.
Cortés escuchó con atención las palabras que le susurraba Marina al oído. Por fin, Moctezuma preguntó si eran todos hermanos y vasallos del gran emperador Carlos.
El asentimiento de Cortés pareció tranquilizar al soberano.
Antes de retirarse, Moctezuma hizo que sus servidores trajeran maíz, frutas y guajolotes para ellos, y hierba para los caballos. Les dijo que eran libres de andar por donde quisieran en la ciudad y que volvería a verlos al día siguiente. Tenían, insistió, él y Malinche, mucho sobre lo que hablar, pues podían aprender mucho el uno del otro.
II. LAS TRETAS DE MOCTEZUMA
Tenochtitlán, noviembre de 1519
1
Tras fortificar sus aposentos, los primeros días de los barbudos pasaron entre visitas matutinas de Moctezuma, paseos por los jardines y huertos que rodeaban el palacio de Axayácatl y alguna discreta excursión en grupo por la calzada de Tacuba y los alrededores del vecino centro ceremonial, donde comprobaron que los mexicas los miraban con indiferencia.
La vida cotidiana continuaba.
No hubo señas de que se preparase nada contra ellos hasta el cuarto día, cuando notaron que sus servidores tenochcas no se mostraban tan solícitos. El cambio coincidió con una carta que recibió Cortés, quien nada más leerla fue en busca de sus capitanes, con expresión preocupada.
—Me traen dos indios de Tlaxcala noticias aciagas de Veracruz y la costa…
En Veracruz había dejado como alguacil a su amigo Juan de Escalante, al mando de medio centenar de españoles, para imponer orden en la región. La carta explicaba que algunas guarniciones mexicas reclamaban de nuevo tributos a los pueblos de la costa. Al saberlo, el capitán español juntó a los totonocas amigos que le enviaba el Cacique Gordo, para atacar a los rebeldes. En la batalla, los mexicas habían capturado un soldado, muerto a un caballo y dañado gravemente al propio alguacil y a otros seis castellanos que fallecieron a causa de las heridas.
—Le atacaron capitanes de Moctezuma. Han muerto muchos indios de Zempoala. Los mexicas capturados dicen que actúan según órdenes llegadas de Tenochtitlán. Aseguran que los que estamos aquí no regresaremos y que a otros españoles, allá donde se encuentren, los asesinarán.
—Han visto que no somos invencibles —observó Alvarado—. Ahora entiendo por qué insiste tanto, el Moctezuma, en que somos, como él, de carne y hueso…
Los que habían conocido a los caídos se santiguaron y murmuraron un rezo. Al cabo, Gonzalo de Sandoval tomó la palabra. Era de los capitanes que con mayor firmeza se habían opuesto a entrar en Tenochtitlán.
Había una irritación evidente en su voz.
—Lo que nos temíamos ha ocurrido. Y ahora, ¿cómo demonios lo remediamos?
—Debemos ajusticiar a los responsables y castigar a Moctezuma —dijo Alvarado—. Esta gente solo responde por temor. O nos vengamos de inmediato o nos perderán el respeto.
Algunos asintieron. El resto callaba.
Cortés se llevó la mano derecha a la oreja como pidiendo que escucharan. Fuera seguía el incesante trajín de la vecina calzada de Tacuba. Y también, hacia el otro lado, el ruido del concurrido centro ceremonial. Allí se celebraba un juego de pelota esa misma mañana.
—¿Tenéis idea de cuántos indios hay en esta ciudad?
—¿Qué importa eso? Muchos miles —se irritó Alvarado.
—¿Sabes cuántos somos nosotros?
—Cuatrocientos. Más o menos.
—Y si esos muchos miles de súbditos de Moctezuma que ahora están tranquilos porque nos ven convivir con su señor se dan cuenta de que le prendemos o matamos, se rebelarán. Y por muy buenos guerreros que seamos, con arcabuces y falconetes o sin ellos, nos será imposible salir con vida.
—Entonces, ahora mismo, a todos los efectos, somos sus prisioneros —concluyó, con un suspiro, Cristóbal de Olid, el tercer capitán después de Pedro de Alvarado y Sandoval.
—¿No os habíais dado cuenta?
Cortés casi se mofaba. Disfrutaba del desconcierto de sus capitanes.
—Pero todavía se puede hacer algo.
—¿El qué?
—Arrestar a Moctezuma sin que los tenochcas se den cuenta de que lo hacemos.
—Y eso, ¿cómo se guisa?
Cortés, cuando decía algo, raro era que no lo trajera bien meditado. El extremeño tenía maña para dirigir a su gente. No gustaba de pensar en voz alta delante de nadie. Por eso iba siempre varios pasos por delante.
—Le invitaremos a nuestros aposentos. Mientras sus servidores vean que no se le humilla ni se le ataca, estarán tranquilos. No osarán nada contra nosotros. Y él, cuando entienda que en cualquier momento le podemos atravesar con la daga, se cuidará también de no intentar nada.
Los capitanes no parecían convencidos.
—¿Y si es verdad que ha ordenado matar a todos los españoles? —preguntó Juan de Velázquez y León, velazquista en un principio, por ser sobrino nada menos que del gobernador de Cuba, al que Cortés había transformado a lo largo de la campaña en uno de sus hombres más leales—. Porque yo ya no me siento seguro. Está claro que el plan de Moctezuma es familiarizarse con nosotros, ver lo que puede aprender, esperar a que nos relajemos, y entonces matarnos.
Sus palabras quedaron flotando en el aire.
—Se le puede arrestar hasta que sepamos si está detrás de lo sucedido. Hoy he quedado en acercarme al Templo Mayor, después de visitar la plaza de Tlatelolco. Acompañadme todos con una decena de hombres… Iremos a caballo.
2
Hasta entonces se habían conformado con salir a deambular por los jardines y los alrededores, pero hoy tenían previsto visitar a caballo la plaza de Tlatelolco, hacia el noroeste.
Aunque Tlatelolco originariamente era una isla diferenciada de Tenochtitlán, hacía muchos años que ambas formaban parte de la misma ciudad, separadas solo por la acequia de Tezontlale, que hacía de demarcación natural.
En el gigantesco mercado, convergían dos calzadas menores, provenientes del norte. Muy cerca había un centro ceremonial con templos piramidales, cúes casi tan grandes como los de Tenochtitlán, y en lo alto adoratorios y braseros humeantes.
La plaza era como dos veces la de Salamanca. Había en ella tal multitud que, pese a aparecer Cortés y sus capitanes a caballo, pasaron prácticamente inadvertidos. Sin bajarse, dieron una vuelta y ojearon con curiosidad la actividad frenética.
Podía haber allí aquella mañana más de veinte mil almas.
Se vendía de todo: oro, piedras preciosas, ropa, algodón, plumas, mantas, esclavos y esclavas, tantos como los que los portugueses traían de Guinea, unos con collarines de cuero, otros sueltos. La plaza estaba dividida en largos pasillos, cada cual con su especialidad.
En uno se vendían mazorcas de maíz, hongos que llamaban huitlacoche, frijoles y verduras y legumbres del valle. En otro guajolotes, venados, patos y perros xólotl, con orejas largas y puntiagudas, que iban examinando cuidadosamente los compradores. Si alguien lo pedía, ahí mismo se lo mataban y desollaban, y se apilaban a un lado las vísceras. En el aire quedaba el olor a sangre, a sudor, a comida.
Los vendedores vociferaban ofreciendo sus aguacates y frutas amontonados en grandes cestas venidas de las chinampas.
—¡Esto es todavía más ruidoso que el mercado de mi pueblo! —exclamó Alvarado.
Los artesanos proponían lozas decoradas con dibujos de todo tipo sobre telas extendidas por el suelo. Los había que vendían tarros de miel del valle y lotes de leña en sacos, las pequeñas y grandes canoas que se utilizaban en Tenochtitlán y esa extraña planta, tabaco, que empezaban a descubrir. Y sal extraída de la laguna. Y pescados de ojo fresco. Y unos panes de maíz a los que se habían acostumbrado, aunque echasen en falta el trigo.
Por todas partes, hombres armados controlaban con malas o buenas caras que las transacciones fuesen pacíficas y que circulasen sin problemas los granos de cacao que servían para realizar los intercambios.
—Parece mentira que no tengan monedas —observó Sandoval.
Todo lo ojearon sin bajar del caballo. Por la plaza desfilaron en paz. Los tenochcas, si acaso, los ignoraban. Los pocos que se acercaban, al comprobar que no tenían ánimo de comprar, sino, como explicaron Marina y Jerónimo, solo de admirar, pronto se alejaron en busca de mejores clientes.
No parecía que se estuviera preparando nada contra ellos. Al cabo de algo más de una hora, abandonaron el lugar tranquilizados. Las únicas malas actitudes eran de los criados de Moctezuma, no de la gente del pueblo.
El sol iluminó desde lo alto la gran plaza, mientras se dirigían al centro ceremonial, el otro gran espacio público.
3
El centro ceremonial, reservado a la liturgia, lo frecuentaban mayormente sacerdotes y gente perteneciente a la nobleza local, los pipiltín. Monumentales construcciones piramidales rodeaban el gran cu, el Templo Mayor, situado en el centro de la explanada.
Hasta el momento no habían subido a los adoratorios, pero Cortés había manifestado a Moctezuma su intención de visitarlos. La tarde anterior le envió recado, recordándoselo. Y Moctezuma, quién sabe si temiendo alguna ofensa, había decidido estar presente.
Los tenochcas más madrugadores lo vieron, pues, salir a primera hora de su palacio en litera, rodeado por un nutrido cortejo. Con una vara mitad de oro que simbolizaba su autoridad, había subido con sus papas hasta la plataforma en lo alto de la pirámide principal, donde a esas horas aún sahumaban con copal en honor a Huitzilopochtli, al que alimentaban con sangre humana para que pudiera derrotar a la noche, como explicó Jerónimo, y salvar así al mundo de quedar sumido en la oscuridad.
Cortés y sus capitanes pasaron a caballo entre el Tzompantli, el manantial sagrado, rodeados de calaveras humanas, y la cancha del juego de pelota, de cuyo interior llegaban los gritos de quienes animaba a los jugadores, descalzos y con taparrabos y tiras de cuero para proteger los muslos, que, divididos en equipos, golpeaban con codos y rodillas una pelota de hule tratando de introducirla en el hueco horadado en una piedra de granito elevada.
—Se entretienen como niños persiguiendo una pelota… —dijo Cristóbal de Olid.
El juego se asociaba a festividades religiosas, aunque también se solucionaban con él litigios entre vecinos. En días anteriores, algunos españoles se habían mezclado con el público para observar, pero hoy no le prestaron atención.
—En Castilla algo así nunca arraigaría —dijo Alvarado convencido.
—Yo os puedo asegurar que no es un juego inofensivo —dijo Jerónimo, que ya lo conocía de la época de su cautiverio con los mayas—. Y también se practica golpeando únicamente con la cadera, que es más complicado.
El templo de Quetzalcóatl era el único de planta circular del conjunto. Más allá vieron una torre cuya entrada simulaba las fauces de una serpiente, con grandes colmillos y muy abiertas, como para tragar las almas de quienes pasaran. Aquello era el sacrificadero, explicó Jerónimo. Dentro había, entre las paredes renegridas por el humo y las costras de sangre, ollas grandes y cántaros y tinajas donde se cocinaba la carne de los sacrificados.
No muy lejos había otra construcción piramidal donde se realizaban la cremación y los ritos funerarios de los señores tenochcas.
4
—También aquí todos parecen razonablemente tranquilos…
Sin dejar de mirar a su alrededor, se detuvieron junto al lugar donde esperaba parte del séquito de Moctezuma, con su litera vacía. Echaron pie a tierra. Estaban junto al talud del lado más ancho del Templo Mayor. Allí esperaron a que el tlatoani, desde lo alto del cu, mandase a buscarlos.
Solo entonces subieron los ciento catorce escalones de piedra que llevaban hasta la plataforma donde ardían permanentemente grandes braseros quemando ofrendas en honor a Huitzilopochtli. Subieron pausadamente, notando el peso de sus armaduras. Las alfardas que limitaban las gradas estaban rematadas en la parte inferior por unas cabezas de serpiente de mal augurio…
Ninguno se sintió especialmente contento, pese a que les tranquilizaba comprobar que en la ciudad no había alboroto.
—Esto es más largo que un día sin pan… —protestó Sandoval.
Ya en lo alto del templo, la media docena de papas que esperaban junto a Moctezuma comentaban algo entre sí divertidos. Llevaban vestiduras de mantas prietas, capuchas, un cabello tan largo como mujeres y trenzado de manera propia.
—Estos se mofan de nosotros —dijo Alvarado—. Y ya sabemos por qué…
El propio Moctezuma parecía más arisco. Ese día no llevaba el penacho y, sonriendo casi imperceptiblemente, les salió al paso entre los braseros.
—Cansado os veo, señor Malinche, de subir a nuestro gran templo…
—Os equivocáis, alteza. Los teules no nos cansamos nunca —replicó Cortés, recuperando el fuelle. De paso comentó con cierto retintín que el cu de Cholila tenía, si no recordaba mal, ciento veinte gradas: «Seis más que vuestro templo», apuntó.
La referencia no era baladí y Moctezuma, molesto, recuperó de inmediato la seriedad. Tomando por la mano a Cortés, mientras el viento agitaba su melena, señaló a su alrededor.
—Mira esta gran ciudad, Malinche. Mirad todas las ciudades que hay en el agua de la laguna, por las orillas. ¿No os impresiona lo que veis?…
5
El templo señoreaba Tenochtitlán y la isla de Tlatelolco. Desde su cima se veía el enjambre de su mercado en medio de la gran explanada del islote vecino y las ciudades cercanas de la laguna. Hormigas diminutas atestaban las calles y circulaban por las tres calzadas que llevaban a la capital: la de Iztapalapa, por la que habían entrado, la de Tacuba, hacia el oeste, bastante más corta. Y la de Tepeaca, al norte, menos transitada.
Se veía el caño que transportaba agua dulce, el acueducto que, procedente de Chapultepec, corría paralelo a la calzada de Tacuba, pasando entre chinampas llenas de cultivos y abonadas, les habían dicho, con los excrementos de la ciudad, y los innumerables puentes de las calzadas, algunos elevados para dejar pasar a las canoas que circulaban por los canales en número casi tan importante como quienes caminaban por las calles.
Muchas manzanas rodeadas de agua eran como islas cuadradas que no se comunicaban sino a través de unas maderas a modo de puentes levadizos. Y sobre el conjunto destacaban las torres fortificadas y, sobre todo, los grandes cúes, con sus braseros, de entre los cuales el más alto e imponente era el Templo Mayor, sobre el que ahora se hallaban.
Moctezuma señaló los edificios principales.
—Esa, ahí abajo, es la cancha de nuestro juego de pelota, que creo ya habéis visto. Los partidos de hoy se organizan en honor vuestro. Hacia el sur está el templo del Sol, la construcción circular de ahí abajo está dedicada a Quetzalcóatl. Y aquel es el cu de Cihuacóatl.
»Esa torre es la residencia donde viven los papas que tienen a su cargo los adoratorios. La alberca tan limpia es exclusivamente para el culto de Huitzilopochtli. Y esas construcciones son aposentos donde se recogen las hijas de los tenochcas hasta que se casan…
—Como los conventos españoles.
La voz susurrante de Marina acompañaba a Cortés, y Jerónimo tradujo para los demás capitanes.
—Esta plaza es más grande que la de Constantinopla o que la de Roma —observó un veterano de las guerras de Italia. Estaban todos impresionado por la grandeza incontestable de Tenochtitlán. Era lo que pretendía Moctezuma.
El viento que llegaba de la laguna era frío y el tlatoani se encogió en su manta, mientras los barbudos permanecían absortos en la contemplación de aquellas construcciones dispuestas según un orden cuyo significado profundo se les escapaba. Marina era la única que no daba muestras de tener frío. Vestía el mismo modesto huipil tanto en verano como en invierno.
Cortés bajó los ojos hasta el palacio de Axayácatl, hacia el oeste, a contraluz, y luego a la explanada a los pies de la pirámide. Los criados que esperaban se veían diminutos junto a la litera y los caballos. Aunque apagado, subía hasta ellos el zumbido de las voces del gentío. Se sintió como si estuviera en el interior de un avispero y comprendió que lo que le ponía la carne de gallina no era el frío.
Pero escondió sus temores bajo una sonrisa burlona.
6
—Muy gran señor es Moctezuma, mucho nos complace ver sus ciudades, pero ya que estamos aquí nos complacería más ver a sus teules.
Aquello no entusiasmó a Moctezuma. Ya durante la víspera Cortés le había insistido en que quería subir al cu y visitar las capillas, algo a lo que Moctezuma no se mostraba receptivo.
—Primero debo hablar con el principal de mis papas…
Se refería al más robusto de los sacerdotes, que al ver llegar a los barbudos les había dado la espalda ostensiblemente. Tenía una cicatriz tremenda en la espalda. Tres servidores armados de grandes macanas dentadas se movían en torno a los braseros.
El sacerdote penetró con algunos acólitos en el interior de uno de los adoratorios. Moctezuma desapareció tras él un momento y al poco se asomó para indicarles que entrasen. «Vayamos con tiento…», dijo Alvarado. Miraba de reojo el enorme tambor ceremonial, cerca de las escalinatas, con dos gruesas mazas encima. Cada vez que lo tañían su sonido triste y grave se oía a dos leguas a la redonda. Sus cueros eran de serpientes gigantes y cerca estaban las bocinas y trompetillas que también se escuchaban cada anochecer por el lago.
En el adoratorio había dos altares cubiertos con ricos tablazones, y encima de cada uno una gigantesca estatua. La de la derecha representaba a Huitzilopochtli o Huichilobos, como le llamaban los españoles. Tenía la cara ancha, ojos saltones, el cuerpo con muchas perlas, pedrería pegada con engrudo de resina. Sostenía en una mano el arco, en otra las flechas. A su vera se veía una estatuilla con lanza larga y escudo redondo de oro.
—Es su paje —murmuró Moctezuma, en la penumbra.
Huitzilopochtli tenía al cuello un collar de corazones renegridos y, delante, junto a un pequeño brasero con incienso, una copa con corazones recién quemados. Las paredes estaban cubiertas de costras negras de sangre. Olía como en un matadero. A mano izquierda había otra estatua de idénticas dimensiones: rostro de oso, ojos formados con espejos, el cuerpo revestido con la misma pedrería y otro collar de corazones resecos alrededor del cuello.
—Es su hermano Tezcatlipoca. El dios de los infiernos, que tiene a su cargo las almas de los hombres…
En una concavidad en la pared, también con madera ricamente labrada, había una tercera imagen, mitad hombre, mitad lagarto. Estaba rodeado de semillas. Era, como explicó Moctezuma, el dios de las sementeras y las cosechas.
—Señor Moctezuma —dijo Cortés medio riéndose. Se sentía seguro, con sus capitanes cerca, y evitaba los susurros—, no entiendo cómo, siendo tan sabio varón, no comprendéis que esos no son dioses sino cosas malas. Para que vuestros sacerdotes vean claro, permitidme que en lo alto de este adoratorio pongamos una cruz y que en uno de esos nichos coloquemos una imagen de Nuestra Señora la Virgen María, y veréis el temor que de ella cogen vuestros ídolos…
Por primera vez, Moctezuma no tuvo miedo de mostrar su enojo. Se volvió hacia Cortés, con gran seriedad y el mismo tono apagado.
—Señor Malinche, de haber sabido que no los respetaríais, no os habría mostrado a mis dioses. Ellos dan salud a mi pueblo, buenas cosechas, lluvia, victorias. Por eso los adoramos.
»Te ruego no digas palabras ofensivas. Me pediste permiso para levantar un altar a vuestro Dios en vuestros aposentos y os lo concedí. Bastante merced por el momento me parece.
Los tres papas se volvieron hacia los españoles con miradas abiertamente hostiles. Resultaba evidente que se sentían fuertes. Cortés, atendiendo las señas de sus capitanes, apaciguó a su anfitrión.
—Y yo os lo agradezco, señor Moctezuma. Hora es que mis hombres y yo nos retiremos. ¿Podemos acompañaros a palacio para platicar una cuestión que quiero consultaros?
—No tengo inconveniente en recibirlos después de comer. Pero ahora debo rezar para enmendar el gran pecado que he cometido al traeros aquí —murmuró Moctezuma.
Y no hubo manera de que saliera con ellos.
7
De vuelta en sus aposentos, los capitanes sintieron la misma hostilidad por parte de los servidores. Algunos tlaxcaltecas se acercaron a decir que temían se estuviera preparando algo.
—El ambiente, en palacio, es bien extraño, Malinche.
—Estad sobre aviso, por si debemos defendernos… No salgáis ninguno y manteneos juntos.
Comieron sin apetito y su humor solo cambió cuando al rondar por palacio discutiendo con el padre Olmedo sobre el mejor lugar para colocar la cruz, uno de los carpinteros reparó en una pared que parecía recién hecha, perfectamente enjabelgada, sin ninguna marca ni roce. Cortés ordenó que se hiciera salir a los sirvientes.
—Decidles que queremos debatir a solas los capitanes.
Una vez entre españoles, picaron la pared lo más secretamente que se pudo y hubo exclamaciones ahogadas cuando apareció una puerta y, al empujarla, se encontraron con una estancia repleta de objetos apilados hasta la cintura: joyas, estatuillas de oro y una enorme variedad de piedras preciosas, obsidiana, jade, jaspe.
Cortés cogió un par de esmeraldas de gran tamaño y pasó la mano por una figura dorada que representaba un ocelote.
—No hay polvo ninguno. Todo ha sido amontonado de manera precipitada poco antes de que llegásemos.
El fulgor, cuando, iluminaron el interior del escondrijo con una antorcha, fue deslumbrante. Aquel era el tesoro de Axayácatl, padre de Moctezuma.
—Enseñádselo a los hombres a lo largo de la tarde —dijo, según cerraban con el máximo cuidado la puerta—, pero con discreción. Que lo vean y luego selladlo bien antes de dejar entrar de nuevo a los servidores de Moctezuma.
El descubrimiento les insufló ánimos y durante el resto de la tarde fueron pasando uno a uno, secretamente. Ya se había corrido la voz de que los capitanes iban a prender a Moctezuma. Mientras tanto, nadie debía hablar del tesoro de Axayácatl, y menos delante de los servidores mexicas. La consigna era mantenerse alerta y ensillar los caballos.
—Esta noche puede haber jarana —dijo Alvarado, jocosamente.
La noticia de la derrota de Veracruz hacía que muchos fueran partidarios de abandonar Tenochtitlán por la noche con el mayor sigilo. Pero Cortés tenía su propia idea.
—No nos precipitemos, señores, que hay mucho que hacer. Por el momento, concentrémonos en lo que nos queda por delante, que no será fácil. Un tesoro solo se disfruta estando sanos y salvos. Es nuestro objetivo.
8
Tranquilos no estaban ninguno de los hombres a caballo que se presentaron en el palacio de Moctezuma aquella tarde.
El ceremonial era impresionante. Moctezuma tenía a su servicio no menos de doscientos servidores armados. En su presencia cualquier cacique debía descalzarse, quitarse la manta rica, ponerse otra de poca valía, y entrar y salir con los ojos bajos sin cruzar su mirada y repitiendo, con tres reverencias: «Señor, mi señor, mi gran señor». Y marcharse luego andando hacia atrás sin darle nunca la espalda.
Los españoles no gastaban tanto protocolo.
Tras dejar los caballos con dos soldados en el patio, entraron y un criado los llevó a una sala donde Moctezuma recién almorzaba. Durante las comidas, al tlatoani se le servían una treintena de guisos con pequeños braseros de barro debajo para que no se enfriasen. A esa hora podían repartirse en palacio hasta mil platos, si se contaban los destinados a criados y guardia. El día anterior, a Cortés y a Alvarado les habían hecho escoger entre las aves que se preparaban las que más les apetecían. Los tlaxcaltecas decían que en palacio también se guisaban muchachos de corta edad, pero que ahora no lo hacían, excepcionalmente, por no disgustar a los españoles.
—Os espera al fondo… —dijo uno de los indios que les salía al paso.
Moctezuma estaba sobre cojines ante una mesa baja cubierta con mantel de lino. Al entrar los teules, unas mujeres les ofrecieron agua para las manos en aguamaniles. Los ancianos con quienes platicaba eran consejeros o magistrados. Permanecían de pie a un lado sin mirarle nunca a la cara. A ratos, Moctezuma les ofrecía uno u otro plato mientras los ancianos disfrutaban en jarras grandes de una bebida a base de cacao que llamaban xocolatl.
El tlatoani había terminado de comer, pero seguía sentado a la mesa. Mientras se retiraban los platos, inhaló el humo de las hojas de una planta, el tabaco, que los mexicas quemaban enrolladas en canutos. Tres mujeres impúberes bailaban y cantaban suavemente. Llevaban vestidos no muy diferente del huipil maya y collares de obsidiana más ricos que los de Marina.
El tlatoani las miró moverse con agrado. Se había cambiado de nuevo la manta. Ahora llevaba una más oscura llena de motivos geométricos. Nada más ver a Cortés, hizo seña a las bailarinas de parar. Ellas se apartaron para dejar pasar a los teules.
Moctezuma daba la impresión de querer pasar página sobre la tensión de la mañana en el templo. Les ofreció por señas uno de aquellos canutos.
—Os lo agradezco, señor Moctezuma. Pero los españoles no gustamos de esos humos.
9
Venían, con el de Medellín, cinco capitanes y un puñado de soldados. Entre ellos Bernal Díaz del Castillo, su futuro cronista. Que fueran armados no era novedad: desde que estaban en Tenochtitlán se paseaban con las corazas puestas y espada en mano, y unos a otros se instaban a la vigilancia.
Obviamente, la noticia de Veracruz los animaba a ser aún más precavidos.
Moctezuma no parecía inquieto y, si sabía algo, no lo manifestaba. El jefe de los teules, después de una reverencia y sin perder su media sonrisa, no se anduvo por las ramas.
—Señor Moctezuma, maravillado estoy de que, siendo tan valeroso príncipe y diciéndose nuestro amigo, mande a sus capitanes en la costa tomar armas contra mis españoles de Veracruz y saquear pueblos que están bajo el amparo de don Carlos. Sabréis que vuestros guerreros han matado a un teule hermano mío.
No quiso desvelar que más soldados malheridos habían muerto, por que no se envalentonaran los mexicas de Veracruz. Más tarde se supo que al español prisionero le habían cortado la cabeza y se la habían enviado a Moctezuma, quien la escondió, temeroso de las posibles represalias.
Moctezuma puso cara de sorpresa.
—No me parece normal —siguió Cortés— que yo mande a mis capitanes que os sirvan y os favorezcan y que mientras tanto me hagáis la guerra. Y no es la primera vez: también en Cholula nos esperaban miles de guerreros con orden de matarnos. No os lo dije antes, pero no me gusta que vuestros vasallos hayan perdido la vergüenza y hablen secretamente a nuestras espaldas de matarnos.
»Yo no quiero destruir esta ciudad. Y tampoco deseo ningún mal a vuestra persona. Por eso ahora os pido que sin ningún alboroto nos acompañéis a nuestros aposentos, donde os garantizo seréis tratado como en vuestra propia casa.
Moctezuma se olvidó de inhalar humo y lanzó una mirada furtiva a los guardias de la puerta. Estos hablaban entre sí sin darse cuenta. Para calentar la estancia había una lumbre de ascuas de maderas olorosas. Una leña que apenas hacía humo. Y para que no diera calor en exceso había delante una tabla labrada con figuras de ídolos.
—Si dais voces, seréis muerto al instante por mis capitanes.
Moctezuma comprendió que no era ninguna broma.
—Señor Malinche, estáis en un error. Yo nunca he mandado tomar las armas contra los teules. Estad seguro de que voy a averiguar quiénes han sido esos rebeldes que os han atacado y se sabrá la verdad, y se les castigará…
Hizo ademán de quitarse el sello con la imagen de Huitzilopochtli que llevaba en su muñeca. Lo utilizaba para hacer saber sus órdenes. Pero Cortés le indicó que no hacía falta.
Moctezuma hablaba con total gravedad. Los ancianos lo miraron.
—Y en lo de ir preso, sabed que no soy yo persona para salir contra mi voluntad.
Resultaba curioso ver a Marina mediando entre los dos, transmitiendo al tlatoani las veladas amenazas en aquel idioma que ninguno de los españoles entendía. Procurando no alzar el tono y que los guardias no entendieran lo que sucedía.
Los barbudos se impacientaban…
Juan Vázquez de León, que tenía modos bruscos, dijo:
—¿Qué hace vuestra merced con tanto hablar? O le llevamos preso o le damos de estocadas. Y si da voces o monta alboroto lo matamos ya mismo, que es la única manera de asegurar nuestras vidas.
10
Viendo a los capitanes barbudos tan enojados, Moctezuma le preguntó a Marina qué discutían. La Malinche, en náhuatl y sin pasar la palabra a Cortés, lo explicó con crudeza.
—Gran tlatoani, yo os aconsejo que vayáis sin protestar. Los teules os respetarán. Os tratarán como gran señor que sois. Y una vez en sus aposentos se sabrá la verdad de lo ocurrido en Veracruz… De otra manera, aquí quedáis muerto.
Moctezuma se volvió, casi suplicante, hacia Cortés. Los guardias le miraron.
—Señor Malinche, tengo en palacio un hijo y una hija. Tomadlos como rehenes y a mí no me hagáis esta afrenta. ¿Qué dirán mis principales si me ven salir preso?
—No hay vuelta de hoja y es mejor que vengáis con nosotros de buena voluntad.
Moctezuma pareció recapitular. Tras decir algo a sus sirvientes, despidió con unas palabras breves a los ancianos, que se mantenían respetuosamente a distancia mientras su señor conferenciaba con los teules, y se dispuso a seguir a los barbudos.
Moctezuma se dirigió con voz tranquila a uno de sus capitanes. El tenochca tenía la cabeza rasurada y las tetillas perforadas con arcos dorados. A unos pasos, Marina y Jerónimo temían que lo estuviera poniendo sobre aviso. Pero el tlatoani parecía resignado y con ánimo conciliador.
—¿Qué les está diciendo? —preguntó Cortés, con su sonrisa hipócrita.
—Dice que estará unos días con nosotros por su voluntad, no por fuerza. Que cuando él necesite algo se lo hará saber. Que no alboroten la ciudad, ni se entristezcan, que lo ha mandado Huitzilopochtli a través de sus papas: conviene que vaya con los teules a sus aposentos para conocer todos sus secretos.
Los guardas hicieron venir a los porteadores con la litera de Moctezuma y, al rato, medio centenar de personas volvía a salir a la calle seguido por los barbudos a caballo, que orillaron el centro ceremonial en dirección al palacio de Axayácatl.
Una vez en el patio, los guardias de Moctezuma fueron rodeados por españoles armados que los acompañaron al interior mientras murmuraban confundidos. Cortés, bajando del caballo, instauró turnos de guardia entre arcabuceros y ballesteros, y ordenó que a Moctezuma se le tratara como correspondía.
—Todo el que quiera puede venir a verle. Pero no abandonará el lugar. Si quiere saber por qué, decidle que no saldrá hasta que se sepa la verdad de lo ocurrido en Veracruz.
Cortés explicó la situación al jefe de los tlaxcaltecas y a los hombres de confianza del Cacique Gordo de Zempoala, que esperaban en el patio.
III. HABLA BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO
Juicio de residencia de Hernán Cortés, principios de 1529
«(…) Señores magistrados de la audiencia y vecinos de esta hermosa ciudad de México. Ahora que todo son críticas en torno a la figura de Hernán Cortés, yo solo puedo decir cosas buenas, como soldado suyo que fui. Constato que se olvida demasiado rápidamente lo que fueron los primeros tiempos en esta empresa titánica que él hizo parecer fácil. No creo ofender a la verdad si digo que la participación de la Corona en el descubrimiento del Yucatán fue mínima. Y lo mismo la de Diego Colón. En aquellos años los esfuerzos de los gobernantes estaban concentrados en poblar Cuba, y los de los españoles en vivir de sus encomiendas. Por eso los que pensábamos que ni Dios ni el rey mandan hacer a los libres esclavos, y nos oponíamos a la vida encomendera, decidimos partir a descubrir más tierra firme. La mayoría habíamos formado parte de la expedición que Núñez de Balboa capitaneó en su día para descubrir la mar del Sur y sabíamos que el Nuevo Mundo era más vasto de lo que nadie soñaba. Fuimos, pues, ciento y diez compañeros los que partimos hacia poniente en un par de navíos que armamos exclusivamente a nuestra costa, sin ninguna ayuda ni estímulo de Diego Velázquez, ni del almirante de Indias ni de su gente, si acaso burlas y escarnios. Y nos dimos a la mar en febrero del año diecisiete, es decir, bien antes de montar su expedición el capitán Cortés. Partimos de La Habana y en doce días doblamos la punta de San Antón y navegamos hacia donde se pone el sol sin saber qué corrientes ni vientos había, con gran riesgo por una tormenta que duró dos jornadas. Pero Dios quiso que pasadas tres semanas avistásemos tierra desconocida, y en ella un poblado grande que llamamos, por su tamaño, Gran Cairo. De allí vinieron diez canoas llenas de indios, unas a remo, otras con velas. Las barcazas eran gruesos maderos vaciados y tan grandes que en cada una cabían cuarenta hombres. Nosotros desde la borda les hicimos señas de paz, porque no teníamos lenguas. Ellos vinieron sin miedo y entraron en la nao capitana treinta indios, y a cada uno le dimos un sartalejo de cuentas verdes. Se estuvieron un buen rato mirando todo y fijándose en cómo era el navío. Llevaban chaquetas de algodón y cubrían sus vergüenzas con unas telas que llaman masteles. Nos parecieron más civilizados que los nativos de Cuba, que van casi desnudos. Por fin su cacique hizo señas de que quería volver a sus canoas y que traería más para que bajásemos a tierra con ellos. A la mañana siguiente regresó con doce canoas de las más grandes y nos animó por gestos a que fuésemos al pueblo, que nos darían comida. Y repitió dos o tres veces: “Cones, cotoche, cones, cotoche”, que quiere decir ‘andad acá’ en su lengua. Por eso llamamos desde entonces a la región Punta de Cotoche. Vista su insistencia, sacamos los bateles, y en uno de los más pequeños y en sus canoas fuimos a tierra. En la playa, el cacique nos instó a avanzar hasta sus casas con gestos tan amistosos y tanta sonrisa, que acordamos llevar un máximo de armas. Con quince ballestas y diez arcabuces anduvimos tras ellos y, al pasar cerca de una zona arbolada, comenzó a dar voces el cacique y salieron de detrás de los arbustos decenas de guerreros armados que cargaron con furia contra nosotros y nos hicieron mucho daño con una primera rociada de flechas. Con sus lanzas con estólidas, arcos y hondas, y sus penachos de guerra, lograron asustarnos y herirnos, y cuando retrocedimos se envalentonaron y cargaron con lanzas enristradas. Pero enseguida nuestros ballesteros y arcabuceros los pusieron en fuga. Matamos una veintena y a los demás los perseguimos hasta alcanzar tres casas de cal y canto que resultaron ser templos: dentro había ídolos de barro con cara de demonio y otros en posturas lascivas haciendo sodomías y en unas arquillas chicas diademas, pescadillos, patos de oro y más estatuillas que, mientras los que estábamos al mando de Pedro de Alvarado batallábamos con los indios, el clérigo de la expedición metió en su saco y llevó al navío, donde al poco regresamos los demás. Ese fue nuestro primer contacto con la península del Yucatán, que al principio consideramos isla y que pronto supimos era el extremo de ese vasto territorio que hoy llamamos Nueva España. Y fue la calidad y la finura de aquel oro encontrado en el templo lo que disparó la codicia del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que en cuanto supo, por una segunda expedición, por las altas sierras nevadas que aquello no era isla sino tierra firme grandísima, se decidió a participar en el descubrimiento, no fuera que alguien más se le adelantase. Él, que apenas se movía y que había hecho la conquista de Cuba sentado, enviando a todos por delante, pues por impedimento de peso prácticamente no podía valerse por sí mismo, se apresuró a enviar noticias a España con una muestra del oro encontrado. Y eso llegó al obispo Fonseca, valedor de Diego Velázquez por encima de los Colón, que consiguió que el Consejo de Indias aprobase con toda rapidez la expedición definitiva para explorar aquellas tierras. Y ya fue Cortés, como secretario de Diego Velázquez, quien se puso al frente de la nueva expedición, tras haber invertido, no está de más recordarlo, la totalidad de su hacienda. Y ya sabiendo que el Gordo Velázquez, en el último momento, quería detenernos y apresarle por motivos de repentina desconfianza, el capitán prefirió levar anclas y echarse a la mar por las bravas rumbo al poniente. Esa fue su primera desobediencia, señores. Pero yo pregunto aquí: ¿alguien habría hecho algo diferente en su lugar? Y más aún: ¿se habría conquistado la Nueva España si llegamos a quedar en Cuba? Todo esto lo recuerdo para que vean en qué trance tan delicado y con qué pocos apoyos y medios inició Cortés la conquista de estos enormes territorios que hoy señorea la Corona de Castilla (…)».
IV. EL ENCUENTRO CON PÁNFILO DE NARVÁEZ
Ciudad de Zempoala (cerca de Veracruz), finales de mayo de 1520
1
—Claro que ha recibido vuestras provisiones, capitán Narváez. Pero ha desdeñado leerlas. Dice no saber si son verdaderas o falsas, y que aunque fueran verdaderas solo prueban que o bien Diego Velázquez, quien os envía, ha conseguido engañar a su majestad sobre lo que ocurre en Nueva España, o bien el que las firma es el obispo Fonseca, su enemigo.
—Pues será peor para él, porque es la segunda oportunidad que le doy de someterse. Y no habrá tercera. Mejor hubiera sido para todos si se hubiese entregado a los primeros mensajeros que envié en su día.
Esos fueron el padre Guevara y varios acompañantes que llegaron a Veracruz con la orden de someter a obediencia a Gonzalo de Sandoval, a quien Cortés encomendaba la defensa de la plaza, y que fueron enviados presos a Tenochtitlán. Portándose como un gran señor, Cortés quiso mandar caballos, para que entrasen dignamente en la capital.
Una vez en su palacio de Axayácatl, donde seguía instalado en espera de construir los bergantines para regresar a España, procuró que los emisarios de Narváez vieran a sus hombres con ricas cadenas de oro y armas guarnecidas de pedrería, los cubrió de halagos y los devolvió a Narváez con el mensaje de que la Nueva España era lo suficientemente grande para los dos e invitándolo a decir qué parte quería.
—Bien os imagináis que prenderle era imposible, capitán Narváez. Vuestros embajadores penetraron en una ciudad poblada por más de cien mil almas. Intentar cualquier violencia era condenarlos a morir. Lo imposible no se puede mandar…
—Imposible es palabra que yo jamás digo. Pero decís que Moctezuma recibió mis noticias. Y ¿por qué no se ha revuelto contra Cortesillo?
Moctezuma, cuando desembarcaron los mil trescientos españoles de Narváez, supo, por los mensajeros que envió secretamente a la costa, que Cortés era un prófugo de la justicia del gobernador de Cuba y que los de Narváez eran los legítimos representantes de la Corona.
El propio Narváez se encargó de que llegara a su conocimiento que no sería una gran pérdida para don Carlos si algo le sucedía a Cortés.
—Bien os dije, don Pánfilo, que Moctezuma vive preso en los aposentos de Cortés. Allí recibe a sus consejeros y hace vida normal. Rige sus territorios, pero bajo supervisión. No está en condiciones de intentar nada contra don Hernán, siendo su cautivo. Y tampoco Cortés se ha atrevido en meses a hacer nada contra Moctezuma, rodeado de tantos millares de guerreros. Esa es la situación que se ha vivido hasta que vuestra llegada lo ha trastocado todo…
Pánfilo de Narváez suspiró. Era un hombre grande y colérico, especialmente cuando sus órdenes no se cumplían. Entendía el enviado de Diego Velázquez que cualquier cosa que dijera había de cumplirse sin discusión y perdía la paciencia cuando su voluntad no se traducía prontamente en realidades.
El problema era que desde su desembarco con una armada de dieciocho navíos en la costa, no lejos de la rebelde Veracruz, hacía casi dos meses que tropezaba con una realidad singularmente tozuda.
Quien razonaba con él era el padre Olmedo, fraile de la Merced y embajador de Cortesillo, como lo llamaba Narváez. Olmedo intentaba mediar y volvía en segunda embajada con noticias más favorables, sugiriéndole que había muchos seguidores de Cortés deseosos de desertar, algo que agradaba especialmente a Narváez.
Que la gente quisiera pasarse a sus filas le parecía natural: contaba con más del triple de hombres y falconetes. Por eso esperaba que Cortés se entregase. Pero el de Medellín se resistía a soltar el mando. Y no solo eso, sino que prácticamente desde que empezó el cruce de embajadores, avanzaba en su dirección con trescientos hombres, obligándolo a prepararse para un combate absurdo, dada la disparidad de fuerzas.
—No es posible, en una situación así, teniendo enfrente una fuerza como la nuestra, que siga resistiendo. Es ridículo —exclamó, sin esconder su malhumor. En un principio había creído que, con que llegaran a Tenochtitlán noticias de su desembarco con tamaña tropa, la cosa estaba hecha. Contaba con que Moctezuma matase a Cortesillo. O que se le entregara el rebelde sin más. Lo que no esperaba era que Cortés hubiera decidido avanzar a su encuentro por veredas para no encontrarse en campo abierto con él, y que estuviese tan cerca de Zempoala, como decía el padre Olmedo.
—Está claro, señor capitán, que Cortés os tiene mucho respeto.
—Entonces, ¿por qué diablos no se entrega?
—Mi opinión es que lo está sopesando, porque empieza a dudar de la fidelidad de sus hombres —dijo Olmedo, que practicaba, como mediador, un complicado juego—. Pero necesita veros para negociar una salida digna que le permita salvar la cara delante de los suyos. Y yo, si fuera vos, se la daría. Ya sabéis lo que se dice, a enemigo que huye, puente de plata.
—¡Ca! ¡Habrase visto desvergüenza semejante! ¡Osar rebelarse contra la autoridad del gobernador de Cuba, ser traidor al representante legítimo de su majestad, subordinar con dádivas a mis hombres y aun así pretender negociar conmigo!
Porque, mal que le pesara a Narváez, Cortés había conseguido que sus mensajeros volviesen admirados, tras ver lo grande que era la ciudad de Tenochtitlán, que dominaba, y la riqueza que repartía entre sus capitanes.
2
Estaban el barbudo Narváez y el padre Olmedo en una suerte de mesón que les habían dispuesto los de Zempoala. No había mesas altas y faltaban las jarras de vino, ringlas de ajo y el olor a guiso castellano, pero el Cacique Gordo, para halagarlos, había hecho acondicionar el lugar con sillas y mesas improvisadas sobre borriquetas. Y a una de estas mesas se sentaban.
Narváez, como el resto de los hombres, llevaba siempre su coraza y casco puestos. Al igual que los de Cortés, ninguno se desembarazaba de las armas a pesar de su incomodidad. Aunque ellos aún no habían tenido que luchar en ninguna batalla. Hacía dos meses que transitaban por las provincias ya conquistadas donde imponían su orden, eso sí, sobre las guarniciones dejadas por el de Medellín.
En Zempoala, Narváez se impuso por la fuerza y sin mayores explicaciones al Cacique Gordo. Pero Xicomecóatl demostraba una fidelidad sin fallas hacia Malinche, que había prometido que bajo su mando los totonecas serían un pueblo libre y de quien decía que volvería para matarlos a todos. «Tú no eres ni la mitad de hombre», había mascullado con desprecio. Resultaba extraño ver aquellas facciones orondas contraerse con furia. Disgustado por eso y por las costumbres sexuales que le habían desvelado de aquel obeso salvaje, Narváez lo apresó.
—El problema, capitán Narváez, ya os lo dije en su momento, es que cuando despojáis de los regalos de Cortés a vuestros emisarios, los hombres murmuran que vuestra señoría se queda con todo el oro que os entregan los indios sin hacerles partícipes en ninguna medida, y en cambio Cortés lo reparte liberalmente entre los suyos…
Viendo la mirada furibunda de Narváez, Olmedo dio un trago a su jarro. Por el momento duraban las vituallas de Castilla. Narváez se limpió el vino de la barba con el dorso de la mano.
—Ellos tienen su soldada. Es suficiente.
—Capitán Narváez, he paseado por vuestro campamento y es seguro que más de uno está considerando secretamente pasarse al campo de Cortés, porque han visto el oro que lucen sus emisarios…
—¡Que lo intenten y los colgaré por traidores!
El padre Olmedo se complacía en hacerle ver cuáles eran sus flaquezas, al compararlo con Cortés. Pero el inflexible Narváez estaba tan convencido de la superioridad de sus fuerzas, que no escuchaba.
—Yo solo quiero hacer ver a vuestra señoría que hasta el momento Cortés ha conseguido ganar el amor de sus hombres con victorias y liberalidades. Mientras que vuestra merced recién llega y por el momento estáis suscitando la hostilidad de vuestras propias tropas. Eso no puede sino reforzar a Cortés. Y no debéis permitir que se pase ninguno a sus filas, pues con ello se equilibraría la partida, si llegare a haber combate, que Dios no lo quiera, mientras que, como os digo, ahora mismo son los hombres de Cortés los que piensan pasarse a vuestro bando. Permitir que se acerque y negociar con él, como os ruego, va en provecho vuestro.
—Cortesillo lleva semanas haciendo oídos sordos a mis mensajes, y ya no cabe otra solución que enfrentarnos en campo abierto —dijo Narváez.
A un lado, en un braserillo de arcilla que figuraba al dios del fuego totonaca, quedaban, entre las cenizas, brasas de la noche anterior. Aunque la región era calurosa, durante las horas nocturnas refrescaba. Se oía a los caballos removiéndose en el patio, y en tono muy alto, como buenos españoles, las voces de los hombres que vivaqueaban en el exterior.
—Sabéis, señor capitán, que Cortés es arrojado porque no le dejáis salida. No puede dar marcha atrás. Vuestra llegada lo pone entre la espada y la pared. Ya le costó aplacar a Moctezuma diciéndole que no eran ciertas las noticias que le llegaban de vuestra merced, y por eso viene aquí a hablar con vuestra señoría
—¿Para hablar? ¡Para guerrear, querréis decir! Si no, no se acercaría por veredas y con tantas precauciones para que no lo prenda.
3
El padre Olmedo tenía una difícil papeleta. En realidad, la había tenido desde que acordó con Cortés realizar este doble juego. Halagando por una parte a Narváez y por otra repartiendo sus dádivas entre los miembros de la expedición más críticos con don Pánfilo. Entre ellos el que fuera secretario, con él, del gobernador en Cuba, Andrés de Duero, que ejercía también de mensajero de Narváez.
La estrategia de Cortés era ir ganando adeptos con sus regalos, según se acercaba con cautela a Zempoala. Y cada vez había más gente dudosa. La capacidad de Cortés para someter y mantener pacificado un vasto imperio con solo cuatrocientos hombres, contrastaba con las torpezas de Narváez…
Más allá de que a algunos les tentase la generosidad cortesiana, resultaba evidente que el carácter autoritario y nada dado al consenso de Narváez no hacía sino ofender a los caciques allí por donde pasaba, sin conciliar el amor de los suyos, y ya estaba consiguiendo que en el campamento hubiera cerca de un centenar de hombres dispuestos a cambiar de bando. Pero hasta con esas, las fuerzas de Narváez no dejaban de ser enormemente superiores.
—La pena es que Moctezuma no se haya decidido a masacrarlo en Tenochtitlán.
Con un suspiro, Narváez rellenó su jarra de vino. La complejidad de la situación, tanto ir y venir de embajadores con mensajes a veces contradictorios, le irritaba grandemente. A él le gustaba simplificar los problemas, reducirlos a amigos o enemigos, a un sí o un no, blanco o negro, leales y traidores. Los infinitos matices de la diplomacia le impacientaban.
—En todo caso, lo cierto es que ahora tenemos a Cortesillo a nada de aquí, con buena parte de sus hombres, habiendo dejado en Tenochtitlán ochenta españoles para controlar una ciudad de muchos miles. ¿Creéis que lo logrará? —preguntó con malicia. Clavó en el fraile sus ojos, a esas horas ligeramente enrojecidos por el alcohol. Llovía. El día, fuera, estaba triste. Poco había que hacer aparte de beber y lidiar con indios que obedecían de mala gana.
—Capitán Narváez, yo creo que ochenta no podrán controlar a tantos indios, a menos que Moctezuma lo quiera…, y seguramente, si no ha hecho nada hasta ahora, es porque espera que le hagáis vos el trabajo sucio. Y tampoco cuatrocientos hombres, por mucho que traigan picas largas, podrán contra los más de mil que son los vuestros, y menos si favorecéis con un mínimo de dilación las deserciones. Vuestra merced sabe que las matemáticas son exactas y no mienten.
—Es lo único aquí que no miente.
—El problema de la política, capitán Narváez, es que a menudo no entiende de números. Los designios de Dios, bien lo sabemos los españoles, son inescrutables.
—Es cierto. La fortuna es antojadiza y hasta hoy ha favorecido a Cortesillo, pero veremos en adelante. ¿Bebéis?
—Es pronto aún. A los frailes no nos conviene abusar del tinto, no se preocupe por mí vuestra merced.
—¿Qué es ese alboroto?
En el patio se oían voces. Narváez se levantó: sus hombres venían escoltando a un español que llegaba a pie sujetando las riendas de su caballo.
—Señor, acaba de llegar el capitán Juan Velázquez de León.
La noticia euforizó a Narváez.
—Decidle que pase. ¡Que pase de inmediato!
4
Hacía muchos días que Narváez decía que de los hombres de confianza de Cortés el más cercano al gobernador, por vínculos de familia, era Juan Velázquez de León, primo de Diego Velázquez, y enviaba con cada embajador recado para que le recordasen que cuando quisiera lo acogería con los brazos abiertos.
—¡Va a resultar que tenéis razón, padre! Y es solo el principio —exclamó, con una carcajada satisfecha.
Olmedo, algo sorprendido, se removió en su silla. El buen fraile no veía claro lo que podía significar la inesperada visita de Juan Velázquez de León. Temía un cambio de planes.
Pero Narváez ya abría la puerta para que el recién llegado, posiblemente el hombre más apreciado por Cortés después de Alvarado y Sandoval, entrase escoltado por sus soldados.
Las corazas de ambos se entrechocaron, al estrecharlo en un efusivo abrazo.
Narváez siempre había dicho que, si Juan Velázquez se pasaba a su bando, Cortesillo era hombre muerto.
—¡Velázquez, cuánto tiempo, vive Dios!
—Me alegro de encontraros en buena salud, señor. Y a vuestra reverencia también, padre —repuso Juan Velázquez, tan sorprendido por la cordialidad de la acogida como los demás.
Quienes venían de fuera llegaban con los cabellos y las barbas mojadas. A partir de finales de mayo llovía mucho por aquella zona de clima generalmente seco y caluroso.
Viéndole, Narváez, que como buen castellano era dado a los caldos, dijo:
—Sentaos. Decidle a esos indios, padre, que traigan algo de comer, y sobre todo otro jarro de tinto, que este hombre lo merece.
—Os lo agradezco.
Juan Velázquez se había presentado en el palacio del Cacique Gordo, el aliado más fiable de Cortés. Tras encontrarlo deprimido y rodeado de los soldados de Narváez, se había dirigido directamente a la posada donde le dijeron estaba este, no lejos del cu principal.
Su mozo de espuelas se quedó en el patio con los guardias.
Hombre de buena presencia y frondosa barba, Velázquez llevaba una cadena grande de oro echada al hombro que le daba dos vueltas debajo del brazo y que lucía bien a la vista.
—¿Cómo habéis tardado tanto en presentaros? ¡Sentaos, pardiez!
Narváez mandó traer sillas. Ordenó a sus criados colocar el caballo y el fardaje del recién llegado en su propia caballeriza.
Pero Velázquez hizo gesto de que no era necesario.
—¿Cómo no?
—Solo vengo a presentaros mis respetos, don Pánfilo, antes de volver al campamento con el capitán Cortés. Os traigo recado de que nuestros hombres están a pocas leguas de aquí, y que el capitán está dispuesto a parlamentar cuando lo estiméis conveniente.
»Fijad vos el lugar del encuentro, tanto para hablar como, si lo preferís, para combatir. Allí donde le emplacéis, estará. Cualquiera de los llanos que rodean Zempoala es bueno para nosotros.
5
La expresión de Narváez cambió por completo. El prudente padre Olmedo, en su esquina, evitaba cruzar la mirada con el recién llegado, pese a que a todas luces Juan Velázquez quería transmitirle algo. Pero Narváez se encaró con Velázquez. La amplia sonrisa que le había dirigido a su llegada había desaparecido.
—¿Cómo es eso?
—Estoy aquí para preguntaros si estáis dispuesto a llegar a un acuerdo con el capitán Cortés y hacer la paz.
Narváez se puso en pie bruscamente.
—¡¿Hacer la paz con un traidor que se alzó contra vuestro primo don Diego Velázquez?! ¿Estáis bromeando?
—No bromeo. Son las órdenes que traigo y me debo a ellas. El capitán Cortés no es traidor a nadie, y suplico a vuestra merced que no pronuncie esa palabra delante de mí.
Narváez entendió que la violencia no le llevaría a buen puerto. Conteniéndose, cambió de táctica.
—Mirad, mi buen Juanillo, que es vuestra oportunidad. Quedaos conmigo, a las órdenes de vuestro primo Diego Velázquez, con la gente de vuestra familia, con el apoyo de los Colón y el obispo Fonseca, y no os arrepentiréis. Seréis mi capitán más apreciado y os daré lo que pidáis. Pensad que la lealtad debe ponerse donde está la ley. Y la ley está con nosotros. Ved que estáis en un error y todavía podéis rectificar…
—Es posible, capitán Narváez. Pero yo os digo que vale más ser leal errando que desleal estando en lo cierto. Mi mayor traición sería abandonar ahora al capitán Cortés, después de todo lo que ha hecho en la Nueva España en el servicio de su majestad. Y si tenéis cosas que decirle en persona, Cortés no tiene inconveniente en esperaros pasado mañana en los campos que hay al pie de Zempoala…
Poco a poco iban llegando a la posada más capitanes. Habían tardado lo que tardó en saberse en el campamento de la llegada de Juan Velázquez. Como muchos lo conocían de sus tiempos en Cuba, lo fueron abrazando uno tras otro. Narváez permanecía serio. Todos traían las alpargatas empapadas y dejaban por la sala restos de barro. La lluvia golpeaba contra el tejado y el suelo del patio. Los más traían una manta por encima de sus corazas. Tenían las greñas y los rostros húmedos.
—Señores, dejad ya vuestros abrazos, que Juan Velázquez no piensa unirse a nosotros, sino que se vuelve con Cortesillo después de haberme hecho una propuesta ofensiva.
Aquello cayó como un jarro de agua fría. Mudaron los rostros. Se hizo el silencio. Olmedo aprovechó para servirse y beber un trago de vino. Juan Velázquez era el centro de atención. Todos lo miraban esperando que confirmara o desmintiera lo que decía Narváez. Su actitud seria y precavida era elocuente.
—Si eso es así, ¿por qué no lo prende vuestra merced?
Algunos asintieron y Narváez dudó. Pero el padre Olmedo reaccionó rápido.
—Mirad, capitán Narváez, que aunque eso que decís parezca sensato no lo es tanto. Eso desmerecería vuestro comportamiento con Cortés. Recordad que él recibió a vuestros mensajeros como un gran señor y les permitió volver cargados de oro.
Las palabras del mercedario no gustaron a los narvaecinos. Aun así, don Pánfilo volvía a dudar. En eso llegó el totonaca con la jarra de vino. Tras darle un nuevo tiento al caldo, con voz algo empalagosa y vacilante por el alcohol, dijo:
—Tenéis razón, padre. Dejemos que Velázquez se explique. ¡Que traigan de comer para todos!
6
Velázquez y los capitanes se instalaron en la mesa de las borriquetas. Comieron una olla de frijoles con patatas y otras verduras locales bien aderezada de tocino y tortas de maíz.
Ya más distendido el ambiente, Juan Velázquez se entretuvo hablando de asuntos livianos que podían hacer gracia a los narvaecinos, principalmente de los problemas que se plantearon en Tenochtitlán cuando Moctezuma les entregó una veintena de mujeres, y entre ellas una hija suya, muy hermosa, al capitán Cortés.
—¿Qué creéis que le contestó el capitán? Que en España tenemos por costumbre casarnos con una única mujer, y que él ya tenía a Catalina Juárez en Cuba, con quien está felizmente casado, que por eso rechazaba el presente… Pero ya se imaginan vuestras mercedes, como las muchachas son lindas y siendo el capitán como es…
—Los hay que no cambian nunca. ¡Vaya con Cortés!
Lo que no les contó fue que la frialdad de Marina, a raíz de los notorios escarceos de Cortés, había conseguido desquiciar al extremeño, quien, muy contrariado, acabó por subir al templo principal, donde a lo largo del invierno habían logrado que se reservara un espacio a su cruz y a la imagen de la Virgen en el que el padre Olmedo había celebrado su primera misa en Tenochtitlán.
Allí se dedicó a derribar y destrozar los ídolos en los adoratorios. Algunos pensaron que aquella reacción inusual era debida a los nervios que le producía la presencia de Narváez en Veracruz, aunque Juan Velázquez no lo dijera.
—El caso es que, cuando supo que llegabais, se ha tranquilizado la Malinche, o sea que ya ven que la presencia de vuestras mercedes le ha servido para algo al capitán Cortés.
La anécdota bastó para que los narvaecinos riesen entretenidos. Las historias de mujeres y enredos eran el picante de la guerra.
Mientras la mayoría comía con aplicación, el padre Olmedo le dijo al oído a Narváez: «Mande vuestra merced hacer alarde de sus caballeros, escopeteros y ballesteros. Que los vea el Velázquez y a través de él, en su campamento, sepan de vuestro poderío… Eso los atraerá a vuestro bando». Aquello pareció bien a Narváez, que mandó venir a un paje para enviar recado.
Al rato, apenas terminada la comida y aprovechando que escampaba y que algunos ya paseaban el almuerzo por el patio, empezaron a desfilar por la calle principal de Zempoala las tropas de Narváez.
—Gran poderío trae vuestra merced —dijo Juan Velázquez, acercándose a la puerta.
—Es tu última oportunidad, Juanillo. ¿No te hace cambiar de parecer? Piensa que sois pocos y nosotros muchos…
—Tenga por seguro vuestra merced que los soldados que estamos con el capitán Cortés sabremos defender bien nuestras personas —dijo Velázquez, que se había enfrentado a Cortés en su día y no tenía ganas de volver a hacerlo.
En eso entró en la estancia un soldado, sobrino de Diego Velázquez, de igual nombre que su tío y familia también de Juan Velázquez.
—¿No saludáis a vuestro primo? —preguntó Narváez.
—Primo o no, es un traidor, como son todos los que andan con el Cortesillo.
Para entonces la mayoría de los capitanes habían decidido que resultaba preferible mantener cierta cordialidad con el emisario de Cortés. Aquella salida los desconcertó.
Juan Velázquez se volvió hacia Narváez.
—Don Pánfilo, ya advertí a vuestra merced que no toleraría tales expresiones delante de mí.
—Tales palabras se aplican perfectamente a vos y a vuestro capitán —repuso el tal Diego Velázquez.
—¡Sois un bellaco! Y os lo dice un Velázquez de los buenos, no cobarde como vos.
Echaron ambos mano a la espada y los presentes hubieron de intervenir parar que no se dieran de estocadas.
Una vez apaciguados los ánimos, indicaron a Juan Velázquez y al padre Olmedo, que mejor se fueran cuanto antes. Alguno le pedía a Narváez que los hiciera presos. Narváez dudaba. Pero una nueva mirada del padre Olmedo, que ya buscaba su mula, lo empujó a dejarlos ir.
—Marchad, antes de que cambie de opinión.
7
Juan Velázquez se dirigió a la caballeriza, seguido por el fraile. Mientras se subía a su montura, el otro Velázquez, su primo como le llamaba Narváez, yendo tras él, lo alcanzó y ya a su altura escupió al suelo. «Ya veremos si os mostráis tan valiente en el campo de batalla», dijo el cortesiano, ayudando a su mozo de espuelas a subir a la grupa. El padre Olmedo esperaba, con su mula, no muy lejos.
—Idos ya, o no respondo de lo que pase —dijo Narváez.
—Váyanse vuestras mercedes y no vuelvan más por aquí —advirtió otro de los capitanes.
Juan Velázquez, dando un talonazo a su yegua, partió al trote calle abajo. Olmedo lo seguía de cerca. Los de Narváez se les quedaron mirando bajo la llovizna.
—Anunciad a los hombres que quien mate a Cortesillo, cuando nos enfrentemos con él, recibirá tres mil reales —dijo Narváez.
La lluvia caía con fuerza sobre Zempoala. Se oían los tambores y pífanos de sus hombres en el campamento.
—Velázquez me emplaza a verme las caras con el Cortesillo. Preparaos todos para la batalla. Ya se acabó el juego de los mensajitos. Saldremos a su encuentro —concluyó el mandatario—. Y, o se entrega con sus hombres, o los masacramos a todos.
V. HABLA JERÓNIMO EL LENGUA
Juicio de residencia de Hernán Cortés, principios de 1529
«(…) Quitando el testimonio de Bernal Díaz, todo lo que oigo en esta audiencia hasta ahora son críticas a Hernán Cortés, y eso me sorprende: no se oían ni la mitad de ellas cuando los presentes estabais bajo su obediencia. Todos sabéis cómo se conquistó la Nueva España. Muchos ya le servíais cuando me incorporé a la expedición en la isla de Cozumel. Los veteranos todavía os burláis recordando que, para que no me matasen, hube de gritar en voz alta: «¡Dios, Santa María y Sevilla!». Yo traía un remo al hombro, una cotara vieja calzada, la otra atada en la cintura, una manta raída, un braguero con el que cubría mis vergüenzas, y estaba trasquilado como un maya. Había nacido en Écija, pero tenía la piel tan morena y la ropa tan deteriorada que era difícil imaginar en mí un cristiano. Para entonces el navío que capitaneaba Pedro de Alvarado tomaba la mar y los demás estaban embarcados, salvo Cortés, que quedaba con diez o doce hombres en la playa. Esperaban a que pasara un viento contrario repentino que no dejaba salir su navío del puerto. Y el domingo después de la misa comían cuando justo llegó por la mar la canoa a la vela que me traía desde la tierra del Yucatán, adonde Cortés había enviado días atrás a buscarme. Cinco españoles y algunos naturales de la isla me acompañaron a la playa donde me presenté ante él. Pero hoy quería hablar sobre doña Marina, o la Malinche, como la llaman algunos, quien como sabrán vuestras mercedes fue apuñalada hace demasiado poco en circunstancias, cuando menos, misteriosas. Por eso hoy deseo honrar su memoria contando su historia y relacionándola con el que es quizá el único cargo que pueda hacérsele con justicia a Cortés: la muerte de su mujer Catalina Juárez. Sí, señores, no murmuren los cortesianos, que no he de callar. Pero para entender lo sucedido con doña Catalina debemos primero hablar de la Malinche. Pocos ignoran que a doña Marina, cuando llegamos a estas tierras, la habían vendido sus padres a esos mismos mayas que cuando avistaban navíos por la costa nos daban guerra. Por eso, cuando entramos en el río que allí llaman Tabasco, no fue ninguna sorpresa ver la orilla llena de guerreros con las caras pintadas, lanzas, flechas, tañendo trompetillas, caracoles y atabalejos, para espantarnos. El capitán, que era muy de proceder según ley, les rogó, en presencia del escribano, que nos permitiesen desembarcar, pues veníamos en son de paz. Y cada vez los mayas respondían que si poníamos un pie en la orilla nos harían la guerra. Entonces era yo el lengua de la expedición. Con mi cabello largo y trenzado y mi aspecto a medio camino entre indio y español, era quien le permitía a Cortés entenderse con los nativos. Como había tomado órdenes en su día en España, también procuraba hacer inteligible a los caciques amistosos los conceptos de la fe y les hablaba del Cristo y sus parábolas, allí donde Olmedo intentaba explicar el misterio de la santísima trinidad y la inmaculada concepción. El caso es que ese día dimos nuestra primera batalla en el Yucatán. Y pese a ser muchos los mayas, al tener armaduras y arcabuces conseguimos ponerlos en fuga gracias a la veintena de caballos que traíamos y que Cortés mandó llevar a tierra. Al principio los animales estaban torpes y temerosos en el correr del largo encierro en el navío. Pero poco a poco cogieron confianza. El día de la batalla, al aparecer de improviso en la lucha, sembraron el terror entre los mayas, que pensaron que jinete y montura eran un solo animal. Todos huyeron, dejándonos victoriosos cuando podíamos haber sido muertos. Como resultado, esa noche se reunieron sus caciques para ofrecernos paz, y el capitán Cortés bien sabéis que mostró su habilidad diplomática cuando, al presentarse en el campamento los caciques con sus mantas e inciensos, los halagó y convenció de que debíamos ser hermanos. Pero al mismo tiempo, por si acaso, como todos temían tanto a los caballos, pidió que trajeran del navío una yegua recién parida junto con un macho muy rijoso, de tal manera que, mientras parlamentaba, al oler el caballo a la yegua se puso a relinchar violentamente, consiguiendo que los caciques creyesen con espanto que bramaba por ellos. Eso y un lombardazo desde los navíos logró convencerlos de que estaban mejor en paz con nosotros. El palo y la zanahoria. Así funcionaba el capitán. Y a modo de tributo, al día siguiente volvieron aquellos mayas con una veintena de mujeres y entre ellas doña Marina, quien ya dije fue vendida por su familia a los de Tabasco, que a su vez nos la entregaron a nosotros. Y nunca se lo agradeceremos lo suficiente. Eran todas igual de jóvenes y la Malinche venía vestida con el huipil maya. Tenía como adornos un par de pendientes dorados y un collar de cuentas de obsidiana enrollado dos veces en torno a su cuello. No era ni más guapa ni más fea que las demás, y el capitán Cortés, sin fijarse, se la cedió a uno de sus hombres de confianza, Alonso Hernández de Portocarrero. Yo tampoco, lo reconozco, me fijé en ella hasta que unos días después llegaron los embajadores mexicanos. Para entonces sabíamos que había muchas tribus sometidas a un Moctezuma que vivía lejos y al que pagaban tributos a través de unos cobradores a los que Cortés, para regocijo de los caciques locales, había echado con cajas destempladas. Las noticias llegaron a Tenochtitlán y no tardaron en aparecer los embajadores de Moctezuma. Fue un momento delicado para mí, puesto que Cortés comprendió que no hablaba el náhuatl. Y estando en plena faena me di cuenta de que la jovencísima doña Marina reía de algo que le decía el criado de Teuhtlilli, gran señor con el que intentábamos comunicar por señas. Viéndolo, me acerqué rápidamente a preguntarle en maya dónde había aprendido la lengua. “Es la lengua de mis padres. El maya lo aprendí como esclava en Tabasco”. Agarrándola por el brazo, la llevé hasta al capitán, que para impresionar a los emisarios de Moctezuma se había puesto sus mejores atavíos y se había sentado, a modo de trono, sobre una silla en la popa del alcázar de la mayor de nuestras naves. Allí interpuse a la Malinche entre nosotros y Teuhtlilli, que se mostró inmediatamente complacido. Ese día ella tradujo del náhuatl al maya y yo del maya al castellano. Y así, cuando terminamos, Teuhtlilli, que como buen señor mexicano apenas hablaba a las mujeres, la congració con una sonrisa. Cortés la felicitó y a partir de ese momento la percepción que todos tuvimos de doña Marina, nombre con el que la había bautizado el padre Olmedo, cambió por completo. “¿Cómo te llamas en náhuatl?”. “Malinalli”. “¿Viene del octavo signo?”. Ella asintió: “Los que nacemos bajo ese signo se supone que tenemos mala ventura. Prosperamos un tiempo y luego caemos en desgracia”. Tenía una voz suave, con un timbre natural agradable, y canturreaba cuando estaba a solas canciones ancestrales de su pueblo. Pero tuvo que aprender, haciéndose violencia y a instancias nuestras, a elevar la voz y a endurecerla, para hacerse respetar. Entendiendo que era la única bilingüe entre nuestras indias, el capitán fue como si la descubriera por primera vez. Y de lo que pasó entre ellos da cuenta su hijo Martín Cortés, aquí presente (…)».
VI. CARTA DE JUAN VELÁZQUEZ DE LEÓN A DIEGO VELÁZQUEZ, GOBERNADOR DE CUBA
Veracruz, 2 de julio de 1520
Muy magnífico señor y pariente:
Ya estará vuestra excelencia al tanto de la lucha librada en Zempoala entre el capitán Cortés y Pánfilo de Narváez. Ha sido la primera gran batalla entre españoles del Nuevo Mundo.
Querría, por ser vuestra excelencia quien es y por ser yo de su misma familia, que tengáis la versión mía de los hechos, por si esto pudiera llevaros a ser comprensivo con Cortés, y por si pudiese mediar entre vuestra excelencia y el capitán. Teniendo mi corazón desgarrado entre ambas lealtades, sería para mí una gran alegría ayudar a poner fin a esta enemistad que tanto daño hace a España.
Yo, excelencia, fui uno de los cuatrocientos soldados que acompañaban a Cortés. Sabiendo de la llegada de dieciocho navíos, en un principio los hombres se mostraron exultantes, por el efecto desmoralizador que provocaba sobre Moctezuma y los indios de Tenochtitlán, que no sabían cómo librarse de nuestra compañía. No escondo que Cortés alargaba la estancia, so pretexto de estar construyendo en la laguna nuestros bergantines.
El capitán Cortés, por el contrario, andaba preocupado. Él sospechaba las intenciones que podía traer vuestro servidor. Y aquello lo confirmó cuando supo que Pánfilo Narváez, hombre de total confianza de vuestra excelencia, se cruzaba mensajes con Moctezuma, desvelando que llegaba con intención de prenderle.
De inmediato, con la viveza que conoce vuestra excelencia, el capitán tomó la decisión de salir al encuentro de Narváez. Bien que, para evitar confrontaciones prematuras en campo abierto, avanzamos por veredas poco frecuentadas donde, cada poco, recibíamos embajadores de Narváez, a quienes se trataba con generosidad.
Al cabo, por mediación mía, quedó concertado un encuentro entre las dos tropas para el día veintinueve del mes pasado.
Para entonces acampábamos junto a un riachuelo a una legua de Zempoala, entre los prados y una vaquería donde ya se nos juntaba la gente de Veracruz dirigida por Gonzalo de Sandoval, que ya había tenido sus más y sus menos con Narváez.
Después de comprobar por nuestros corredores de campo que no había hombres de Narváez cerca, el capitán, que para irritación de aquel no quiso presentarse en el lugar de la cita, que era ese mismo día, nos reunió a última hora de la tarde y anunció que atacaríamos por sorpresa antes del amanecer.
De tanto que llovía, muchos nos alegramos.
Cortés, para tranquilizar a los inquietos, nos arengó.
—Estáis al corriente, señores, de que yo quería volver a Cuba a dar cuenta a Diego Velázquez del cargo que me disteis para poblar esta tierra en nombre de su majestad y que he rogado a don Carlos, con nuestras cartas, que deje estas tierras en gobernación a quienes las hemos pacificado. Tampoco ignoráis la poca amistad que nos tiene el obispo Fonseca, padrino de Diego Velázquez, de quien sabíamos había de darle esta merced a él o a algún incondicional suyo, como así ha ocurrido.
El padre Olmedo, a su lado, asentía a todo.
—Señores. Cincuenta de nuestros compañeros han quedado por el camino y tenemos numerosos heridos. Incontables veces nos han intentado quitar la vida. Mucho es el peligro afrontado, mucha el hambre y la sed, y más el dinero invertido en esta expedición. Y ahora Pánfilo de Narváez nos llama traidores y envía a decir a Moctezuma palabras que lo incitan a rebelarse.
Hubo mueras para Narváez.
Aquello tocaba la fibra belicosa de los hombres.
—¡Viva el rey don Carlos! ¡Muera Diego de Velázquez! ¡Muera Fonseca!
—Pero hoy no peleamos por la gloria o la conquista, sino por salvar nuestras vidas y la honra, pues nos vienen a prender, a robar nuestras haciendas. Aún no sabemos si traen otra cosa que favores del obispo de Burgos. Pero sí sabemos que dirán que hemos muerto después de haber robado y destruido una tierra en la que ellos son los verdaderos alborotadores.
»De modo, señores, que todo lo pongo en las manos de Dios y en las vuestras. Mañana habremos de vencer o morir, y solo venciendo recuperaremos la honra.
El plan era acercarnos con sigilo a Zempoala, donde no se nos esperaba, tomar los dieciocho cañones asentados delante de los aposentos de Narváez, en uno de los cúes, y, si se podía, prender a Narváez con sesenta hombres.
Para dar gravedad al momento, leyó la orden:
—Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor de la Nueva España por su majestad, yo mando que prendáis a Pánfilo de Narváez y, si se defendiese, matadle, pues así conviene al servicio de Dios y de su majestad.
El documento lo firmaron él y el escribano, y Cortés prometió tres mil pesos al que ayudara a prender a Narváez. A mí me ordenó que prendiese al otro Diego Velázquez, nuestro común pariente y tocayo vuestro. Con él bregaba en el campamento de Narváez, como emisario. Para ello me dio sesenta soldados.
—Bien sé que los de Narváez son más que nosotros. Pero ellos no están acostumbrados a las armas y no están a buenas con su capitán. Les tomaremos por sorpresa. Y Dios nos dará la victoria, porque más hacemos nosotros por Él que no Narváez. Por ello, señores, os pido que recordéis que más vale morir por buenos que vivir afrentados.
Una vez convenido que nuestro santo y seña en la batalla sería «Espíritu Santo», nos retiramos. Nos metimos bajo las mantas y pasada la medianoche nos despertamos y anduvimos bajo la lluvia sin tocar pífano ni tambor hasta que, llegados hasta el río, cogimos a los vigías de Narváez tan descuidados que los prendimos a todos menos a uno, que se fue al real, dando voz:
—¡Al arma, al arma, que viene Cortés!
Nadie se esperaba que osásemos atacarlos. Como seguía la lluvia, el río estaba hondo. Las piedras resbalaban. Era costoso pasar con armas. Aun así lo conseguimos con la suficiente celeridad y cargamos hacia la posición de artillería con tal ardor que los narvaecinos no tuvieron tiempo de dar sino cuatro tiros.
Las pelotas pasaron por encima de nuestras cabezas sin herir a nadie.
Sonaban tambores y aparecieron capitanes de Narváez a caballo, mal preparados y cansados de habernos esperado todo el día. Batallamos en torno a la artillería mientras los arcabuceros de Narváez disparaban desde sus aposentos en lo alto del cu. Ganados los falconetes, se los dimos a nuestros artilleros. Ellos los volvieron contra los guardias de Narváez. Mientras tanto, los narvaecinos echaron a Sandoval dos gradas abajo, pero los demás llegamos con nuestras picas en su ayuda.
Muy pronto se oyeron las voces que daba Narváez en la oscuridad:
—¡Santa María, Santa María, valedme, que me han quitado un ojo!
—¡Victoria, victoria, para los del Espíritu Santo, que Narváez está muerto!
Aun así no pudimos entrar en el adoratorio del cu hasta que a uno de los nuestros se le ocurrió poner en fuego las pajas por lo alto. Con el incendio salieron del templo gradas abajo los de Narváez. Y antes de que amaneciera, cuando la noche aún se disipaba, por fin prendimos a Narváez, entre grandes gritos.
—¡Viva el rey y, en su real nombre, Hernán Cortés! ¡Victoria, que Narváez ya está apresado!