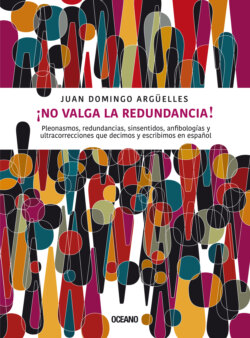Читать книгу ¡No valga la redundancia! - Juan Domingo Argüelles - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRÓLOGO
En 1950 el gran poeta y ensayista alemán Gottfried Benn hizo un diagnóstico de la lengua. No únicamente de la alemana, sino en general, y concluyó que el idioma estaba atravesando por una crisis en la que, por momentos, perdía su carácter dialógico y su profundidad y devenía en lo puramente político. Sin embargo, años atrás, en 1934, se mostró confiado en que la lengua, por ser un ente vivo, con su evolución, su congruencia y su capacidad de adaptación lógica, jamás aceptaría una transformación artificial o mecanicista, esto es, política. Eso, dijo, “no sucederá jamás”.
Téngase en cuenta que, desde entonces, Benn ya se refería a los estropicios e infecciones ocasionados por el virus político que afectaba a la lengua, pero también, con gran lucidez, sabía que tanto la fortaleza del idioma común, ciudadano, civil, como la fuerza milenaria del idioma poético o literario (esto es, de carácter estético), impedirían su desnaturalización ante el tenaz empuje político, porque, citando a Balzac, “mientras los imperios pasan, ‘una palabra pesa más que una victoria’”.
Dos décadas después, en El placer del texto, Roland Barthes advertiría que “el lenguaje encrático (el que se produce y se extiende bajo la protección del poder) es estatutariamente un lenguaje de repetición; todas las instituciones oficiales de lenguaje son máquinas repetidoras”, desde las escuelas hasta la publicidad oficial, que confluyen, invariablemente, en “el estereotipo” que, a decir del semiólogo francés, “es un hecho político, la figura mayor de la ideología” y “la palabra repetida fuera de toda magia y de todo entusiasmo”.
La lengua civil, de la cual deriva la lengua estética, es también un poder, con sus propios principios, normados por la lógica y el uso común, y este poder de la lengua se resiste, siempre, a los demás poderes, pero especialmente al poder político que la asedia y que la desea ideológica y no dialógica. ¡Qué tan importante, y tan poderosa, es la lengua civil y dialógica, que lo primero que hacen los conquistadores, políticos y militares, es arrancarles la lengua a los conquistados para imponerles la suya!
El idioma (todo idioma) ha sufrido los embates del poder (todo poder), y, sin embargo, ha obedecido siempre a sus propias reglas de evolución, de acuerdo con la realidad, sin aceptar intromisiones caprichosas ni caminos por decreto, pues incluso cuando una forma errónea (un barbarismo, por ejemplo) acaba imponiéndose como válida entre los hablantes y escribientes, esto lo determina el uso común y no la arbitrariedad de nadie, por muy bienintencionados que puedan ser sus motivos (y casi nunca lo son).
En su ya largo proceso evolutivo, todas las lenguas tienden a la precisión y a la economía, elementos indispensables para una buena comunicación y no menos para la más depurada creación estética. La precisión está directamente relacionada con la lógica y el sentido común, y, ya resuelta la precisión, la economía da concisión al idioma con el uso de la menor cantidad de vocablos o de palabras en un enunciado, para abarcar y expresar el más exacto significado. Forma elegante y concisa, y precisión semántica confieren a la lengua sus más firmes capacidades expresivas, tanto para la comunicación básica como para la creación de obras estéticas: información, sin ambigüedades, y belleza en el decir y el escribir.
Por ello, las lenguas, incluido el español, pasaron del arcaísmo pleonástico y redundante a la concisión, con vocablos cuyos significados evitan, en todo lo posible, los yerros, equívocos y anfibologías. El español antiguo está lleno de pleonasmos muy parecidos, en su uso, a los del hebreo, que, para denotar algo, repite términos y significados, como en “lloraban con los sus ojos, llenos de lágrimas, las mujeres” y “habló Yaveh y de su boca dijo palabras para que los oídos de todos escucharan”.
Muchas de las formas con las que hoy se duplica o se desdobla el idioma, por motivos ideológicos y políticos (especialmente los llamados “de género”, que surgieron en las esferas del poder), por muy bienintencionados o nobles que puedan ser los objetivos que tratan de justificar su uso, no son avances sino retrocesos en nuestra lengua. No obran en la precisión, sino en la anfibología, y pasan por encima de la lógica y de la economía del lenguaje. Como bien lo ha afirmado Gabriel Zaid, las duplicaciones y redundancias, además de las formas caprichosas de derivar “femeninos”, en nombre de la equidad y la igualdad, no constituyen un avance en el idioma, sino un evidente retroceso. Resolver problemas y corregir injusticias sociales no tendría por qué implicar la ruina del idioma.
Zaid explica, de la manera más sencilla, para que todos entiendan: “De los afanes feministas han salido muchas cosas buenas y algunas lamentables. El acceso al voto, a las profesiones y al poder han sido avances de verdad. Pero que una directora se haga llamar la director o el director no es un avance. La lengua admite innovaciones, pero no arbitrariedades. Permite decir el presidente, la presidente y la presidenta; el juez, la juez y la jueza; pero no el presidenta, ni el jueza, ni la director. Tampoco el director, si es directora”. Que un sector femenino llegue al extremo de llamar “grupa”, en lugar de “grupo”, al conjunto o a la pluralidad de mujeres, no es desde luego un avance lógico de la lengua, sino una arbitrariedad que no beneficia a nadie. El sustantivo femenino “grupa” (del francés croupe) designa las “ancas de una caballería”. Pero el “grupo” es “grupo”, sea para designar el conjunto de varones o sea para referirnos al conjunto de mujeres. Reivindicar los derechos de las mujeres no tiene que implicar ni la confusión en la lengua ni la destrucción de la lógica.
Vivimos hoy, igual que en tiempos de Gottfried Benn, un asedio político a la lengua dialógica, en una crisis más (otra, entre muchas a lo largo de la historia), en que lo ideológico y lo ilógico tratan de imponerse sobre la evolución natural y el uso sensato del común. La lengua política, al igual que en otras épocas, cree posible imponerse por exigencia, por coerción o por decreto. Hay quienes incluso exigen (sean individuos o colectivos), la supresión o la inclusión de determinados términos en los diccionarios. Censura para unos y libertad para otros. Esto es desconocer la evolución natural de la lengua, pues ni aun suprimiendo del diccionario los términos que disgustan, éstos dejarán de existir. Existen porque nombran una realidad, y la obligación de los diccionarios (es decir, de quienes hacen los diccionarios) es reflejar esa realidad, no ocultarla ni mucho menos negarla.
Si cada cual decide que un término, el que sea, debe desaparecer del diccionario y, en su lugar, incluir otros “satisfactorios” y a contentillo, tal vez no quede nada de lengua dialógica, y sí, en cambio, todo un vocabulario de lengua política, ideológica. Esto, por fortuna, para decirlo con Gottfried Benn, “no sucederá jamás”; y, pasado un tiempo, el idioma se irá desembarazando de lo que no es suyo por naturaleza, de lo que no es parte viva de su evolución. Ya lo veremos, o no, pero la lógica se impondrá siempre allá donde la arbitrariedad quiera mandar y decidir. La realidad manda incluso cuando se cumplen nuestros deseos. Lo cierto es que, hoy, con la corrección política, hasta los machistas (por sus dichos y acciones) navegan con bandera de “feministas” (¿o “feministos”?; ¡más bien, “femilistos”!): lo dicen, lo escriben, lo pregonan, lo ostentan, aunque se muerdan la lengua y, de paso, laceren el idioma y ofendan nuestra inteligencia. ¡Caraduras que son! Muy feminista ha de ser el escritor y funcionario que no se percata del machismo declarativo que lo traiciona cuando, pretendiendo ostentar su “feminismo”, afirma enfático ante un público conformado por estudiantes: “¡Vamos a abolir el machismo a putazos!”. Algo digno de figurar en la célebre columna periodística “Por mi madre, bohemios” del ya difunto Carlos Monsiváis.
La crisis que padece hoy el idioma, con la intromisión del poder político y de otros poderes (incluido el académico), no conducirá a una transformación artificial de la lengua. La neolengua política e interesada (con sus desdoblamientos, duplicaciones, eufemismos y demás caprichos y arbitrariedades) será una anécdota más en tanto no sea de uso común. A lo más que puede llegar esta neolengua políticamente correcta es a formas jergales en estancos especializados que, por serlo, conspiran contra la comunicación. Toda forma jergal del idioma es de uso exclusivo (y, por tanto, excluyente) de las cofradías que la usan y la entienden. Y queda claro que no conduce a la inclusión sino al elitismo, como bien lo ha señalado Concepción Company, directora adjunta de la Academia Mexicana de la Lengua, reconocida en 2019 con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en la rama de Lingüística.
En una entrevista, Company advirtió lo siguiente: “Me parece muy peligroso el lenguaje incluyente. […] ¿Qué problema tiene el lenguaje incluyente? Que ‘todos y todas’ es políticamente correcto. Ningún político se atrevería a dirigirse a una audiencia diciendo ‘buenas noches, señores’ o ‘buenas noches tengan todos ustedes’, que es una posibilidad de la lengua. Sin embargo, el lenguaje incluyente es como una cortina de humo que oculta los verdaderos problemas del machismo de la sociedad mexicana. Entonces, estoy segura de que muchos caballeros machines cuando dicen ‘estimadas todas y queridos todos’, lavan su conciencia pensando: ‘Qué incluyente soy’, pero después matan de un batazo a su esposa”.
El uso de la arroba (tod@s), la equis (todxs) y la e (“todes) como signos de la inclusión, o de la denominada “perspectiva de género” en la lengua, es un recurso político que hasta los más machistas aprueban y utilizan para quedar bien con las audiencias. A decir de Company, “el lenguaje incluyente es una superficialidad que desvía la atención del problema profundo, porque a las mujeres, no siendo minoría, siendo iguales, se nos trata como discapacitadas mentales”. Por ello, con incorrección política, al referirse a sí misma, sentencia: “No quiero que me incluyan por ser mujer, porque eso me ofende”.
Por lo demás, el uso del idioma o de los idiomas de santa Teresa de Jesús, sor Juana Inés de la Cruz, Virginia Woolf, Emilia Pardo Bazán, Emily Dickinson, Simone de Beauvoir, María Zambrano, Emily Brontë, Charlotte Brontë, Jane Austen, Mary Shelley, Toni Morrison, Isak Dinesen, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Mercè Rodoreda, Elena Garro y Rosario Castellanos, entre otras muchas autoras, varias de ellas feministas, o que se opusieron resueltamente al poder masculino de su época, nada tiene que ver, en sus perdurables obras, con artificios para la confusión de la lengua, sino con poderosas fuerzas imaginativas y transformadoras para enriquecerla, y que están a la par de las grandes creaciones literarias de los más grandes escritores de su tiempo y de todos los tiempos.
Los políticos, desde su altura omnipotente, “conceden”, como bien advierte Zaid, pero invariablemente subrayan lo que conceden, para que se vea el tamaño de sus concesiones, la prodigalidad de sus favores. “Nunca dirán ‘los tontos y las tontas’”, porque sus redundancias y sus duplicaciones son interesadas. Su interés mayor como políticos es quedar bien con cualquier auditorio, a costa de lo que sea: “Chiquillos y chiquillas”, “mexicanos y mexicanas”, ¿guanajuatenses y guanajuatensas?, ¿tijuanenses y tijuanensas?, ¿guerrerenses y guerrerensas? Company lo advierte también: los políticos machines que hoy se declaran feministas, por corrección ideológica, dirán “estimadas”, “queridas”, “estimades”, pero no “corruptos y corruptas”, “ladrones y ladronas”, porque “las mujeres [están] nada más para lo bonito. […] solamente [para] lo positivo”, lo cual “es más falso que Judas y es peligroso”.
Los políticos, los funcionarios y los académicos, desde los poderes institucionales (y muchas veces desde su mala conciencia) se han inventado un lenguaje opuesto a la lengua convencional. La epidemia del eufemismo políticamente correcto ha venido socavando la lógica y la precisión del idioma y ha creado un ruido que impide comprender la verdad llana. Tal es el idioma político, al margen de la lengua civil o ciudadana, pues el común no habla así. Cuando un “anciano” ya no lo es y se convierte en un “adulto mayor” o “adulto en plenitud”, la claridad y la precisión idiomáticas se pierden ahí donde triunfan la demagogia y lo que Camilo José Cela denominó, atinadamente, el “piadosismo”, esto es, la falsa piedad.
En épocas de mayor ingenuidad, pero no de corrección política, inventamos un eufemismo simpático hasta para los ladrones: “Amantes de lo ajeno”. Será tal vez porque hasta los ladrones de antaño merecían algo de consideración, en comparación con los grandes y execrables ladrones de hoy. Algunos periodistas de nota roja, en diarios de provincia, todavía lo usan. Pero ¡cuidado!: hemos dicho “provincia”. Mala palabra, incorrecta políticamente. Y es que el sustantivo femenino “provincia” (que con tanto amor y elegancia poética reivindicó López Velarde) fue adquiriendo una carga peyorativa, lo mismo que el adjetivo y sustantivo “provinciano”; por ello, con malicia disfrazada de benevolencia, el poder político inventó el eufemismo “interior de la república”: horrorosa expresión ante el correcto sustantivo “provincia”, pues cuando se habla, desde el poder, de ese “interior de la república”, se hace desde el centralismo, desde el mexicocentrismo. En mi caso, sin corrección política, reivindico que nací en la “provincia” (del latín provincia): “demarcación territorial administrativa de las varias en que se organizan algunos Estados o instituciones” (DRAE). Sólo el poder, y los acomplejados, sienten pena, conmiseración y desprecio por la “provincia” a la que llaman, con piadosismo y con arrogancia, “interior de la república”.
Hoy, el eufemismo y el piadosismo invaden nuestra lengua, y cuando la corrección política está en lo más alto de un sistema de susceptibilidades, el enmascaramiento de las palabras consigue su apogeo, y hablamos y escribimos de “exasesinos” (¡como si pudiera haberlos!), para referirnos a los matones de la ETA y de otras organizaciones terroristas que, ya viejos (y viejas, para ser inclusivos), diabéticos, cancerosos y ejemplares abuelos (y abuelas), se esconden aquí y allá y se hacen pasar por gente respetabilísima, amable, gentil, vecina ideal, que ya no quiere recordar ni que se le recuerde el coche bomba que mató no únicamente a los guardias, sino a civiles, entre ellos niños, padres y abuelos. Esos “exasesinos” y esas “exasesinas” han de dormir tranquilos, y tranquilas, si pueden, pero ningún eufemismo estúpido, de corrección política, podrá lavarles la cara y presentarlos ante el mundo sin el nombre y el adjetivo que sus acciones merecen. “Asesinar” es matar a alguien con alevosía y ensañamiento. El “asesinato” no es sólo una figura legal, sino también una definición moral. Los “exasesinos”, al menos en nuestro idioma, no existen. Puedes incluso decirte “patriota” (“el patriotismo es el último refugio de un canalla”, escribió Samuel Johnson), pero si has asesinado, si has masacrado a gente inocente, que te perdone Dios, pero siempre serás un asesino. Hay, por supuesto, gente que idolatra a los “exasesinos”, y es la más interesada en fijar este eufemismo casi enaltecedor del crimen.
Vivimos en un mundo donde, contra toda la lógica y la precisión del idioma, el lenguaje político exige que ya no se le diga “viejo” al “viejo”, y tampoco “anciano”, sino “adulto mayor”, “adulto en plenitud”, “persona de la tercera edad”, entre otros enmascaramientos parecidos. Pero en los diarios, cuando no se puede usar el eufemismo, para destacar justamente una noticia, se recurre a la precisión de referirse a la “persona más anciana del mundo”, porque no es posible, por muy eufemístico que alguien sea, usar bien la semántica, y no se diga la sintaxis, en una noticia que informe, por ejemplo, sobre “el adulto mayor más adulto de todos los adultos mayores” o una barbaridad parecida.
Está proscrito decir y escribir “ciego” (niño ciego, joven ciego, anciano ciego), aunque personas “ciegas”, profesionistas inclusive, reivindiquen este adjetivo para sí, sin complicación ninguna. Ejemplos: Por tener una condición de ceguera congénita, cursé la primaria en el Instituto Nacional del Niño Ciego; Soy mujer con discapacidad visual; ceguera total. La “ceguera” es “ceguera” (“total privación de la vista”, DRAE), y la “discapacidad visual” es un concepto más amplio, que abarca no únicamente la “ceguera”, sino también otras afecciones que limitan el sentido de la vista. Y, en todo el mundo, y en México por supuesto, existen los hospitales de la ceguera y las asociaciones para evitar la ceguera, obligados científicamente a no enmascarar la realidad.
Hoy ya se habla, difusa y confusamente, de “perpetradores”, término muy de nuestro idioma, pero casi erudito: forma culta, y oculta, para no decir “asesinos”, “criminales”, “secuestradores”, “violadores”. Dejemos la corrección política y el piadosismo para los políticos; en lengua ciudadana digamos “asesino”, “secuestrador”, “violador”, etcétera, con sus respectivos femeninos cuando la precisión lo exija, ya que “perpetrar” es verbo que se usa para las acciones de quienes cometen o consuman delitos graves. A ciertas instalaciones, que son cárceles disfrazadas, donde se violan los derechos humanos de los migrantes, el gobierno las denomina, eufemísticamente, “estaciones migratorias”; al estancamiento de la economía, al nulo crecimiento, se le dice “crecimiento cero”, ¡como si se pudiera crecer en cero! Y una buena parte de la sociedad (especialmente, la profesional), no sólo se conforma con estas máscaras, sino que las adopta, las defiende y las usa, contra toda lógica.
Un día amaneceremos con que el Diario de un loco, de Gógol, ha cambiado de título por el correctamente político Diario de un débil mental, y El idiota o El Príncipe idiota, de Dostoievski, ahora se intitulará El ingenuo o, mejor aún, El príncipe ingenuo. El eufemismo y el piadosismo, frutos podridos de la corrección política y la hipocresía, se encargan de ponerles máscaras a las palabras para que digan no lo que deben decir con precisión, con exactitud y con verdad, sino lo que no queremos nombrar para no sentir el peso de la realidad.
Pasamos del eufemismo y el piadosismo, para desfigurar la realidad y el idioma, a la redundancia bruta que lo es cuando lo que se dice o se escribe ignora por completo la significación del término al que se le añade algo superfluo. Por ejemplo, es una torpeza tremenda decir y escribir “constelación de estrellas”, puesto que toda “constelación” es de “estrellas”. El problema es que muchísimas personas, distraídas como están con la neolengua política, ignoran por completo el significado del sustantivo femenino “constelación”. Y, por lo demás, la educación no tiene interés en resolver esto. A la escuela le interesa que los niños hablen, y estudien, en inglés, sin importar que hablen y escriban en un pésimo español.
Y suele decir la gente, cuando comete un despropósito de reiteración machacona, “valga la redundancia”. Aquí le decimos que no, que no valga; que valga el buen uso del idioma, que valga el conocimiento frente a la ignorancia. Por ello, en estas páginas recogemos ampliamente las redundancias que, cuando son extremas, bien merecen el nombre de rebuznancias.
Por culpa del propio Diccionario de la Real Academia Española (el famoso DRAE) y del castellano peninsular, éstas son cada vez más insistentes, incluso en obras literarias y en libros reputados de gran nivel intelectual. En uno de ellos leemos la siguiente sandez, en una traducción al español, que delata que, cada vez más, las personas (incluidas las que trabajan profesionalmente con el idioma) desconocen el significado de las palabras: “Cuando vio la vista que desde ahí se divisaba hubiese deseado arrojarse desde la muralla”.
¿Es posible decirlo peor? Sí, por supuesto. Pero esta expresión ya pertenece a lo muy malo entre lo malo, y, por lo que se evidencia y se divisa, todo seguirá empeorando si, por ejemplo, en Noticias Yahoo, sitio en el que se informan millones de internautas, a éstos no les sorprende en absoluto amanecer con encabezados como el siguiente, digno de figurar en una crestomatía de la idiotez: “Fallece la última hija de Babe Ruth que seguía con vida”. ¡Qué bueno que, antes de fallecer, seguía con vida! Para no ser menos, el diario mexicano La Jornada, en su sitio de internet, nos regaló, el 18 de junio de 2020, el siguiente encabezado de gran impacto: “Muere la última hermana viva de John. F. Kennedy”. Claro, sí, ¡qué lujo de precisión en el idioma! Y es que las otras hermanas de “Jack” (el destripador de Marilyn) no podían morir… ¡por la extravagante razón de que ya estaban muertas!
El 30 de mayo de 2020 la agencia de noticias EFE informó que un conocidísimo periodista e investigador mexicano, adicto a las especulaciones sobre fenómenos paranormales, ovnis, extraterrestres y los muy célebres (y muy vendibles) “alienígenas ancestrales”, afirmó lo siguiente: “Si yo considero que algo es verdad, no importa de lo que me acusen, que digan lo que quieran: tarde o temprano la verdad tendrá que salir. Ojalá la vida me dé la oportunidad de verlo en vida”. Y, si la vida no le da esa oportunidad, pues ya la muerte le hará ese favor. ¡Faltaba más!
Las redundancias, en su mayor parte, se producen por el desconocimiento del significado de las palabras. Todos, unos más, otros menos, ignoramos el significado preciso y a veces incluso aproximado de ciertos términos; pero, para subsanar esto, existen los diccionarios. El gran problema es que la gente cree que sabe o está segura de saber, y por ello nunca busca el significado de las palabras que dice y escribe. Personas con muchos diplomas y credenciales creen que no necesitan el diccionario precisamente porque ya cuentan con muchos diplomas y credenciales. Tienen la seguridad de que los diplomas y las credenciales, los títulos y las jerarquías, relevan del estudio continuo y de la duda sistemática.
Hay redundancias y hay rebuznancias. Ambas pertenecen a los peores vicios del habla y de la escritura, pero en el caso de las rebuznancias, éstas, por ser más bárbaras, hacen honor a su nombre y van a parar al saco de las “burradas” (“dichos o hechos necios o brutales”, DRAE), tales como “afección cardíaca del corazón”, “comicios electorales”, “erradicar de raíz”, “insuficiencia renal de los riñones”, “actualidad palpitante”, “actualmente en vigor”, “homenaje póstumo al fallecido”. Para decirlo pronto, son redundancias elevadas a la millonésima potencia, esto es, al infinito y más allá, para decirlo con las palabras del clásico.
Vemos y observamos que la mayor parte de las redundancias se produce debido a la ignorancia del significado de las palabras. Nadie tendría por qué saber los significados de todas las palabras y, de hecho, nadie los sabe realmente. Para esto están los diccionarios que, por desgracia, la gente no tiene la costumbre de consultar. Éste es el motivo que ocasiona tantos disparates en el habla y en la lengua escrita, lo mismo en el ámbito inculto que en el ambiente culto de nuestro idioma; y a las redundancias hay que añadir los contrasentidos o sinsentidos. Casi invariablemente, quien comete y acomete redundancias utiliza también contrasentidos, como “avanzar hacia adelante” y “avanzar hacia atrás” (contrasentido ésta; rebuznancia, la otra).
Pero, así como la ignorancia del idioma se extiende debido al desdén del conocimiento que hay en los libros, y en las accesibles y asequibles obras de referencia, hoy es común que el propio gobierno se encargue de destruir el idioma, con la colaboración de los publicistas. Antes los publicistas eran creativos y conocían el idioma (“Mejor mejora mejoral”; “Goce la vida, gócela ahorita, con Carta Blanca exquisita”; “Siga los tres movimientos de Fab: Remoje, exprima y tienda”; “A gozar, a bailar… que Fab se ocupa de lavar”; “No compre del montón, compre Del Monte”, etcétera) hoy son, en su gran mayoría, gente de escaso alfabeto y de tontas ocurrencias. Por ejemplo, en la Cuarta Transformación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, no tiene reparo alguno, en un país donde la gente no consulta el diccionario y tiene graves fallas ortográficas, en machacarle los sesos a la gente con un anuncio que tuvo cientos de páginas y dobles páginas pagadas en los periódicos (con los impuestos, obviamente), en el que relumbraba la maravillosa frase “DEJA QUE TU FAMILIA TE IMSSPIRE”.
Con este anuncio tan “imspirador”, creado bajo la influencia de “100 Mexicanos Dijieron” (droga televisiva poderosísima), no pocas personas supondrán que el verbo correcto es “imspirar” y no inspirar”, pero esto les tiene sin cuidado al gobierno federal y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, al casi poeta chiapaneco Zoé Robledo Aburto, un funcionario, por lo visto, muy “imspirado”, únicamente porque, en la repartición de puestos, le tocó dirigir el IMSS. ¿Cuidar el idioma? ¿A quién le importa?
La verdad es que, en general, cada vez nos importa menos el cuidado del idioma, porque también nos importa cada vez menos el cuidado de otras cosas, y los políticos y gobernantes nos ponen la muestra de que, así como desprecian a los ciudadanos (que no forman parte de su elenco), desprecian todo lo demás que no les rinda provecho. ¿Para qué preocuparse por el cuidado del idioma si hay otras cosas más lucrativas que cuidar? Por ejemplo, la popularidad, protectora del poder.
La ignorancia simple produce, simplemente, tonterías, incluso divertidas; de no ser tan lamentables por el hecho de aparecer en publicaciones donde la precisión y la claridad del idioma deberían ser principios rectores. Hay cosas simpatiquísimas de tan ridículas. Por ejemplo, en una crónica del diario mexicano El Universal (7 de diciembre de 2019), leemos que el boxeador estadounidense de origen mexicano “Andy Ruiz salió con un físico más voluptuoso, en comparación con la primera pelea que tuvieron [él y el británico Anthony Joshua] en el Madison Square Garden”.
Uno se queda con los ojos cuadrados: ¿físico voluptuoso el de un boxeador obeso, de más de 130 kilogramos? Tal parece que quien escribió esto jamás ha ido al diccionario para consultar el significado del adjetivo y sustantivo “voluptuoso” (del latín voluptuōsus), que el DRAE define del siguiente modo: “Que inclina a la voluptuosidad [‘complacencia en los deleites sensuales’], la inspira o la hace sentir” (ejemplo: Toda ella despedía un aroma voluptuoso), y “dado a los placeres o deleites sensuales” (ejemplo: Cartas de un sexagenario voluptuoso, título de una novela de Miguel Delibes). Probablemente, el redactor de la crónica, al ver el “físico” de Andy Ruiz, sintió una inclinación a la voluptuosidad o una complacencia en los deleites sensuales, aunque más le valdría haberse equivocado de adjetivo, y haber querido decir que el boxeador Andy Ruiz salió con un físico más “voluminoso”, adjetivo que significa “grande” o “de mucho tamaño” (DUE). Por supuesto, si lo que escribió es lo que realmente quería decir (“voluptuoso”), los gustos no se discuten.
Al emprender lo que debía denominarse, en un principio, El segundo libro de las malas lenguas lo hice con la conciencia plena de que la cuestión del idioma es trabajo de nunca acabar. Por ello, aplacé ese segundo volumen, que tendrá las mismas características del primero (publicado en 2018), con nuevos desbarres y barbarismos, y me concentré, en estas páginas, para dar prioridad, en un solo tomo, a los sinsentidos y redundancias, los pleonasmos y ultracorrecciones, tan abundantes en nuestro idioma. A ellos añadí algunos temas generales importantes en los que mucha gente se equivoca, y también incluí uno que otro anglicismo o pochismo, dos o tres falsas redundancias y varias impertinencias y jaladas con las que la Real Academia Española, en contubernio con las academias de América, colabora en la difusión de barbaridades y en la confusión de los hablantes y escribientes.
Para después, si es que ese “después” llega, dejo el segundo volumen de Las malas lenguas, y prefiero darles a los lectores nuevos aires para su deleite y aprendizaje en un idioma que cada vez hablamos y escribimos peor… sin darnos cuenta. Me queda claro que únicamente un pequeño sector entre los más de quinientos millones de personas que tienen como lengua materna el español posee algún interés en corregir, preservar y mejorar su idioma. La mayor parte no sólo no tiene interés en ello, sino que incluso lo destruye a sabiendas, lo cual es peor que hacerlo por ignorancia.
Sobra decir, por lo anterior, que este libro, al igual que Las malas lenguas, va dirigido a unos pocos millares de personas a quienes el cuidado del idioma les interesa, sea porque es su ámbito profesional o bien su gozo, además de su prodigioso instrumento de comunicación. Pensando en quienes gustaron de Las malas lenguas escribí ¡No valga la redundancia!, para responder a la frase tan difundida “valga la redundancia” con la que muchos intentan justificar sus cientos de patochadas.
Por supuesto, este libro tiene un propósito didáctico, educativo. No podría ser de otro modo si en sus páginas se llama la atención acerca de los yerros que cometemos a causa de creer que todo lo sabemos y que, por ello mismo, no hace falta consultar el diccionario. Reivindico la certeza profesional de Fernando Lázaro Carreter: “Quien se expresa en los medios —y, por supuesto, quien enseña en las aulas español u otra disciplina: el que enseña en español tiene la primaria obligación de ser profesor de español— ha de hacerlo enjuiciando su lenguaje y el ajeno, y procurando el tiento preciso para que la novedad, la variación, la moda o, incluso, la transgresión que emplea o promueve sirva al fin de mejorar o ampliar las posibilidades comunicativas y expresivas de la lengua. Todo aquello que no apunta a ese objetivo debería ser mirado con cautela y con sospecha de ser mera moda, libre de correr su suerte, pero sin apoyo”.
Bien dicho está. Las innovaciones en cualquier lengua y, por supuesto, en la nuestra, son buenas si son necesarias; si surgen de la necesidad de enriquecer lógicamente nuestro idioma y así dotarlo de mayor sentido y precisión. Todo lo que no sea para esto, es decir, para la mejoría comunicativa y la creación de belleza, no merece apoyo alguno, que sería algo así como participar en la fechoría de arrojar basura dentro de nuestra casa y, además, no conformes con ello, vivir complacidos en medio de esa inmundicia.
Mucha gente no lo sabe, pero “idioma”, “idiotez” e “idiotismo” tienen la misma raíz, del griego ídios (“propio”, “peculiar”). Por ello, hay una línea a veces muy delgada entre el buen idioma y los idiotismos. Pero siempre podemos elegir. Al abordar parcialmente este tema, en Las malas lenguas lo dije. Hoy lo repito: ¡No valga la redundancia!
Agradecimientos
Agradezco a Rogelio Villarreal Cueva, director general de Editorial Océano de México, y a Guadalupe Ordaz, coordinadora editorial, que hayan acogido este libro, uno más, con el que continúo este proyecto de investigación filológica y lexicográfica que considero necesario, especialmente para quienes utilizan el idioma en los ámbitos profesionales. También a Adriana Cataño, por la limpia formación y el esmerado diseño de páginas, y por su invaluable apoyo en el cuidado de la edición, y a Miliett Alcántar, cuya minuciosa revisión final ha sido de gran ayuda para salvarme de erratas y otro tipo de yerros con los que suele abatirnos constantemente el tan ubicuo y célebre duende de los libros. Y al final, pero no al último, gracias también a Rosy, con quien me disculpo, una vez más, por el mucho tiempo que he destinado a este proyecto absorbente y obsesivo, de nunca acabar, ocioso tal vez, para muchos, pero, a mi parecer, ya lo he dicho, necesario, y en ningún modo necio, o al menos así lo espero.