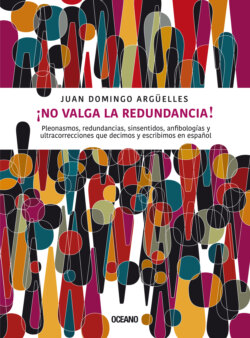Читать книгу ¡No valga la redundancia! - Juan Domingo Argüelles - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеA
1. abajo, ¿abajo del subsuelo?, bajo, ¿bajo el subsuelo?, debajo, ¿debajo del subsuelo?, subsuelo
Muchas personas ignoran que el prefijo “sub-” (del latín sub-) significa, en su primera acepción, “bajo” o “debajo de”, como en los adjetivos o sustantivos “subcostal” (“que está debajo de las costillas”), “submarino” (“que está o se efectúa debajo de la superficie del mar”) y “subsuelo” (“que está debajo del suelo” o “debajo de la superficie terrestre”), entre otros muchos. Esta ignorancia lleva a las expresiones redundantes “abajo del subsuelo”, “bajo el subsuelo” y “debajo del subsuelo”, que es como decir, barbáricamente, “debajo del suelo de abajo”. Y hasta conduce a una gracejada: ¿Qué hay debajo del subsuelo? ¡Pues más subsuelo, compadre! Veamos por qué. El sustantivo masculino “subsuelo” tiene las siguientes acepciones en el diccionario académico: “Terreno que está debajo de la capa labrantía o laborable o, en general, debajo de una capa de tierra” y “parte profunda del terreno a la cual no llegan los aprovechamientos superficiales de los predios y en donde las leyes consideran estatuido el dominio público, facultando a la autoridad gubernamental para otorgar concesiones mineras”. María Moliner coincide con ambas acepciones en el DUE, en tanto que, en el Clave, diccionario de uso del español actual, sus redactores prefieren la sencillez y precisión y definen el sustantivo “subsuelo” como la “capa del terreno que está debajo de una capa de la superficie terrestre”, y nos dan un ejemplo: El subsuelo de esta región es rico en carbón. También hay subsuelos ricos en petróleo, metales, piedras preciosas, etcétera. Sabemos que el adjetivo “bajo” (también “debajo”), del latín bassus, significa “dicho de una cosa: que está en lugar inferior respecto de otras de la misma especie o naturaleza” (DRAE). Queda claro, entonces, que el “subsuelo” ocupa un lugar inferior (por debajo, como lo indica el prefijo “sub-”) en relación con el “suelo” (del latín solum), sustantivo masculino cuyo significado es “superficie terrestre”. Ejemplo: El trigo se desarrolla muy bien en suelos arcillosos. Lo que está debajo del “suelo”, esto es, de la superficie terrestre, es el “subsuelo” que, con el prefijo “sub-” ya indica, de manera explícita, esa característica de inferioridad. Por ello las expresiones “abajo del subsuelo”, “bajo el subsuelo” y “debajo del subsuelo” son redundantes, siendo lo correcto “en el subsuelo”. Se puede argumentar que ciertas capas de la esfera terrestre son, por supuesto, más profundas que otras luego de la “corteza” (los “mantos” superiores e inferiores, la “zona de transición” y los “núcleos”), pero si para ellas tenemos denominaciones técnicas o científicas, basta con mencionarlas y punto, pues todas forman parte del “subsuelo”. Para efectos incluso técnicos, en términos geológicos, la “corteza terrestre” es la “capa sólida externa de la Tierra” (DRAE), y debajo de la “corteza terrestre” está el “subsuelo”. Prácticamente, todas las veces que alguien utiliza las expresiones “abajo del subsuelo”, “bajo el subsuelo” y “debajo del subsuelo” no se refiere al núcleo de la esfera terrestre, sino simplemente a la capa o las capas que, debajo de la “corteza terrestre” no constituyen otra cosa más que el “subsuelo”. Por ello, insistimos y concluimos, tendrían que decir y escribir, con corrección, sin redundancia, “en el subsuelo” y punto.
Son redundancias del ámbito culto y científico, pero se han extendido a todas las capas del idioma. En el diario español ABC (no nos extraña que sea español) leemos el siguiente titular:
“¿Qué se oculta bajo el subsuelo londinense?”.
Lo correcto, sin redundancia, ya lo sabemos, es:
¿Qué se oculta en el subsuelo londinense?
He aquí otros ejemplos de estas redundancias que obedecen a la ignorancia del significado del prefijo “sub-”: “La cantidad de vida bajo el subsuelo de la Tierra es de 245 a 385 veces mayor que la cantidad de humanos”, “la mayor reserva de oro del mundo, bajo el subsuelo de Manhattan”, “las historias secretas escondidas bajo el subsuelo”, “científicos miden bajo el subsuelo la rotación de la Tierra”, “¿qué se esconde bajo el subsuelo de Madrid” (una gran mina de redundancias), “secretos y curiosidades bajo el subsuelo”, “actualmente, el monumento ha quedado bajo el subsuelo”, “un anciano sordomudo vive debajo del subsuelo del mercado” (no; el pobre hombre vive en el subsuelo del mercado), “debajo del subsuelo marino”, “el motor se encuentra en un cuarto de máquinas debajo del subsuelo”, “el 90% de los seres unicelulares vive debajo del subsuelo marino” (en realidad, no; vive en el subsuelo marino), “el país está debajo del subsuelo, dijo Kirchner” (dijo tantas barbaridades que nadie se dio cuenta de ésta), “las expectativas, por debajo del subsuelo”, “Viña, más abajo del subsuelo” (ya sabemos que más abajo del subsuelo hay más subsuelo), “se observará qué hay abajo del subsuelo de la capital”, “la gente conocerá que hay abajo del subsuelo” (¡simplemente más subsuelo) y, como siempre hay algo peor, “agua subterránea debajo del subsuelo” (¡qué gran noticia!, ¿y no había aguas aéreas?).
Google: 1 090 000 resultados de “bajo el subsuelo”; 212 000 de “debajo del subsuelo”; 55 600 de “abajo del subsuelo”.
Google: 3 130 000 resultados de “en el subsuelo”; 1 890 000 de “del subsuelo”.
2. abarrotada, abarrotado, ¿abarrotado por completo?, abarrotar, ¿abarrotar completamente?, ¿completamente abarrotado?
¿Puede estar algo incompletamente abarrotado? ¿Puede abarrotarse algo incompletamente? La lógica y el significado de las palabras nos indican que no. Veamos. El verbo transitivo “abarrotar” tiene tres acepciones principales en el DRAE: “Apretar o fortalecer con barrotes algo”, “llenar por completo un espacio de personas o cosas”, “hacer que un local se llene”. Ejemplos del DRAE: El público abarrotó la plaza; El conferenciante abarrotó la sala. Tiene también uso pronominal (“abarrotarse”) que, dicho de un lugar, significa “llenarse con personas u objetos”. Ejemplo: La plaza de toros se abarrotó. De ahí el sustantivo masculino “abarrotamiento”: acción y efecto de abarrotar, esto es “llenar por completo un espacio”. Ejemplo: Con la fama del músico, el abarrotamiento del lugar era de esperarse. De ahí también el adjetivo participio “abarrotado”: “lleno por completo”. Ejemplo: El estadio estuvo abarrotado. Siendo así, son indudables redundancias decir y escribir “abarrotado por completo”, “abarrotar completamente”, “completamente abarrotado” y demás variantes. Sobran, están de más, el adjetivo “completo” (“lleno”) y el adverbio “completamente” (“sin que nada falte”). Basta con decir y escribir “abarrotado”, “abarrotada” y “abarrotar”. Lo demás es innecesario, pues no hay nada que se abarrote incompletamente. Quienes cometen estos disparates han de ser los mismos que dan parte a la policía si encuentran en la vía pública “un cadáver completamente muerto”. Se trata de disparates frecuentes en los ámbitos de los espectáculos y del deporte. Del habla pasaron a la escritura y hoy abundan en internet, pero también son frecuentes en publicaciones impresas (diarios, libros y revistas) incluso culturales. Son muchos los profesionistas y los escritores que no saben los significados precisos del verbo “abarrotar” y el adjetivo “abarrotado”. (Por cierto, otra acepción del sustantivo “abarrote”, utilizado generalmente en plural, se refiere a los “artículos comerciales, principalmente comestibles, y de uso cotidiano y venta ordinaria”, DRAE. Pero ¿por qué? Porque el verbo “abarrotar” significa también “cargar un buque aprovechando hasta los sitios más pequeños de su bodega y cámaras, y a veces parte de su cubierta” y “saturar de productos el mercado”. De ahí los sustantivos abarrotería y abarrotero.) Obviamente estas personas ya no consultan el diccionario, y todo porque creen que no lo necesitan en virtud de que son licenciados, maestros, doctores y postdoctores o bien autores de mucho éxito comercial a quienes ya nadie les va a decir cómo escribir, porque se las saben de todas todas (y ésta sí es locución, deliberadamente enfática, de buena retórica).
En una edición española de El retrato de Dorian Gray, el traductor (español, por supuesto) hace escribir lo siguiente a Oscar Wilde:
“La sala estaba completamente abarrotada esa noche”.
En realidad, lo que Wilde escribió y lo que el traductor debió expresar con fidelidad, y sin redundancia, es que
la sala estaba abarrotada esa noche.
He aquí otros ejemplos de esta redundancia, tomados de diarios, libros, revistas y páginas de internet: “la avenida 16 de Septiembre luce completamente abarrotada”, “la Puerta del Sol, completamente abarrotada para recibir al Real Madrid”, “la iglesia estaba completamente abarrotada”, “en menos de una hora quedaría completamente abarrotada”, “la enorme plaza central estaba completamente abarrotada de espectadores”, “el local estaba completamente abarrotado”, “al llegar al teatro se sorprendieron al verlo completamente abarrotado”, “estaba completamente abarrotado de hombres que fumaban y bebían sin cesar”, “un mercado completamente abarrotado de opciones muy parecidas”, “el tren, abarrotado por completo”, el edificio estuvo abarrotado por completo”, “al mediodía el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes era abarrotado por completo”, “ha abarrotado por completo el Teatro de la Ciudad”, “conciertos abarrotados por completo”, “los patios están abarrotados completamente”, “los camiones urbanos van abarrotados completamente”, “la Arena Monterrey estaba abarrotada completamente”, “abarrotada completamente de público”.
Google: 24 000 resultados de “completamente abarrotado”; 15 100 de “completamente abarrotada”; 8 730 de “abarrotado por completo”; 4 620 de “completamente abarrotadas”; 4 110 de “abarrotada por completo”; 3 870 de “completamente abarrotados”; 3 100 de “abarrotadas por completo”.
3. ¿abceso?, absceso, ¿absceso de pus?, ¿abseso?, pus
Los términos “abceso” y “abseso” carecen de significación alguna en español, aunque bien podrían estar en el Diccionario de mexicanismos, de la Academia Mexicana de la Lengua, que incluye múltiples faltas ortográficas, palabros y barbarismos a los que, abusivamente, denomina mexicanismos, desde “cónyugue”, “espurgar”, “fiusha”, “fueras” (en lugar de “fuera”; ¿y por qué no “cercas”, en lugar de “cerca”, contrario de “lejos”?), “humadera”, “jediondo y “kiosko”, hasta burradas como “destróyer”, “erario público” y “joy”, estos últimos seguramente muy utilizados por los académicos y sus abuelitos. El correcto sustantivo masculino “absceso”, proviene del latín abscessus (tumor) y significa “acumulación de pus en los tejidos orgánicos” (DRAE). Ejemplo: Se sometió a la curación de un absceso en la axila. Escribir “abceso” o “abseso” son desbarres en la escritura del ámbito médico que aparecen con frecuencia en publicaciones impresas y en internet. Por lo demás, como ya vimos en la definición, todo “absceso” es de “pus”; por ello, resulta una redundancia bruta decir y escribir “absceso de pus”, similar a “cáncer maligno”, puesto que no hay “cáncer” que sea “benigno”.
En el diario digital español La Vanguardia se informa al lector que
“La mastitis no tratada puede provocar un absceso de pus en la mama”.
Quiso informar, correctamente, el diario, sin redundancia, que
la mastitis no tratada puede provocar un absceso.
Abundan también los que escriben “abseso”, como en el periódico de Chihuahua El Pueblo, en cuyas páginas leemos el siguiente encabezado: “Seguro Popular da cobertura a tratamiento de abseso dental”. He aquí otros ejemplos de tan abundantes disparates, tomados lo mismo de publicaciones impresas que de internet y que quién sabe por qué motivo no fueron incluidos en el DM de la AML con el apodo de “mexicanismos”: “nunca debe cerrarse completamente la abertura del abceso”, “abceso perianal recurrente”, “abceso pulmonar”, “tratamiento de un abceso dental”, “drenaje de abcesos”, “manejo de abcesos prostáticos”, “remedios caseros para absesos dentales”, “absesos de grasa en el cuerpo”, “absesos en los perros”, “abseso en axila”, “abseso hepático”, “el abseso más grande del mundo”, “se puede llegar a formar un absceso de pus”, “fui operada de absceso de pus”, “con un gran absceso de pus en la cara”, “las causas que provocan el absceso de pus” y, como siempre hay algo peor, “se le reventó al cirujano un absceso de pus con el que no contaba” (¡esto en una carta del escritor español Juan Marsé en el que le relata a una amiga su experiencia, en el quirófano, a causa de la apendicitis!).
Google: 127 000 resultados de “abcesos”; 108 000 de “abceso”; 37 600 de “abseso”; 35 000 de absesos”; 30 800 de “abscesos de pus”; 25 100 de “un abceso”; 19 300 de “absceso de pus”; 13 600 de “los abcesos”; 8 710 de “el abceso”; 6 860 de “abceso de pus”; 2 310 de “el abseso”; 1 490 de “abcesos de pus”.
4. abstinencia, ¿abstinencia total?
El sustantivo femenino “abstinencia” (del latín abstinentia) tiene dos acepciones en el diccionario académico: “Acción de abstenerse de algo, especialmente de tomar alimentos o drogas” y “privación de determinados alimentos o bebidas, en cumplimiento de precepto religioso o de voto especial”. Al franquista DRAE le falta especificar una abstinencia muy importante: la abstinencia sexual, esto es la privación del coito, por motivos también religiosos, conocida como “celibato” (del latín celibātus), sustantivo masculino que significa “soltería, especialmente de quien ha hecho voto de castidad” (DRAE). ¿Y cómo define el franquista DRAE el sustantivo femenino “castidad” (del latín castĭtas, castitātis)? Además de “cualidad de casto”, “virtud de quien se abstiene de todo goce carnal”. “¿Virtud?” No, señores académicos, no necesariamente es “virtud”. Puede ser incluso un defecto. En todo caso es una condición o característica, pero no una virtud, pues el sustantivo femenino “virtud” (del latín virtus, virtūtis) está utilizado aquí en la séptima acepción del DRAE: “Acción virtuosa o recto modo de proceder”. Privarse del sexo puede ser tan virtuoso o defectuoso como privarse de bailar o de reír, pues privarse es sinónimo de “abstenerse” (del latín abstinēre), verbo pronominal que significa “privarse de algo”. Las privaciones (“renuncias voluntarias a algo”) no son, en sí mismas, virtudes: son preferencias propias del gusto y de las creencias de cada cual: prohibiciones que uno se impone, sin que esto pueda considerarse una virtud o una acción virtuosa. Lo cierto es que al hablar y al escribir de “abstinencia” (privación, renuncia) debemos evitar acompañar a ese sustantivo del adjetivo “total” (del latín medieval totalis, y éste derivado del latín totus: “todo entero”), cuyo significado es “que lo comprende todo en su especie” (DRAE). La razón es sencilla: el sustantivo “abstinencia”, cuyo sinónimo es “privación” ya incluye, de manera implícita, la renuncia total a algo. No hay “abstinencias parciales” a algo, pues tal cosa no sería una “abstinencia”, y hablar y escribir de “abstinencia total” es una gruesa redundancia, ya que toda “abstinencia”, por definición, es una renuncia o una privación absoluta de algo. Evitemos este disparate culto. El adjetivo “total” sobra, y el adjetivo “parcial” va contra la lógica. No existe tal cosa.
Redundancia del ámbito culto, la expresión “abstinencia total” delata que quienes la usan no suelen consultar, en el diccionario, el significado de los términos que utilizan. La encontramos, oronda, en las publicaciones impresas (libros, periódicos y revistas), y es abundante en internet. En la publicación española El Periódico leemos el siguiente titular:
“Alcoholismo: de la abstinencia total al control del consumo”.
Con corrección, debió informarse:
Alcoholismo: de la abstinencia al control del consumo.
En un libro leemos que “la abstinencia parcial, y en el estado sano, produce efectos diversos”. Otra tontería. O hay abstinencia o no la hay. Esto de la “abstinencia parcial” es como pensar que se puede ser “medio extremista” o “medio fundamentalista”. He aquí otros ejemplos de estas tonterías: “Asociación Pionera de Abstinencia Total del Sagrado Corazón”, “la abstinencia total vs. el consumo controlado”, “la abstinencia total puede matar”, “Shannon de Lima prometió abstinencia total”, “quizá crean que la abstinencia total es innecesaria”, “¡Abstinencia total! Brad Pitt no tendrá sexo por un año”, “bendición de la abstinencia total del alcohol”, “la abstinencia total es más fácil de cumplir que la moderación perfecta”, “la adicción al teléfono móvil no se combate con la abstinencia total”, “la abstinencia total podría fomentar aún más la monotonía y falta de interés”, “abstinencia total, clave en el tratamiento del alcoholismo”, “la abstinencia total te hace correr un riesgo mayor”, “abstinencia total: la única seguridad”, “insisten en la abstinencia total como único resultado aceptable”, “te recomiendo abstinencia total” (te recomiendo un diccionario), “¿qué es la abstinencia parcial?” (es algo así como renunciar al coito, pero no al onanismo), “en los días de abstinencia parcial”, “está más que demostrado que la abstinencia parcial no funciona” (por la sencilla razón de que no existe), “una abstinencia parcial de alimentos”, “abstinencia parcial de la complacencia en sexo” (o sea: te complaces a medias), “puede ser suficiente una abstinencia parcial” (sí, suficiente para destruir la lógica).
Google: 50 700 resultados de “abstinencia total”; 1 420 de “abstinencia parcial”.
5. abusar, abusivo, abuso, ¿abuso desmesurado?, ¿abuso desproporcionado?, ¿abuso exagerado?, ¿abuso excesivo?, ¿abuso inmoderado?, exceder, excesivo, ¿excesivo abuso?, exceso, usar, uso, ¿uso abusivo?
El sustantivo masculino “uso” (del latín usus) denota la acción de “usar”, verbo transitivo que significa “hacer servir una cosa para algo”, y, como intransitivo, “dicho de una persona: disfrutar algo” (DRAE). Ejemplos: Todo se descompone con el uso; En este museo se prohíbe usar cámaras fotográficas; Puedo usar unos años más mi automóvil si le doy constante mantenimiento. El verbo intransitivo “abusar” significa, en la primera acepción del DRAE, “hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien”. Ejemplo: Todo el tiempo abusaba de su autoridad. De ahí que el sustantivo “abuso” (del latín abūsus) denote la acción y efecto de “abusar” que, ya desde 1726, en el Diccionario de Autoridades, se definía como “corruptela introducida contra lo justo y razonable, y uso malo de las cosas”. Ejemplo: Fue acusado de abuso de autoridad. Queda claro, entonces, que “abuso” equivale a “mal uso” y que, en consecuencia, no es lo mismo “uso de autoridad” (con sentido positivo) que “abuso de autoridad” (con ineludible sentido negativo). Dicho y comprendido lo anterior, resulta una gruesa redundancia referirse al “abuso excesivo” o al “excesivo abuso”, puesto que, por definición, “abusar”, como hemos visto, ya implica “exceso” (del latín excessus), sustantivo masculino que significa “parte que excede y pasa más allá de la medida o regla” (DRAE). Ejemplo: Se puede ser pendejo, pero lo de él es un exceso. De ahí el adjetivo “excesivo”: “que excede y sale de regla”. Ejemplo: Su tontería es excesiva, pero él ni se da cuenta. El verbo intransitivo y pronominal “exceder”, “excederse” significa, por ello, en la segunda acepción del DRAE, “propasarse, ir más allá de lo lícito o razonable”. Ejemplo: Se puede ser pendejo, pero no hay que excederse. Es correcto decir y escribir “uso excesivo de fuerza” y “excesivo uso de poder”, pero no lo es, por supuesto, decir y escribir “abuso excesivo de fuerza” y “excesivo abuso de poder”, pues si “abusar” significa “hacer uso excesivo”, en estos dos últimos casos estamos incurriendo en redundancias muy brutas que, para mayor desgracia, han desembocado en otra mucho peor, es decir, una repugnante rebuznancia: la del “uso abusivo”, con la que se dan vuelo millones de hablantes y escribientes, y que es la joya de la corona de este increíble dislate, pues el adjetivo “abusivo” (del latín tardío abusīvus) “se aplica a lo que constituye un abuso” (DUE) o, en otras palabras, un “uso” nocivo, perjudicial, dañino. Ejemplo de María Moliner: Precios abusivos. De tal forma, unir el sustantivo “uso” al adjetivo “abusivo” es no tener ni la menor idea del significado de las palabras ni del uso de la lógica. Dígase “acción abusiva”, “ejercicio abusivo”, “práctica abusiva”, pero no, ¡por favor!, “uso abusivo”, pues el adjetivo “abusivo”, como hemos visto, ya contiene en sí la noción negativa del sustantivo “uso” que no es otra que el sustantivo “abuso”. Estas redundancias tan primarias pueden evitarse recurriendo al diccionario, a fin de consultar las definiciones de los sustantivos “uso” y “abuso” y de los adjetivos “abusivo” y “excesivo”, pero da la casualidad de que quienes utilizan estos términos e incurren en tales dislates (periodistas, escritores y profesionistas en general) jamás abren un diccionario ni siquiera mediante sus teléfonos inteligentes. Por ello leemos y escuchamos a cada rato acerca del “uso abusivo de redes sociales”, el “abuso excesivo de fuerza” y el “excesivo abuso de poder”, o, incurriendo en la misma redundancia, pero con otro adjetivo, del “abuso desproporcionado” y del “desproporcionado abuso”, lo cual es caer en el mismo comal caliente, pues el adjetivo “desproporcionado” (del participio de “desproporcionar”) significa “que no tiene la proporción conveniente o necesaria” (DRAE) y, por tanto, es sinónimo del adjetivo “excesivo”, siendo el significado del verbo transitivo “desproporcionar”, “quitar la proporción a algo, sacarlo de regla y medida”. Ejemplos: La sanción que se le aplicó es desproporcionada; Una ley que desproporcione el castigo, en relación con la culpa, es injusta. Otros sinónimos de “excesivo” y “desproporcionado” son “exagerado”, “desmesurado” e “inmoderado”. En consecuencia, si también hacemos acompañar estos adjetivos con el sustantivo “abuso” cometemos, sin más, brutas redundancias. Lo correcto es acompañarlos del sustantivo “uso”: “uso excesivo”, “uso desproporcionado”, “uso exagerado”, “uso desmesurado”, “uso inmoderado”, pero jamás “uso abusivo”, pues esto es como decir y escribir la sandez “práctica impráctica”, que uno pensaría que nadie se atrevería a utilizar, pero que tiene, al menos, medio centenar de resultados en el motor de búsqueda de Google, con ejemplos tan bárbaros como los siguientes: “Haciendo esta práctica impráctica, lenta y costosa”, “no creo que sea tan obvio que pretendan incrementar esta práctica impráctica”, “esta práctica impráctica espero desaparezca por la inseguridad jurídica que esto implica”, “le seguía pareciendo una práctica impráctica”, etcétera.
En su recomendación 37/2020 (del 2 de septiembre de 2020), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de México, se refiere a
“una muerte signada por la violencia extrema, percibida también como un abuso excesivo”.
No; claro que no: ¡todo abuso es excesivo! ¡No hay abuso que no lo sea! Por tanto, la CNDH (esta institución hoy tan desprestigiada) debió referirse a
una muerte signada por la violencia extrema, percibida también como un abuso. Y punto.
Van aquí algunos pocos ejemplos de estas abundantes redundancias brutas, reproducidos de publicaciones impresas y de internet: “El uso abusivo de redes sociales”, “efectos sobre la salud del uso abusivo de la tecnología”, “el uso abusivo de los videojuegos”, “PAN acusa uso abusivo de justicia”, “el uso abusivo de los derechos”, “uso abusivo de armas de fuego”, “uso abusivo de la fuerza”, “adicción y uso abusivo de las nuevas tecnologías”, “acusan a policías de abuso excesivo de fuerza”, “alertan sobre miopía por abuso excesivo de dispositivos digitales”, “la contaminación urbana y el abuso excesivo de energéticos”, “abuso excesivo de violencia en sus labores”, “abuso excesivo de bótox”, “abuso excesivo de poder del sistema de justicia”, “el abuso excesivo de la fuerza del Estado”, “limitar el abuso excesivo de la aplicación de la ley penal”, “excesivo abuso del alcohol”, “con excesivo abuso de la fuerza”, “excesivo abuso y maltrato hacia los animales”, “abusos excesivos del poder público”, “excesivos abusos policiales en México”, “abuso desmesurado de anglicismos en el vocabulario”, “abuso exagerado y continuo de nuestros símbolos patrios”, “Tlatlaya y Ayotzinapa, claro ejemplo de abuso desproporcionado de poder”, “ojalá se logre exterminar el exagerado abuso del poder político y económico”, “abuso inmoderado habitual de drogas enervantes”, “el desmesurado abuso de los contratos temporales”, “el desproporcionado abuso que hacemos del petróleo” y, como siempre hay algo peor, “llaman a evitar uso abusivo de cubrebocas”. ¡Que Dios los perdone, porque nosotros, no!
Google: 1 480 000 resultados de “uso abusivo”; 108 000 de “abuso excesivo”; 14 300 de “excesivo abuso”; 5 110 de “abusos excesivos”; 4 290 de “excesivos abusos”; 4 090 de “abuso desmesurado”; 4 050 de “abuso exagerado”; 2 180 de “abuso desproporcionado”; 1 340 de “exagerado abuso”; 1 180 de “abuso inmoderado”; 1 000 de “desmesurado abuso”; 1 000 de “desproporcionado abuso”.
Google: 2 260 000 resultados de “uso excesivo”; 422 000 de “uso exagerado”; 236 000 de “excesivo uso”; 174 000 de “uso desproporcionado”; 38 300 de “exagerado uso”; 32 200 de “uso desmesurado”; 29 900 de “uso inmoderado”; 13 300 de “desproporcionado uso”.
6. actual, actualmente, ¿actualmente en vigor?, ¿actualmente vigente?, ¿hoy vigente?, vigente, ¿vigente ahora?, ¿vigente en la actualidad?
En las expresiones “actualmente en vigor” y “actualmente vigente”, el adverbio sale sobrando. Basta con decir “en vigor” o “vigente”, tratándose, en específico, de leyes, ordenanzas o reglamentos. Ejemplos: La ley en vigor, La ley vigente. Con el adverbio “actualmente” lo único que hacemos es cometer redundancia. Veamos por qué. El adjetivo “vigente” (del latín vigens, vigentis, participio activo de vigēre: literalmente, “tener vigor”) posee el siguiente significado: “Dicho de una ley, de una ordenanza, de un estilo o de una costumbre: Que está en vigor y observancia” (DRAE). Ejemplo: En la ley vigente del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal se establece que los servidores públicos de carrera tienen derecho a la estabilidad y permanencia en el servicio. El sustantivo masculino “vigor” (del latín vigor, vigōris) tiene el siguiente significado en la tercera acepción del diccionario académico: “Fuerza de obligar en las leyes u ordenanzas”. Ejemplo: La ley en vigor de Protección de Datos Personales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. El adverbio “actualmente” significa “en el tiempo actual”, “en el presente”. Por ello, si una disposición o una ley están en vigor o son vigentes, lo están y lo son, sin ninguna duda, en el tiempo actual, en el presente, en el “hoy” (del latín hodie), adverbio que significa “en este día”, “en el tiempo presente” (DRAE); de ahí que las expresiones “hoy vigente” y “vigente en la actualidad” sean también disparatadas redundancias. Basta con decir “vigente”. Ejemplo: La ley vigente del Impuesto Sobre la Renta tuvo su última reforma el 30 de noviembre de 2016. Los adverbios “actualmente” y “hoy” (a veces “ahora”, que también significa “en este momento o en el tiempo actual”, DRAE) forman redundancia con el adjetivo “vigente” y el sustantivo “vigor”, al referirnos a una disposición, una ordenanza o una ley. Por ello, simplemente deben evitarse: si una disposición, una ordenanza o una ley están en vigor o son vigentes, no hay nada más que decir.
Las expresiones redundantes “actualmente en vigor”, “actualmente vigente”, “ahora vigente” “hoy en vigor”, “hoy vigente” y “vigente en la actualidad”, con sus variantes, se usan con donaire hasta en los ámbitos legales y legislativos. Son redundancias de profesionistas, y quienes las cometen lo hacen como hábito. Por ello no es extraño que el periodismo las haya adoptado sin el menor reparo. En un libro, un destacado constitucionalista mexicano escribe lo siguiente:
“En forma reiterada he venido planteando la posibilidad de expedir una nueva constitución que sustituya a la actualmente en vigor y que fue expedida en 1917”.
En la misma página, el autor insiste: “Aunque la derogación de la constitución actualmente en vigor…”. Y en la siguiente: “Bien que mal la constitución actualmente en vigor…”. Y también en otras páginas. Al parecer, en algunas empresas editoriales ya no existen los correctores que ayuden a un autor a no escribir redundancias. Un buen corrector hubiera eliminado esas formas viciosas del adverbio “actualmente”, y ayudado al autor a escribir lo siguiente:
En forma reiterada he venido planteando la posibilidad de expedir una nueva constitución que sustituya a la que está en vigor y que fue expedida en 1917.
Millones de hablantes y escribientes del ámbito profesional incurren en estas redundancias atroces. He aquí unos poquísimos ejemplos: “La ley vigente en la actualidad fue más allá todavía”, “la ley vigente en la actualidad se promulgó”, “la nueva ley vigente en la actualidad”, “el cuerpo principal de la ley vigente en la actualidad”, “del tenor literal de la ley vigente en la actualidad”, “en sintonía con la ley vigente en la actualidad”, “el respeto de las leyes vigentes en la actualidad”, “con arreglo en las leyes vigentes en la actualidad”, “determinadas leyes vigentes en la actualidad”, “en cumplimiento de las leyes vigentes en la actualidad” (lo extraordinario sería que se hiciera en cumplimiento de las leyes no vigentes), “el Código Penal actualmente en vigor”, “legislación sobre estupefacientes actualmente en vigor” (más bien, legislación en vigor sobre estupefacientes), “la Constitución actualmente en vigor fue aprobada”, “el articulado actualmente en vigor”, “la Ley de Educación Superior actualmente vigente”, “el sistema electoral mexicano actualmente vigente”, “el código actualmente vigente”, “contratos actualmente vigentes”, “normas actualmente vigentes”, “reformar las leyes actualmente vigentes”, “sigue vigente hoy día”, “sistema multilateral hoy vigente”, “la normativa hoy vigente en el sector”, “desarrollan la ley hoy vigente”, “se negoció el tratado trilateral hoy vigente”, “flexibilizar el acuerdo antidrogas hoy vigente”, “según las normas ortográficas hoy vigentes” (¡y este ejemplo es parte de una respuesta de “RAE Consultas”!; así escriben en la Real Academia Española los que “orientan” a quienes preguntan), “derechos sociales hoy vigentes”, “la normativa vigente ahora”, “los códigos sagrados siguen vigentes ahora”, “las leyes militares vigentes ahora”, “los años 90 siguen vigentes ahora”, “leyes y estatutos que están vigentes ahora”, “no siguen vigentes ahora”, “estos precios son los vigentes ahora”, “siguen vigentes ahora en este formato”, “constitución vigente ahora” (yo también vi gente ahora, pero no en Constitución, sino en Reforma).
Google: 8 200 000 resultados de “vigente en la actualidad”; 5 410 000 de “vigentes en la actualidad”; 3 120 000 de “actualmente en vigor”; 430 000 de “actualmente vigente”; 292 000 de “actualmente vigentes”; 141 000 de “hoy vigente”; 107 000 de “hoy vigentes”; 68 000 de “vigente ahora”; 20 400 de “vigentes ahora”.
7. actualidad, ¿actualidad palpitante?, palpitante, ¿palpitante actualidad?
Uno de los lugares comunes favoritos del periodismo es el pleonasmo “actualidad palpitante”, con su variante, “palpitante actualidad”. Quienes lo usan con especial donaire, lo denominan pleonasmo o énfasis de estilo, porque lo creen bien vestido de retórica, pero, aunque se vista de seda, redundancia se queda. Veamos por qué. El sustantivo femenino “actualidad” (de actual) posee dos acepciones en el DRAE: “Tiempo presente” y “cosa o suceso que atrae y ocupa la atención del común de las gentes en un momento dado”. Ejemplo: La actualidad política en España es de pandereta. En cuanto al adjetivo “palpitante” (del antiguo participio activo de palpitar), significa “que palpita” y, en su segunda acepción, “vivo, de actualidad” (DRAE). Ejemplo: La palpitante política española es de pandereta, con el Coletas por delante. Queda claro, con todo esto, que decir y escribir “actualidad palpitante” y “palpitante actualidad” es rizar el rizo, pues toda actualidad es palpitante (viva) y todo lo palpitante entraña actualidad. Puede ser peor incluso: cuando se le agrega el adverbio “más” y se potencia la redundancia con barbaridades como la siguiente, tomada de la página de internet del Ayuntamiento de Gijón: “Presentaciones de libros en el CCAI. Programa que facilita a autores y editores la promoción de sus novedades al tiempo que acerca a los lectores a la más palpitante actualidad literaria”. Incluso escritores, de esos que ganan premios muy gordos y celebrados en España, se adornan con su “palpitante actualidad” o su “actualidad palpitante” en sus libros galardonados, lo que revela que no consultan el diccionario porque, seguramente, creen que ya dominan la lengua española sin necesidad de vejigas para flotar.
Se trata de redundancias cultas o, por lo menos, “refinadas”, y, por ello, muchos les dicen pleonasmo, como si los pleonasmos no fueran también redundancias, muchos de ellos de una presuntuosidad que no puede ser más ingenua ni más fatua. En el libro Yo, Trump, del periodista español Ramón Rovira, leemos que
“Philip Roth escribió esta distopía sobre su familia judía hace más de una década, pero la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump la ha devuelto a la palpitante actualidad”.
En buen español, y sin redundancia, Rovira debió escribir:
Philip Roth escribió esta distopía sobre su familia judía hace más de una década, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca la ha devuelto a la actualidad.
He aquí unos pocos ejemplos de esta redundancia que algunos suponen de “mucho estilo”: “Conversaciones de palpitante actualidad”, “la obra definitiva sobre un tema de palpitante actualidad”, “la palpitante actualidad es, desde siglos, excelente remedio para soportar la realidad” (¿alguien entiende algo en este enunciado?), “la palpitante actualidad jurídica de los avances médicos”, “siempre la palpitante actualidad puede presentar un lado dudoso”, “le dan a su pensamiento una palpitante actualidad”, “el tema de la seguridad es de palpitante actualidad”, “noticia de palpitante actualidad” (doble redundancia, pues el sustantivo “noticia” significa “dato o información nuevos”), “el tema del desplazamiento masivo de personas es de una palpitante actualidad”, “el tema de la Reforma Tributaria es de palpitante actualidad”, “ahora quisiera referirme brevemente a otro tema de palpitante actualidad”, “de actualidad palpitante en extremo” (¿“palpitante en extremo”?; ha de ser taquicardia), “volvamos los ojos a lo de actualidad palpitante”, “cuestiones de la actualidad palpitante”, “todo el pasado suyo es actualidad palpitante” (¡ah, chingá!), “este pequeño trozo de historia en una página de actualidad palpitante”, “tuvo que hablar de otros temas de actualidad palpitante”, “así lo constatan dos noticias de actualidad palpitante” (ya lo dijimos: si son “noticias”, son de “actualidad”), “los investigadores de orientan y polarizan hacia otros asuntos de más palpitante actualidad”, “un nuevo auge que se hace eco de la más palpitante actualidad”, “se había convertido en cronista de la más palpitante actualidad”, “iluminado las cuestiones de la más palpitante actualidad”. ¡Y basta!
Google: 34 800 resultados de “palpitante actualidad”; 23 500 de “de palpitante actualidad”; 14 400 de “actualidad palpitante”; 4 230 de “de actualidad palpitante”; 3 930 de “más palpitante actualidad”; 3 300 de “de la más palpitante actualidad”; 2 770 de “la palpitante actualidad”.
8. adelantar, adelante, atrás, avance, avanzar, ¿avanzar hacia adelante?, ¿avanzar hacia atrás?, ¿avanzar hacia delante?, ir, regresar, ¿regresar atrás?, ¿regresar hacia adelante?, ¿regresar hacia atrás?, ¿regresar hacia delante?, retroceder, ¿retroceder atrás?, ¿retroceder hacia adelante?, ¿retroceder hacia atrás?, ¿retroceder hacia delante?
¿Se puede “avanzar hacia atrás”, se puede “regresar o retroceder hacia adelante”? Hay mucha gente que así lo cree, aunque se trate de atroces sinsentidos, del mismo modo que son atroces redundancias decir y escribir “avanzar hacia adelante” y “regresar o retroceder hacia atrás”. En un tiempo donde la lógica ha sido extraviada y el buen uso de la lengua se ha perdido, ya todo es posible, pero cada vez menos posibles la claridad y la precisión comunicativas. En el caso de “avanzar” y de “adelantar” queda claro que estos verbos de acción sólo pueden cumplirse “hacia adelante” o “hacia delante”, pues el transitivo e intransitivo “avanzar” (del latín vulgar abantiāre, y éste del latín tardío abante, “delante”) significa, en su acepción principal “adelantar, mover o prolongar hacia adelante”, en tanto que su sinónimo transitivo y pronominal “adelantar”, “adelantarse” significa “mover o llegar hacia adelante” (DRAE). Ejemplos: Avanzaron diez kilómetros y se detuvieron para reponer fuerzas; Se adelantó para preparar todo en la hacienda, y esperó a los demás. De ahí el adverbio “avante” (del latín tardío abante, “delante”), cuyo significado y sinónimo es el también adverbio “adelante”. Ejemplos: Mujeres víctimas de violencia salen avante con ayuda profesional; Los niños que padecen cáncer no pueden salir adelante sin sus medicamentos y sin el tratamiento adecuado, aunque el gobierno crea lo contrario. De ahí también el sustantivo “avanzada”: “Partida de soldados destacada del cuerpo principal, para observar de cerca al enemigo y evitar sorpresas”, y también “aquello que se adelanta, anticipa o aparece en primer término”. Ejemplos: Fue de los que participó en la avanzada de la tropa; Le tocó ir de avanzada en la comitiva. Resulta increíble que personas ilustradas, tal vez no precisamente muy cultas, pero sí de alta escolarización, no usen la lógica ni, obviamente, el diccionario, para saber que “avanzar” siempre es ir “hacia adelante”, con la consecuencia de que no se puede “avanzar hacia atrás”. Peor aún: hay quienes “adelantan hacia atrás” y ni cuenta se dan de que destrozan la lógica y el idioma. Por cierto, es falso que los cangrejos caminen hacia atrás: en realidad, se desplazan hacia los lados. “Esto se debe —leemos en una enciclopedia— a la articulación de las piernas que hace que la marcha de reojo sea más eficiente”. En pocas palabras, ¡ni siquiera los cangrejos “avanzan hacia atrás”! No existe forma de hacerlo. En cuanto al adverbio “adelante” (de delante), éste significa “más allá”, “hacia delante, hacia enfrente” (DRAE). Ejemplo del diccionario académico: El enemigo nos cierra el paso; no podemos ir adelante. Con obviedad, antónimo o contrario de “adelante” es el adverbio “atrás” (de tras), cuyo significado es “hacia la parte que está o queda a las espaldas de alguien o algo” y “en la zona posterior a aquella en que está situado lo que se toma como punto de referencia” (DRAE). Ejemplo: En cuanto lo vi, aceleré el paso, lo rebasé y pronto lo dejé atrás. Queda claro que se avanza siempre hacia adelante y nunca hacia atrás, pues “tornar” (del latín tornāre) es, en su carácter de verbo intransitivo, “regresar al lugar de donde se partió” (DRAE). Ejemplo: Y, ya sin ánimo de nada, tornaré a mi pueblo a bien morir. Siendo así, hay que insistir en ello, no se avanza jamás hacia atrás, sino que se “regresa”, donde el verbo intransitivo y pronominal “regresar”, “regresarse” (de regreso) significa “volver al lugar de donde se partió”. Ejemplo: Regresé a casa muy tarde. No se regresa hacia delante, se regresa, invariablemente, hacia atrás; esto es, se “retrocede”, donde el verbo intransitivo “retroceder” (del latín retroceděre) significa “volver hacia atrás” (DRAE). Ejemplo: Vacilante, retrocedió unos pasos y se quedó pensativo. Insistamos hasta que a nadie le quede ninguna duda: no se puede “adelantar hacia atrás”, del mismo modo que no se puede “avanzar hacia atrás”. No es, por cierto, el caso del verbo intransitivo “ir” (del latín ire) que significa “moverse de un lugar hacia otro apartado de la persona que habla” (DRAE). En consecuencia, se puede ir (andar, caminar) hacia adelante o se puede ir hacia atrás. Ejemplos: Fue hacia adelante y se quedó observando el camino; Fui hacia atrás, pero no encontré a nadie. Jamás se retrocede hacia delante; todo “retroceso”, por definición, es hacia atrás. Explicado y comprendido todo esto, debe quedar claro, por evidente, que “avanzar hacia adelante”, “avanzar hacia delante”, “regresar atrás”, “regresar hacia atrás”, “retroceder atrás” y “retroceder hacia atrás” son brutas redundancias, y, en oposición, “avanzar hacia atrás”, “regresar hacia adelante”, “regresar hacia delante”, “retroceder hacia adelante” y “retroceder hacia delante” son contrasentidos tan torpes que deben arrojarse, sin dilación, en el bote de los pendejismos. Hay escritores y traductores, muy campantes, y campanudos, que hacen gala ya sea de estas redundancias brutas o de estos vergonzosos contrasentidos. En la traducción del libro Pioneros de la ciencia ficción rusa leemos lo siguiente: “Trabajé sin descanso con los remos, avancé hacia atrás y hacia delante”. En una sola frase, las dos tonterías juntas. Quisieron decir el escritor y el traductor (ambos incompetentes) que el pobre personaje, quizá tan bruto como ellos, remó sin descanso, avanzó y retrocedió. ¡Hasta la ciencia ficción debe respetar la lógica del idioma!
No se trata de redundancias y contrasentidos que pertenezcan únicamente al español inculto. En los ámbitos profesionales también están presentes, entre personas muy serias y respetables que, sin embargo, jamás abren un diccionario y, además, seguramente reprobaron la materia de lógica. En la edición mexicana de la revista Entrepreneur, la redactora Sarah Crossman Sullivan escribe la siguiente joya, en su artículo “El miedo: enemigo mortal de los emprendedores”:
“Hay típicamente tres opciones: avanzar hacia adelante, quedarse quieto o avanzar hacia atrás”.
Por lo visto, el miedo no es el único enemigo mortal de los emprendedores, sino también la falta de lógica. Lo correcto:
Hay tres opciones: avanzar, quedarse quieto o retroceder.
A veces la expresión “avanzar hacia atrás” se utiliza con sentido irónico, para expresar que el “avance” no es tal, sino todo lo contrario. Pero el ejemplo anterior no es el caso, como sí lo es la ironía de Luis García Montero, en una entrevista de 2014 en el diario El País: “Ahora vivimos también un cambio de ciclo, quizá más triste, porque el sentimiento que tenemos es que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, que se puede avanzar hacia atrás”. Lo cierto es que los mismos que avanzan hacia atrás y hacia adelante, son también quienes regresan y retroceden hacia atrás y hacia adelante, muy quitados de la pena. He aquí algunos ejemplos de estas tonterías que socavan la lógica y destruyen el idioma: “¿Cómo hago para avanzar hacia atrás?” (muy simple: no uses la lógica), “¿puede el tiempo avanzar hacia atrás?”, “avanzar hacia atrás como un cangrejo” (no, los cangrejos no retroceden, sino que se desplazan lateralmente: caminan hacia los lados), “disminuyen su tamaño al avanzar hacia atrás”, “ser capaces de avanzar hacia atrás sin desorientarse”, “en ese fresco que no necesita avanzar hacia atrás ni hacia delante”, “esta loca obsesión de avanzar hacia atrás”, “sólo dando un paso atrás, podremos avanzar hacia adelante con confianza y seguridad” (la autoayuda en todo su esplendor), “la mejor forma de avanzar hacia adelante”, “mirando atrás para avanzar hacia adelante” (¡uy, qué profundo!), “no se puede avanzar hacia delante mirando hacia atrás en cada paso” (más profundidad filosófica), “si no dejas de mirar hacia atrás, tropezarás cada vez que intentes avanzar hacia delante” (más y más profundidad), “hay momentos en los que nos sentimos con la claridad y la seguridad suficiente para avanzar hacia delante a un paso rápido” (la profundidad al infinito), “aunque nadie ha podido regresar atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede recomenzar ahora y hacer un nuevo final” (¡ay, Diosito santo, queda uno anonadado!), “no suele ser bueno regresar atrás” (¿por eso muchos quieren regresar hacia delante?), “regresar atrás ayuda a saber si fuimos felices”, “Guajardo pide a precandidatos no regresar hacia atrás” (sí, sólo tenían permitido regresar hacia delante), “detenerse de manera súbita y regresar hacia atrás”, “una ola de disparos atravesó la barandilla, golpeando y chispeando, haciéndolo retroceder hacia atrás” (novela policíaca, obviamente), “no te rindas y si vas a retroceder hacia atrás que sea para tomar impulso” (¡y saltar hacia atrás!), “sería bueno retroceder hacia adelante” (esto ya se inventó: se llama avanzar), “el capitalismo sólo puede retroceder hacia adelante”, “queríamos retroceder hacia delante”, “esta es una clara demostración de la desesperación y de la necesidad de retroceder hacia delante”, “recordar quiénes somos es volver atrás para regresar hacia adelante”, “se trata de regresar hacia delante”, “si pudiera retroceder atrás quisiera no haberte conocido nunca” (pero como sólo sabes retroceder hacia delante, ahora te chingas) y, como siempre hay algo peor, “avanzar hacia atrás sería un poco como retroceder hacia delante” y “nos permite avanzar hacia atrás y retroceder hacia adelante con graciosos movimientos de minué”. ¡Estamos rodeados, no parece haber salvación!
Google: 210 000 resultados de “avanzar hacia atrás”; 206 000 de “avanzar hacia adelante”; 165 000 de “avanzando hacia adelante”; 134 000 de “avanzar hacia delante”; 85 400 de “avanzando hacia atrás”; 66 800 de “avanzó hacia atrás”; 33 900 de “regresar atrás”; 22 300 de “avanzan hacia atrás”; 20 900 de “avanzan hacia adelante”; 19 800 de “regresar hacia atrás”; 14 100 de “retroceder hacia atrás”; 10 500 de “retroceder hacia adelante”; 8 830 de “retroceder hacia delante”; 6 850 de “regresar hacia adelante”; 6 590 de “avancé hacia atrás”; 4 830 de “regresar hacia delante”; 3 510 de “avancé hacia adelante”; 2 530 de “retroceder atrás”; 1 000 de “adelantar hacia atrás”.
9. adjetivos que matan
¿Aguacero torrencial?, ¿aguacero repentino?, ¿amarga hiel?, ¿arma pavorosa?, ¿asesinato atroz?, ¿blanca nieve?, “¿brillante sol?, ¿calor infernal?, ¿colmillos afilados?, ¿daga aguda?, ¿destello luminoso?, ¿dolorosa herida?, ¿dulce miel?, ¿frío cadáver?, ¿frío invierno?, ¿gozoso placer?, ¿hermosa belleza?, ¿hondo pesar?, ¿inquietante angustia?, ¿lamentable accidente?, ¿lamentable deceso?, ¿lamentable fallecimiento?, ¿lamentable muerte?, ¿lamentable pérdida?, ¿mansa oveja?, ¿marcha multitudinaria?, ¿miedo atroz?, ¿miedo pavoroso?, ¿miseria conmovedora?, ¿negra oscuridad?, ¿odio ciego?, ¿profundo pesar?, ¿ruidosa carcajada?, ¿sonora carcajada?, ¿terrible tragedia?, ¿tumba helada? Los más ridículos lugares comunes son consecuencia de no haber leído jamás la famosa recomendación de Vicente Huidobro en su “Arte poética”: “Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra./ El adjetivo, cuando no da vida, mata”. Menos conocido, pero igualmente exacto, es el consejo que Carl Sternheim le dio al joven Gottfried Benn (y a cualquier escritor, joven o viejo): “Cuando escribas algo, revísalo nuevamente y cancela los adjetivos: así será más claro lo que deseas expresar”. El “adjetivo” (del latín adiectīvus) es el término que “expresa cualidad o accidente” y acompaña al nombre o sustantivo calificándolo o determinándolo. Existen adjetivos comparativos, demostrativos, posesivos, superlativos, etcétera, pero los más utilizados son los denominados “calificativos”. Un “adjetivo calificativo”, de acuerdo con el DRAE, es el “que modifica al sustantivo o se predica de él y expresa generalmente cualidades o propiedades de lo designado por el nombre”. Ejemplo: Fuimos a ver una película horrible en una lujosa sala de cine, pero llena de espectadores ruidosos. Cuando el adjetivo calificativo no añade cualidades o características diferentes al significado del nombre o sustantivo, lo único que produce es redundancia, pues hay sustantivos que ya contienen, implícitamente, las cualidades o los defectos con los que se pretende calificarlos. Ejemplo (de frecuente cursilería): La dulce miel de tus besos. Así sea en sentido figurado (puesto que los labios no producen miel), la “miel” es “dulce” por definición: “sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que producen las abejas” o bien “jarabe saturado obtenido entre dos cristalizaciones o cocciones sucesivas en la fabricación del azúcar” (DRAE), y nada añade al sustantivo “miel” el adjetivo “dulce”, pues la dulzura es inherente a la miel. En la gramática, ya sea en el discurso oral o escrito, existe, como figura retórica, el “epíteto” (del latín epithĕton, y éste del griego epítheton: literalmente, “agregado”), término que designa al “adjetivo que denota una cualidad prototípica del sustantivo al que modifica y que no ejerce función restrictiva. En la blanca nieve, blanca es un epíteto” (DRAE). Lo cierto es que el “epíteto”, como la figura retórica que es, forma parte de las licencias poéticas que, además, pertenecen a un estilo literario arcaico. Lo encontramos, utilizado de forma deliberada, en obras antiguas y clásicas, y ahora lo hallamos, usado de forma inconsciente, en redacciones afectadas y en expresiones carentes de toda elegancia literaria. Son vicios del lenguaje. Al explicar su antiguo uso, Félix Fano, en su Índice gramatical, explica: “epíteto. Es el adjetivo o participio que se usa principalmente para caracterizar o explicar el nombre, y suele ir delante de él; v. gr.: la mansa oveja. El epíteto se junta al sustantivo para llamar la atención hacia alguna cualidad que de ordinario le acompaña”. Como bien señala Fano, el epíteto suele ir delante del nombre o sustantivo, como en “el duro acero”, “la invicta espada”, “la efímera existencia”. Al igual que el pleonasmo, también figura de dicción, en la antigua retórica el epíteto aportaba énfasis a la oratoria o al discurso poético. Hoy no aporta nada que no sea la redundancia misma. Los peores escritores y políticos y los más descuidados periodistas, amantes de los lugares comunes, suelen recargar las tintas de su discurso, o de lo que llaman su “estilo”, en los adjetivos calificativos que no agregan nada a los nombres o sustantivos, resultando de esto evidentes cursilerías de las que únicamente ellos no se dan cuenta. Las publicaciones impresas y las páginas de internet están llenas de estos adjetivos que, al no dar vida, matan. Van unos pocos ejemplos: “Nuestra hermosa belleza latina”, “para que realce siempre su hermosa belleza”, “profundo pesar por el fallecimiento de nuestro querido profesor”, “con profundo pesar, CEPAL lamenta fallecimiento del ex Director del CELADE”, “en alerta 8 entidades por calor infernal de hasta 45 grados” (lamentamos contradecir al diario mexicano Excélsior: en el infierno, si existe, el calor que se promete es superior a los 45 grados; ya tendremos oportunidad de comprobarlo), “por 40 días habrá un calor infernal y todo será culpa de la canícula” (dijo el diablo: Con qué poquito pinole les da tos; ¿calor infernal?, ¡aquí los espero!), “lamentable accidente automovilístico deja varios lesionados”, “un hombre murió electrocutado en un lamentable accidente” (el único que ya no lo pudo lamentar fue el muerto), “quiero beber ansiosa la dulce miel de tus labios”, “pude sentir la dulce miel de tus labios besando los míos”, “terrible tragedia en Italia: puente se desploma en plena autopista”, “Guatemala sufrió una terrible tragedia tras la erupción del Volcán de Fuego”, “el brillante sol llegó a mí”, “lamentable pérdida de vidas humanas”, “expresamos nuestro hondo pesar por el lamentable fallecimiento”, “arrebatado por la desconfianza, sintió un miedo atroz” (lo atroz sería que se les colara una errata en el adjetivo, y lo que sintiera fuese un miedo atraz), “mostró sus afilados colmillos” (que un día antes, por error, llevó al servicio con el afilador de cuchillos, a quien confundió con el afilador de colmillos), “no había nada a su alrededor salvo una absoluta y negra oscuridad” (escritores con este “estilo” suelen ganar becas y premios), “fruto de un odio ciego y absurdo” (tenemos que suponer que hay odios muy lúcidos y nada absurdos), “saboreó la amarga hiel de la derrota” (ésta es cursilería de altos vuelos, no jaladas), “el rey de antaño se ha levantado de su tumba helada”, “fue un asesinato atroz”, “me resultó difícil reprimir una sonora carcajada” (¡tan fácil que hubiese sido optar por una silenciosa carcajada!), “soltó una ruidosa carcajada”, “terminó por ocasionarle una dolorosa herida”, “un aguacero torrencial se dejó sentir”, “Brian sintió un miedo pavoroso” (otro escritor que pide a gritos un premio literario internacional), “hubo un aguacero repentino mientras estábamos en el parque”, “el frío cadáver descansaba en su lecho de muerte” (lo bueno es que descansaba), “le estaba produciendo un gozoso placer”, “de nuevo experimenté la inquietante angustia de ser observado” (otro escritor de altos vuelos) y, como siempre hay algo peor, “sintió una inquietante angustia dentro de su cuerpo” (no vayan a creer que la sintió fuera).
Google: 1 730 000 resultados de “hermosa belleza”; 1 720 000 de “profundo pesar”; 292 000 de “calor infernal”; 264 000 de “lamentable accidente”; 195 000 de “dulce miel”; 143 000 de “terrible tragedia”; 140 000 de “brillante sol”; 139 000 de “lamentable pérdida”; 134 000 de “hondo pesar”; 92 700 de “lamentable fallecimiento”; 74 000 de “miedo atroz”; 65 200 de “sonora carcajada”; 58 000 de “lamentable muerte”; 47 500 de “accidente lamentable”; 44 300 de “afilados colmillos”; 41 100 de “negra oscuridad”; 39 700 de “odio ciego”; 33 100 de “colmillos afilados”; 19 200 de “amarga hiel”; 15 900 de “asesinato atroz”; 12 100 de “dolorosa herida”; 10 600 de “aguacero torrencial”; 10 400 de “hiel amarga”; 9 150 de “tumba helada”; 7 430 de “miedo pavoroso”; 7 120 de “aguacero repentino”; 4 610 de “ruidosa carcajada”; 4 500 “frío cadáver”; 4 440 de “dulce miel de tus besos”; 2 370 de “gozoso placer”; 1 070 de “inquietante angustia”.
10. adolescente, ¿adolescente joven?, ¿adolescente muy joven?, joven, ¿joven adolescente?, ¿persona adolescente?
El término “adolescente joven” es tan absurdo como su sinónimo, y a veces opuesto, “joven adolescente”. Ambos son sinsentidos de los ámbitos de la psicología, la salud y la autoayuda. Quien es “adolescente” es “adolescente”, y quien es “joven” es “joven”. No hay que mezclar una cosa con la otra, aunque a los terapeutas y consejeros familiares les encanten estas barbaridades. Peor que “adolescente joven” es, en estos mismos ámbitos, “adolescente muy joven”, pues el oxímoron raya en la ridiculez. Como están las cosas, tal vez pronto se hable de “niño muy adolescente”. Todo esto da grima. El adjetivo y sustantivo “adolescente” (del latín adolescens, adolescentis) significa “que está en la adolescencia”, y el sustantivo femenino “adolescencia” (del latín adolescentia) designa el “período de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud” (DRAE). Ejemplo: Francisco es un adolescente, ya casi un joven. El adjetivo y sustantivo “joven” (del latín iuvĕnis) significa lo siguiente: “Dicho de una persona: Que está en la juventud”. En consecuencia, el sustantivo femenino “juventud” (del latín iuventus, iuventūtis) designa al “período de la vida humana que precede inmediatamente a la madurez” (DRAE). Ejemplo: Adriana es una joven, ya dejó de ser una adolescente. El DRAE no precisa las edades para diferenciar las etapas “adolescente” y “juvenil”, pero, de acuerdo con los convencionalismos más confiables, la “adolescencia” es la etapa comprendida entre la “pubertad” y la “edad adulta”, esto es entre los 12 y los 18 años, y la etapa “juvenil” es la comprendida entre la “juventud” y la “madurez”, es decir entre los 18 y los 29 años. A partir de los 30 se inicia la “madurez” que, hacia los 60, abrirá las puertas de la “vejez”. Queda claro que un “joven” no es un “adolescente” ni mucho menos un “niño” (de 11 años o menos), y que una persona “madura”, aunque se comporte con puerilidad o con desenfado adolescente o juvenil, no es, por supuesto, un niño ni un adolescente ni un joven, sino alguien que no ha conseguido asumir su madurez y que, probablemente, llegue a viejo comportándose como si estuviera en la escuela secundaria. Los oxímoros “adolescente joven”, “adolescente muy joven” y “joven adolescente” son barbaridades o, al menos, inexactitudes en el uso de la lengua. No confundamos las cosas. Podemos decir y escribir: Un adolescente de 13 años o Una adolescente de 17 años; también: Un joven de 22 años o Una joven de 25 años, pero nada gana nuestro idioma, porque nada precisa y, en cambio, sí lleva a la confusión, con las expresiones “adolescente joven”, “adolescente muy joven” y “joven adolescente”. Es cierto que el adjetivo “joven” posee la acepción secundaria “de poca edad, frecuentemente considerado en relación con otros” (DRAE), pero la lógica nos obliga a no utilizar este adjetivo para modificar los nombres de los períodos que, por convención, se dan a la vida humana (niño, púber, adolescente, joven, maduro, anciano o viejo), pues, así como no hay viejos jóvenes, tampoco hay niños jóvenes. En su acepción secundaria, el adjetivo “joven” casi siempre se usa en función comparativa. He aquí el ejemplo del DRAE: El más joven de todos era yo. Y en este ejemplo se entiende que el pronombre “todos” no implica necesariamente, en el contexto oracional, la “juventud” de los aludidos, sino la menor edad de uno de ellos en relación con los demás, con la probabilidad de que nadie, realmente, en ese indefinido “todos”, sea “joven”. Otra barbaridad es decir y escribir “persona adolescente”, pues la “adolescencia”, como ya hemos visto en la definición, es un “período de la vida humana”; en consecuencia, no hay árboles adolescentes ni peces adolescentes ni microbios adolescentes y ni siquiera chimpancés adolescentes, aunque mucho parecido tengamos con los chimpancés. La “adolescencia” es privativa de los seres humanos; por tanto, no hace falta anteponer el sustantivo “persona” (“individuo de la especie humana”) al adjetivo “adolescente”; basta con usar “adolescente” y “adolescentes” como sustantivos. Ejemplos: El adolescente presenta una crisis de personalidad; Los adolescentes suelen desconfiar de sus padres. La expresión “persona adolescente” es, con absoluta seguridad, una redundancia que surgió con el denominado “lenguaje inclusivo o de género”; absurdamente, pues “adolescente”, lo mismo si es adjetivo que sustantivo, es invariable tanto para el masculino como para el femenino; el género lo marca, especialmente, el artículo: “el adolescente”, “la adolescente”, “unos adolescentes”, “unas adolescentes”. Si decimos y escribimos “personas adolescentes” para abarcar lo mismo a los hombres que a las mujeres “adolescentes”, ello es rizar el rizo, pues con decir y escribir “adolescentes” ya estamos abarcando ambos géneros.
Las formas equívocas “adolescente joven”, “adolescente muy joven” y “joven adolescente”, que se producen a partir del mismo procedimiento torpemente eufemístico y redundante de llamar a los viejos o ancianos “adultos mayores” o “adultos en plenitud”, cada vez se extienden más en las publicaciones impresas, en el lenguaje necio de profesionistas, y, sobre todo, en internet. En un libro leemos lo siguiente:
“Debió cortar por lo sano desde el principio y no alentar esos sentimientos en una adolescente muy joven y sensible”.
Tan claro y preciso que es nuestro idioma como para decir, correctamente:
no alentar esos sentimientos en una adolescente sensible.
He aquí unos pocos ejemplos de estas barrabasadas que atentan contra la lógica y dañan la precisión de la lengua: “Salud de los adolescentes jóvenes”, “perfil de las condiciones de vida de los adolescentes jóvenes”, “la incapacidad de los adolescentes jóvenes”, “salud cardiometabólica en adolescentes jóvenes”, “vidas sexuales y reproductivas de adolescentes jóvenes”, “la participación política de jóvenes adolescentes”, “ansiedad manifiesta en jóvenes adolescentes con sobrepeso”, “el impacto de Instagram en los jóvenes adolescentes”, “madres jóvenes adolescentes indígenas”, “jóvenes adolescentes en situaciones de vulnerabilidad psicosocial”, “tengo una sobrina joven adolescente”, “la oración del joven adolescente”, “ninguna joven adolescente necesita exámenes ginecológicos”, “el sueño en el adolescente joven”, “¿qué es ser adolescente joven hoy?”, “la percepción del adolescente joven”, “un adolescente muy joven está hablando en serio”, “la adolescente muy joven”, “partos entre adolescentes muy jóvenes”, “las necesidades de salud sexual y reproductiva de adolescentes muy jóvenes”, “protocolo internacional para personas adolescentes”, “la privación de la libertad de las personas adolescentes”, “¿cómo piensan las personas adolescentes?”, “cómo hablar de sexualidad con personas adolescentes”, “perspectivas éticas del cuidado a personas adolescentes”, “Instituto de las Personas Adolescentes y Jóvenes”, “la posición de la persona adolescente en el sistema social”, “derecho penal de la persona adolescente”.
Google: 724 000 resultados de “adolescentes jóvenes”; 636 000 de “jóvenes adolescentes”; 614 000 de “joven adolescente”; 180 000 de “adolescente joven”; 132 000 de “personas adolescentes”; 56 000 de “persona adolescente”; 10 000 de “adolescente muy joven”; 6 830 de “adolescentes muy jóvenes”.
11. alimento, ¿alimento no nutritivo?, ¿alimento sin nutrientes?
Si una persona, con hambre o sin ella, se lleva a la boca un puñado de trozos de acero y se lo traga, ¿equivale esto a “alimentarse”?, ¿es eso un “alimento”? Desde luego, no; porque, de acuerdo con la definición de “alimento”, el acero no es una materia con cualidades “alimenticias” para un ser humano y para un ser vivo en general. Es más, ingerir acero no sólo no lo alimenta, sino que hasta puede poner en riesgo la vida de quien lo ingiere. Siendo así, no existe algo que pueda denominarse “alimento no nutritivo” o “alimento sin nutrientes”, pues lo que no es “nutritivo” o carece de “nutrientes”, simplemente no es “alimento”, al menos para el ser humano, pues se dice que hay cucarachas que viven dentro de los aparatos eléctricos y electrónicos, debido al ambiente cálido que ahí encuentran, y que pueden llegar a alimentarse del forro plástico de los cables y circuitos de dichos aparatos. Pero, para el ser humano, lo que no es nutritivo, no es alimento. Veamos por qué. El sustantivo femenino “alimentación” posee dos acepciones principales en el DRAE: “Dar alimento a un ser vivo” y “conjunto de las cosas que se toman o se proporcionan como alimento”. Ejemplo: La alimentación es un derecho de todos los seres humanos. El verbo transitivo “alimentar” significa “dar alimento a un ser vivo”. Ejemplo: La madre alimentó al recién nacido. De ahí el adjetivo “alimenticio”: “Que alimenta o tiene la propiedad de alimentar”. Ejemplo: La leche materna es altamente alimenticia. Finalmente, el sustantivo masculino “alimento” (del latín alimentum) posee dos acepciones principales en el diccionario académico: “Conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para subsistir” y “cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición”. Ejemplo: El mejor alimento para un recién nacido es la leche materna. Hay alimentos más o menos “nutritivos”, pero no hay “alimentos no nutritivos” ni “alimentos sin nutrientes”, puesto que el contrasentido que encierran dichas expresiones impide que puedan ser “alimentos”. La lógica se impone: El “nutriente” y lo “nutritivo” se definen como “lo que nutre”; la “nutrición” es la “acción y efecto de nutrir”; “nutrir” (del latín nutrīre) es “aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento”, y lo “nutricio” (del latín nutricius) es aquello que es “capaz de nutrir”. Queda claro, entonces, de una vez por todas, que lo que no es “nutritivo” o carece de “nutrientes” no puede denominarse “alimento”.
En el ámbito culto de nuestra lengua y, especialmente, entre los nutriólogos, cada vez se abren más camino los contrasentidos “alimento no nutritivo” y “alimento sin nutrientes”. A los profesionales de la nutrición les hace falta usar la lógica o, en su defecto, consultar el diccionario. En el diario argentino La Nación, en un artículo intitulado “11 cosas que hacemos para adelgazar y son un error gigante”, se afirma que una de ellas es
“Comer alimentos no nutritivos”.
Lo correcto es decir y escribir:
comer alimentos poco nutritivos o con escaso valor nutricional.
Esos alimentos poco nutritivos o con escaso valor nutricional son los denominados “chatarra” o “comida rápida” (trátese de frituras o golosinas), pero, justamente porque se trata de “alimentos”, algún escaso nutriente han de tener, pues de otro modo, por definición, no serían “alimentos”. He aquí algunos ejemplos de este contrasentido que ya escuchamos y leemos con frecuencia en nuestro idioma: “Consumo de alimentos no nutritivos en estudiantes”, “consumo de alimentos no nutritivos o chatarras”, “saciarse con golosinas o alimentos no nutritivos”, “buscan disminuir consumo de alimentos no nutritivos en escuelas”, “venta de alimentos no nutritivos en las cooperativas de educación básica”, “componentes bioactivos de los alimentos no nutritivos”, “exceso de alimentos no nutritivos y ultraprocesados”, “vista y olor de un alimento no nutritivo”, “alimento no nutritivo que se sirve en pequeñas porciones”, “un alimento no nutritivo debe evitarse o moderarse”, “hay que consumir pocos alimentos sin nutrientes”, “evitar alimentos sin nutrientes como bollería industrial y bebidas carbonatadas”, “las grandes industrias están produciendo alimentos sin nutrientes”, “la merluza es considerado por muchos [tontos] como un alimento sin nutrientes”, “la problemática radica que se comen alimentos sin nutrientes”, “debemos elegir con cuidado y evitar los alimentos sin nutrientes” y, como siempre hay algo peor, “cereales: alimento sin nutrientes” (¡vaya idiotez, aunque se refiera a los cereales procesados en hojuelas!).
Google: 50 200 resultados de “alimentos no nutritivos”; 2 260 de “alimento no nutritivo”; 1 430 de “alimentos sin nutrientes”; 1 000 de “alimento sin nutrientes”.
Google: 148 000 resultados de “alimentos chatarra”; 11 400 de “alimentos poco nutritivos”; 3 300 de “alimentos con pocos nutrientes”; 3 000 de “alimentos de escaso valor nutricional”; 2 130 de “alimento de escaso valor nutritivo”.
12. ¿alimento orgánico?, orgánico, ¿producto orgánico?
Para comprender claramente qué es lo “orgánico” resulta útil el procedimiento inverso de saber primero qué es lo “inorgánico”, es decir lo “no orgánico”. Como adjetivo, el término “inorgánico” se aplica “a los seres minerales por oposición a los animales y vegetales, y a lo que procede de ellos o se relaciona con ellos” (DUE). Ejemplo: La química inorgánica se ocupa de estudiar las propiedades de la materia que no contiene carbono en sus moléculas. Pasemos ahora al adjetivo “orgánico”, del cual María Moliner ofrece tres acepciones principales en el DUE: “Constituido por órganos; se aplica, por antonomasia, a ‘ser’ para designar a los seres vivos”; “se aplica a las sustancias elaboradas por los seres vivos y a la parte de la química que las estudia”, y también “se aplica a los cuerpos cuyo componente constante es el carbono, y a la parte de la química que los estudia”. En DRAE las acepciones son coincidentes, pero más escuetas: “Dicho de un cuerpo: Que está con disposición o aptitud para vivir” y “dicho de una sustancia: que tiene como componente el carbono y que forma parte de los seres vivos”. Ejemplo: Los desechos orgánicos están constituidos, generalmente, por restos de alimentos. Cabe decir que el sustantivo masculino “carbono” (del latín carbo, carbōnis: “carbón”) es el “elemento químico no metálico, número atómico 6, sólido, componente principal de todas las sustancias orgánicas” (DUE). Quiere decir esto que el carbono es consustancial a los seres vivos (es decir, orgánicos) y no a los seres minerales, carentes de carbono en sus moléculas. Si el adjetivo “inorgánico” se opone al adjetivo “orgánico” es porque el primero se refiere a lo inanimado o inerte, en tanto que el segundo se aplica a los seres vivos y a las sustancias que éstos elaboran. Por todo lo anterior, fue una idiotez suprema la ocurrencia de denominar “alimento orgánico” al producto agrícola o agroindustrial que es el resultado de “procedimientos denominados ‘ecológicos’ que evitan el uso de productos sintéticos como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales”; como si el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales pudiera quitarles la cualidad de “orgánicos” a los alimentos o productos agrícolas: como si un tomate fertilizado artificialmente dejara de ser tomate y perdiera su cualidad de alimento. Lo cierto es que tan “orgánica” es una lechuga fertilizada con productos sintéticos, como una col que se desarrolló sin fertilizantes artificiales, pues ambos son productos vivos, y su componente principal es el carbono. La lechuga únicamente sería inorgánica si estuviera hecha de piedra o de metal (una escultura, pues), y no sería, entonces, alimento. Ésta es una prueba de que la ideología y la corrección política atentan contra la lógica y el idioma. Veamos por qué. Para que existan “alimentos orgánicos”, tendrían que existir, en oposición, “alimentos inorgánicos”, y resulta obvio, como lo hemos visto en la entrada anterior, que estos últimos no existen, a menos que alguien consuma piedras porque las confundió con papas y cebollas (¡y, desde luego, no serían alimentos!). Hay que dejarnos de tonterías y regresar la lógica a su lugar. ¡Todos los alimentos son orgánicos, en tanto son alimentos, esto es productos de seres vivos o elaborados por seres vivos! A los mal denominados “alimentos orgánicos” se les llama también “alimentos ecológicos” o “alimentos biológicos”, denominaciones menos desafortunadas, aunque de todos modos redundante la última. También, con mayor generalización, se les conoce como “productos orgánicos”, “productos ecológicos” y “productos biológicos” y, con un sentido específico escalofriantemente idiota, “comida orgánica”, ¡como si pudiera haber comida que no sea orgánica! En la Wikipedia leemos la siguiente información: “En la Unión Europea las denominaciones ecológico, biológico y orgánico, para los productos agrícolas y ganaderos destinados a la alimentación humana o animal se consideran sinónimos y su uso está protegido y regulado por los Reglamentos Comunitarios 834/2007 y 889/2008. Los prefijos eco- y bio- también están protegidos y regulados así mismo (sic) en todos los idiomas de la Unión. En cada país hay costumbre de usar uno u otro término. Por ejemplo, en España está más extendido el uso de ecológico, en Portugal y Francia se usa más el término biológico (en francés biologique), mientras que en el Reino Unido se utiliza más orgánico (organic en inglés). Los productores de alimentos ecológicos están obligados a usar únicamente ciertos agroquímicos autorizados y no se pueden utilizar para su producción semillas o plantas transgénicas. Los cultivos ecológicos son fertilizados habitualmente con compost, polvos minerales y otras sustancias de origen ecológico”. Bárbara redacción, pero tal es la forma de explicar en qué consiste esto. Entre los adjetivos “ecológico”, “biológico” y “orgánico” para acompañar al sustantivo “alimento”, el único que no resulta redundante es el primero: “alimento ecológico”, pues tanto “biológico” como “orgánico” son inherentes a “alimento”, es decir, a la vida y a los seres vivos. Quiere esto decir que no hay alimento que no sea ni biológico ni orgánico; todo alimento lo es, pues el sustantivo “alimento” (del latín alimentum), como lo hemos visto, tiene dos acepciones principales: “Conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para subsistir” y “cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición” (DRAE). Ejemplo: El pescado es un alimento rico en proteínas. En cuanto al adjetivo “biológico” (“perteneciente o relativo a la biología”), aunque en una acepción secundaria signifique “natural o que implica respeto al medio ambiente al evitar el uso de productos químicos” (DRAE), esta expresión bien podría definir lo “ecológico”, que en la tercera acepción del DRAE significa lo siguiente: “Realizado u obtenido sin emplear compuestos químicos que dañen el medio ambiente”. Ejemplos del diccionario académico: Agricultura ecológica; Tomates ecológicos. Obviamente, no toda la agricultura es ecológica, pero sí todos los tomates son “orgánicos” y “biológicos”, a menos, por supuesto, que sean de piedra o de vidrio, y ya no pertenecerían a la agricultura, sino al arte o a la artesanía. De cualquier forma, al menos el adjetivo “biológico” posee una acepción específica que se aplica a lo “natural”, a lo que “evita el uso de productos químicos”. Pero el adjetivo “orgánico”, calco del inglés organic para referirse al alimento “ecológico” o “biológico”, es una absoluta tontería. Difícilmente saldrá ya de nuestro idioma, por su carácter político y económico (es un negocio multimillonario dirigido a un sector privilegiado económicamente: ¡los pobres no tienen poder adquisitivo para estos alimentos!), pero si queremos reivindicar la lógica y dignificar la lengua digamos y escribamos “alimento ecológico”, y hasta “alimento biológico” en última instancia, pero no la absurda redundancia “alimento orgánico”, pues no hay alimento que no sea orgánico.
Este disparate tiene un amplio respaldo político y económico. Surgió en el ámbito culto del idioma y de las empresas de nicho para las élites, y tiene el aval de gobiernos, organismos internacionales, universidades y otras instituciones. El periodismo se ha encargado de ampliar su difusión. En la misma página de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Gobierno de México, leemos lo siguiente:
“En México más de 169 mil productores se dedican a la producción agrícola de alimentos orgánicos”.
Con corrección lingüística, con lógica, sin redundancias y sin esa horrible sintaxis, dicha secretaría mexicana debió informar que
en México más de 169 000 empresas agrícolas se dedican a la producción de alimentos ecológicos.
Si los mismos gobiernos utilizan este disparate, y lo hacen oficial, el socavamiento de la lógica y del idioma parece irreversible. He aquí otros pocos ejemplos de los millones con los que se atropella la lengua en instituciones públicas y empresas privadas, en el periodismo impreso y en internet: “Productos orgánicos mexicanos”, “7 cosas que no sabías de los productos orgánicos”, “las mejores tiendas de productos orgánicos”, “productos orgánicos, calidad e inocuidad”, “¿vale la pena comprar productos orgánicos?”, “10 razones por las que los alimentos orgánicos son mejores para ti”, “alimentos orgánicos: lo que usted necesita saber”, “obsesión por alimentos orgánicos, un negocio multimillonario”, “conoce los beneficios de los alimentos orgánicos”, “alimentos orgánicos con gran potencial”, “emprenda con alimentos orgánicos”, “¿qué es la agricultura orgánica?”, “la agricultura orgánica en el mundo”, “la agricultura orgánica produce lo suficiente y es más sostenible”, “principales ventajas de la agricultura orgánica”, “Centro Nacional Especializado de Agricultura Orgánica”, “9 ventajas asombrosas de la comida orgánica”, “comida orgánica para bebés”, “beneficios de la comida orgánica”, “¿por qué es importante la comida orgánica?”, “cultivo de vegetales orgánicos”, “vegetales orgánicos y frescos”, “los beneficios de los tomates orgánicos”, “los tomates orgánicos son más pequeños, sabrosos y nutritivos”, “tomates orgánicos, listos para ganar el mercado”, “ensalada de pulpo con tomates orgánicos”, etcétera.
Google: 2 850 000 resultados de “productos orgánicos”; 1 860 000 de “alimentos orgánicos”; 678 000 de “agricultura orgánica”; 355 000 de “comida orgánica”; 244 000 de “producto orgánico”; 218 000 de “vegetales orgánicos”; 163 000 de “alimento orgánico”; 56 000 de “tomates orgánicos”.
Google: 3 600 000 resultados de “productos ecológicos”; 2 530 000 de “agricultura ecológica”; 713 000 de “agricultura biológica”; 629 000 de “productos biológicos”; 602 000 de “alimentos ecológicos”; 101 000 de “alimentos biológicos”; 32 000 de “tomates ecológicos”; 20 500 de “vegetales ecológicos”.
13. ambas, ambos, ¿ambos dos?, ¿ambos tres?, ¿ambos cuatro?, entrambos
En el Diccionario de uso del español María Moliner define el término “ambos”, “ambas” (del latín ambo) como adjetivo y pronombre, en plural, que “se aplica a dos cosas consabidas”. Y ofrece un par de ejemplos: Soy amigo de ambos hermanos; Ambos me interesan. En el DRAE se especifican las formas adjetiva y pronominal. Como adjetivo indefinido plural, “ambos” significa “uno y otro”, “usado con sustantivos contables en plural referido a un sintagma nominal mencionado o sobrentendido”. Ejemplo: Le gustaron ambos textos. Como pronombre indefinido masculino y femenino plural, “ambos”, “ambas”, significa “el uno y el otro, o los dos” e igualmente se usa “referido a un sintagma nominal mencionado o sobrentendido”. Ejemplo: Leyó dos libros de ese escritor y le gustaron ambos. Tanto el DUE como el DRAE mencionan la locución adjetival y pronominal “ambos a dos”, ya prácticamente en desuso, que significa, literalmente, “uno y otro”. El DUE, aunque no el DRAE, dirige al lector al adjetivo y pronombre indefinido plural “entrambos” (del latín inter ambos), otra forma de decir “ambos”, ya también casi en desuso. Al respecto, en su Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Manuel Seco señala lo siguiente: “Puede presentarse en la forma ambos a dos, puramente literaria, de la que son variantes erróneas ambos dos (Vamos a explicar ambas dos interrogantes fundamentales, J. L. Cebrián, El País, 14.2.1982, 1) y ambos dos a dos. En cuanto a la variante ambos tres, oída por la radio (Ambos tres se dirigieron, Radio Madrid, 7.4.1983, 7 h), no es preciso ningún comentario”. En el Diccionario panhispánico de dudas se asegura, a propósito de “ambos a dos”, que “esta locución, sinónima de ambos, era muy frecuente en el español medieval y clásico, más con preposición (ambos a dos) que sin ella (ambos dos), y en estas dos formas ha pervivido hasta nuestros días. Por su carácter redundante, está en retroceso en el habla culta y se desaconseja su empleo”. Y acerca de “entrambos”, usado como adjetivo o pronombre, el Panhispánico advierte que es sinónimo de “ambos”: “frecuente en épocas anteriores, hoy solo se emplea, ocasionalmente, en la lengua escrita, con intención arcaizante”. Aclara también (cuando algo puede aclarar este lexicón tan guango) que, pese a su sentido etimológico, “entrambos no es variante gráfica del sintagma preposicional entre ambos”, por lo que no es correcto decir “entrambos clubes existen grandes diferencias”, en lugar de “entre ambos clubes existen grandes diferencias”. Queda claro, entonces que “ambos dos” es redundancia, que “ambos tres” es pendejismo y que “ambos cuatro” es pendejismo elevado a la cuarta potencia (que es hasta donde se elevó Vicente Fox Quesada cuando lo dijo), en tanto que “entrambos” es arcaísmo que ya ni los tatarabuelos emplearían al hablar y al escribir. Digamos y escribamos “ambos”, y punto.
Por supuesto, sobrevive el “ambos dos” (más que el “entrambos”) en gente afectada y pretendidamente culta. No es redundancia del ámbito inculto de la lengua, sino de gente pretenciosa que nunca consulta el diccionario y que, lo mismo en publicaciones impresas que en internet, influye en quienes la imitan porque suponen que gente tan culta, o tan prestigiada, debe tener razón. En libros y en periódicos es abundante. En un libro sobre política leemos lo siguiente:
“En ambos dos autores se encuentra bibliografía internacional sobre el tema”.
¡Estupendo! Pero, sin redundancia, el autor debió escribir:
En ambos autores, etcétera.
He aquí un surtido rico de esta redundancia y de los pendejismos “ambos tres” y “ambos cuatro”, en boca y en letra de cultos, letrados y hasta presidentes de sufridas naciones: “de acuerdo con ambos dos”, “ambos dos han salido juntos”, “y ambos dos se ríen”, “ambos dos se aman en silencio”, “ambos dos se aman hasta el tuétano”, “ambos dos se odian y se necesitan” (sí, claro, se necesitan para poder ser ambos dos), “cosas de ambos dos”, “ambos dos unidos”, “porque ambos dos a dúo tienen lo suyo” (¡qué maravilla: a dúo ambos dos!; si fueran ambos tres harían un trío), “a la mierda ambos dos” (estamos de acuerdo; mejor aún: ¡a la mierda ambos tres!), “ambos dos han disfrutado”, “ambos tres son similares”, “ambos tres sabemos que eso no es así” (no sólo lo sabemos ambos tres, sino ambos cuatro), “debería estar entre uno de los grandes referentes de ambos tres”, “ambos tres empezaron a ganar torneos grandes”, “elaborados ambos tres con el mismo protocolo”, “estamos ambos cuatro: Vicente Fox”.
Google: 245 000 resultados de “ambos dos”; 26 500 de “ambos tres”; 8 230 de “ambos cuatro”.
14. amor propio, autoamor, ¿autoduda?, autoestima, autoestima baja, baja autoestima, duda de sí mismo, dudar de sí mismo, nula autoestima
La gente que cree en el “autosuicidio” y que es capaz de “autoconvocarse”, “autopostularse”, “autoexpulsarse”, “autojustificarse”, “autoconmiserarse” y, por supuesto”, “autosuperarse”, cree, también, invariablemente, en la “autoduda”, tontería redundante de “autodudosos” que deberían “autorrevisarse” el coco, pues el palabro “autoduda” pertenece a la psicología o a cierto tipo de psicología “superacional”, que ¡ojalá fuese superracional! Pertenece al mismo ámbito del “autoamor”, otro palabro que se abre paso en nuestro idioma para ocupar el lugar del sustantivo “amor propio”. Analicemos los casos. El sustantivo masculino “amor” (del latín amor, amōris) tiene la siguiente acepción principal en el DRAE: “Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”. Ejemplo: Todo lo que necesitas es amor (John Lennon). En una acepción secundaria, el sustantivo “amor” significa “sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo”. Ejemplo: Le tiene un gran amor a su familia. Entre las acepciones específicas de este sustantivo está el de “amor propio”, cuyo significado, en el diccionario académico, es el siguiente: “Amor que alguien se profesa a sí mismo, y especialmente a su prestigio”. Ejemplo: Tal parece que Fulano cree tan sólo en el amor propio. El término “autoamor” (no recogido, aún, en las páginas del DRAE, y enfatizamos el aún porque sólo hay que esperar un poquito), es neologismo chocante de la superación personal y la autoayuda, ámbito donde, al parecer, ignoran que existe el usual sustantivo “amor propio”. Y, sin embargo, la construcción del neologismo “autoamor” no es censurable porque utiliza, correctamente, el elemento compositivo “auto-” (del griego auto-), que significa “propio” o “por uno mismo”, unido al sustantivo “amor”: literalmente, “amor propio” o “amor por uno mismo”. Aunque hoy es chocante, por cursi, y por innecesario, es bastante probable que, pasado el tiempo, el sustantivo “autoamor” conviva en igualdad de circunstancias con “amor propio”, porque su construcción tiene sentido de equivalencia; a menos, por supuesto, que su uso decaiga. Pero éste no es el caso del neologismo “autoduda”, que constituye una redundancia atroz. Veamos por qué. El verbo transitivo “dudar” (del latín dubitāre) significa “tener duda sobre algo” (DRAE). Ejemplo del diccionario académico: Después de dudarlo mucho, aceptó la oferta. Como intransitivo (y transitivo), “dudar” significa, de acuerdo con el DRAE, “tener dificultad para decidirse por una cosa o por otra”. Ejemplos del diccionario académico: Dudaba entre quedarse en casa o ir al cine; No duden en acudir a mí. En una tercera acepción, del uso intransitivo, significa “desconfiar o recelar de alguien o algo”. Ejemplo del DRAE: Todos dudan de él y de sus promesas. El sustantivo femenino “duda” (de dudar) tiene tres acepciones en el diccionario académico: “Suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia”, “vacilación del ánimo respecto a las creencias religiosas” y “cuestión que se propone para ventilarla o resolverla”. Ejemplo: Tengo dudas sobre la existencia de Dios; pero ninguna acerca de que tenga interés en nosotros. De ahí el adverbio “dudosamente” (“de manera dudosa” o “difícil o escasamente”). Ejemplo: Dudosamente habrá un libro peor que el suyo. También el adjetivo “dudoso” (“que ofrece duda”, “que tiene duda”, “que es poco probable, que es inseguro o eventual”). Ejemplos: Sus argumentos son dudosos; Estuvo dudoso mucho tiempo, hasta que se decidió; Es dudoso que venga. Si la “duda” se presenta como “vacilación” (“irresolución”) del “ánimo”, indispensable es saber qué es el “ánimo” (del latín anĭmus), sustantivo masculino que significa “actitud, disposición, intención, voluntad, carácter, índole, condición psíquica” y “alma o espíritu, en cuanto principio de la actividad humana” (DRAE). Ejemplo: Se muestra con buen ánimo a pesar de la enfermedad. Dicho y comprendido todo esto, queda claro que la “duda” es propia de cada cual, incluso en el caso de que provenga de fuera, como cuando se dice que alguien le ha “sembrado la duda” a otro. Aun si la “duda” no nace espontáneamente en el ánimo, esto es, en el pensamiento, en el espíritu, de alguien, la acción de “dudar” es propia, puesto que significa, como ya vimos, “tener duda sobre algo” o “tener dificultad para decidirse por una cosa o por otra”. Invariablemente, para la persona “dudosa” o “que tiene duda”, el hecho de “dudar” proviene siempre de algo o de alguien, esto es, que “se despierta la duda” por alguna circunstancia. Siendo así, decir y escribir “autoduda” es sonora y prolongada rebuznancia, a pesar de que todo parece indicar que los términos “autoduda” y “autodudar” quieren entenderlos, quienes los acuñaron y los usan, en el sentido de “duda acerca de sí mismo” y “dudar de sí mismo”, que es muy parecido a como entienden otros, por ejemplo, el “autosuicidio”: “matarse a sí mismo con sus propias manos”. A esto sólo se le puede llamar “autorrebuznancia”, pues bien puede hablarse y escribirse, con corrección, de baja, poca o nula “autoestima” (de auto- y estima), sustantivo femenino cuyo significado es “valoración generalmente positiva de sí mismo” (DRAE). Ejemplos: Tiene una gran autoestima; Tiene muy baja autoestima. Quienes hablan y escriben de la “autoduda” son también quienes hablan y escriben del “autoamor”, pero “autoduda” no tiene sentido de equivalencia con “duda de sí mismo” o “dudar de sí mismo”. El término encierra una anfibología, pues toda duda es propia, esto es, de quien la tiene, ya sea sobre su persona o sobre otra cuestión.
Esta redundancia pertenece, como ya advertimos, al ámbito de la autoayuda, pero también ha sido adoptada por escritores pretenciosos, psicólogos y pedagogos que quieren estar a la moda y se “autosuicidan” “autodudando”. Está lo mismo en publicaciones impresas que en internet y, por cierto, en muchos libros, lo cual releva la “autoseguridad” de quienes la “autousan” con tanta “autoautoridad” (¡vaya que son valientes!). En la cuarta edición de la versión española del libro Guía de películas para el despertar, de David Hoffmeister, leemos lo siguiente:
“Cuando se limpian de la mente los últimos vestigios de autoduda, se trasciende el mundo”.
¡Uy, qué profundo! Pero más allá de esta chabacanería, lo correcto es decir y escribir:
Cuando se limpia la mente de dudas, se trasciende.
Van algunos ejemplos de esta barbaridad redundante, de gente que se asume como cultísima: “¿Qué hacer frente a la autoduda?” (¡consultar el diccionario!), “gánale a la audoduda”, “la autoduda lleva la mayoría de las veces a vivir un proceso destructivo”, “la autoduda refleja un proceso autodestructivo” (sí, la gente se autodestruye a causa de no consultar el diccionario), “lo he perdido todo gracias a un abismo de autoduda”, “la autoduda es un proceso autodestructivo que aparece en personas que se juzgan muy duramente”, “a veces, los momentos de autoduda te atacan sin previo aviso”, “autoduda y libre albedrío”, “de la autoduda a la seguridad”, “para los días inevitables en los que crece la autoduda, tenemos exactamente la verdad interior que necesitas” (los vendedores de humo, listos siempre a desplumar incautos), “animarlos a que pasen por la audoduda y a dar pasos hacia una mayor confianza en sí mismos”, “te entregas al escapismo, a la autoduda”, “la autoduda es muy intensa y está haciendo que este gran sueño por el que he trabajado tanto sea demasiado estresante como para disfrutarlo”, “lo ideal es romper con el círculo de autoduda”, “las autodudas se generan cuando juzgamos a nuestras habilidades como inadecuadas”, “las autodudas, junto con la baja tolerancia a la tensión, son las raíces de las conductas de postergación y evitación”, “el TC no está para autodudar frente a los poderes del Estado”, “autodudar de tus capacidades según todas las cosas que te dijeron”, “yo lo puedo autodudar pero los demás no”. ¡Y basta!
Google: 4 230 resultados de “autoduda”; 1 000 de “autodudas”.
Google: 282 000 resultados de “autoamor”.
Google: 51 500 000 resultados de “autoestima”; 9 020 000 de “amor propio”; 2 720 000 de “baja autoestima”; 604 000 de “autoestima baja”; 270 000 de “alta autoestima”; 137 000 de “poca autoestima”; 69 100 de “gran autoestima”; 51 300 de “autoestima saludable”; 19 700 de “pobre autoestima”; 16 500 de “nula autoestima”.
15. anciano, ¿anciano senil?, senil, viejo, ¿viejo senil?
Si consultamos el Diccionario de uso del español, de María Moliner, sabremos que el sustantivo femenino “senilidad” es sinónimo del sustantivo femenino “vejez”, y que el adjetivo “senil” significa, literalmente, “de la vejez”. En esto coincide el Clave, Diccionario de uso del español actual: “senil. adj. De la vejez o relacionado con ella”. Sin embargo, mucha gente supone que, al calificar a un “anciano” de “senil”, le añade algo diferente a su condición de “anciano”. Esto es lo malo de la hipocresía del piadosismo y de la falsedad del eufemismo, propias de la lengua política, que han abolido el recto sentido de los términos “anciano” y “viejo”, sustituyéndolo por un inexacto, informe y resbaladizo “adulto mayor”. Con propiedad idiomática, deberíamos referirnos a un hombre “senil” o a una mujer “senil”, pero no a un “anciano senil” ni a una “anciana senil”, pues la “ancianidad” es correspondiente, y equivalente, de la “senilidad”. Imposible es la existencia de un niño “senil” (aunque nos atraiga la ficción de F. Scott Fitzgerald, llevada al cine, El curioso caso de Benjamin Button), del mismo modo que no hay adolescentes ni jóvenes “seniles”. El diccionario académico define del siguiente modo el sustantivo femenino “ancianidad”: “Último período de la vida ordinaria del ser humano, cuando ya se es anciano”. Ejemplo: Lo peor de la ancianidad es cuando ésta llega con sus amigas enfermedad y soledad. El adjetivo y sustantivo “anciano” (derivado del latín ante: “antes”) se aplica a la persona “de mucha edad”. Ejemplo: En el momento de su muerte, era un anciano solitario. Vayamos ahora al significado del sustantivo femenino “senilidad”. Posee tres acepciones en el diccionario académico: “Condición de senil”, “edad senil” y “degeneración progresiva de las facultades físicas y psíquicas”. Ejemplo: A diferencia de Pushkin y Chéjov, que murieron a los 37 y 44 años, respectivamente, Tolstói alcanzó la senilidad. El adjetivo “senil” (del latín senīlis) se aplica a lo “perteneciente o relativo a la persona de avanzada edad en la que se advierte su decadencia física”. Ejemplo: Tolstói era un hombre senil cuando murió en 1910, a los 82 años. Queda claro que “senil” es un opuesto o antónimo del adjetivo “juvenil” (del latín iuvenīlis): “Perteneciente o relativo a la juventud” (DRAE), pues “juventud” (del latín iuventus, iuventūtis) es la “condición o estado de joven” que se corresponde con “energía, vigor, frescura”, todo lo contrario del período “senil” y de la “senilidad” o “vejez”. Ejemplo: Raymond Radiguet era un escritor juvenil cuando murió en 1923, y, pese a su juventud, dejó una obra maestra: El diablo en el cuerpo. Es probable que la mayoría de las personas que ignora el significado del sustantivo “senilidad” y el adjetivo “senil” confunda a éstos con el sustantivo “decrepitud” y el adjetivo “decrépito”. Con propiedad, podemos afirmar que todos los “ancianos” son “seniles”, pero no necesariamente todos son “decrépitos”, pues el adjetivo “decrépito” (del latín decrepĭtus) significa “muy disminuido en sus facultades físicas a causa de la vejez” (DRAE). Ejemplo: A sus 78 años no mostraba una condición decrépita. Pongámonos de acuerdo: se puede ser anciano o viejo sin evidenciar “decrepitud” (“condición o estado de decrépito”), pero no se puede llevar la “ancianidad” sin “senilidad”, pues ambos sustantivos son sinónimos. De ahí que decir y escribir “anciano senil” o “viejo senil” es incurrir en redundancias. En cambio, la expresión “demencia senil” es correcta, pues se trata del síndrome que consiste en el deterioro de las capacidades psíquicas, en particular cognitivas, del anciano, y es una demencia, como su nombre lo indica, del período de la ancianidad, cuando se encuentran muy disminuidas las facultades físicas y psíquicas. Pero se equivocan quienes creen que toda “senilidad” implica “demencia”, pues “senil” no es sinónimo de “demente” (“loco, falto de juicio”). Toda “senilidad” implica “ancianidad” porque, como ya advertimos, se trata de sustantivos sinónimos, y nada se agrega al calificar al “anciano” o al “viejo” de “seniles”. Son redundancias dignas del paredón.
Las expresiones “anciano senil” y “viejo senil” más sus femeninos y plurales son frecuentes en el ámbito culto de la lengua, entre personas que, por pereza, jamás abren un diccionario de la lengua. En el sitio web oficial de la periodista Paola Rojas leemos el siguiente encabezado de su artículo de opinión:
“El Chapo, hoy viejo y senil”.
Cree la periodista, equivocadamente, que los adjetivos “viejo” y “senil” poseen significados diferentes; no sabe que son sinónimos. Todo parece indicar que, con el adjetivo “senil”, se quiso referir, equivocadamente, a sus malestares, enfermedades y debilidades de salud. Pero lo que debió escribir, con corrección es lo siguiente:
El Chapo, viejo y enfermo.
Van unos pocos ejemplos, tomados de publicaciones impresas y de internet, de estas redundancias bastante groseras: “Trump, un viejo senil y desquiciado: Kim-Jong-un” (la verdad es la verdad, aunque la diga un mentiroso: Trump es un desquiciado, pero decirle “viejo senil” es redundante, y además lo dice otro desquiciado), “asesinados por un viejo senil”, “¿quién es este viejo senil?”, “autorrepresentaciones de Picasso en viejo senil”, “sólo eres un viejo senil”, “Maradona llamó viejo senil a Pelé” (algo así como si Pelé llamara a Maradona drogo drogadicto), “un viejo senil a cargo de su nieto idiota”, “hallan un arsenal en casa de un anciano senil”, “un anciano senil mató a otro” (sí, seguramente, a otro anciano senil), “un pobre anciano senil y ridículo”, “El Chapo, reducido a un anciano senil”, “todas las investigaciones actuales sobre el envejecimiento contradicen la imagen tradicional del anciano senil”, “el número de ancianos seniles se duplicará para el 2030” (y el número de gente que no consulta el diccionario se duplica y multiplica a cada rato), “he estado hablando con viejos seniles”, “una vieja senil que ha pasado su vida protegiendo a un escritor” (sí, a un escritor que nunca abrió un diccionario), “sólo soy una anciana senil”, “son un montón de viejas seniles”, etcétera.
Google: 18 200 resultados de “viejo senil”; 12 700 de “anciano senil”; 10 700 de “ancianos seniles”; 2 480 de “viejos seniles”; 1 560 de “vieja senil”; 1 550 de “anciana senil”; 1 000 de “viejas seniles”.
16. anoche, ayer a la noche, ayer en la noche, ayer noche, ayer por la noche
Es frecuente el uso, afectado, de las expresiones perifrásticas “ayer noche”, “ayer a la noche”, “ayer en la noche” y “ayer por la noche”. Y no es que sean incorrectas, pero sorprende que, contra toda lógica de la economía del idioma, dichas frases se prefieran, especialmente entre escritores, en lugar del simple y perfecto “anoche”. Es muy probable que, por influencia, deriven de las expresiones “ayer por la mañana” y “ayer por la tarde”, perfectamente necesarias para precisar dos momentos determinados del día anterior. La generalización “ayer” se acota, justamente, por esta necesidad de precisión. Pero la acotación de la “noche”, en relación con el día anterior, es del todo innecesaria, puesto que existe el adverbio demostrativo “anoche” (del latín ad noctem), con dos acepciones y dos ejemplos en el DRAE: “En la noche entre ayer y hoy. No vino anoche” y “la noche entre ayer y hoy (úsase normalmente precedido de preposición). El recital de anoche nos gustó mucho”. En cuanto al adverbio demostrativo “ayer” (del latín ad heri), el DRAE ofrece las siguientes acepciones: “En el día que precede inmediatamente al de hoy. Ocurrió ayer” y “el día que antecede inmediatamente al de hoy (úsase normalmente precedido de preposición). Todavía queda pan de ayer”. En sentido figurado, “ayer” significa también “en el pasado”. Ejemplos del DRAE: Su cabello, ayer negro, ha encanecido; La moda de ayer. Asimismo, tiene uso de sustantivo masculino, con el mismo significado de “tiempo pasado”. Ejemplo: Olvida el ayer y vive el presente. Lo cierto es que, si bien hay necesidad de precisar, respecto del día anterior, las temporalidades matutina, cenital y vespertina mediante perífrasis (Ayer por la mañana, Ayer al mediodía, Ayer por la tarde), no la hay en absoluto en relación con la noche, pues, como hemos dicho, tenemos, para esto, el adverbio demostrativo “anoche” (Anoche me costó mucho conciliar el sueño). En el Panhispánico se advierte que “la expresión ayer (por/en/a la) noche convive con la forma sinónima anoche, mayoritaria en todo el ambiente hispánico”. Convive, pero por afectación de escritores que deberían ir a un taller de redacción para aprender concisión y precisión del lenguaje, pues siempre será mejor decir “anoche” que “ayer noche”, “ayer a la noche”, “ayer en la noche” y “ayer por la noche”. Invaluable lección es la que da Antón Chéjov a los que escriben o desean ser escritores: “No digan ‘las lágrimas salían de sus ojos y escurrían por sus mejillas’; esto repugna. Digan, nada más, ‘lloraba’”.
Google: 10 500 000 resultados de “ayer en la noche”; 6 890 000 de “ayer a la noche”; 6 640 000 de “ayer por la noche”; 337 000 de “ayer noche”.
Google: 32 200 000 resultados de “anoche”.
17. apología, ¿apología a favor?, ¿apología en contra?, ¿apología en favor?
¿Puede haber una “apología” en contra? Por supuesto que no. El sustantivo femenino “apología” (del latín tardío apologĭa, y éste del griego apología) significa “discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo” (DRAE). Ejemplo: Fulano hizo una apología vergonzosa y rastrera del presidente. Decir y escribir “apología a favor” es redundante, pues, por definición, toda apología es favorable. Basta con decir y escribir, como lo hizo Platón, Apología de Sócrates, es decir, elogio de Sócrates. Ni siquiera se presta a anfibología o ambigüedad: se hace la apología de esto o de aquello, de este o de aquel, y se dice y se escribe “apología de” porque la preposición sirve para introducir al destinatario de la apología. Contrariamente, un autoelogio, o elogio en boca propia, no es, exactamente, una “apología”, sino una idiotez. Que quede claro, entonces, que toda “apología” es favorable y hasta laudatoria; por ello resulta redundante agregar “a favor”, como en el siguiente ejemplo: “Apología a favor de Sócrates”. Si existieran “apologías en contra” de algo o de alguien, tendríamos que admitir que las hubiese “a favor”, pero, como ya vimos, por definición, esto es imposible. Y, sin embargo, así como muchos dicen y escriben “apología a favor”, hay otros muchos que dicen y escriben “apología en contra”. Y todo porque jamás en su vida han ido al diccionario para leer la definición de “apología”.
Incluso en libros académicos o literarios aparecen estas barbaridades. Justamente en un artículo académico leemos lo siguiente:
“Owen Fiss, por ejemplo, hace una importante apología a favor del Estado activista”.
Con corrección, el autor debió escribir que Owen Fiss
hace una importante apología del Estado activista.
No es mejor, por supuesto, hablar y escribir de “apologías en contra”, que constituye un sinsentido, una monstruosidad semántica, y un atentado a la lógica. He aquí varios ejemplos de estas barbaridades, ya sean por redundancia o por absurdidad: “Apología a favor de Galilei”, “apología a favor del crimen”, “apología a favor de la bicicleta”, “apología a favor de una causa política”, “apología a favor de un candidato”, “apología en contra de los derechos humanos”, “apología en contra de la injusticia”, “apología en contra del abandono de la esposa”, “apología en contra de la lucha contra la violencia”, “apología en contra del miedo y la oscuridad”, “apologías a favor de ciertas artes”, “apologías a favor de la doctrina”, “apología en favor de la santa iglesia”, “apología en favor de la fe”, “apologías en favor de la botánica”, “apologías en favor del terrorismo”, etcétera.
Google: 86 800 resultados de “apología a favor”; 21 400 de “apología en contra”; 14 300 de “apologías a favor”; 13 100 “apología en favor”; 1 520 de “apologías en favor”; 1 500 de “apologías en contra”.
18. ¿aporafobia?, aporofobia
El DRAE no incluye en sus páginas la mayor parte de las palabras formadas con el sufijo “-fobia”, elemento compositivo que significa “aversión” o “rechazo”, como en “agorafobia”, “claustrofobia” y “homofobia”. Entre estos términos, que no recoge el DRAE, está el sustantivo femenino “aporofobia”, contribución de la filósofa española Adela Cortina para referirse a la “aversión, odio o rechazo a los pobres”. Para Cortina, “era necesario poner nombre a un fenómeno que existe y es corrosivo”. El término está formado a partir del griego á-poros (“sin recursos” o “pobre”) más phobos o fobos (“aversión”, “miedo”, “odio”, “pánico”, “rechazo”, “repugnancia”): literalmente, “rechazo a la gente sin recursos, al desamparado, al pobre”. A decir de Cortina, “el 90% de las personas es aporofóbica”, es decir, siente aversión por los pobres. Pero, como ya vimos, de acuerdo con las raíces del término, se debe decir y escribir “aporofobia” y no, por ultracorrección, “aporafobia”, que no significa nada. Debido al influjo del término “agorafobia” (del griego agorá: “plaza pública” y fobia: “rechazo”): “temor a los espacios abiertos”, que muchos pronuncian y escriben, incorrectamente, “agorofobia”, por equivocado prurito de corrección, muchas personas del ámbito culto de la lengua transforman el correcto “aporofobia” en el desbarre “aporafobia”. Aun si estuviese en el diccionario el sustantivo “aporofobia”, muchos seguirían diciendo y escribiendo “aporafobia” porque, simplemente, de todos modos, no consultan el diccionario. El término que, con pertinencia y corrección, acuñó Adela Cortina es “aporofobia”.
El desbarre “aporafobia” es, por supuesto, del ámbito culto y, especialmente, de los medios académico y profesional, de donde ha pasado al periodismo. En el diario español La Voz, de Navarra, el columnista escribe, en el cuerpo de su artículo, la correcta voz “aporofobia”, pero en el titular leemos lo siguiente:
“Aporafobia, rechazo a las personas pobres”.
Como ya vimos, quien impuso tal titular disparatado, al colaborador del diario, debió escribir:
Aporofobia: rechazo a las personas pobres.
Van otros ejemplos de tal desbarre, por ultracorrección: “¿Sabes qué es la aporafobia?”, “la aporafobia, concepto forjado por la filósofa Adela Cortina” (no es verdad: ya vimos que el concepto que acuñó Cortina es “aporofobia”), “el fenómeno definitorio de la sociedad occidental, más que xenofobia, es la aporafobia”, “Congreso de Aporafobia”, “aporafobia: cuando se rechaza al pobre o al emigrante”, “¡mucho alimento para la aporafobia!”, “aporafobia: cuando los pobres están a nuestro servicio” (claro que no: si se rechaza al pobre, no se le contrata para un servicio), “el Ayuntamiento aborda la aporafobia”, “aporafobia en México”, “el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que incluirá como agravante la aporafobia” (los presidentes de las naciones, por lo general, no saben ni dónde tienen la cabeza, aunque no haya uno que no se sienta un sabio), “noticias de aporafobia”, “aporafobia, elegida la palaba del año” (no: la palabra del año fue “aporofobia”), “pautas para ayudar en caso de aporafobia”, “un acto de aporafobia”, “eso es racismo y aporafobia”, “lo que hay es aporafobia” (¡no, claro que no: lo que hay es aporofobia!).
Google: 6 490 resultados de “aporafobia”.
Google: 173 000 resultados de “aporofobia”.
19. arañas, ¿arañas y otros insectos?, escorpiones, ¿escorpiones y otros insectos?, insectos
Con un poquito de conocimiento científico se puede decir “arañas y otros artrópodos”, “escorpiones y otros artrópodos”, pero de ningún modo “arañas y otros insectos”, “escorpiones y otros insectos”, pues, contra lo que mucha gente cree, ni las “arañas” ni los “escorpiones” o “alacranes” son “insectos”: son “arácnidos”. Por supuesto, hay personas a quienes esto les importa menos que un cacahuate, pero para quienes deseen saberlo, la diferencia entre las “arañas” y “escorpiones” en relación con los “insectos” es muy clara y sencilla. Las arañas y los escorpiones, al igual que los insectos, son “artrópodos”, pero no todos los “artrópodos” son “arañas” y “escorpiones”. El adjetivo y sustantivo “artrópodo” (del griego árthron, “articulación”, y -podo, elemento compositivo que significa “pie”, “pata”) es definido de la siguiente manera por el DRAE: “Dicho de un animal: Del grupo de los invertebrados, de cuerpo con simetría bilateral cubierto por una cutícula y formado por una serie lineal de segmentos más o menos ostensibles, y provisto de apéndices compuestos de piezas articuladas o artejos; por ejemplo, los insectos, los crustáceos y las arañas”. Hasta aquí queda claro que las arañas y los escorpiones, además de los insectos y los crustáceos, pertenecen al grupo de los “artrópodos”, pero una cosa es ser primos y otra muy diferente es ser hermanos. El sustantivo masculino “insecto” (del latín insectum, y éste, calco del griego éntomon, de entomé, “incisión”, “sección”, “por las marcas en forma de incisión que presenta el cuerpo de estos animales”) designa al “artrópodo de respiración traqueal, con el cuerpo dividido distintamente en cabeza, tórax y abdomen, con un par de antenas y tres de patas, y que en su mayoría tienen uno o dos pares de alas y sufren metamorfosis durante su desarrollo”. Ejemplos de ellos: “abejas”, “chinches”, “cucarachas”, “escarabajos”, “hormigas”, “mariposas”, “moscas”, “termitas”. Si los lectores se encuentran una araña voladora y poseedora de un par de antenas y seis patas, sin duda es un “insecto”, pero no una “araña”. La razón es simple: el sustantivo femenino “araña” (del latín aranea) designa al “arácnido con tráqueas en forma de bolsas comunicantes con el exterior, con cefalotórax, cuatro pares de patas, y en la boca un par de uñas venenosas y otro de apéndices o palpos que en los machos sirven para la cópula” (DRAE). Si es “araña” tiene ocho patas, carece de alas y de antenas y, además, produce o segrega un hilo de seda (la “telaraña”) que lo mismo le sirve para atrapar a su presa (“insectos”, por ejemplo”) que para construir su nido o vivienda. En cuanto al “escorpión” (o “alacrán”), el DRAE nos informa que este sustantivo masculino (del latín scorpĭo, scorpiōnis, y éste del griego skorpíos) designa al “arácnido con tráqueas en forma de bolsas y abdomen que se prolonga en una cola formada por seis segmentos y terminada en un aguijón curvo y venenoso”. Ni más ni menos. Si el hablante y el escribiente del español les dicen “insectos” a la “araña” y al “escorpión”, éstos pueden enfadarse muchísimo, pero lo mejor es que se burlarán de la ignorancia de quien no es capaz de distinguir entre un rábano y una zanahoria. No es que el hablante y el escribiente deban tener la paciencia para contarles las patas a las arañas y a los escorpiones (y saber que tienen ocho y no seis), sino simplemente saber, de una vez por todas, que ¡ni las arañas ni los escorpiones son insectos!, sino “arácnidos”. Y el adjetivo “arácnido” (del francés arachnides) se aplica a un artrópodo “compuesto de cefalotórax, cuatro pares de patas, y dos pares de apéndices bucales, variables en su forma y su función, sin antenas ni ojos compuestos, y con respiración aérea” (DRAE). No se espera que hablantes y escribientes del español se pongan a verificar si unos animaluchos, que parecen “arañas” o “escorpiones”, tienen dos pares de apéndices bucales y si su respiración es aérea, cosas harto difíciles porque, además de que las arañas y los escorpiones no se quedarán en quietud para esta revisión, a mucha gente que padece fobia o eventos de ansiedad ante estos animalitos ello les resultará imposible. Pero lo importante es dejarnos de tonterías: si un animalejo tiene toda la pinta de ser una araña o de ser un escorpión, no le digamos “insecto”; digámosle “araña”, digámosle “escorpión” y punto. Y esto lo sabemos porque los “insectos” no son “arañas” ni “escorpiones”, en tanto que las “arañas” y los “escorpiones” no son “insectos”. ¡Fin de la discusión!, y al que insista en lo contrario hay que mandarlo… a consultar el diccionario.
Eso de andar confundiendo a las “arañas” y a los “escorpiones con “insectos” ya se ha vuelto una epidemia de ignorancia no sólo en el ámbito doméstico, sino en cualquier ambiente, incluidos el periodismo y la literatura. Por supuesto, es una peste en internet. En un libro que pretende ser científico leemos lo siguiente:
“Un estudio de la Universidad de Carnegie Mellon, en Pittsburgh (EU) sugiere que las mujeres tienen una aversión genética hacia las arañas y otros insectos”.
Que algo salga de una universidad no quiere decir, forzosamente, que sea científico. De las universidades salen también muchísimas vaciladas, y hay un montón de graduados especialmente en humanidades, aunque no sólo en ellas, que hacen su agosto en la charlatanería y son gurús al estilo de ¿Quién se ha llevado mi queso? y monsergas parecidas. Lo cierto es que, en todo caso, ese estudio (¡habrá que ver qué clase de estudio!), para decirlo con corrección idiomática, aunque no necesariamente con exactitud científica,
sugiere que las mujeres tienen una aversión genética hacia las arañas y los insectos.
He aquí algunos ejemplos de esta barbaridad que es algo así como confundir una cucaracha (insecto) con una tarántula (araña) o con un escorpión (arácnido), y conste que tanto las cucarachas como las arañas y los escorpiones pueden alcanzar grandes dimensiones (entre 15 y 30 centímetros) sin dejar de ser la primera un insecto, y los segundos, arácnidos: “alertan sobre presencia de arañas y otros insectos mortales” (por supuesto que “mortales”, puesto que mueren si los aplastas; en todo caso, “mortíferos”, pero tampoco hay que exagerar), “arañas y otros insectos en su casa”, “plagas en tu hogar: arañas y otros insectos”, “arañas y otros insectos como mascotas”, “¡nunca verás arañas y otros insectos de nuevo!”, “comemos arañas y otros insectos”, “mantén lejos de tu hogar a las arañas y otros insectos”, “arañas y otros insectos rastreros” (¿insectos rastreros?, ¡los políticos!), “contribuye a ahuyentar arañas y otros insectos”, “prevenir que arañas y otros insectos entren en tu casa”, “arañas y otros insectos en zona rural”, “¿sabías que las arañas y otros insectos odian la menta?” (no, no lo sabía; lo que sé es que algunas personas odian consultar el diccionario), “el regalo perfecto para los que tienen fobia a las arañas y otros insectos”, “insectos como las arañas y otros bichos pueden ser mascotas”, “eso nos genera sentimientos de rechazo a insectos como las arañas”, “otros insectos, como las arañas, son capaces de generar una reacción tóxica”, “mujer usa tarántulas, escorpiones y otros insectos para maquillarse”, “platillos preparados con tarántulas, escorpiones y más insectos”, “alertan sobre la proliferación de arañas, escorpiones y otros insectos”, “venta de escorpiones y otros insectos”, “las picaduras de insectos como los escorpiones o alacranes no deben demorarse en su atención”, “había una gran cantidad de insectos como los escorpiones”, “todo tipo de insectos como los escorpiones, piojos, gusanos” (¡esto es no tener idea de nada e ir por la vida como si la información no existiera!), “probando alacranes y otros insectos”, “recomendaciones para evitar la proliferación de alacranes y otros insectos”, “alacranes y otros insectos molestos” (sí, claro, los alacranes están molestos de que les digan insectos), “una de las zonas donde es común que haya insectos como los alacranes son los lugares húmedos” (¿por ejemplo las axilas?), “ciertos insectos como los alacranes y las luciérnagas” (¡hay que darse de santos de que los alacranes no sean insectos luminosos y voladores!), “hay algunos insectos como los alacranes del desierto”, “platillos preparados con escorpiones, tarántulas y otros insectos”, “la actriz (Angelina Jolie) y sus hijos comen tarántulas y otros insectos”, “sin faltar algunos insectos como las tarántulas”. Pero (para consuelo de tontos y de tantos) hay que decir que ni siquiera el ilustre Azorín (escritor español) sabía la diferencia entre una araña y un insecto, entre un escorpión y un insecto. En un artículo de 1933, intitulado precisamente “La vida de los insectos”, don José Martínez Ruiz, alias Azorín, escribió: “Los escorpiones son insectos que, por más que hemos hecho, no han logrado nunca inspirarnos confianza. Otros insectos, como las arañas, nos han causado impresión al principio; mas luego, poco a poco, nos hemos ido acostumbrando a su vista”. Pobre Azorín: como ya vimos, ni las arañas ni los escorpiones son insectos. Los escorpiones, al igual que las arañas, pertenecen al orden de los artrópodos, pero ambos también a la clase de los arácnidos, lo cual quiere decir que tienen ocho patas, carecen de antenas y poseen dos pares de apéndices en la boca. ¡Por eso no son insectos! Recordemos esto y, en este tema, no la cagaremos nunca más.
Google: 50 800 resultados de “arañas y otros insectos”; 22 400 de “insectos como las arañas”; 14 900 de “escorpiones y otros insectos”; 6 450 de “insectos como los escorpiones”; 3 220 de “alacranes y otros insectos”; 1 750 de “insectos como los alacranes”; 1 310 de “tarántulas y otros insectos”.
20. arcano, ¿arcano misterioso?, ¿arcano oculto?, ¿arcano secreto?, ¿misterioso arcano?
Escuchando la cháchara de programas o series de televisión como “Alienígenas ancestrales” y todas esas paparruchas similares que usurpan el conocimiento científico, invariablemente alguien suelta una expresión jergal como “arcano misterioso”, “arcano oculto”, “arcano secreto”, “misterioso arcano” y otras variantes, como si hubiese “arcanos” que no fuesen ni “misteriosos” ni “ocultos” ni “secretos”. El caso es que estas barbaridades redundantes de ufólogos y alienifanáticos saltan a cada momento de sus bocas, y quienes gustan de tales cosas enigmáticas (muchísimas personas) no dudan, ni por un instante, que los sustantivos calificados “arcano misterioso” o “arcano secreto” son correctos, y tendrán todo lo que les resta de vida para repetirlos y difundirlos, echando más basura pleonástica y redundante en nuestra lengua que, en su lenta y ya larga evolución, ha perseguido, afanosamente, la exactitud expresiva. Es verdad que aún en el siglo XIX y principios del XX algunos conocidos y hasta reconocidos escritores españoles, como Emilia Pardo Bazán, utilizaban esta redundancia, con la forma del pleonasmo hebreo, tal como la usaban, en los siglos anteriores, del XVI en adelante, grandes autores como santa Teresa de Jesús y como aparece también en la Biblia (en la versión clásica española de Casiodoro de Reyna), pero también es cierto que nuestro idioma fue dejando atrás esos usos arcaizantes, con el objetivo lógico y natural de conseguir economía lingüística y precisión expresiva. Hoy queda claro, para quienes usan la lógica y el diccionario, que no hay “arcanos” que no sean “misteriosos”, “ocultos” o “secretos”, pues, por definición, todos lo son. Veamos. El adjetivo y sustantivo “arcano” (del latín arcānus) posee tres acepciones en el diccionario académico: “Dicho especialmente de una cosa: Secreta, recóndita, reservada”, “secreto muy reservado y de importancia” y “misterio, cosa oculta y muy difícil de conocer”. Para variar, el DRAE omite una acepción que María Moliner sí recoge en el DUE: “Carta del tarot que hay que interpretar para adivinar el porvenir”. Ejemplos: Los arcanos del alma; En busca del arcano de la felicidad; El Mago es el arcano mayor en el tarot. Sinónimos de “arcano” son, entre otros, “misterioso”, “secreto”, “recóndito”, “reservado”, “oculto”, “oscuro”, “impenetrable”, “incógnito”, “hermético” e “insondable”, adjetivos que no se deben aplicar a “arcano”, pues, al hacerlo, se cometen con ellos rebuznancias de prolongado eco. Ya el significado de “arcano” incluye implícitamente todas esas características muy parecidas entre sí. El sustantivo masculino “misterio” (del latín mysterĭum, y éste del griego mystērion) significa, en su acepción principal, “cosa arcana o muy recóndita, que no se puede comprender o explicar” (DRAE). Ejemplo: Su desaparición es un misterio. De ahí el adjetivo “misterioso” (“que encierra o incluye en sí misterio”). Ejemplo: Su desaparición es misteriosa. En cuanto al adjetivo “oculto” (del latín occultus), su acepción principal en el DRAE es “escondido, ignorado, que no se da a conocer ni se deja ver ni sentir”. Ejemplo: El arqueólogo Equis ha dedicado su vida a buscar la tumba oculta de Herodes. Muy parecidas son las definiciones de los adjetivos “secreto” (“oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás”), “recóndito” (“muy escondido, reservado y oculto”), “reservado” (“que se reserva o debe reservarse”), “oscuro” (“desconocido, mal conocido o misterioso”), “impenetrable” (“que no se pude comprender o descifrar”), “incógnito” (“no conocido”), “hermético” (“impenetrable, cerrado, aun tratándose de algo inmaterial”) e “insondable” (“que no se puede averiguar, sondear o saber a fondo”). Comprendido todo lo anterior, debemos reiterar que ninguno de estos adjetivos se puede aplicar al término “arcano” sin caer en redundancia: el “arcano” y lo “arcano” son, por definición, todo eso que significan dichos adjetivos, y añadirle cola (“misterioso”, “oculto”, “oscuro”, “secreto”, etcétera) no lo hará más “arcano”, sino sólo ridículo.
Muchas publicaciones impresas y de internet (entre ellas, libros), están llenas de “arcanos misteriosos”, “arcanos ocultos” y “arcanos secretos”, lo cual delata que muchísimas personas están peleadas a muerte con el diccionario. No lo consultan jamás, ni siquiera para saber si lo que están diciendo o escribiendo tiene sentido. En el diario español El País leemos lo siguiente:
“los Fleshtones volvieron a demostrar que siguen conservando el arcano misterioso que les permite transformar, pongamos por caso, un velatorio o una sesión parlamentaria en una juerga descacharrante”.
Ni siquiera viene a cuento el “arcano” en esta redacción; bastaba con escribir que
los Fleshtones siguen conservando el secreto, etcétera.
Van otros ejemplos de estas rebuznancias cometidas siempre por personas que pretenden adornarse con frases que suponen muy elevadas, ¡pero sin consultar el significado de las palabras!: “El colgado, el arcano misterioso del tarot”, “¿qué arcano misterioso encierra su savia para que dentro de nuestra cárcel se despierte la mariposa sutil de nuestra alma?”, “y es que detrás de ese arcano misterioso, los mercados, poco más hay que unos miles de asalariados asustados” (¡vaya sintaxis!), “una especie de arcano misterioso que me parece muy atractivo”, “buscando el arcano misterioso”, “es el destino de los pueblos un arcano misterioso”, “ha sabido ver lo que para muchos es obvio y para otros un arcano misterioso”, “el misterioso arcano que afianza de los pueblos el poder”, “descubre los secretos del Misterioso Arcano Mayor”, “misterioso arcano que enseña la actitud de alguien que parece estar invertido”, “desatar los lazos que con lo eterno le unen por misterioso arcano”, “luz de misterioso arcano”, “los arcanos secretos del hitlerismo”, “arcanos secretos de los muchos y diversos mundos del conocimiento”, “el tarot sus claves y secretos arcanos”, “secretos arcanos desvelados”, “el oscuro Arcano de los Cinco que encabeza el archimago”, “aquel amor suyo fue oscuro arcano”, “tu arcano secreto”, “el arcano secreto del Mar Rojo”, “el Emperador como Arcano Oculto o Maestro”, “conoce el arcano oculto tras el título de la obra”, “el gran secreto arcano”, “descubierto el secreto arcano por el que Palencia no quiere existir”, “los misteriosos arcanos de la Alhambra”, “el ansia de poder a través de misteriosos arcanos”, “desentrañando oscuros arcanos en un libro”, “en el fondo de oscuros arcanos”, “los ocultos arcanos de Monte Pío”, “los ocultos arcanos del bel canto”, “el acceso a arcanos ocultos que sabían existían”, “todavía se les escapaban los grandes arcanos ocultos”, “pertenece a los arcanos misteriosos de la divinidad”, “los arcanos misteriosos del tiempo”, “vampiros: arcano oscuro de la literatura”, “pero algún oculto arcano debe existir para esta contumacia”.
Google: 45 000 resultados de “arcano misterioso”; 41 100 de “misterioso arcano”; 9 060 de “arcanos secretos”; 8 790 de “secretos arcanos”; 8 130 de “oscuro arcano”; 7 180 de “arcano secreto”; 6 900 de “arcano oculto”; 6 410 de “secreto arcano”; 3 780 de “misteriosos arcanos”; 2 820 de “oscuros arcanos”; 2 380 de “ocultos arcanos”; 2 170 de “arcanos ocultos”; 1 760 de “arcanos misteriosos”; 1 100 de “arcano oscuro”; 1 000 de “oculto arcano”.
21. artrópodo, ¿artrópodo invertebrado?, ¿artrópodo vertebrado?, ¿insecto invertebrado?, ¿insecto vertebrado?, invertebrado, molusco, ¿molusco invertebrado?, ¿molusco vertebrado?, vertebrado
Si hay personas que no saben distinguir entre un insecto y un arácnido, hay otras, o tal vez las mismas, que suponen que existen “artrópodos”, “insectos” y “moluscos” que poseen columna vertebral. La pregunta, para nada compleja, es la siguiente: ¿hay artrópodos, insectos y moluscos vertebrados? Los mismos, y otros más, que llaman “insectos” a las “arañas” y a los “escorpiones”, creen que sí, porque hablan y escriben acerca de “artrópodos, insectos y moluscos invertebrados”, a partir de lo cual se colige que necesitan hacer esta precisión para distinguir entre los “artrópodos”, “insectos” y “moluscos” que tienen vértebras y los que carecen de ellas. Lo cierto es que las expresiones “artrópodo invertebrado”, “insecto invertebrado” y “molusco invertebrado” son redundancias brutas, y las expresiones “artrópodo vertebrado”, “insecto vertebrado” y “molusco vertebrado” son contrasentidos o sinsentidos a tal grado alarmantes que es difícil no categorizarlos como pendejismos. Veamos por qué. De acuerdo con el DRAE, el sustantivo masculino “artrópodo” (del griego árthron, “articulación” y -podo, “pie”) significa: “Dicho de un animal: Del grupo de los invertebrados, de cuerpo con simetría bilateral cubierto por una cutícula y formado por una serie lineal de segmentos más o menos ostensibles, y provisto de apéndices compuestos de piezas articuladas o artejos; por ejemplo, los insectos, los crustáceos o las arañas”. Ejemplo: Los coleópteros o escarabajos son artrópodos que pertenecen a un orden de insectos. De esta definición sacamos en claro que todos los “artrópodos” (entre los que se incluyen los “insectos”, los “crustáceos” y las “arañas) pertenecen al grupo zoológico de los “invertebrados”. Por ello, no hay “artrópodos” que no sean “invertebrados” y, entre ellos, los “insectos”, pues el sustantivo masculino “insecto” (del latín insectum, y éste, calco del griego éntomon, de entomé: “incisión, sección”) se aplica al “artrópodo de respiración traqueal, con el cuerpo dividido distintamente en cabeza, tórax y abdomen, con un par de antenas y tres de patas, y que en su mayoría tienen uno o dos pares de alas y sufren metamorfosis durante su desarrollo”. Ejemplo: La abeja, la cucaracha y la hormiga son insectos. En el caso de los “moluscos”, éstos tampoco tienen “vértebras”. Son, por definición, invertebrados, aunque el sustantivo masculino “molusco” (del latín molluscus: “blando”) sea un adjetivo y sustantivo que el DRAE define, con las patas (articuladas), de la siguiente manera: “Dicho de un metazoo: Que tiene simetría bilateral, no siempre perfecta, tegumentos blandos y cuerpo no segmentado en los adultos, y está desnudo o revestido de una concha; por ejemplo, la limaza, el caracol o la jibia”. ¿Qué le falta a esta definición? Una mejor sintaxis, por supuesto, y añadir que un “molusco” ¡es un animal “invertebrado”! María Moliner, en el DUE, les pone la muestra de rigor lexicográfico a los académicos de Madrid y a sus hermanastros de América y Filipinas. Escribe Moliner: “Se aplica a los animales invertebrados que tienen cuerpo blando, no segmentado en los adultos, de simetría bilateral no siempre perfecta y generalmente cubierto con una concha; como el caracol, la babosa o la jibia”. Ejemplo: El caracol y la babosa son moluscos que se desplazan utilizando la contracción de los músculos ventrales. Los abundantes descuidos del DRAE, con definiciones incompletas, arbitrarias o ridículas, confunden al hablante y al escribiente de nuestro idioma. (¿A qué se dedicarán los académicos cuando no están dormidos?) Nos falta por saber las definiciones de los adjetivos y sustantivos “invertebrado” y “vertebrado”. Acerca del primero escribe Moliner en el DUE: “Se aplica a los animales que no tienen columna vertebral”. Ejemplo: Los gusanos son animales invertebrados. Sobre el segundo, escribe: “Se aplica a los animales cordados que tienen columna vertebral, formada por vértebras óseas o cartilaginosas, en cuya parte anterior se desarrolla un cráneo donde se aloja el encéfalo y algunos órganos de los sentidos”. Ejemplo: Los mamíferos son animales vertebrados. El adjetivo y sustantivo “vertebrado”, proviene de “vértebra” (del latín vertěbra), sustantivo femenino que significa “cada uno de los huesos articulados entre sí que forman la columna vertebral” (DUE). Ejemplo: Padecía fuertes dolores en las vértebras. De ahí el adjetivo “vertebral”: “De las vértebras o de la columna vertebral” (DUE). Ejemplo: En el accidente se lesionó la columna vertebral. Explicado y comprendido lo anterior, debe quedar claro que no existen los “artrópodos”, “insectos” y “moluscos” con “vértebras” o “vertebrados”; ¡no los hay en el planeta Tierra!, por lo que es un sinsentido referirnos a ellos. Los “artrópodos”, “insectos” y “moluscos” son, por definición “invertebrados, y, por tanto, referirnos a ellos como “artrópodos, insectos y moluscos invertebrados” es redundar a lo bruto; y contamos por decenas de miles a quienes, en este tema, exhiben su ignorancia con los sinsentidos o con las rebuznancias, lo mismo en internet que en publicaciones impresas, incluso en ámbitos profesionales.
En un boletín de la Dirección de Comunicación Social de la UNAM leemos acerca de una investigación que lleva a cabo una postdoctorante acerca de cómo los insectos invasores afectan el entorno, y ahí nos enteramos, en voz de la investigadora (porque su declaración está entrecomillada), que la catarina arlequín es parte de los
“pequeños insectos invertebrados con patas articuladas, como las arañas o las chinches”.
Sabemos que las arañas no son insectos, sino arácnidos, y sabemos que sí lo son las chinches y las catarinas o mariquitas; sabemos también que tienen las patas articuladas, pero también debemos saber, y no se nos debe olvidar, que no hay “insectos vertebrados”: ¡todos son invertebrados! y, por lo tanto, es redundante calificarlos como “invertebrados”. El día que los investigadores encuentren un “insecto vertebrado”, ese día cambiará para siempre el mundo de la investigación entomológica. La investigadora quiso decir, y no la ayudaron en esto los redactores y correctores del boletín de la UNAM, que el artrópodo coleóptero (“caja o estuche con alas”: esto es científica y poéticamente un “coleóptero) al que ha dedicado su atención, la mariquita o catarina arlequín, pertenece a los
pequeños insectos, y punto, pues no hay que buscarles huesos a los insectos ni patas a las culebras.
Van otros ejemplos de estas rebuznancias y sinsentidos que abundan en el ámbito mismo de la ciencia: “Científicos españoles descubren una nueva especie de insecto invertebrado” (ya hemos dicho que la noticia sería que descubrieran un insecto vertebrado), “descarga ahora la foto de insecto invertebrado”, “un insecto invertebrado de cuerpo redondo, color rojo y puntos negros”, “un investigador de la Universidad de Alcalá, Vicente Ortuño, junto con miembros del Museo Natural de Valencia han descubierto en cuevas de Castellón y Tarragona un nuevo insecto invertebrado”, “saltamontes: insecto invertebrado, de cuerpo alargado”, “es descrita como una especie de insecto invertebrado”, “es un insecto invertebrado que posee alas cubiertas de escamas”, “molusco invertebrado protegido por una concha”, “una nueva especie de molusco invertebrado de la familia de las babosas marinas”, “la jibia es un molusco invertebrado” (y quien escribió esto es un molusco vertebrado), “este molusco invertebrado madura sexualmente a los seis, siete u ocho meses de vida” (¡ni modo que de muerte!), “el calamar gigante es un molusco invertebrado”, “el limaco es un molusco invertebrado descendiente del caracol”, “insectos invertebrados fácilmente identificables”, “disfruta de la muestra gratuita de insectos invertebrados exóticos vivos en el Zoo de Barcelona”, “pequeños insectos invertebrados con patas articuladas”, “insectos vertebrados e invertebrados” (¡olé!), “tipos principales de insectos vertebrados”, “los insectos vertebrados y los hongos” (más bien: cuando alguien consume cierto tipo de hongos puede ver insectos vertebrados y moluscos con chanclas), “vive en lugares esteparios, tierras cultivadas, praderas y se alimenta de pequeños insectos vertebrados” (¡vaya adivinanza sin respuesta!), “las arañas forman parte del grupo de artrópodos invertebrados”, “un equipo internacional de científicos ha descubierto los restos más antiguos hasta el momento de artrópodos invertebrados”, “los artrópodos invertebrados segmentados”, “estos son moluscos invertebrados que se separaron de sus antiguos antepasados” (¡ah, chingá!), “moluscos invertebrados de cuerpo suave que usualmente tienen conchas o caparazones”, “artrópodo invertebrado de pequeño tamaño”, “el mosquito es un artrópodo invertebrado muy numeroso en toda la Tierra”, “también son unos artrópodos vertebrados”, “los moluscos vertebrados e invertebrados” y, como siempre hay algo peor, “conservó elementos en gusano de insecto vertebrado y genomas de levadura”.
En Google: 125 000 resultados de “insecto invertebrado”; 70 800 de “molusco invertebrado”; 26 300 de “insectos invertebrados”; 11 400 de “insectos vertebrados”; 6 610 de “artrópodos invertebrados”; 5 140 de “moluscos invertebrados”; 2 060 de “artrópodo invertebrado”; 1 820 de “artrópodos vertebrados”; 1 530 de “moluscos vertebrados”; 1 000 de “insecto vertebrado”.
22. asiduidad, asiduo, bastante, ¿bastante asiduidad?, ¿bastante asiduo?, ¿bastante frecuente?, frecuente, mucha, ¿mucha asiduidad?, mucho, muy, ¿muy asiduo?, ¿muy frecuente?, poca, ¿poca asiduidad?, poco, ¿poco asiduo?, ¿poco frecuente?
¿Puede ser poca o escasa la “asiduidad”? Veamos su significado. El sustantivo femenino “asiduidad” (del latín assiduĭtas, assiduitātis) significa “frecuencia, puntualidad o aplicación constante a algo” (DRAE). Ejemplo: Asiste a los conciertos con asiduidad. Cabe precisar que el adjetivo “constante” significa, en la cuarta acepción del DRAE, “continuamente reiterado”. En cuanto al adjetivo y sustantivo “asiduo” (del latín assiduus), María Moliner lo define del siguiente modo: “Se aplica al que asiste o concurre con frecuencia y constancia a cierto sitio”. Ejemplo: Fulano es un asiduo de nuestra tertulia. Precisa Moliner que “aplicado a un nombre de agente o de acción, significa que hace o se hace con frecuencia y constancia la acción de que se trata”. Ejemplos: Un asiduo colaborador del periódico, Sus asiduas visitas. De ahí el adverbio “asiduamente”: “con asiduidad”, esto es, “frecuentemente”, pues el adjetivo “frecuente” (del latín frequens, frequentis) significa “repetido a menudo”. Visto lo anterior, las expresiones “bastante asiduidad”, “bastante asiduo”, “bastante frecuente” y “mucha asiduidad”, “muy asiduo” y “muy frecuente” son, sin duda, redundantes, en tanto que “poca asiduidad”, “poco asiduo” y “poco frecuente” constituyen sinsentidos. Lo que es “asiduo” es “frecuente”, y lo “frecuente” es lo que se repite a menudo, de manera reiterada. En buen español, basta y sobra con decir “asiduamente”, “asiduidad”, “asiduo” y “frecuente”. Añadir una intensidad (“bastante”, “mucho”) o una atenuación (“escaso”, “poco”) a estos términos es incurrir en disparates. Las redundancias y sinsentidos con estos términos son propios del ámbito culto de la lengua, y hasta los redactores del Compendio ilustrado y azaroso de todo lo que quiso siempre saber sobre la lengua española yerran con su “bastante asiduidad”, como si dijéramos “bastante frecuente”. Las líneas aéreas califican de “frecuentes” a los “viajeros” cuando abordan el avión con asiduidad, es decir, con frecuencia, más allá de que, incluso entre los “frecuentes”, unos viajen más que otros. Pongámonos de acuerdo: lo que no es “frecuente” no puede ser “poco frecuente”, sino “infrecuente” (del latín infrĕquens, infrequentis), adjetivo que significa “que no es frecuente” (DRAE), y lo que es “frecuente” es “asiduo”, con lo cual quedan descartados los adjetivos “bastante”, “mucho” y “poco” como modificadores de “asiduo” y “frecuente”, cuyos significados ya contienen, por definición, su carácter de “repetición a menudo” o “continuamente reiterado”.
En el diario mexicano Excélsior leemos el siguiente encabezado:
“Salvan en el IMSS a una bebé con malformación poco frecuente”.
Quiso informar el diario que
en el IMSS salvan a una bebé con una malformación infrecuente o rara.
Hemos visto que lo que no es frecuente es infrecuente y que lo que es frecuente y asiduo ocurre, sin duda, a menudo. He aquí algunos pocos ejemplos de estos disparates por redundancia o sinsentido: “Una patología benigna muy frecuente”, “la obesidad es muy frecuente”, la disfunción eréctil es muy frecuente”, “el asma es una enfermedad muy frecuente”, “combatir enfermedad poco frecuente”, “asume un reto poco frecuente”, “raza canina poco frecuente”, “el telespectador muy asiduo”, “es muy asiduo en las redes sociales”, “en España se usa con bastante asiduidad”, “es algo que ocurre con bastante asiduidad”, “practican estas actividades con poca asiduidad”, “la poca asiduidad de los fieles”, “se produce con mucha asiduidad”, “falla con mucha asiduidad”, “un lector poco asiduo”, “un público poco asiduo a los conciertos”, etcétera.
Google: 6 160 000 resultados de “muy frecuente”; 3 480 000 de “poco frecuente”; 37 600 de “muy asiduo”; 27 700 de “bastante asiduidad”; 26 200 de “poca asiduidad”; 21 300 de “mucha asiduidad”; 5 160 de “poco asiduo”.
23. auto-, ¿autoafirmación de sí mismo?, ¿autoafirmación de uno mismo?, ¿autoafirmación personal?, ¿autobiografía de sí mismo?, ¿autobiografía de uno mismo?, ¿autobiografía personal?, ¿autoconcepto de sí misma?, ¿autoconcepto de sí mismo?, ¿autoconcepto de uno mismo?, ¿autoconcepto personal?, ¿autocontrol de sí mismo?, ¿autocontrol de uno mismo?, ¿autocontrol personal?, ¿autocontrol propio?, ¿autocrítica de sí mismo?, ¿autocrítica de uno mismo?, ¿autocrítica personal?, ¿autodefensa de uno mismo?, ¿autodefensa personal?, ¿autodominio de sí mismo?, ¿autodominio de uno mismo?, ¿autodominio personal?, ¿autoestima de sí misma?, ¿autoestima de sí mismo?, ¿autoestima de una misma?, ¿autoestima de uno mismo?, ¿autoestima personal?, ¿autoestima propia?, ¿autoevaluación de sí mismo?, ¿autoevaluación de uno mismo?, ¿autoevaluación personal?, ¿autorrealización de sí mismo?, ¿autorrealización de uno mismo?, ¿autorrealización personal?, ¿autorrealización propia?
Millones de personas ignoran que el elemento compositivo “auto-” (del griego auto) significa “propio” o “por uno mismo”, lo cual quiere decir que, cuando va unido, como prefijo, a un sustantivo, un adjetivo o un verbo, éstos adquieren dicho significado, como en “autobiografía” y “autoestima”: literalmente, “biografía de sí mismo” y “estima propia”. A causa de esta ignorancia, se añaden a estos términos compuestos con el prefijo “auto-” elementos que producen redundancias atroces, ya que repiten el significado de “auto-”: los conceptos “propio”, “propia”, “a sí mismo”, “a sí misma”, “de sí mismo”, “de sí mismo”, “de una misma”, “de uno mismo” y “personal” (del latín personālis), adjetivo éste que significa “propio o particular de la persona”. Ejemplo: Está aprendiendo defensa personal, pero, de ninguna manera, Está aprendiendo autodefensa personal, puesto que el prefijo “auto-” contiene ya el sentido de “propio o particular de la persona”. Son muchos los términos con los que se cometen estos desaguisados, pero entre los habituales, incluso en los ámbitos profesional y culto de nuestro idioma, es importante mencionar los siguientes: “autoafirmación de sí mismo”, “autoafirmación de uno mismo”, “autoafirmación personal”, “autobiografía de sí mismo”, “autobiografía de uno mismo”, “autobiografía personal”, “autoconcepto de sí mismo”, “autoconcepto de uno mismo”, “autoconcepto personal”, “autocontrol de sí mismo”, “autocontrol de uno mismo”, “autocontrol personal”, “autocontrol propio”, “autocrítica de sí mismo”, “autocrítica de uno mismo”, “autocrítica personal”, “autodefensa de uno mismo”; “autodefensa personal”, “autodominio de sí mismo”, “autodominio de uno mismo” “autodominio personal”, “autoestima de sí misma”, “autoestima de sí mismo”, “autoestima de una misma”, “autoestima de uno mismo”; “autoestima personal”, “autoestima propia”, “autoevaluación de sí mismo”, “autoevaluación de uno mismo”, “autoevaluación personal”, “autorrealización de sí mismo”, “autorrealización de uno mismo”, “autorrealización personal” y “autorrealización propia”. Con el fin de que los lectores tengan las definiciones precisas de los diez sustantivos compuestos con el prefijo “auto-”, con los cuales se cometen frecuentes redundancias al añadirles las secuencias expresivas que repiten el significado de “auto-”, los enlistamos aquí, de acuerdo con las acepciones del diccionario académico: “autoafirmación” (de auto- y afirmación), sustantivo femenino que significa “seguridad de sí mismo, defensa de la propia personalidad” (ejemplo: Para ella la autoafirmación era importante); “autobiografía” (de auto- y biografía), sustantivo femenino que significa [obra sobre la] “vida de una persona escrita por ella misma” (ejemplo: Lo último que publicó fue su autobiografía); “autoconcepto” (de auto- y concepto), sustantivo masculino que significa “opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva asociado un juicio de valor” (ejemplo: El autoconcepto no es más que la forma de percibirnos a nosotros mismos); “autocontrol” (de auto- y control), sustantivo masculino que significa “control de los propios impulsos y reacciones” (ejemplo: Técnicas de relajación y autocontrol); “autocrítica” (de auto- y crítica), sustantivo femenino que significa “juicio crítico sobre obras o comportamientos propios” (ejemplo: Es un duro crítico, pero no conoce la autocrítica); “autodefensa” (calco del inglés selfdefense), sustantivo femenino que significa “defensa propia, individual o colectiva” (ejemplo: Ejerció la autodefensa y no debe ser castigado); “autodominio” (de auto- y dominio), que significa “dominio de sí mismo” (ejemplo: Mostró un gran autodominio en el examen); “autoestima” (de auto- y estima), sustantivo femenino que significa “valoración generalmente positiva de sí mismo” (ejemplo: Tiene mucha autoestima o, quizá, demasiada); “autoevaluación” (de auto- y evaluación), sustantivo femenino que significa “evaluación que alguien hace de sí mismo o de algún aspecto o actividad propios” (ejemplo: En su autoevaluación fue bastante complaciente), y “autorrealización” (de auto- y realización), sustantivo femenino que significa “consecución satisfactoria de las aspiraciones personales por medios propios” (ejemplo: Hay una fuerte conexión entre autonomía y autorrealización).
Con estos diez términos, infinidad de personas comete brutas redundancias a causa de ignorar el significado del elemento compositivo “auto-”. Las publicaciones impresas (entre ellas, diarios y libros) y las páginas de internet están llenas de estas atrocidades. En el libro español Motivación en el aula y fracaso escolar leemos lo siguiente:
“A medida que se satisfacen en su justa medida las necesidades propias de cada momento evolutivo, la persona se irá desarrollando con un buen autoconcepto y autoestima de sí misma”.
Doble redundancia. El enunciado debió concluir, con corrección, de la siguiente manera:
la persona se desarrollará con un buen autoconcepto y una buena autoestima.
Vayan unos pocos ejemplos de estas redundancias brutas (apenas uno de cada desaguisado, pues la lista es larga, y los ejemplos muy nutridos): “La regla de oro para aumentar la autoestima de sí mismo”, “la persona tendrá una buena autoestima de sí misma”, “cómo subir la autoestima de uno mismo”, “la falta de autoestima de una misma no se compensa desacreditando a otra mujer”, “la Concejalía de Deporte ha puesto en marcha un curso de autodefensa personal”, “no hay nada más importante como la autoevaluación de sí mismo”, “cómo mejorar de una manera realista la autoestima personal”, “se le pide que escriba una autobiografía de sí mismo”, “considero que es importante tener autocontrol de sí mismo”, “decía Abraham Maslow que la autorrealización personal era la última de las necesidades humanas”, “la depresión y la ansiedad pueden atribuirse a una baja autoevaluación de uno mismo”, “a menudo hacía autocrítica de sí mismo”, “tener un perfecto autocontrol de uno mismo te ayudará a vivir en plenitud”, “cómo hacer una autobiografía de uno mismo”, “encontró que los varones tienen un mejor autoconcepto de sí mismos”, “esta es una guía para que puedas desarrollar una autobiografía personal”, “la libertad es poder de autorrealización de sí mismo”, “entrenamiento del autoconcepto personal”, “la autoafirmación de sí mismo conduce al orgullo”, “el crecimiento y la autoafirmación personal”, “el autoconcepto de uno mismo se podría definir como una combinación de autoimagen, autoestima y el ideal de uno mismo”, “¿cómo mejorar la autoestima propia?”, “tiene un elevado autoconcepto de sí misma”, “lo normal es hacer autocrítica de uno mismo”, “no es suficiente meta la autorrealización de uno mismo”, “formulario de autoevaluación personal”, “potenciar la autoafirmación de uno mismo”, “la estructura del autoconcepto personal”, “se logra la autodefensa de uno mismo ante una agresión”, “estrategias para estimular el autocontrol personal”, “tener dominio de la situación y autodominio de sí mismo”, “disposición para llevar a cabo su propio autocontrol”, “ten una autocrítica personal”, “avanzando en el autocontrol y autodominio de uno mismo”, “participación igualitaria y autodominio personal”, “el estado venía de autoevaluarse a sí mismo”, “obtener la felicidad y la autorrealización propia”, “esto permite al estudiante establecer un autocontrol propio”, “autoestima a través de la autoevaluación propia”.
Google: 241 000 resultados de “autoestima de sí mismo”; 159 000 de “autoestima de sí misma”; 159 000 de “autoestima de uno mismo”; 149 000 de “autoestima de una misma”; 130 000 de “autodefensa personal”; 90 500 de “autoevaluación de sí mismo”; 88 900 de “autoestima personal”; 78 200 de “autobiografía de sí mismo”; 63 900 de “autocontrol de sí mismo”; 57 000 de “autorrealización personal”; 46 100 “autoevaluación de uno mismo”; 40 600 de “autocrítica de sí mismo”; 39 900 de “autocontrol de uno mismo”; 32 100 de “autobiografía de uno mismo”, 29 500 de “autoconcepto de sí mismo”; 25 200 de “autobiografía personal”; 24 900 de “autorrealización de sí mismo”; 23 500 de “autoconcepto personal”; 21 100 “autoafirmación de sí mismo”; 21 000 de “autoafirmación personal”; 20 000 de “autoconcepto de uno mismo”; 18 600 de “autoestima propia”; 18 200 de “autoconcepto de sí misma”; 17 900 de “autocrítica de uno mismo”; 12 900 de “autorrealización de uno mismo”; 10 700 de “autoevaluación personal”; 9 960 de “autoafirmación de uno mismo”; 8 760 de “autoconcepto personal”; 7 910 de “autodefensa de uno mismo”; 7 690 de “autocontrol personal”; 6 930 de “autodominio de sí mismo”; 6 090 de “su propio autocontrol”; 5 310 de “autocrítica personal”; 3 830 de “autodominio de uno mismo”; 1 860 de “autodominio personal”; 1 430 de “autoevaluarse a sí mismo”; 1 100 de “autorrealización propia”; 1 060 de “autocontrol propio”; 1 000 de “autoevaluación propia”.
Google: 53 400 000 resultados de “autoestima”; 7 760 000 de “autocontrol”; 5 500 000 de “autoevaluación”; 5 340 000 de “autocrítica”; 4 650 000 de “autobiografía”; 4 270 000 de “autodefensa”; 1 140 000 de “autoconcepto”; 1 090 000 de “autorrealización”; 389 000 de “autoafirmación”; 376 000 de “autodominio”; 206 000 de “autoevaluarse”; 37 400 de “autorrealizarse”.
24. ¿autoexigirse?, ¿autolimitarse?, exigir, exigirse, limitar, limitarse
Desde que hay individuos que “se autoconvocan”, “se autopostulan”, “se autojustifican” y “se autosuicidan”, la gente es capaz de hacer cualquier cosa con el elemento compositivo “auto-” (del griego auto-) que significa “propio” o “por uno mismo”. El problema es que el abuso de este prefijo lleva a la gente a construir redundancias con verbos reflexivos y pronominales que ya contienen implícitamente al sujeto. Basta con emplear el sentido lógico para advertirlo. El Clave, diccionario de uso del español actual nos advierte, razonablemente, que “el uso de auto- ante verbos con valor reflexivo es redundante, aunque está muy extendido”, como en “autoanalizarse”, que es innecesario si ya existe “analizarse”. El Diccionario panhispánico de dudas, casi inservible, nos ayuda un poquito esta vez. En sus páginas leemos lo siguiente: “Hay verbos que admiten el uso conjunto del se reflexivo en función del complemento directo y del prefijo del sentido reflexivo auto-: autocensurarse, automedicarse, autoconvencerse, etc.; en estos casos, emplear el prefijo auto- es lícito si, en caso de no hacerlo, no queda claro que es el sujeto quien ejerce sobre sí mismo y voluntariamente la acción denotada por el verbo: en Se autolesionó antes de ser capturado, no hay duda de que el sujeto se provocó la lesión por voluntad propia, frente a Se lesionó antes de ser capturado, en que la lesión pudo ser fortuita. También es admisible la concurrencia del se reflexivo y el prefijo auto- cuando se busca deshacer la posible ambigüedad de sentido planteada por la confluencia formal de la construcción reflexiva con la de pasiva refleja: en El grupo se autodenomina La Farem Petar, queda claro que son los integrantes del grupo los que se aplican a sí mismos ese nombre, frente a El grupo se denomina La Farem Petar, que puede equivaler a El grupo es denominado [por otros] La Farem Petar. Fuera de estos casos, el uso conjunto del pronombre reflexivo y el prefijo auto- no es aconsejable y, desde luego, es inadmisible cuando el verbo sólo puede tener interpretación reflexiva: autosuicidarse [que es una de las peores barbaridades en nuestro idioma]. El prefijo reflexivo auto- es siempre incompatible con el refuerzo reflexivo tónico a sí mismo: se autoconvenció a sí mismo”. Son muchos los verbos a los que la gente les cuelga el prefijo “auto-”, y con frecuencia también el refuerzo “a sí mismo”, con los cuales crea las redundancias más absurdas. Hay dos que son evidentes: “autoexigirse” y “autolimitarse”. Siendo verbos reflexivos y pronominales, basta con decir y escribir “exigirse” y “limitarse”, pues el pronombre personal de tercera persona (forma átona de “él”) ya indica, e implica, que la acción de “exigir” y “limitar” se realiza en el propio sujeto que no es otro que “él”: Él se exige, Él se limita. Por lo anterior, el elemento compositivo “auto-” (“por uno mismo”) es innecesario en ambos verbos en sus formas reflexivas y pronominales. “Autoexigirse” y “autolimitarse” son formas tan redundantes como “autosuicidarse” y “autopostularse”.
Y son propias del ámbito culto del idioma, en especial de la jerga de la psicología y la autoayuda, de donde pasaron al deporte y a la política. En el portal digital mx Político leemos el siguiente encabezado:
“Invita Monreal a poderes de la unión a autolimitarse y pensar en la sociedad”.
Este señor es capaz de decir y escribir cualquier cosa (no lo dudamos ni un instante). Pero el portal de noticias debió informar que Monreal
invitó a los poderes de la unión a limitarse o ponerse límites y pensar en la sociedad. Y, en todo caso, que “se autolimite él mismo” (¡vaya redundancia tan atroz!) en su hablar desbocado, para ya no decir tanta tontería.
He aquí algunos ejemplos de estas barbaridades redundantes: “De los prejuicios y el arte de autolimitarse”, “autolimitarse en la información: AMLO”, “propone Ceaip a jóvenes a autolimitarse en el uso de redes sociales”, “la prensa debe autolimitarse”, “autolimitarse para aumentar la creatividad”, “la ansiedad de autoexigirse demasiado”, “¿es bueno o malo autoexigirse?”, “hay que autoexigirse para sacar lo mejor”, “autoexigirse demasiado al iniciar una rutina”, “se autoexige muchísimo”, “Cristiano Ronaldo se autoexige demasiado”, “no te autolimites y no te estanques”, “no te autolimites, piensa en grande”, “te autolimitas y te frustras” y, como siempre hay algo peor, “tú mismo te autolimitas” y “la perfección que él mismo se autoexige”.
Google: 27 100 resultados de “autolimitarse”; 7 390 de “autoexigirse”; 6 940 de “se autoexige”; 5 820 de “no te autolimites”; 3 730 de “te autolimitas”; 2 340 de “me autoexijo”; 1 000 de “no te autoexijas”.
25. ¿autoexpulsión?, expulsar, expulsión, ¿se autoexpulsó?, ¿se hace expulsar?, ¿se hizo expulsar?
En el futbol (¡tenía que ser el futbol!) leemos que “Messi y el amor propio salvan al Barcelona. El rosarino se inventa el golazo con el que el cuadro azulgrana se mantiene como invicto tras jugar con uno menos por la autoexpulsión de Roberto”. Hay que ver y oír cuánta memez se dice en el futbol. Al jugador lo expulsó el árbitro, porque un jugador no tiene la autoridad para mostrarse (¿o “automostrarse”?) la tarjeta roja y abandonar la cancha. Más allá de que haya sido expulsado por protestar airadamente ante el árbitro o por agredir a un rival, por supuesto que no “se autoexpulsó”. El verbo “autoexcluirse” y el sustantivo “autoexclusión” son términos legítimos en nuestro idioma, porque las personas pueden, por sí mismas, excluirse de algún ámbito o alguna acción, pero “autoexpulsión” y “autoexpulsarse” son tonterías que no caben en nuestra lengua. El tal Roberto no se “autoexpulsó”, sino que fue expulsado de la cancha por el árbitro, a consecuencia de una falta cometida durante el partido. El verbo transitivo “expulsar” (del latín expulsāre) significa, en la tercera acepción del DRAE, “echar a una persona de un lugar”. Ejemplo: Por comportamiento impertinente fue expulsado del avión y puesto a disposición de la autoridad. El sustantivo femenino “expulsión” (del latín expulsio, expulsiōnis) designa la acción y efecto de expulsar. Ejemplo: Además de merecer la expulsión, el jugador será suspendido varios partidos por agredir a un rival. Dado que la expulsión es un castigo o escarmiento que se impone a un infractor, no existe la “autoexpulsión” ni, por supuesto, el disparatado verbo “autoexpulsar” o “autoexpulsarse”. Hay que dejarse de tonterías. Si hay un ámbito que patea el idioma, ése es el del futbol. Con “autoexpulsión” y “se autoexpulsó”, los futbolíricos quieren dar a entender que la expulsión que mereció un futbolista fue por razones muy tontas o por actitudes muy idiotas. A veces esto mismo lo dan a entender con la perífrasis, no menos ridícula, “se hizo expulsar”. En todo caso si un futbolista, deliberadamente, comete infracciones en el juego, con el propósito y el deseo de que el árbitro lo expulse, su equipo tendría que rescindirle el contrato y mandarlo a su casa. Pero no es esto lo que se quiere dar a entender con la expresión “se hizo expulsar”, sino el comportamiento tonto o imprudente por el cual mereció la expulsión. Sea como fuere, estas expresiones son ridículas. El árbitro expulsa del partido a jugadores que cometen faltas o infracciones a las reglas del juego; si los cronistas y comentaristas del futbol juzgan que la actitud del “expulsado” fue infantil, inocente, torpe o idiota, esto no cambia nada: quien lo expulsa es el árbitro y punto. No digamos memeces. Nadie dice o escribe (hasta ahora) que una persona se “autoasaltó” o “se hizo asaltar” porque, confiadamente, inocentemente, tontamente inclusive, pasó junto a unos asaltantes que le robaron sus pertenencias. Lo asaltaron y punto; por confiado, sí, por inocente, por despistado, pero él no se asaltó, sino que lo asaltaron. Es el mismo caso del futbolista que, por supuesto, no “se autoexpulsa” ni “se hace expulsar” ni mucho menos sufre “autoexpulsión”: ¡lo expulsa el árbitro y sanseacabó!
Estas tonterías son frecuentes en el periodismo impreso y audiovisual. En el diario asturiano El Comercio leemos esta barbaridad:
“Ganarse una tarjeta por protestar o autoexpulsarse no es competir”.
En buen español, debió escribirse:
Ser amonestado o expulsado por protestar impide competir.
He aquí otros ejemplos de estas idioteces futbolíricas: “Se hizo expulsar en un minuto”, “Neymar se hizo expulsar por un duro codazo”, “Toledo se hizo expulsar y dejó a Estudiantes con uno menos”, “Miguel Samudio se hace expulsar por una jugada muy inocente”, “Castillejo se hace expulsar al 90”, “Sambueza se hace expulsar nuevamente”, “la autoexpulsión más tonta de Maicon”, “la autoexpulsión absurda de Opazo”, “la absurda autoexpulsión de Edú”, “Gerrard se autoexpulsó a los 40 segundos”, “Ortega se autoexpulsó en el mejor momento de Argentina”, “Roberto Soldado se autoexpulsa por una estupidez”, “el recado de Marcelo a Gareth Bale tras autoexpulsarse” y, como siempre hay cosas peores, “CR7 se hizo autoexpulsar” y “se hizo autoexpulsar contra el Málaga para irse al cumpleaños de su hermana y perdimos esa liga”.
Google: 45 200 resultados de “se hizo expulsar”; 15 400 de “se hace expulsar”; 12 900 de “se autoexpulsó”; 10 400 de “se autoexpulsa”; 8 670 de “autoexpulsión”; 5 380 de “autoexpulsado”; 5 070 de “autoexpulsarse”; 2 130 de “autoexpulsiones”.
26. ¿autojustificar?, ¿autojustificarme?, ¿autojustificarse?, justificar, justificarse
No hay ninguna razón para el uso de “autojustificarse”, verbo espurio en español, pues la forma pronominal del verbo “justificar” (“justificarse”) ya contiene implícitamente el sentido reflexivo: el de recibir el sujeto la acción del verbo. El verbo transitivo “justificar” (del latín iustificāre) tiene en el DRAE las siguientes tres acepciones principales: “Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos”, “rectificar o hacer justo algo” y “probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él”. Ejemplo: Justificó muy bien su proceder. De ahí también que sea innecesaria la forma “autojustificar”. El uso pronominal “justificarse” (que lo es por contener el pronombre personal “se”) significa “justificar él”, por lo cual es innecesario el elemento compositivo “auto-” a modo de prefijo: partícula que, como hemos dicho, significa “propio” o “por uno mismo”. Ejemplo: Quiso justificarse, pero no tuvo argumentos, o para decir lo mismo con una mínima variación: Se quiso justificar, pero no tuvo argumentos. Dicho más claramente: uno no “se autojustifica”, sino simplemente “se justifica”, del mismo modo que el suicida “se suicida” y no “se autosuicida”. Por ello basta con decir y escribir “justificar” y “justificarse”.
Los falsos verbos “autojustificar” y “autojustificarse” pertenecen al ámbito culto de la lengua, y son el resultado de la ultracorrección de personas que no suelen consultar el diccionario. No están incluidos ni en el DRAE ni el DUE, afortunadamente. Son disparates que abundan en el habla y en internet, pero también en publicaciones impresas firmadas por autores de cierto prestigio. En un libro leemos lo siguiente:
“en el fondo estaría buscando una forma de autojustificarme”.
Quizás es el mismo personaje o narrador que estaría buscando una forma de “autosuicidarse”. En buen español debió escribir:
en el fondo estaría buscando una forma de justificarme.
He aquí más ejemplos de esta barrabasada que peca de redundancia y ultracorrección: “Cameron se autojustifica con el superpolicía de Los Ángeles en el 92”, “la jefa de la agencia bancaria se autojustifica”, “Cristina es una militante derrotada que se autojustifica” (pero no se autosuicidará), “el cristiano tiende a autojustificarse” (sí, debe ser el Cristiano Ronaldo), “la necesidad de autojustificarse”, “ha sido un intento de autojustificarse”, “los que se autojustifican”, “no se rinden y no se autojustifican”, “los taurinos se autojustifican para no sentirse malas personas”, “autojustificar sus acciones criminales”, “hemos de autojustificar nuestra existencia” y, mucho peor (porque siempre puede haber algo peor), “un proceso que se autojustifica a sí mismo”, “un Estado que se autojustifica a sí mismo”, “no es más que una forma de autojustificarse a sí mismo”, “autojustificándose a sí mismo” y “acaba autojustificándose a sí mismo”, que es algo así como decir y escribir “se autosuicida a sí mismo”, “autosuicidarse a sí mismo” y “autosuicidándose a sí mismo”, como en la siguiente información que transcribimos de una página argentina de internet: “Enrique Sdrech se comió una naranja en Bahía Blanca y se autosuicidó a sí mismo”. ¡Bendito sea Dios! Qué bueno que no le dio por “autosuicidar” a otros.
Google: 29 800 resultados de “autojustifica”; 28 400 de “autojustificarse”; 22 200 de “autojustificar”; 17 700 de “autojustificándose”; 12 500 de “autojustifican”; 8 060 de “se autojustifican”; 6 970 de “autojustificando”; 2 040 de “autojustificaron”; 2 030 de “autojustifique”; 1 740 de “autojustificarme”; 1 210 de “autojustifiquen”.
27. autor, autora, autoras, ¿autoras femeninas?, ¿autoras mujeres?, autores, ¿escritoras femeninas?, ¿escritoras mujeres?, femeninas, mujer, mujeres
¿Acaso hay “autoras masculinas” y “escritoras masculinas”? Y, peor aún: ¿“autoras varones” y “escritoras varones”? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Ni siquiera en los casos de Fernán Caballero y George Sand, seudónimos respectivos de la escritora española Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea (1796-1877) y de la francesa Amantine Aurore Lucile Dupin de Dudevant (1804-1876) podemos decir o escribir que se trata de “autoras o escritoras masculinas” o de “autoras o escritoras hombres”; sus seudónimos son masculinos, pero éstos no anulan sus condiciones, características y esencias femeninas: son mujeres, aunque utilicen (por las razones que a ellas convengan) seudónimos de varones. Por ello, también, en consecuencia, es redundancia bruta decir y escribir “autoras femeninas”, “escritoras femeninas”, “autoras mujeres” y “escritoras mujeres”, pues todas (las que escriben y publican) lo son, sin excepción. En todo caso, no todas son “autoras feministas” o “escritoras feministas”. En relación con los varones, casi nadie comete la redundancia de decir y escribir “autor masculino”, “escritor masculino” y “escritor hombre” ni mucho menos cae en el sinsentido de referirse a “autores o escritores femeninos”. ¿Por qué, entonces, en el ámbito culto, la gente no se percata de que decir y escribir “autoras femeninas”, “escritoras femeninas” y, en el colmo del desbarre, “autoras mujeres” y “escritoras mujeres”, constituyen redundancias brutas? Con decir y escribir “autoras”, con decir y escribir “escritoras” ya está dicho y escrito todo, que es como decir y escribir “antropólogas”, “arquitectas”, “bailarinas”, “diseñadoras”, “dramaturgas”, “pintoras”, “psicólogas”, “sociólogas”, etcétera, según sean los oficios o profesiones de las mujeres.
Son desbarres cultos, como ya advertimos, y a veces los cometen las propias mujeres en aras de la autoafirmación. Es propio del medio académico, y se ha extendido al periodismo impreso y, por supuesto, a internet. En el sitio de la Dirección General de Bibliotecas de las UNAM, en la sección Bibliografía Latinoamericana, nos enteramos de la existencia del ensayo académico, de dos autoras chilenas, con el siguiente título:
“Historia, mujeres y género en Chile: La irrupción de las autoras femeninas en las revistas académicas”.
Tan simple, y preciso, que es decir y escribir:
La irrupción de las autoras (colaboradoras, ensayistas, escritoras o, simplemente, mujeres) en las revistas académicas.
Otra cosa muy distinta, por supuesto, es que la irrupción en las revistas académicas sea o haya sido de “autoras feministas” (ya que no todas lo son). Queda claro que es redundante referirse a las “autoras femeninas” y a las “escritoras femeninas” que es el principio del disparate para llegar a las redundancias inefables “autoras mujeres” y “escritoras mujeres” (¡como si hubiese “autoras hombres y “escritoras hombres”!). Válido es, en cierto contexto, referirse a las “mujeres escritoras”, por ejemplo, para diferenciarlas de las “mujeres lectoras”, pero tampoco es indispensable, pues la desinencia “a”, es, en general, marca de los sustantivos femeninos; por ello, es más que suficiente decir “autoras”, “escritoras”, “lectoras”, etcétera, y más aún cuando el artículo determinado (“la”, “las”), también femenino, evita cualquier tipo de ambigüedad. He aquí algunos pocos ejemplos de estas redundancias imperdonables del ámbito culto: “¿Cuántas escritoras mujeres conoces?” (muchas, y todas son mujeres), “reconocidas escritoras mujeres que marcaron un precedente importante”, “hay que poner énfasis en las escritoras mujeres”, “las escritoras mujeres del medio siglo”, “leer a escritoras mujeres es encontrarse con otra voz”, “lo más probable es que las autoras mujeres sean minoría” (también las mujeres taxistas, pero basta con decir “las taxistas”), “hoy en los colegios se lee menos a autoras mujeres”, “se ha premiado en 33 ocasiones a hombres y sólo en 13 a autoras mujeres”, “8 libros de autoras femeninas que necesitas leer”, “10 libros de autoras femeninas que toda mujer debería leer”, “autoras femeninas con más ventas”, “una de las primeras escritoras femeninas”, “las mejores escritoras femeninas de la historia”, “se trata de una autora femenina de una de las literaturas no hegemónicas del siglo XIX”, “es la única escritora femenina vinculada al boom latinoamericano” (¡y todo porque se negó a ser “autora masculina”!).
Google: 14 300 resultados de “escritoras mujeres”; 7, 960 de “autoras mujeres”; 5 880 de “autoras femeninas”; 2 450 de “escritoras femeninas”; 2 300 de “autora femenina”; 2 140 de “escritora femenina”.
28. ¿autosuperarse?, superarse, ¿superarse a sí mismo?
Si por los académicos madrileños fuese, ya habrían incluido en el DRAE el falso verbo “autosuperarse”, puesto que incluyen “autosugestionarse” que, como ya vimos, es igualmente redundante. El uso de este falso verbo es abundante, en gran medida por el neologismo “autoayuda”, sustantivo femenino del cual deriva el falso sinónimo “autosuperación”, aún no admitido por el DRAE pero que seguramente muy pronto tendrá su lugar de privilegio en el mamotreto. Este falso sustantivo femenino, “autosuperación”, suele emplearse como equivalente de “superación personal”. También por la pésima influencia de la denominada “autoayuda” o “superación personal”, se desprende la redundancia “superarse a sí mismo” con las variantes “me superé a mí mismo” y “se superó a sí mismo”, sin que la Real Academia Española las desautorice, ¡y cómo habría de hacerlo si, cada vez más, la RAE se supera a sí misma en rebuznancias y barbaridades! Veamos por qué estas expresiones son redundantes. El verbo transitivo “superar” (del latín superāre) tiene tres acepciones principales en el DRAE: “Ser superior a alguien”, “vencer obstáculos o dificultades” y “rebasar”. En esta última acepción posee dos modalidades: “exceder de un límite” y “dejar atrás”. Ejemplos: El Barcelona superó al Madrid; Fulano superó todas las adversidades; No superes el límite de velocidad; Es indispensable superar los prejuicios raciales. En su función pronominal (“superarse”), este verbo tiene el siguiente significado a tal grado preciso que no admite duda alguna: “Dicho de una persona: hacer algo mejor que en otras ocasiones” (DRAE). Ejemplo: En su último libro, el pésimo escritor se superó y ya está en la lista de los malos. Siendo a la vez reflexivo y pronominal, el verbo “superarse” implica que la acción del sujeto recae sobre él mismo. Por ello, son redundancias bárbaras decir y escribir “me superé a mí mismo” (y peor aún “yo me superé a mí mismo”) y “se superó a sí mismo” (y peor aún “él se superó a sí mismo”). Es suficiente con decir y escribir “me superé” y “se superó”. Lo demás queda implícito. En cuanto a decir y escribir “me autosuperaré” o “se autosuperó”, es prácticamente tan torpe e hilarante como decir y escribir “me autosuicidaré” o “se autosuicidó”. Son barrabasadas redundantes, pues el verbo “superarse”, como ya indicamos, implica que la acción del sujeto recae en él mismo. En conclusión, “autosuperarse” y “superarse a sí mismo”, con sus variantes, son redundancias que debemos evitar.
Se trata de rebuznancias extendidas en todos los ámbitos de la lengua hablada y escrita. Incluso los profesionistas las utilizan con gran donaire, y si en el habla son abundantes, no lo son menos en las páginas de internet y en las publicaciones impresas. En la edición española de la Historia de la música, de Kurt Honolka, leemos lo siguiente referido a Mozart:
“hay un terreno en el que [Mozart] se superó a sí mismo: en la composición operística”.
Quisieron decir el traductor y el editor que
en la composición operística, Mozart se superó.
Es obvio que, si se superó, la acción de superarse recayó en él, pues el pronombre personal “se” es la forma átona de “él”: tercera persona del singular. Añadir “a sí mismo” es gruesa redundancia. Un internauta presume lo siguiente en un foro: “me autosuperé de nuevo a mí mismo”. En apenas siete palabras, indudablemente se supera en el mal uso del idioma, pues no conforme con utilizar el falso verbo “autosuperar” añade “a mí mismo”, pero, además, emplea el pronombre personal “me”, forma átona de “yo”: primera persona del singular. Incluso si dijese “me superé a mí mismo” seguiría siendo construcción redundante y bárbara, pero decir y escribir “me autosuperé a mí mismo” es hacer pedazos completamente el idioma. He aquí más ejemplos de estas barrabasadas redundantes: “el superarse a sí mismo implica una fuerza interior”, “cómo superarse a sí mismo”, “el sueño de superarse a sí mismo”, “Paty Cantú busca superarse a sí misma” (¿y cuál sería la dificultad?), “Kim Kardashian quiere superarse a sí misma” (¿y qué se lo impide?), “Katy Perry teme no poder superarse a sí misma” (es que ella le pone a ella muchas dificultades), “el hombre se supera a sí mismo infinitamente”, “Oscar Ruggeri se supera a sí mismo”, “Mario Barco se supera a sí mismo”, “a la cima no se llega superando a los demás sino superándose a sí mismo” (filosofía profundísima), “Lady Gaga siempre superándose a sí misma”, “Tara se supera a sí misma”, “Kim Kardashian se supera a sí misma con su vestido más provocador (¿y esto es difícil?), “Borges se superó a sí mismo con el doblete ante el Málaga” (y uno que pensaba que Borges sólo escribía libros), “Messi se superó a sí mismo” (cuando se tuvo enfrente se hizo dos gambetas y un túnel y luego se mostró una peineta), “una forma de sentirse mejor y autosuperarse”, “cómo autosuperarse” (sin tener que autosuicidarse), “somos la gente que se autosupera con educación” (pues entonces que se superen consultando el diccionario), “el ser humano está queriendo siempre autosuperarse a sí mismo”, “Nietzsche llama a cada uno a autosuperarse a sí mismo” (¡falso!: no hay que injuriar la inteligencia de Nietzsche) y, como siempre hay algo peor, “allí me auto supere (sic) a mí mismo tanto en lo académico como lo personal (sic)”. ¡Se nota de inmediato esa “auto superación”: especialmente en lo académico!
Google: 383 000 resultados de “superándose a sí mismo”; 221 000 de “se supera a sí mismo”; 202 000 de “superarse a sí mismo”; 76 900 de “superarse a sí misma”; 60 700 de “se supera a sí misma”; 46 500 de “autosuperarse”; 23 600 de “superándose a sí misma”; 23 200 de “se superó a sí mismo”; 18 200 de “se superó a sí misma”; 6 690 de “él se superó a sí mismo”; 6 440 de “me superé a mí misma”; 6 310 de “se autosupera”; 3 020 de “me superé a mí mismo”; 1 180 de “se autosuperan”.