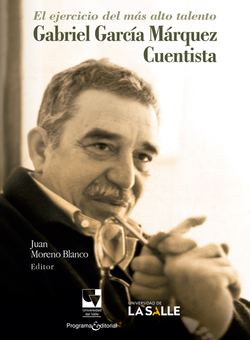Читать книгу Gabriel García Márquez, cuentista - Juan Moreno Blanco - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
FICCIONALIZACIÓN DE “LA VERDAD DEL CASO DEL SEÑOR VALDEMAR” DE POE EN “LA TERCERA RESIGNACIÓN” DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. APUNTES SOBRE DESFICCIONALIZACIÓN LITERARIA
ОглавлениеÁlvaro Bautista-Cabrera
LECTURA DE FICCIÓN LITERARIA Y DESFICCIONALIZACIÓN
Después de que la ficción fue considerada simple mentira, se volvió un concepto digno, la respuesta con que los literatos defienden su trabajo. Los literatos, los novelistas, encontraron en este concepto más que una manera de pensar su creación un aliciente para defender la autonomía de su trabajo y el escudo con el que podían afrontar los ataques de los que consideran irrelevante la distancia entre mundo y ficción.
Nietzsche (1998) pensó que la ficción era la misma conformación de lo que es, pues lo que es, no es en sí mismo sino en tanto construcción humana, una especie de mundo aceptado entre sujetos que de esta forma merman sus diferencias. El mundo es la plenitud de los signos, una mentira que conforma la verdad de lo que es, un amasijo de realidades y de irrealidades, aglomeradas en una cáscara que lo conforma como un asidero que, si se toca fuerte, se derrite, derrumba. Ante tal derribamiento solo quedaría la no-ficción, una realidad sin características —o con tantas características, lo que sería el mismo caos–, una masa indeterminada, un caldo sin sabor, caótico, que solo la ficción vuelve agua, sopa, jugo, coloidal digno del trabajo de producir un mundo asible y común a un determinado grupo humano— casi común, en verdad.
Borges (2006) sopesa en la ficción la esencia de la literatura. Convencido de la fortaleza del trabajo textual, la considera un artificio en el que sus personajes se pierden como si la ficción-mundo fuera todo. Borges ha querido llevar al extremo la literatura como ficción para descomprometerla de los ideales realistas de una literatura que dé cuenta de las realidades psicológicas y sociales, y desnudar así que hay, detrás de toda ficción realista, una retórica de la ficción (Booth, 1978). Pero todo esto hay que verlo siempre sin perder la ironía, desde la cual todo artificio revela su ruina. Al incrementar la ficción, la artificialidad convocada por el rioplatense revela su hipérbole barroca, su hipérbole verbal como momento de la literatura que destaca la palabra que juega a distanciarse del mundo cotidiano; la ficción, pulpa borgeana deja ver, entonces, no lo pulpo de los temas y sí el juego paradójico con el que Borges trata las ideas, por ejemplo, las de las ficcionales teorías de las descripciones de Russel en “Tlörn Uqbar, Orbis Tertius” (Sierra, 1982).
Vargas Llosa (2015) pensó la ficción ahondado en las razones que la vuelven atractiva. El peruano piensa que esto se debe a la capacidad que tienen l7s ficciones de representar los faltantes, las ausencias, las irrealizaciones de los hombres y mujeres, las cuales encuentran en ella un sustituto imaginativo. Sin embargo, la ficción como placebo imaginario de los deseos humanos suele estrellarse con obras que no representan nuestros deseos sino nuestros temores. Igual, en este caso, la ficción cumple su papel de ser un laboratorio imaginario para la visión de caminos posibles ante problemas.
Scheffer (2002) considera que la ficción literaria (además de las basadas en los juegos virtuales) implica una simpatía grupal, la de compartir e incentivar nuestras potencias miméticas mediante “el fingimiento lúdico compartido”. En esa dirección, Scheffer
(…) Reafirma las relaciones (reales, pero muy a menudo olvidadas) entre las actividades miméticas «cotidianas» y la ficción (y, por tanto, también las artes miméticas). Pues la importancia del mimetismo (lúdico y serio) en la vida de los seres humanos es lo que permite comprender por qué las artes de la representación tienden tan a menudo (aunque no siempre) a la exacerbación del efecto mimético (p. XVI).
Esta mirada aglomera los procedimientos con los que la ficción actúa: la imitación, el fingimiento, la simulación, el simulacro, la representación, la semejanza, creando una realidad “emergente” (Schaeffer, 2002: p. XVII). De esta forma, la ficción es vital para el homo sapiens, porque permite disminuir la distancia entre los seres humanos, acercándolos de manera lúdica con fingimientos que todos reconocen, celebran e incentivan.
Volpi (2011) argumenta que la ficción es el dispositivo de nuestro cerebro para producir autonomía mental, inteligencia social, imaginación simbólica, para que la vida interior de cada humano sea común a nuestra especie. Es nuestro cerebro la fuente de lo que la realidad es para nosotros: la realidad está formateada por la compleja bola neural de nuestra testa. Este órgano, el cerebro, centraliza los registros de realidad, sumando a esto el papel de las neuronas espejo que son la fuente esencial de la mímesis humana. De ahí que en gran medida el mundo sea una especie de ficción construida por nuestro cerebro. La ficción, pues, es la realidad. Y ante esto las ficciones literarias actúan como correlatos de las ficciones que conforman la realidad. “Si la ficción es una herramienta tan poderosa para explorar la naturaleza —y en especial la naturaleza humana—. Es porque la ficción también es realidad” (p. 31).
En este sentido, Mayra Santos-Febre (2016), sumándose a Volpi, plantea que leer amplía la bodega de modelos de los otros y de los grupos para tener mejores herramientas para sobrevivir:
Leer es como vivir la vida de otro por un instante y verlo descifrando los signos del mundo que lo rodea. Leer es acceder a la experiencia del otro –sea reportero de guerra, poeta de la corte del rey Luis XV, sabio y astrónomo de Chilam Balám, escritora lesbiana de entreguerras en París o monja mística del barroco mexicano. Leer es una especie de transmigración. Quien lee puede ser Otro, aprender modelos y patrones a través de los ojos de los demás compañeros de especie. Es acceder a otros tipos de conciencia. Es decir, que quien lee accede a mayores modelos y versiones del mundo que quien no lee; conoce mejor su entorno, sobrevive mejor ya que puede echar mano a herramientas más diversas para encarar los problemas (de supervivencia) que se le presentan. Y siente más que los demás. Perdón, pero es cierto. La lectura crea complicidad. Educa un tipo de sensibilidad y la va llevando al desarrollo de “a queer individuality”.
Ahora bien, mi análisis va más allá de Volpi. Nuestra mente está conformada por constructos ficcionales que han servido de bastón, sonda, aguja y martillo a lo largo de nuestra estancia en el planeta. Las ficciones no se leen siempre como ficciones sino como elementos que afinan o reafirman o rompen las ficciones que, hechas símbolos y mitos, configuran nuestra mente. Al leer ficciones no sólo leemos ficciones sino que comprobamos ficciones o descreemos de ficciones. La ficción no siempre incrementa la ficción; también revierte su construcción, artificio y eficacia en producir ilusiones. La ficción literaria enfrenta ficciones, modos discursivos; no es un hecho puro que solo entretiene, complementa y nos da una dimensión para ponernos en el lugar de un personaje, sea humano, como Esteban, el ahogado más hermoso del mundo, o sean los perros Chipión y Berganza del Coloquio de perros (2005).
Día a día nos enfrentamos a ficciones artísticas que capturan nuestra atención y ficciones políticas, religiosas que nos dominan de manera absoluta sin poder siempre contestarlas. También vivimos presos de ficciones artísticas acostumbradas, que han sembrado en nuestro cerebro una respuesta inmediata y sin mayores objeciones. El Quijote presenta a un lector de ficciones atrapado por un tipo de ficción literaria, y Cervantes hace un homenaje a la ficción pero también un llamado a esta manera de acostumbrarnos a ficciones que a fuerza de repetir un esquema mimético adormecen nuestro cerebro.
De ahí la importancia de la teoría de la ficción de Rancière (2016). Este desarrolla el concepto de ficción, porque yendo más allá de si ella es falsa y mendaz, se interroga sobre el tipo de racionalidad que promueve. Realiza, pues, una visión posaristotélica de la ficción que rompe con lo que el filósofo francés llama “régimen ético de las imágenes” (p. 55). Es el abrebocas de un concepto de ficcionalidad posromántico que rompe el autotelismo del lenguaje. Desde el siglo XIX, se volvió borrosa la frontera entre los textos que apuntan a lo que es y los que apuntan a lo que debe ser, según el postulado de Aristóteles. La pelea de Cervantes por la verosimilitud se desmoronó –¿acaso él célebre manco no corrió esta frontera con sus procesos de interrupción de la ficción?–, cuando los modos de la palabra poética constituyeron lo que es y no sólo lo que debe ser. Lo histórico hizo entonces presencia en el lenguaje de la ficción como hecho ineludible, porque menos que un artificio de representación la ficción misma es un tipo de racionamiento para pensar lo real: “Le réel doit être fictionné pour être pensé” (p. 61).
En consecuencia, además de todas estas virtudes de la ficción, ella también se trata a sí misma. Los críticos han repetido hasta el cansancio los procesos en los que la ficción se ve a sí misma y se valora como ficción; igualmente han multiplicado las ideas relativas a cómo la ficción produce más ficción. La idea de nuestra tentativa apunta a que la ficción no se opone a la realidad, pues la constituye, sino a otras ficciones, y que los fueros de la ficción consisten menos en distinguirse de la realidad que en conformarla (Bautista, 2018). Quizá el trabajo de las ficciones artísticas consiste en representar la revelación de una ficción como tal, en escenificar la tensión entre ficciones o jugar a cómo una subsume o expulsa a otra.
Por lo anterior es clave Cervantes. Fue El Quijote la obra que representó la recepción absoluta de una ficción por parte de un personaje. Don Quijote es el representante de quien no puede salirse de una ficción, concretada en un tipo de narrativa: las novelas caballerescas. Cervantes mostró los alcances de la captura que hace una ficción sobre el cerebro y las acciones de un hombre; desarrolló con humor y desparpajo cómo los registros de realidad se volvían más contrastantes y paradójicos con una ficción en la que sobre todo creía un solo personaje: el protagonista. Luego, durante distintos eventos, otros personajes, ya con obediencia, ya con fingimiento y socarronería, se sumaban a la creencia para tratar de esconder o resaltar el contraste entre registros de realidad y ficción.
Cervantes, hijo del periodo barroco de la Europa del siglo XVII, agregó al embelesamiento con una ficción, a veces cómico y otros veces patético, el bucle estético de que la ficción declare su ficcionalidad. Bajo la regla de la interrupción de la acción, el sabio manco vuelve la ficción un discontinuo que requiere para su continuidad de ir en pos de un autor representado. Así, realizó el gusto barroco por representar el acto de creación artística, tal como lo pintó Velázquez en Las meninas, unos 50 años después. Son ya profusos los análisis sobre los juegos metafictivos de Cervantes, aumentados cuando el libro primero se vuelve objeto de la Segunda parte. Así, el asunto, se volvió más complejo, pues en la Segunda parte, en tanto representa un diálogo y choque de ficciones, Cervantes innova lo que podemos llamar el proceso de desficcionalización. La manera como don Quijote abandona sus ficciones caballerescas, como lo empujan las acciones de la misma mímesis de las acciones de las narraciones de andantes aventuras, las cuales lo llevan al combate con el caballero del bosque en el capítulo 64 (Cervantes, Quijote II: 531-535), representa menos el camino hacia la cordura como la renuncia a la captura que sobre él tenían las ficciones caballerescas. Cervantes ha desarrollado este involucramiento del lector en la ficción, obligando al personaje preso de esta a que la retire de su proyecto de vida bajo las mismas reglas de dichas ficciones caballerescas, no bajo las reglas del mundo exógeno a lo caballeresco. Vale decir, a sabiendas de la captura de una ficción, el socarrón manco ha escrito un rito a la usanza medieval para desficcionalizar a un lector empedernido.
La desficcionalización es uno de los procesos menos abordados por los analistas literarios. Es verdad que a veces la desficcionalización aparece disfrazada de los procesos de desencanto y desilusión. Pero como los intermediarios entre obra y lector corriente, los transductores según González Maestro (2018), insisten sobre todo en las virtudes de la ficción, olvidan a menudo que estas virtudes incluyen los procesos de desficcionalización. Aunque esto conduce en la mirada de Cervantes a la muerte de don Alonso, es necesario observar que salir de una ficción es un proceso doloroso, triste, en el que las emociones debidas a la ficción quedan en el recuerdo como alicientes de un mundo alternativo y maravilloso, siempre perdido y renovado por la actividad ficcionadora del homo sapiens. Nadie abandona una novela que lo ha atrapado con total dicha, a no ser que no haya sido capturado de verdad. Si un lector ha tenido la desocupación para entregarse a una ficción, no deja esta desocupación con dicha y regocijo. Igualmente, nadie borra del recuerdo el placer o el encanto de una ficción que lo ha cautivado. Y en honor a la verdad, nadie olvida una experiencia no placentera, aburridora, con una ficción.
Hay pues maneras de tramitar el duelo en la desficcionalización. A veces, consiste en mandar la ficción al tarro de la basura por incomprensible, repetitiva o increíble. Más que lamentar un placer no logrado se agradece un duelo que no ha tenido lugar. Pero cuando el lector se involucra afectivamente con una ficción, gran parte de las afirmaciones que ponderan las virtudes de la ficción, se deben a la carga emocional de la lectura. Ante esto, la actividad de analizar y estudiar una ficción obliga a convertir la carga emotiva en carga analítica, y aunque esta también requiere pasión, la emoción de la ficción pasa a un segundo lugar.
Las ficciones a menudo se construyen para hacer creer que son ficciones, tratan de hacer que su poiesis sea consecuente con lo contado para que no se merme el alto valor que una lectura gozosa le da a la obra que causa esta captura. Pero una vez se presenta la toma de distancia, el distanciamiento brechtiano, la desficcionalidad vuelve a la ficción su objeto de crítica, y, aunque no todo se desvanece, si se destiñe la pasión por la ficción. Es más, una obra demasiado gustada y luego analizada se convierte en un trampolín para redirigir nuestro afecto más a nuestro análisis que a la obra. Incluso cuando leemos muchos años después una obra que nos sedujo en plena adolescencia, nos puede parecer deslucida y desteñida.
Es verdad que hay lectores que regresan desde su desficcionalización a la ficción con más instrumentos para valorar la construcción, las referencias, las palabras hacedoras de el evento ficcional, que consiste entonces en el encuentro gozoso entre ficción y lector. Es el caso de aquellos lectores en los que convive la ficción como emoción y la ficción como objeto de análisis sin contradicciones. Este tipo de lectura pide quizá el lector que exige Nietzsche (2014): “un siglo más de lectores y el mismo espíritu olerá mal” (p. 171). Esto es, un lector capaz de leer la ficciones sin tomar distancia para la desficcionalización; un lector con un proyecto avanzado de lectura que no requiere que el poeta enturbie las aguas para encontrarlas profundas (p. 281).
Ahora bien, los procesos de ficción no se presentan solo entre obras cuya ficción atrapa y obras que nos desencantan y se desficcionalizan. Este es solo un caso de un problema más complejo que ejemplificaremos brevemente con el cuento “La tercera resignación” (1947) de García Márquez. Los procesos de desficcionalización son más complejos y convocan más aspectos que el lector y su ficción. Nos referimos al caso en el que una ficción es también un modo de desficcionalizar otra ficción que compone la realidad histórica de un periodo o una época. El Quijote se podría leer también como una obra hecha para burlarse de la ficción de España como imperio, como nación que asumió con contradicciones y fanfarronadas la empresa de dirigir la guerra por el cristianismo. Quizá desficcionalizar promueva procesos de humores frontales o leves; quizá no haya desficcionalización sin risa.
Cervantes mostró que el Quijote es un modo de poner en juego ficciones que juegan, chocan, se abren y amalgaman. De la misma manera hay autores que hacen ficciones para objetar una ficción histórica política, una ficción que hace parte del relato histórico (lo conforma plenamente o dramatiza los hechos con desenlaces falsos). En tal situación, la ficción toma el trabajo de desficcionalizar dicha ficción histórica. Es lo que hizo García Márquez con su relato de la matanza de las bananeras en Cien años de soledad (1997). Enfrentó la ficción de un relato histórico, no para dar cuenta con exactitud de los hechos, sino para contar el hecho mismo: la matanza. La ficción garciamarqueana exageró lo muertos para señalar que lo mismo hacía la ficción histórica, ya negando el hecho, ya menguando su horror diciendo que sólo fueron unos pocos muertos. La ficción literaria enfrenta las ficciones de la historia con sus mecanismos: mostrado, denunciando la ficcionalidad del relato histórico.
Sólo así se puede entender el debate de Subirats (2010) con el Borges de Ficciones:
Literatura como simulacro y artificio, literatura reducida a juegos lingüísticos vaciados de toda experiencia, literatura de los signos, metáforas e intertextualidades fenomenológicamente vaciados de toda realidad, de todo conflicto, de todo drama realmente vivido (p. 12).
Efectivamente, la literatura, en el caso de los escritores que resisten y hablan contra la ficcionalidad política que les ha negado su voz, hace una ficción desficcionadora. Estos escritores no desnudan el artificio apelando a lo lúdico, lo desnudan con ira, con dolor, como cortando con una hacha la ficción que los ha negado. Es el caso de Arguedas, quien ficcionaliza, es decir, razona, a la manera de la poeta maya k’iche Rosa Chávez, cuando dice:
Permiso piedras permiso plantas
permiso animales que resisten en la neblina.
Dejáme pasar camino
dejá que esta rabia que desorbita mis ojos se me salga en palabras dulces,
palabras finas, zarandeadas, reventadas, dejáme pasar
(Piedra-Ab’aj, 2009: 14).
La ficción literaria no deja de ser ficción porque cuente con la voz del negado y marginalizado sus eventos reprimidos y aplastados a punta de sangre y desplazamiento. Es ficción porque permite racionalizar la ficcionalidad del relato con que han sido reprimidos, en este caso, las voces amerindias. La ficción desficcionaliza, porque este proceso hace parte de la ficción artística misma –aunque no siempre de la ficción política–: es su prueba de ficcionalidad mayor. No salir de la ficción es estar preso de una ficción. Es estar preso de la imposibilidad de contrastar ficciones y realidades, realidades hechas con ficciones y ficciones que revelan realidades en el laboratorio mental que permite esta severa sonda de nuestra especie: la ficción.1
Teniendo en cuenta estas concepciones de ficción literaria, abordaremos a continuación “La tercera resignación” de García Márquez.
FICCIÓN Y DESFICCIONALIZACIÓN DE “EL CASO DEL SEÑOR VALDEMAR” (1845) EN “LA TERCERA RESIGNACIÓN” (1947) DE GARCÍA MÁRQUEZ
La manera deficitaria como se estudian las relaciones entre ficciones, ya como intertextualidad, ya como escritura de escritura que esconde sus prodigios al hacer ficción con la ficción, invisibiliza cómo esta es un mecanismo de textos que mediante modos fingidos, cómicos, plagiados, intensifica, trastrueca o reduce otras ficciones. Condena a la ficción a su cimiento textual, convirtiéndola en el cementerio de sus potencias. Las relaciones entre ficciones son menos relativas a mecanismos relativos al palimpsesto de Genette que a las relaciones de las obras con el pasado como lo presenta Benjamin (2010: 22-23). A veces la obra aparece en otra obra menos como intertexto que como sobra, sombra, huella, vestigio, deslumbramiento, ocultamiento; en fin, aparece menos como aparición iluminadora que como resto opacado, ruina, mencionada, comentada a sote voce o, simplemente, burlada. Cuando una ficción llama, acoge o se apodera o cita otra ficción, este acto menos que un intertexto, que lo es, también es una manera de jugar a un proceso de ficcionalización continuada mediante un acto de desficcionalización soterrado y necesario.
Me propongo mostrar en “La tercera resignación” cómo la ficción desficcionaliza la de Poe para recrear más ficción. Se trata, pues, de mostrar el tema de la muerte bajo dos tratamientos, viendo que el abordaje garciamarquiano, desde la crítica canónica y no canónica, puede ser objeto de una teoría de la ficción que construye desficcionalizando.
Dos son las críticas que muestran la relación de García Márquez con otras literaturas y culturas. La canónica destaca la influencia manifiesta, posible entre Gabo y La biblia, Las mil y unas noches, la tragedia griega, Rabelais, Poe, Kafka, Faulkner, Wolf, los cronistas de indias; la no canónica es representada básicamente por Juan Moreno y su extraordinario aporte La cepa de las palabras (2002), en el que demuestra la incidencia en García Márquez desde su infancia del universo imaginario wayúu. Para Moreno(2002), a propósito de la muerte:
La aparición de personas muertas al lado de personas vivas es un tema muy frecuente en los relatos wayúu. El mundo natural queda interrumpido y el muerto ya no carece de vida sino que aparece como actor de ella, más aún, actor de mucha importancia para los vivos. (p. 102)
Por su lado, la crítica canónica ha resaltado las lecturas de García Márquez de autores norteamericanos y europeos. Al analizar los primeros cuentos, Jacques Gilard (2015), bajo el subtítulo de “Los primeros cuentos: un saldo de lecturas previas” (pp. 143-165), señala, entre otras influencias —Hoffman, Wolf, Faulkner, Hemingway, Greene, Maupassant—, la de Poe2. Considera Gilard que “William Wilson” es “un recuerdo no borroso” en “Tibal-Caín forja una estrella” y en “Diálogo en el espejo”; “El caso del señor Valdemar”, en “la tercera resignación” y “La otra costilla de la muerte”; “Ligeia”, en “Eva está dentro de su gato”. Agrega Gilard:
“El caso del señor Valdemar” parece haber dejado una huella: primero con la idea de la “catalepsia magnética” que le sirvió a García Márquez para cuajar su obsesión propia del cadáver consciente, así como al temor al entierro en vida y a la putrefacción antes de sobrevenir la muerte clínica; temas recurrentes, aunque no siempre muy relievados, muy visibles en el caso de “La tercera resignación” y “La otra costilla de la muerte”. Con la atención que la madre le prodiga al hijo en “La tercera resignación”, que recuerdan la de los enfermeros hacia Valdemar en los meses de catalepsia. La duración de esa temática en la obra de García Márquez muestra claramente, por cierto, que Poe contribuyó más que todo a que se fijaran tempranamente obsesiones personales de García Márquez, las cuales no asumieron entonces, por esa misma contribución del escritor norteamericano, una forma tan personal. (2015: 144)
La razón para que Gilard relacione el cuento del señor Valdemar se debe a que en la nota de conmemoración de los cien años de fallecido Poe, García Márquez recuerda al norteamericano así:
Poe —el aristócrata, el poseedor de una extraña erudición— no podría desvincularse de ese afán de aparecer en público rodeado por un halo de superioridad mental, como un entendido en cuestiones científicas. Científico fue el sentido de su misterio, no sólo en su extraordinario y único Caso de míster Valdemar, sino en aquella travesía a bordo de un globo, que es ciertamente fatigante en su erudición. (1981, p. 108) (El subrayado es nuestro).
Igualmente, además de la determinación de la continuación de la vida en la muerte de la cosmovisión wayúu, está la dolorosa presencia de la muerte durante su estadía en Zipaquirá. Cuenta Castro Caycedo que Gabo vivió una serie de experiencias resumidas en “soledad, terror y tragedia (2012: 107-119): las tablas del piso del internado crujían al caminar (p. 108); los cuentos de misterio y terror pululaban por doquier (p. 110). “Allí eran tradicionales historias como la de ‘cocheros fantasmas’ (…); la de espíritus de indígenas que atormentaban a los españoles y no los dejaban dormir” (p. 110). Luego, vino la muerte de Lolita Porras de 14 años por tifo; Gabo, que con sus 16 la cortejaba, “se derrumbó” (p. 125). Después vino la muerte por suicidio de Alejandro Ramos, rector y profesor, y la de su amigo Hernando Henríquez de 17 años, por muerte súbita (pp. 132-133). A Gabo le correspondió decir entonces discursos fúnebres. Consideramos que aquí se presenta una serie de eventos que hacen que Gabo se vea conminado a tratar el tema de la muerte.
Aunque “La tercera resignación” fue publicada por Eduardo Zalamea en El espectador el 13 de septiembre de 1947, el tema de la muerte y sus afines (velorios, ataúdes, entierros, putrefacción, descomposición, truculento, huesos, llantos, duelos, etc.) continuó a lo largo de la obra garciamarquiana3. Sin ir más lejos, hay en los textos periodísticos, por ejemplo en algunos publicados entre los años 48 y 51, registros entre melancólicos y jocosos ante la muerte. Por ejemplo, del patetismo del íncipit de la nota “Julio de 1948”: “Y pensar que todo esto estará alguna vez habitado por la muerte” (Textos costeños, 1981, p. 90); pasa a un registro burlón en “El domador de la muerte” (p. 94), de 1948, el cual cuenta cómo un domador de la muerte, es decir, de bestias y felinos de circo, Emilio Razzore, lucha infructuosamente por sobrevivir dejando su legado de domador a otro, pero es finalmente domado por la muerte. De otra parte, Gabo pasa a un tratamiento analítico estético en “Vida y novela de Poe” (pp. 106-108), de 1949, sopesando críticamente el tratamiento de Poe de la muerte en el cuento del señor Valdemar, debido a la erudición del norteamericano. En “La muerte de Albaniña” de 1950 (pp. 140-141), la muerte toma un registro líricoquejumbroso —tal vez un recuerdo de la muerte de Lolita Porras—, es decir, ante la muerte de un ser femenino hermoso: “Y pensar que todo —Albaniña— estará alguna vez habitado por la muerte” (p. 140); o señalando la apropiación del cuerpo por la muerte mediante la alteración de los años o la separación de quienes se quieren, a la manera de las amadas muertas de Poe: “Cuando eso acontezca —Albaniña—todos sabremos que la muerte ha empezado a habitar tu hermosura y que se ha torcido para siempre el rumbo maravillado de tus huesos” (p. 141). La cuestión se vuelve un asunto de carnaval en “En el velorio de Joselito” (pp. 144-145), de 1950, texto que resalta la trayectoria de borrachera y llantos actuados de este rito de muerte y baile: “(…) Los enterradores cavaban un hueco limitado, estrecho, donde cabría Joselito con sus muertes y las calaveradas, pero no cabría el guayabo de los sobrevivientes” (p. 144). El crecimiento de este registro cómico seguirá su acentuación en “Defensa de los ataúdes” (pp. 156-157), de marzo de 1950, donde el cataquero se pregunta “en qué lugar del mundo está sembrado el árbol que ha de servir para la fabricación de su ataúd” (p. 156). Gabo sigue haciéndole el quiebre a una toma llena de meditaciones metafísicas, reduciendo cómicamente la muerte a un cambio de vestuario: “morir es desprenderse para siempre de esta camisa a cuadros, de estos zapatos o de aquella corbata espectacular, y comenzar a vestir resignadamente el hábito vegetal con que nos presentaremos a rendir cuentas de nuestros actos, el día que el arcángel resuelva soplar las trompetas (…)” (p. 157). García Márquez pasa de registros líricos, tristes, patéticos a registros burlescos en los que imagina un juicio final de los arcángeles ante seres que son un amasijo de ramas, hojas y maderas que visten almas hechas de tierra y vegetales. Así trastoca la metafísica de la muerte cristiana en la física de los elementos terrestres.
En fin, ante las ficciones de la muerte, se presentan causas lejanas y causas próximas en Gabo: las del mundo wayúu y las distintas muertes trágicas de compañeros, profesores y bellas e inteligentes mujeres jóvenes, la muerte que toca nuestra puerta sin mayores anuncios. La muerte es pues un tema a tratar, y más cuando tiene en frente la ficción poeriana que trata de explicar el misterio. En la conmemoración de la muerte de Poe de 1949, Gabo aseguró que “Los norteamericanos —y en esto se diferencian fundamentalmente de los ingleses— perdieron el sentido del misterio” (1981:106); además, en una nota bene de Gilard a un texto costeño sobre espantapájaros de mayo de 1948, se afirma que Héctor Rojas Erazo “hablaba de la decadencia de los fantasmas (…)” (p. 69). Dada pues la crítica que Gabo señala sobre la erudición excesiva de Poe en cuentos como el del señor Valdemar (que, igualmente, califica de “extraordinario”), encontramos el camino para ver cómo la ficción garciamarquiana aborda la ficción poeriana. En el fondo se trata de la gran diferencia de los tratamientos de la muerte de García Márquez y de Poe: el uno pasa directamente al pensamiento del muerto, el otro lo extrae como una labor producto de una supuesta práctica científica: la hipnosis.
En las notas a la edición y traducción de los cuentos de Poe de Julio Cortázar, se afirma, a propósito del “La verdad del caso del señor Valdemar” (que llamaremos “Valdemar”), que este texto, en Londres, “fue tomado como un informe científico. El mesmerismo4 y sus campos afines interesaban extraordinariamente en su época, el tono clínico del cuento, donde no se retrocede ante el menor detalle descriptivo, por repugnante que sea, explica el engaño” (Cuentos/2, 1980: 493). En la nota al cuento “Revelación mesmérica”, Cortázar agrega con respecto al mesmerismo: “Poe se familiarizó con el tema, leyendo su abundante bibliografía científica o seudo científica asistiendo a conferencias de ‘magos’ tales como Andrew Jackson Davis, de quien se burlaría más tarde. Jamás aceptó los principios del mesmerismo, pero usaba sus materiales con […] destreza” (p. 505).
Las ficciones no son una excepción, son un instrumento que conforma nuestra vida cotidiana. Hay diversos hechos a los que no tenemos acceso directo, empírico y nos toca abordarlo hipotéticamente mediante las ficciones. Estas cumplen un papel facilitador para imaginar posibilidades y hechos que se pueden dar o no. Uno de los hechos centrales que el homo sapiens sabe es que va a morir. Aunque hay la tendencia a dejar la muerte en tanto asunto para después, temprano el hombre sabe que morirá y piensa en ella, tiende a imaginarse cómo puede ser la suya. Aparte de experimentar una muerte a la que se sobrevive, no hay otro procedimiento para imaginar nuestra muerte más que ficcionalizándola; la representación imaginaria de nuestra muerte es quizá una de las ficciones más comunes de la especie.
Poe y García Márquez abordan la ficción de la muerte de sus personajes desde modos y pensamientos diversos de representarla. Hay diferencias capitales entre los dos autores: el uno corresponde al contexto de la mitad del siglo XIX en Norteamérica y el otro a la mitad del siglo XX en el país caribeño colombiano. Es decir, el uno escribe desde el ámbito de la conquista de la lengua inglesa para hablar de tú a tú con Londres, mostrando hasta la saciedad racionalidad, saber de las ciencias y seudociencias que surgían en el esplendor científico europeo de los siglos XVIII y XIX; el otro, desde una reapropiación festiva de la lengua española para contar sin temor las singularidades del mundo americano. El uno ficcionaliza desde el ámbito exacerbado del romanticismo occidental con su profundización de lo trágico, lo frustrado y mórbido; el otro, desde una relativización de la metafísica occidental con el cruce amerindio, afro y español que conlleva a la torsión cómica de la metafísica cristiana. El uno parte de sus pesadillas y penalidades síquicas de alcoholismo y muerte; el otro, de la construcción de una subjetividad capaz de albergar al mismo Poe junto a los papagayos, espantapájaros, camisas de cuadros vistosas, cuentos de su abuela y explicaciones populares de los asuntos trascendentales. Poe escribe apoyado en la apariencia de las ciencias para encontrar la explicación; Gabo, fundamentado en el saber de los pueblos híbridos del Caribe.
La muerte para ambos es sin duda una incógnita —para Poe es un terrible problema—, un motivo para pensar e imaginar. Pero el asunto está en qué y cómo representan la muerte el norteamericano decimonónico y el caribeño del siglo XX. Imaginar la muerte es desde ya, además de una interrogación sobre su contundente labor con los seres amados y cercanos, una ficción de ficciones, pues el escritor, más pronto que tarde, al imaginar la muerte de sus personajes, coteja las ficciones que al respecto lo agobian o lo entretienen, sea por una inclinación enfermizo-tanático que coquetea con la muerte o por una necesidad de aceptar lo ineludible de la muerte sin aspavientos y lamentaciones de índole cristiana.
“La verdad sobre el caso del señor Valdemar” es una ficción que se escuda detrás del formato de un informe científico. El narrador simula un ejercicio científico. Poe quiere responder a los desarrollos científicos de Inglaterra5, aglomerando modos retóricos científicos con avances supuestos de seudociencias como el mesmerismo. En el fondo Poe hace ficción literaria de las ficciones seudocientíficas, desficcionalizándolas mediante la parodia. La muerte es un hecho contundente al que los desarrollos técnicos y de las ciencias de los siglos XVII y XIX le fueron quitando la prolongación en la otra vida. El temor a la muerte como fin definitivo aumentó y, también, la ilusión de sobrepasarla, de alargar la vida, de lograr vivir después de la muerte. Sólo en este contexto puede surgir Frankenstein. Poe va a buscar en sus ficciones maneras de aumentar la terrible interrupción que significa la muerte y la posibilidad de que en el estado de muerte pueda el muerto contar su experiencia. Sus cuentos tratan de mostrar formas cuasi científicas o míticas de que los muertos puedan contar su estado de muerto o sobrevivir en mórbidas transmigraciones como en “Ligeia” (1981). A veces esto implica el situarse en entierros prematuros o en dolencias que implican tal estado de parálisis que los dolientes pueden dar al paralizado por muerto, como en el cuento “El aliento perdido” (1980). Así pues, “El caso del señor Valdemar” trata de franquear la frontera que hay entre la vida y la muerte. Para esto, Poe suma a una retórica del informe científico, la retórica de la aclaración periodística, pues se ha hecho público el impedimento de la muerte pero de manera falaz. El narrador hipnotizador quiere aclarar la “versión tan espuria como exagerada, que se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad” (Valdemar, 1981: 116). La ficción de Poe se disfraza de veracidad enfrentado supuestas ficciones; de esta forma el cuento busca disminuir la incredulidad.
Son 6 los aspectos centrales ante la muerte que trata May6: 1) la muerte es un fin, 2) no es un plan sino una interrupción (con excepción del suicida), 3) es inexorable, 5) es incierta, 6) pone en cuestión el sentido de la vida. La trama poeriana trata, como se sabe, de hipnotizar a Valdemar en el momento en que va a morir para, al detener su muerte, que informe desde allí. Bajo estos aspectos, Valdemar ha muerto antes de morir, pues su enfermedad le ha quitado toda posibilidad de prolongar la vida; la interrupción de su vida no la siente con pena, la acepta, pues es un hombre de cierta edad que ya ha vivido; la incertidumbre de su muerte se reduce totalmente, hasta el punto que se puede programar con precisión el día y la hora para hipnotizarlo in articulo mortis. El sentido de la vida claramente no es una reflexión para Valdemar, quien, a diferencia de otros narradores y personajes de Poe, vive la muerte como la ineludible interrupción definitiva de la vida. La voz del muerto está apagada y sale como de una gruta de ultratumba, la prolongación de la vida es mostrada como terrible porque implica un proceso que no cuenta con el estado del cuerpo, porque este se descompone y sólo da sufrimiento y ansiedad. El cuerpo tiene su palabra si le imponen la vida bajo esta forma “científica”, y, entonces, científicamente, se pudre. Poe enfatiza este aspecto que a los filósofos se les olvida: la muerte no solo es una ficción sino un dato empírico pulpo en el deterioro del cuerpo. Valdemar dice que está muerto y que por lo tanto el estado de hipnosis lo hace vivir de mentiras. Por ello pide que lo despierten para morir. Y cuando se le despierta, la interrupción de la muerte conlleva a que esta se precipite y el cuerpo del paciente, mientras enfatiza que está “muerto”, “en el espacio de un minuto, o aún menos, se encogió, se deshizo… se pudrió en mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, no quedó más que una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción” (1981: 126). El cuento muestra pues que la muerte es inexorable y que no hay modo, al menos con bienestar, de sobrevivir. La muerte es definitiva, es un corte que implora incluso el paciente. De esta manera Poe, menos que acrecentar el misterio, lo disminuye a un asunto de cuerpos que se pudren y procesos de hipnosis banales ante la contundencia de la muerte. Poe elimina lo fantástico. Si se me permite, en términos wayúu, deja por fuera cualquier actuación del espectro del muerto, del yoluja.
Volviendo a las diferencias entre el caso “Valdemar” y “La tercera resignación” encontramos que García Márquez elimina cualquier disfraz de informe o aclaración periodística; pasa directamente a contar la historia desde el personaje que transita por la muerte y la vida. En esto tiene que ver el hecho de naturalizar lo insólito, quitarle tanta preparación explicativa que agrega Poe; igualmente, aprovechar las lecturas de Faulkner y Wolf que permiten que la voz narrativa surja del mismo personaje; Gabo actúa como si abandonara al hipnotizador y directamente vehiculase la voz del “Valdemar” de su cuento hacia nosotros, sin tantas preguntas y respuestas. En tercer lugar, Gabo también toma el recurso sicológico para mostrar cómo afectaría vivir muerto y vivo en un ataúd durante 25 años. No hay que olvidar que uno de sus primeros cuentos se llamó “Psicosis obsesiva”7; esta inquietud explica que la voz llame a su cuerpo “él” (“Le gritaba dentro del cráneo vacío, sordo y punzante”, p. 11), por lo que con sus debidos instrumentos interpretativos se podría tratar este cuento como el relato de una alucinación psicótica. García Márquez toma de su época la liberación de la ficción que se presenta sin preámbulos (un libro en lengua española de 1941 se llama Ficciones), porque ha ganado un puesto más contundente como una racionalidad de orden estético y no como una sinrazón a racionalizar con parapetos científicos. He aquí una diferencia: “Valdemar” se presenta como una explicación a inquietantes preguntas mientras que “La tercera resignación” se presenta sin mayores explicaciones, las cuales quedan a cargo del lector. Mientras Poe busca el terror y el miedo; Gabo, la sorpresa y el asombro. El uno es un literato del pathos como descarga emotiva, el otro del pathos que teje una recepción que construye paso a paso no el terror sino la misma emoción del misterio.
Otras diferencias se destacan. El personaje de Gabo no ha tenido vida, es un joven que ha pasado toda su vida en un ataúd. Como el mismo personaje lo dice: no ha tenido infancia. Siempre ha estado en el ataúd pues, como dice el médico del difunto/vivo a la madre: “señora, su niño tiene una enfermedad grave: está muerto. Sin embargo —prosiguió—, haremos todo lo posible por conservarle la vida más allá de su muerte” (2015: 13). Y diciendo esto pasa a diagnosticarle cómo lo autoalimentarán para que aún muerto, viva. Y esto conlleva a un asunto central de Gabo: lo que cuenta Poe es extraordinario porque no sucede a menudo; lo que cuenta Gabo, también, pero se instala como algo cotidiano durante años. Valdemar vivo y muerto dura 7 meses, el personaje garciamarquiano, 25 años, y nada garantiza que la muerte tercera sea la definitiva.
Además sopesemos los 6 aspectos ante la muerte señalados por May. 1) la muerte no es un fin en el caso del joven vivo/muerto de García Márquez, 2) la muerte-vida se dispone como un programa médico; 3) la muerte pierde su carácter inexorable, 5) el personaje pasa de la incertidumbre de la muerte definitiva a la incertidumbre de una serie de muertes ante las cuales no sabe bien cuál será la definitiva; por último, si la muerte nos pone a pensar sobre el sentido de la vida, aquí la pregunta es más lapidaria, pues el joven no ha vivido y saber de sus muertes no le permite encontrar el sentido de su vida, el cual se concentra en la indefinición no sobre la muerte sino sobre en qué consiste esa vida-muerte, qué horizonte es ese en el que cohabitan continuidad y discontinuidad de la vida. Valdemar quiere morir, suplica despertar y morir; el joven quiere vivir, no quiere su muerte-no-muerte, y ante la imposibilidad de encontrar un mecanismo para empoderarse de su situación, se resigna, con la esperanza de que esto conlleve a la muerte definitiva: “estará ya tan resignado a morir, que acaso muera de resignación” (“La tercera resignación”, 2015: 20).
La otra gran diferencia entre “Valdemar” y “La tercera resignación” es el papel del cuerpo. En el primero el cuerpo está terminado, agotado; en el otro está creciendo; Valdemar está hipnotizado, vale decir, idiotizado, mientras que el joven vivo/muerto está viviendo un crecimiento en medio de su muerte. Al señor Valdemar hay que preguntarle qué piensa, qué siente: “—¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar? La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior: —No sufro… me estoy muriendo” (“Valdemar”, 1981: 122). El joven está recluido pues no puede dialogar, sus únicos mensajes son los pálpitos, resuellos, respiraciones, crecimientos, olores que envía su cuerpo. Sin embargo García Márquez nos abre una ficción en la que la conciencia de un muerto en vida se despliega, a la manera de la voz, por ejemplo, del condenado de “El pozo y el péndulo” de Poe. Por su lado, “La tercera resignación” es un relato de los diversos sentires, de las reacciones de los sentidos del muerto aparente. Primero manifiesta un ruido indeterminado que es “frío, cortante, vertical” (p. 11). El relato de Gabo presenta una fenomenología infatigable de las partes del cuerpo del muerto/vivo: el cráneo oye, las vértebras vibran, la cabeza siente que la martillan, los huesos de la mano martillan, las arterias de las cienes se brotan, las palmas revelan ser sensitivas, los músculos se contraen, la boca, los ojos, los poros son propuestos para que salga el ruido, los brazos como los de un enano se reducen, la córnea es roída, la piel se reblandece, la carne se estremece, etc. Mucha vida para un ser que está muerto. Vida sentida, palpitante que revela la diferencia con Poe, para quien la vida en la muerte es una tragedia, mientras que para Gabo, debido a las cosmovisiones de su mundo amerindio, es un hecho terrible pero aceptable, un hecho con el que se cohabita sin perder la extrañeza.
De otra parte este cuento de Gabo se aglomera también con otros de Poe, tomando un rumbo no contrario sino desplegando partes de otra ficción. Efectivamente, hay un cuento de Poe en el que el personaje está postergado, ciego, casi muere, es dormido, despierta inmovilizado, oye ruidos, observa ratas que lo pueden devorar. García Márquez toma esto y lo revierte. “La tercera resignación” guarda relaciones con otros cuentos de Poe como “El pozo y el péndulo” o “El entierro prematuro”. Las ficciones no tienen una relación con otras bajo un control tan consiente como el que presume Genette en Palimpsestos (1989). Las ficciones aparecen de manera secreta y menos programada, pues la contaminación entre las ficciones que tramita nuestro cerebro se limita por el arte del acto literario de escritura, que bajo la decisión artística de un ficcionador literario da a luz un nuevo rostro que esconde otros tantos que el crítico descubrirá para sorpresa incluso del literato. Si observamos la situación del personaje de “El pozo y el péndulo”, apreciamos que está condenado a muerte por la inquisición de Toledo en un oscuro cuarto subterráneo. Se sobrepone a caer en un pozo, toma agua, duerme y despierta amarrado por unas correas de cuero. Entonces aparecen dos asuntos que amargan igualmente la postración del resignado personaje garciamarquiano: el ruido y los roedores.
En “El pozo y el péndulo” se lee, siguiendo al narrador protagonista: “un ligero ruido atrajo mi atención y, mirando hacia el piso, vi cruzar varias enormes ratas” (1981:85). El cuento poeriano prosigue:
Durante horas y horas, cantidad de ratas habían pululado en la vecindad inmediata del armazón de madera sobre el cual me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas; sus rojas pupilas me miraban centelleantes, como si esperaran verme inmóvil para convertirme en su presa. “¿A qué alimento –pensé– las han acostumbrado en el pozo?” (1981: 88).
Por su lado, en el cuento “La tercera resignación”, dice la voz narrativa:
Pero había algo que le preocupaba más que “¡ese ruido”! Eran los ratones. Precisamente, cuando niño, nada había en el mundo que le preocupara más, que le produjera más terror, que los ratones. Y eran precisamente esos animales asquerosos los que habían acudido al olor de las bujías que ardían a sus pies. Ya habían roído sus ropas y sabía que muy pronto empezarían a roerlo a él, a comerse su cuerpo. Un día pudo verlos: eran cinco ratones lucios, resbaladizos, que subían a la caja por la pata de la mesa y lo estaban devorando. Cuando su madre lo advirtiera, no quedaría ya de él sino los escombros, los huesos duros y fríos. Lo que más horror le producía no era exactamente que se lo comieran los ratones. Al fin y al cabo podría seguir viviendo con su esqueleto. Lo que lo atormentaba era el terror innato que sentía hacía esos animalitos. Se le erizaba la piel con sólo pensar en esos seres velludos que recorrían todo su cuerpo, que penetraban por los pliegues de su piel y le rozaban los labios con sus patas heladas. Uno de ellos subió hasta sus párpados y trató de roer su córnea. Le vio grande, monstruoso, en su lucha desesperada por taladrarle la retina. Creyó entonces una nueva muerte y se entregó, todo entero, a la inminencia del vértigo. (“La tercera resignación”, 2015: 14-15).
El problema no es que los ratones lo maten, el problema son los ratones por sí mismos, es decir, que nuestro muerto/vivo, tal vivo, tiene fobias y seguirá impajaritablemente muerto. ¿Qué pasa? La historia con los cinco ratones se detiene en el cuento pues se pasa a informarnos lo de la mayoría de edad; después se nos contará que posiblemente ha sido devorado algún roedor por un gato. Pero el asunto central es que no muere el personaje, aunque sí al menos un ratón, que bien puede ser el causante del olor podrido que tortura la postrada vida del muchacho. Además, hay una alteración más con respecto a Poe. Para “La tercera…” los ratones son un asunto más de los agobios psicológicos del vivo/muerto; para el condenado a muerte de Poe, una posibilidad efectiva de salvarse de la pena de muerte. Los devoradores se vuelven parte del paisaje cotidiano de un joven que habita desde niño un ataúd, mientras en Poe son maneras ingeniosas de voltear la decisión de la inquisición, de burlar la barbarie española; son un truco para la trama de salvación. Es más, ¿qué pasa con los ratones luego en Gabo? Cuando viene el tercer elemento perturbador que se suma al ruido y los ratones, “el olor” que quizá anuncia su muerte definitiva; entonces la voz dice: Todo le negaba su muerte. Todo menos el “olor”. Pero, ¿cómo podía saber que ese olor era suyo? Tal vez su madre había olvidado el día anterior cambiar el agua de los jarrones, y los tallos estaban pudriéndose. O tal vez el ratón que el gato había arrastrado hasta su pieza se descompuso con el calor. No. El “olor” no podía ser de su cuerpo (“La tercera resignación”, 2015:18).
Los ratones vienen en el mismo cuento con otra función: la de ser otro ser vivo que ha muerto y huele. Es el momento cuando el cuento de Gabo aborda el problema central de cuerpo y la muerte: la descomposición. La descomposición en Poe es la señal en “Valdemar” de muerte y partida. Cuando los enfermos de cáncer ven a la muerte cerca ven un enemigo en su cuerpo8. Así mismo lo proyecta la voz narrativa: el muerto es otro. El ratón es aquí el otro podrido. Pero lo que distingue esta ficción es que la voz sobrevive a la posible putrefacción, sigue la enunciación en un ámbito que no requiere de cuerpo, boca y cuerdas bucales. Es la voz de un pensamiento que sigue parlando por encima de que haya cuerpo o no. A esto se refiere la resignación: a enunciar sin cuerpo -como Rulfo antes de Rulfo-, como cuando nos perdemos en nuestras imaginaciones y pensamientos y regresamos asombrados a donde estamos, a la conciencia del cuerpo.9
La enunciación en “El pozo y el péndulo” ha continuado en un hombre que sobrevive; la enunciación de Valdemar termina con su muerte y descomposición; la enunciación en “La tercera resignación” continúa más allá de la muerte y posible putrefacción. El cuento es la pura enunciación in articulo mortis y postmortem. Gabo ha desficcionalizado las ficciones de Poe para rearmar el sueño del perturbado hijo de Boston: la escucha de la voz de los muertos sin hipnosis ni aparatajes científicos, es decir, la antesala formativa de la voz de un fantasma.
Las tres acepciones del Drae sobre “resignación”10 implican entrega, renuncia, conformidad y paciencia. “El pozo y el péndulo” es una ficción de salvación, “La tercera”es una ficción sobre la vida en el limbo. ¿A cuál acepción apunta el cuento? ¿A todas? El personaje no ha decidido renunciar a la vida sin muerte y le ha tocado ponerse en las manos de los otros, de su madre; no ha renunciado a ninguna dignidad eclesiástica. Sólo ha tenido que conformarse y tratar de ser paciente para vivir muerto.
Hay pues una desficcionalización del dichoso tramado de la ficción cristiana después de la muerte. “Resignado oiría las últimas oraciones, los últimos latinajos mal respondidos por los acólitos” (2015: 19), es un claro llamado al concepto cristiano de vida después de la muerte, solo que el personaje aquí no vive ningún cielo ni ningún infierno: vive una esfera atemporal en el espacio de su doméstico ataúd. La resignación pues es la renuncia al ideal cristiano de aceptar morir para vivir en la posteridad cristiana y es el descubrimiento de que hay otras formas de vivir más allá de la vida distintas a las propuestas por el programa cristiano; el trabajo para vivir muerto lo ha empezado el personaje desde su nacimiento. Sin duda Gabo desficcionaliza “el polvillo bíblico de la muerte” (2015: 17).
La introducción de una ficción en otra es tan imprevista que es posible que aunque el cuento “La otra costilla de la muerte” pueda referirse más a “William Wilson” y su problema con el doble, en el fondo guarda una potente relación con el problema de la descomposición corporal postmortem de “El caso Valdemar”. La confusión de la voz narrativa sobre si la muerte del gemelo lo alcance se agudiza cuando teme empezar a vivir el proceso de putrefacción. Es por eso que plantea la “vacuna” definitiva e imposible del ser viviente para disminuir al menos el olor de los cadáveres: “Si los hombres tuvieran formol entre las venas seríamos como pieza anatómicas sumergidas en alcohol absoluto” (2015: 48).
Ante la flexibilidad entre vida y muerte, las culturas ancestrales amerindias han puesto siempre la circulación entre muerte y vida sin tanto aparataje técnico de laboratorio. Van al grano. Quien mata, como José Arcadio en Cien años de soledad (1997), no dejará de convivir con quien mató. Y esto significa una ganancia para el cuento de García Márquez. Afirma Piglia (2014): “hay entonces una fatalidad en el fin y un efecto trágico que Poe (que había leído a Aristóteles) conocía bien” (p. 122). Al contrario, esa fatalidad termina siendo con la erudición de Poe desmitificada. Por los Textos costeños de la época, se puede inferir que Gabo le quiere devolver al misterio un lugar en la ficción, su sentido11. Mientras Poe busca producir terror, García Márquez quiere simplemente devolverle a la ficción el poder de contar aquello de los cuentos que al terminar dejan en el lector preguntas no resueltas. En el prólogo a los Textos costeños, Gilard (1981) acota que “La tercera resignación” “se sitúa dentro de la línea fantástica y mórbida, evidentemente influida por Kafka (…)” (p 22). En su primer cuento, Gabo le dio a la literatura colombiana el poder de la ficción fantástica, debida a Kafka, pero igualmente, como creemos haber mostrado, a Poe. Pero para esto no hizo un cuento poeriano o kafkiano. Su texto no es un pastiche de estos autores. Es una creación que en vez de hacer continuidad servil, desficcionaliza las piezas de Poe y Kafka, las tuerce, para recrear la ficción, en este caso, de la muerte que convive con la vida. Y para esto no apela a los juegos de la fantasía, como en otro lugar lo afirmó, sino a la racionalidad de la ficción que procede desficcionalizando y ficcionalizando.
Fue Cervantes quien inició con humor la desficcionalización de una ficción. De los procedimientos que llevaron a una racionalidad que inicia aplicando risa, desparpajo y parodia, y termina desmontando la misma ficción de don Quijote hasta llevar al caballero a la tumba, Gabo heredó la risa. Desficcionalizar no es pasar siempre a la no ficción —aunque también—, es pasar a otra ficción, a una ficción renovada, más atrevida y paradójica. Gabo creó el renacimiento del misterio con inquietud y comicidad entre nosotros, sin la presencia de lo abominable. Así como lo real debe ser ficcionalizado para ser pensado, la ficción debe ser racionalizada para ser recreada. “La tercera resignación” apunta a recrear los cuentos en los que los muertos regresan a la vida; Gabo decide retener de los relatos amerindios al personaje al turno vivo y muerto. Así se ahorró el regreso del muerto, pues en este cuento este no ha partido nunca y, muy probablemente, incluso si se descompone, seguirá vivo enunciando sus muertes siguientes. En el primer cuento publicado de García Márquez, la siguiente resignación, no es una renuncia sino la asunción de la voz de los muertos, vale decir, en este caso, la voz de un fantasma.
BIBLIOGRAFÍA
Bautista-Cabrera, A., 2018, “Interacción entre ficción y realidad: algunas diferencias entre la Primera y la Segunda parte del Quijote”, C. Domènech y A. Lema Hincapié (Eds.), El segundo Quijote (1615). Nuevas interpretaciones cuatro siglos después (2015), pp. 61-82, Madrid, Vervuert–Biblioteca Áurea Hispánica.
Benjamin, W., 2010, Tesis de la historia y otros fragmentos, Edición y traducción de Bolívar Echevarría, Bogotá, Ediciones Desde abajo.
Booth, W.C., 1978, La retórica de la ficción, Versión española, notas y bibliografía de Santiago Gubern Garriga-Nogués, Barcelona, Antoni Bosch, editor, S.A.
Borges, J. L., 2006, Ficciones (1944). En Ficciones -El Aleph -El informe de Brodie (pp. 5-266). Prólogo Iraset Páez Urdaneta y establecimiento del texto por Daniel Martino. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Canetti, E., 2010, El libro de los muertos. Traducción de Juan José Soler y texto establecido y anotado por Tina Nachtmann y Kristian Wachinger. Barcelona: Galaxia Gutenberg - Círculo de Lectores.
Castro Caycedo, G., 2012, Gabo: cuatro años de soledad. Su vida en Zipaquirá. Bogotá: ediciones B Colombia.
Cervantes, M. de., 1978, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha I. Edición de Luis Andrés Murillo. Madrid: Castalia.
______1978, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha II. Edición de Luis Andrés Murillo. Madrid: Castalia.
______ 2005, El casamiento engañoso, Coloquio de los perros. En Novelas ejemplares (pp. 521-539). Edición de Jorge García López. España: Galaxia Gutenberg - Círculo de lectores.
Chávez, R., 2009, Piedra-Ab’aj. Edición bilingüe, Guatemala, Editorial cultura.
Documental Edgar Allan Poe Amor, muerte y mujeres. (6 de agosto del 2018). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=EFMt79gW2nA&t=107s
Doložel, L., 1997, “Verdad y autenticidad en la narrativa”, Teorías de la ficción literaria, Antonio Garrido Domínguez (comp.), Madrid, ARCO/LIBROS, S.A., pp. 95-122.
DRAE, Consultado el 6 de agosto de 2018, http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=resignaci%C3%B3n
García, Márquez, G., 1997, Cien años de soledad. Edición de Jacques Joset. Madrid: Cátedra.
______ 1993, Crónica de una muerte anunciada. Bogotá: Editorial Norma.
______ (1994, Del amor y otros demonios. Bogotá: Editorial Norma.
______ (1996, El otoño del patriarca. Bogotá: Editorial Norma.
______ (2015, Los funerales de la Mamá grande. En Todos los cuentos 1974-1992 (pp. 221-237, Colombia: Penguin Random House.
______ (2015, Todos los cuentos 1974-1992. Colombia: Penguin Random House.
______ (1981, Vida y novela de Poe (Comentarios). En Textos costeños. Obra periodística I (1948-1952) (pp. 106-108). Recopilación y prólogo de Jacques Gilard. Madrid: Mondadori.
______ (1981, Textos costeños. Obra periodística I (1948-1952). Recopilación y prólogo de Jacques Gilard. Madrid: Mondadori.
Genette, G. (1989, Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus.
Gilard, J., 2015, “Renovación del cuento hispanoamericano”, Así leí a García Márquez, Bogotá, Collage Editores, pp. 91-194.
González Maestro, J. (2018, Sobre la ficción en el arte y la literatura. El confusionismo conceptual de la idea de ficción. Recuperado de http://jesus-g-maestro.blogspot.com.co/2015/02/ficcion-literatura.html
Hitchens, Ch. (2012, Mortalidad. Traducción de Daniel Gascón. Colombia: Debate.
May, T, 2009, La muerte, Madrid, Biblioteca Buridán.
Moreno, J. ,2002, La cepa de las palabras. Ensayo sobre la relación del universo imaginario wayúu y la obra literaria de Gabriel García Márquez, Kassel, Editions Reichenberger.
Nietzsche, F., 2014, Así habló Zaratustra, Edición y traducción de Luis A. Acosta, Madrid, ediciones Cátedra.
Nietzsche, F.; Vaihinger, H., 1998, Sobre verdad y mentira, Traducción de Luis ML, Valdés y Teresa Orduña, Madrid, Tecnos.
Platón, 2011, La república o el estado. Edición de Miguel Candel y traducción de Patricio de Azcárate.
Piglia, R., 2014, “Nuevas tesis sobre el cuento”, Formas breves, Barcelona, Debolsillo, pp. 113- 135.
Poe, E. A., 1980, “El aliento perdido. Cuento que nada tiene que ver con el Blackwood”, Cuentos/2, Prólogo, traducción y notas de Julio Cortázar, Madrid, Alianza editorial, pp. 372-386.
______1981, “El entierro prematuro”, Cuentos/1, pp. 193-208.
______1981, “El pozo y el péndulo” Cuentos/1, pp. 74-91.
______1981, “La verdad sobre el caso del señor Valdemar”, Cuentos/1, pp. 116- 126.
______1981, “Ligeia”, Cuentos/1, pp. 299-316.
______1980, “Notas”, Cuentos/2, pp. 485 -521.
______1981, “William Wilson”, Cuentos/1, pp. 51-73.
Rancière, J. (2016). Le partage du sensible. Esthétique et politique. Paris: La fabrique éditions.
Reyes, A., 1983, El deslinde. Prolegómenos a la teoría literaria. México: Fondo de Cultura Económica.
Santos-Febres, M. ,4 de abril de 2016, ¿Para qué sirve la ficción? Zenda, recuperado de https://www.zendalibros.com/para-que-sirve-la-literatura/
Schaeffer, J.M. ,2002, ¿Por qué la ficción? España, Lengua de trapo.
Sierra Mejía, R. ,1982, “Esbozo de una semántica borgeana”, Cuadernos de filosofía y letras (pp. 51-62). 5.1-2.
Subirats. E. , 2010, “Ficción de ficciones”, Poligramas, 34,13-31.
Vargas Llosa, M., 1971, García Márquez: historia de un deicidio, Barcelona, Barral Editores.
______2015, La verdad de las mentiras, Bogotá, Debolsillo.
Volpi, J., 2011, Leer la mente, Madrid, Alfaguara.
Word Reference, consultado el 6 de agosto de 2018, http://www.wordreference.com/definicion/mesmerismo