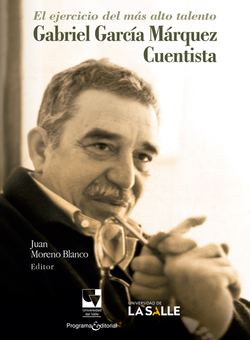Читать книгу Gabriel García Márquez, cuentista - Juan Moreno Blanco - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PARA UNA TEORÍA DE LO FANTÁSTICO EN GARCÍA MÁRQUEZ: UNA LECTURA DE LOS CUENTOS
ОглавлениеDiana Diaconu
En sus cursos de literatura dictados en la Universidad de Berkeley en 1980, donde reflexionaba ampliamente sobre el cuento1, Julio Cortázar señalaba dos preguntas fundamentales para definir el género que no habían sido contestadas aún de manera satisfactoria; de hecho, ni siquiera de una manera mínimamente coherente. La primera tiene que ver con la pronunciada afinidad o incluso la condición casi simbiótica que existe entre el género cuentístico y lo fantástico en la literatura latinoamericana del siglo XX, un maridaje célebre, que produjo gran cantidad de obras maestras. Todo indica que estamos ante un fenómeno estético y cultural que no se puede ignorar o atribuir al azar, pues este encuentro ha hecho posible la expresión del pensar y sentir latinoamericanos. La segunda pregunta versa sobre la estrecha relación existente entre las posibilidades del género cuentístico para interpretar la realidad y las necesidades expresivas más genuinas del continente latinoamericano. Muy probablemente se trate, en realidad, de las dos aristas de un mismo problema central, enfocado ahora desde una perspectiva cultural más amplia, más abarcadora. Cortázar (2013) se lo plantea a sus alumnos de manera sencilla pero muy diciente, haciéndoles ver todo lo que queda por dilucidar al respecto:
Algunos críticos —no muchos— han intentado responder la pregunta de por qué América Latina en su conjunto es un continente que da y ha dado muchos cuentistas. Nadie ha encontrado una explicación coherente. (p: 45)
La única “tentativa de explicación” digna de tener en cuenta incurre en una contradicción obvia, por lo cual Cortázar (2013) presenta a sus estudiantes la hipótesis a la vez que sus puntos débiles:
La teoría propone entonces que el escritor latinoamericano está todavía muy cerca de esa etapa oral o de comienzo de la escritura como trasfondo personal y cultural al que le falta una lenta evolución de muchos siglos; por eso el cuento viene de una manera espontánea a un mexicano, un peruano o un boliviano.
Con todo lo que puede tener de interesante, encuentro esta teoría contradictoria en aspectos fundamentales. Piensen un momento en que la parte austral de América del Sur, lo que se llama el Cono Sur (fundamentalmente países como Chile, el Uruguay y la Argentina), son países que han dado y siguen dando una cantidad apreciable e importante de cuentistas sin tener ningún basamento en culturas indígenas, o muy poco. (pp. 46-47)
De hecho, esta hipótesis presenta también el serio inconveniente de no distinguir debidamente entre el cuento de la tradición oral y el cuento literario.
Muchos años después (casi tres décadas), al trazar un lúcido panorama del cuento latinoamericano contemporáneo2, Eduardo Becerra constata que las teorizaciones existentes distan mucho de haber asido el espíritu del cuento, de haberlo definido como género vivo, dando cuenta de su evolución. Estudios considerados de referencia decepcionan al elegir el camino fácil: abandonan de antemano la visión panorámica y diacrónica, refugiándose en planteamientos puntuales, parciales, franjas o secciones sincrónicas que resultan de más fácil manejo. Llama la atención que en su certero diagnóstico, Becerra apunte como líneas de investigación fundamentales pero insuficientemente exploradas precisamente aquellas señaladas antaño por Cortázar y sin embargo abandonadas completamente en la reflexión de los teóricos del cuento.
Todo hace pensar en que el abandono de preguntas de hondo calado sociocultural, como las formuladas por Cortázar, es sintomático: muy probablemente éstas no son ajenas a la causa del modesto avance actual de la teoría del cuento, cuyos esfuerzos no fueron orientados en la dirección más productiva, que también era la más ardua. Ante la dificultad objetiva de definir un género versátil3 en su diversidad y su diacronía, se optó por la renuncia precipitada y cómoda: los estudios de habla hispana se dedicaron sobre todo al análisis sincrónico del género y a menudo a las poéticas particulares consideradas representativas4.
De esta manera enfocaron las petrificaciones del género y no su fluir, el género entendido como cuerpo muerto y no como organismo vivo, las plasmaciones concretas, históricas y no el potencial latente, la capacidad asombrosa del género de renovarse permanentemente conservando al mismo tiempo su identidad. En términos de M. Bajtin se diría que los estudios teóricos de los cuales disponemos hasta ahora en el mundo de habla hispana se centran en la forma composicional del género, es decir, en su plasmación concreta, histórica, materializada a través de la palabra, y sólo en muy contadas ocasiones alcanzan a trascender, a partir de ella, y dar cuenta de aspectos de la forma arquitectónica, verbigracia de las posibilidades interpretativas y valorativas exclusivas del género. En Colombia, la reflexión sobre el género del cuento y las antologías publicadas raras veces enfocan siquiera la forma composicional; predominan los planteamientos temáticos y aquellos que abordan el género desfigurándolo a la vez, a través de una mezcla de criterios incompatible con la sistematización y la propuesta teórica madura. En conclusión, el problema no es tanto, como se considera a menudo, el estado incipiente de la reflexión sino, sobre todo, la pérdida de la brújula, la dirección errática, el rumbo extraviado en el que se canalizan la mayoría de los esfuerzos existentes de definir y sistematizar el género.
A vuelo de pájaro, éste es el contexto en el que me atrevo a proponer, a manera de esbozo, una teorización posible de lo fantástico visto en conexión con la problemática del género cuentístico en la obra de García Márquez: dos asuntos que merece la pena reevaluar poniéndolos en conexión. El fantástico en la obra de García Márquez, el así llamado “realismo mágico”, fue estudiado en las novelas, sobre todo en Cien años de soledad, pero no en los cuentos. No solamente los estudios sobre el cuento como género, sino también los estudios sobre lo fantástico se vieron afectados por el tópico que concibe al cuento en una relación invariablemente ancilar con el resto de la producción narrativa del autor. ¿Podría el estudio de los cuentos arrojar una perspectiva distinta sobre el “realismo mágico” de García Márquez, o bien matizar la perspectiva existente, forjada exclusivamente a partir de la lectura de las novelas? Si me animo a emprender esta investigación es porque intuyo que el análisis de los cuentos, casi olvidados a la sombra de las novelas, contribuiría sustancialmente a disolver algunos de los tópicos más enraizados sobre lo fantástico en García Márquez, que gravitan como mariposas amarillas de papel alrededor de la etiqueta de “realismo mágico” y que más de una vez han distorsionado la comprensión de su obra.
LO FANTÁSTICO EN LA OBRA DE GARCÍA MÁRQUEZ
Para empezar habría que partir de una distinción gruesa pero fundamental para ir más allá de las palabras, de las variaciones terminológicas, y entender desde una perspectiva conceptual y axiológica el tipo de fantástico practicado por García Márquez. Si bien la terminología usada varía mucho y fácilmente puede despistar, todas las propuestas teóricas importantes (Vax, Caillois, Todorov, Chiampi, los propios escritores etc.) sobre la literatura fantástica parten de una distinción conceptual básica, a saber, entre el fantástico compatible con la dimensión histórica, que permite problematizar la realidad, de un lado, y de otro, un fantástico de índole muy diferente, ahistórico, propio de un universo mágico, sobrenatural y aproblemático: el reino encantado del cuento de hadas, con todas sus reediciones contemporáneas, literarias o cinematográficas. Huelga advertir que la gran literatura fantástica latinoamericana del siglo XX pertenece sin excepción al primer tipo de fantástico.
El propio García Márquez (1998) la intuye cuando, en una conversación con Plinio Apuleyo Mendoza5 distingue la “imaginación” de la “fantasía”. A la primera, a la que reivindica, considerándola propia de la literatura fantástica auténtica, valiosa, la define como “un instrumento de elaboración de la realidad”, resaltando que sin embargo “la fuente de creación al fin y al cabo es siempre la realidad”; mientras que la segunda le merece el más profundo desprecio por parásita: “la fantasía, o sea la invención pura y simple, a lo Walt Disney, sin ningún asidero en la realidad, es lo más detestable que pueda haber (pp. 44-45). Entonces, para García Márquez, lo fantástico entendido como “imaginación”, la categoría más amplia donde se inscribiría también el realismo mágico, es el verdadero instrumento que permite explorar en profundidad la realidad colombiana o, en general, latinoamericana, y del que no dispone la estética que se pretende “realista” cuando, de hecho solamente es sesgada y convencional. Por esta razón, para muchos de los ilustres cultivadores de la literatura fantástica del siglo XX latinoamericano —autores de propuestas tan diferentes entre sí como por ejemplo las de García Márquez, Borges, Cortázar—, la así llamada “literatura fantástica” es de hecho la auténtica literatura realista, que parte de una comprensión profunda y compleja de la realidad. Razón por la cual entienden que lo “fantástico” se confunde con la propia literatura, en el sentido de que no hay escritura literaria auténtica si la imaginación del escritor no interviene en el proceso de elaboración de la realidad. Todos estos clásicos del siglo XX toman posición ante un realismo reductor, que inevitablemente traiciona y falsea la realidad porque su poética de corte realista-costumbrista es incompatible con la auténtica evaluación estética.
Hasta aquí, se trata de ideas básicas y bien conocidas. Sin embargo, teniendo en cuenta los problemas de recepción que ha ocasionado la lectura de la obra de García Márquez vale la pena insistir en la índole de lo fantástico al que pertenece el así llamado “realismo mágico”, como caso particular que se inscribe en una categoría más abarcadora. Pese al malentendido que pueda provocar el sintagma “realismo mágico” cuando se usa como una etiqueta, se trata de un fantástico que no está en absoluto desvinculado de la realidad, al contrario, lejos de eludirla, se plantea como instrumento para entenderla mejor. Recurriendo a la distinción propuesta por Roger Caillois en Imágenes, imágenes (1970), se podría decir que no es un fantástico como el de los cuentos de hadas (pp. 9-22) —tradicionales o modernos—, de tipo sobrenatural, mágico en este sentido. El realismo mágico de García Márquez es más bien un fantástico que explora la parte desconocida del mundo, misteriosa no porque sea sobrenatural, porque proceda del más allá, sino porque representa la otra dimensión de la realidad y de la existencia, que se escapa al conocimiento racional o ha sido falseada por el discurso oficial6 y solo puede ser explorada a través de instrumentos como la imaginación.
En realidad, todos los grandes autores de literatura fantástica del siglo XX latinoamericano comparten esta concepción de lo fantástico y rechazan, más o menos vehementemente, el fantástico de evasión o de entretenimiento: a través de su obra o de reflexiones críticas en artículos y entrevistas, dejan en claro que el fantástico que ellos practican es de índole muy distinta. Cortázar, por ejemplo, ironiza la mala literatura fantástica donde la otra lógica no alcanza a cuajar y, por tanto, lo extraordinario aparece como la incrustación de un cuerpo extraño, como una intrusión ilógica e incoherente que el escritor argentino ilustra con un ejemplo revelador: “una señora que se ha ganado el odio minucioso del lector, es meritoriamente estrangulada a último minuto gracias a una mano fantasmal que entra por la chimenea y se va por la ventana sin mayores rodeos”. Encuentra todavía peor el “socorrido modelo de la casa encantada donde todo rezuma manifestaciones insólitas, desde que el protagonista hace sonar el aldabón de las primeras frases hasta la ventana de la buhardilla donde culmina espasmódicamente el relato” (Cortázar, 1993, pp. 406-407). Un fantástico de esta índole supone la cancelación momentánea o total de la realidad, desplazada, en este último caso, por “una especie de full-time de lo fantástico”, que invade “la casi totalidad del escenario con gran despliegue de cotillón sobrenatural” (p. 403). Es el caso del fantástico de tipo anecdótico, a menudo kitsch, de efectos especiales, diríamos hoy, bajo la influencia del lenguaje cinematográfico, un fantástico de contenido.
Por supuesto, la propuesta de García Márquez es también muy diferente de esta literatura que recurre a la magia para distraer, divertir o consolar al lector, sacándolo por un rato de su aburrimiento cotidiano: tiene una importante dimensión crítica, que hoy en día a menudo se olvida cuando se pinta al nobel colombiano —de manera exagerada y unilateral— como a un ser acrítico, aproblemático, inauténtico, que pactó con el poder. De hecho, desde sus primeras obras, García Márquez es un rebelde ante la realidad, en el sentido en que Mario Vargas Llosa entiende la rebeldía del escritor en Gabriel García Márquez: historia de un deicidio (Vargas Llosa, 1971), como condición sine qua non de su autenticidad. Esto es, como sinónimo del espíritu crítico, cuestionador a la hora de interpretar el mundo, la rebeldía ante la realidad, que experimenta todo verdadero escritor, queda según Vargas Llosa perfectamente ilustrada por el caso concreto de García Márquez. De hecho, los protagonistas de García Márquez, lejos de ser unos “superhéroes” de cuentos de hadas tradicionales o contemporáneos, son verdaderos héroes problemáticos en el sentido de G. Lukács.
Según la aguda lectura de Mario Vargas Llosa (1971) en el libro ya citado, a menudo sus perfiles axiológicos se desarrollan en un universo ficticio irreductible al famoso Macondo, mucho más amplio, al que identifica como “el pueblo” (pp. 293 y ss.). Más que de unas coordenadas geográficas exactas, se trata de un verdadero cronotopo en el sentido de M. Bajtin, de una unidad espacio-temporal de sentido a través de la cual se evalúa la realidad histórica. El cronotopo del pueblo viene a ensanchar y a matizar el mundo macondiano, del que no está incomunicado: al pueblo llegan ecos del mítico Macondo que, visto desde el pueblo, cobra paralelamente una dimensión histórica. Sin embargo, “el pueblo” tiene sus características bien definidas, que marcan la diferencia con Macondo: Vargas Llosa destaca la concreción, la materialidad, la nitidez y la inmediatez de este mundo ficticio, características que se deducen de la visión histórica que lo rige, atenta a la dimensión social, ética y política de la vida. Este cronotopo fundamental y más abarcador que Macondo, aunque invisibilizado a veces por este último, se hace muy presente en una parte significativa de la narrativa de García Márquez, tanto en las novelas como en los cuentos. Pero, si la dimensión crítica y social de estas obras es evidente para el lector, no así ocurre con Cien años de soledad, cuyo caso merece un comentario aparte.
EL REALISMO MÁGICO COMO FORMA DE FANTÁSTICO CONTEMPORÁNEO
De toda la literatura fantástica latinoamericana del siglo XX, la que más ha sido confundida con lo fantástico del cuento de hadas es la literatura de Gabriel García Márquez, debido, precisamente, a Cien años de soledad. Estamos ante un fenómeno complejo, cuya explicación involucra también muchos factores extraliterarios, relacionados con la recepción de la obra; por ejemplo, el enorme éxito de esta visión de América Latina y de este tipo de escritura identificada de manera banal por el gran público como “realismo mágico”. En el prólogo a una ambiciosa antología del cuento contemporáneo latinoamericano (Líneas aéreas, 1999), Eduardo Becerra analiza el fenómeno desde la perspectiva del momento actual, en el umbral del nuevo milenio:
El éxito reciente de algunas narradoras tiene mucho que ver, aparte de otros factores, con la revitalización en sus argumentos del aparato mágico, que últimamente parece haberse instalado en los fogones de las cocinas; en parecida dirección, no resulta infrecuente en el espacio de la crítica la aplicación indiscriminada del sambenito mágico-realista a todo libro y autor latinoamericano que desembarque en las librerías españolas. (p. XXI)
El éxito de ventas y el consumo masivo en América y en Europa afecta también la recepción de la obra de García Márquez, favoreciendo la aparición de muchas lecturas pobres de su obra. Varios epígonos usan el realismo mágico como una “receta de cocina” o una “fórmula mágica”. Tanto las editoriales como el gran público exigen con avidez más y más de lo mismo. En este contexto, muchos lectores, y frecuentemente la crítica también, acaban metiendo en el mismo “gran saco” del realismo mágico todas estas producciones. Sin embargo, lo que hacen los epígonos al tratar de copiar a García Márquez o el público consumista al leerlo es traicionar la esencia del realismo mágico como escritura, al convertirlo en un cuento de hadas. Así, reducen su propuesta a una apariencia discursiva, desprendiendo la escritura del realismo mágico de lo que era su fin último: alcanzar una visión comprensiva y profunda sobre América Latina y sobre Colombia.
Leída de esta manera, de Cien años de soledad sólo quedan las lluvias de flores amarillas, los fantasmas que pasean “como Pedro por su casa” y Remedios, la bella, que sube a los cielos envuelta en las sábanas que tendía al sol, en el patio. Es la recepción masiva y, desde luego, reductora de la visión de García Márquez sobre Colombia y América Latina. Desafortunadamente la propia casa memorial de Aracataca difunde tales imágenes para el consumo de turistas de todo meridiano. Bacinillas adquiridas por el museo y expuestas para el asombro del japonés, con la esperanza de hacerle creer que son las mismas mismísimas del famoso episodio de Cien años de soledad… Las infaltables mariposas amarillas, confeccionadas en papel y prendidas con chinches al tronco de los árboles… Quizás este sea uno de los recursos más socorridos para situar a García Márquez en un ambiente feérico, “diferente”, de cuento de hadas, aprovechado también en la etiqueta del ron “Maestro Gabo”, “realmente mágico”, como dice la publicidad, donde una figura vetusta de García Márquez aparece en un nimbo de maripositas amarillas. Y, para coronar, los mágicos souvenirs con lemas entusiastas: “¡Vive el realismo mágico!”, rayando en el spot publicitario al estilo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: “Colombia es realismo mágico…” Son unos cuantos ejemplos solamente de aprovechamiento con fines de marketing del realismo mágico y de lecturas reductoras, empobrecedoras, muy poco comprensivas con la gran novela que es Cien años de soledad, a pesar de que aparentemente le rindan homenaje.
Malinterpretado por los epígonos, el realismo mágico se transforma en un fantástico gratuito, de evasión, que es justamente el tipo de fantástico que García Márquez odiaba y del que toma claramente distancia: un fantástico que explota la fascinación ejercida desde siempre por los poderes sobrenaturales sobre el ser humano. Muy explotado en la literatura comercial —en muchos de los best-seller de Paulo Coelho, por ejemplo— este tipo de magia no deja de ser un truco barato, fácil, pero extremadamente eficaz para enganchar al lector. Lo pone al desnudo con mucha agudeza crítica, y a la vez con mucho humor, Héctor Abad Faciolince en un artículo de El Malpensante titulado “¿Por qué es tan malo Paulo Coelho?” (2003).
Sin embargo, a la vulgarización y banalización que, a raíz de la proliferación de una literatura epigonal muy comercial, afectaron la recepción de la obra de García Márquez, se suma otro fenómeno que nos interesa aquí todavía más. Se trata de un malentendido en la reflexión teórica, cuyo resultado es la subvaloración del realismo mágico, al identificársele con otro tipo de fantástico esencialmente diferente del suyo. Por ejemplo, en la introducción a una antología reciente, trabajo de referencia sobre la literatura fantástica: Teorías de lo fantástico (Roas, 2001), David Roas, después de insistir en la importancia que tiene para la definición de la literatura fantástica la oposición, ya señalada por muchos autores, entre lo fantástico y lo maravilloso, y no solamente la más general (y, desde luego, muy controvertida) entre lo fantástico y lo real, ubica el realismo mágico como una “forma híbrida entre lo fantástico y lo maravilloso” (p. 13). Si bien es cierta la necesidad de abrir un espacio propio para el realismo mágico entre las categorías propuestas por Todorov, en las que no encaja, sin embargo, más que situarlo a medio camino entre lo fantástico histórico y lo maravilloso del cuento de hadas, me parece importante destacar que el realismo mágico problematiza la frontera entre lo fantástico y lo maravilloso. Lo cual no implica en absoluto que esté más cercano al inocuo, aproblemático cuento de hadas que otros tipos de fantástico.
Por tanto, a mi entender, no estamos solamente ante una forma híbrida más, semejante al “maravilloso cristiano”7, sino que el realismo mágico ofrece mucho más a través del encantamiento no conflictivo que propone: problematiza y cuestiona la realidad que todos conocemos. En otras palabras, la ausencia de conflicto, de choque violento y desestabilizador entre dos órdenes distintos no convierte automáticamente lo fantástico en un cuento de hadas, porque no implica obligadamente la ausencia de la dimensión crítica y del carácter problemático. Este choque, que origina la famosa “vacilación” del lector, clave en la propuesta de Todorov, no es la única posibilidad que tiene la literatura fantástica para cuestionar la realidad, como intentaré demostrar más adelante, analizando el caso del realismo mágico. Es más, me atrevería a decir que no solamente no es condición sine qua non para que el discurso fantástico tenga una dimensión crítica, sino que su presencia ya no la garantiza en absoluto. Todo recurso acaba automatizándose, como lo demuestra la evolución del cuento contemporáneo8.
Para dilucidar este asunto es esencial distinguir entre fantástico y “neofantástico”, según la propuesta de Jaime Alazraki (1983), o entre un “fantástico decimonónico” y un “fantástico contemporáneo”, según Roas (2001). Mientras Todorov analiza el fantástico decimonónico, el realismo mágico se inscribiría, a mi modo de ver, como un caso particular de discurso fantástico cuyo trasfondo histórico ya no son la modernidad temprana y la ideología ilustrada sino la modernidad tardía, en crisis (además, criolla, latinoamericana, periférica, en el caso de García Márquez), o la posmodernidad. Por esta razón, la propuesta de Todorov y otras anteriores glosadas por él, cuyo corpus de referencia es igualmente el fantástico decimonónico, no pueden ofrecer los instrumentos teóricos adecuados para abordar el discurso mágico-realista. Al contrario, podrían desenfocar su visión de la realidad americana y conducir al crítico a conclusiones equivocadas. Sin embargo, los límites de estas propuestas se derivan, a mi modo de ver, de las diferencias notables del corpus de textos abordado y no tanto de los límites del enfoque, como a menudo se le ha reprochado a Todorov. La noción de orden (fantástico vs. natural) es fundamental tanto para las propuestas de los autores franceses glosadas por Todorov, como para la propia teoría del crítico búlgaro, según la cual el fantástico surge en el momento de “vacilación” o “incertidumbre” (1999: 24) entre los dos órdenes, que no permite al lector optar definitivamente por una de las dos lógicas. Pero, a diferencia de las propuestas anteriores, Todorov insiste en que el rasgo diferenciador del género fantástico es que la vacilación, que puede experimentar también el protagonista o los personajes, acompañe siempre y durante toda la obra al lector.
La crítica contemporánea me parece muchas veces injusta con el Todorov de los setenta, autor de la Introducción a la literatura fantástica, cuya propuesta considero irreductible al enfoque temático o estructuralista, pues a ambos supera con creces. Su insistencia en la famosa y tan censurada “vacilación del lector” es mucho más que el reverso o la consecuencia directa de la causa que la produce, lo cual anclaría la propuesta en lo temático, según la interpretación de Roas (2001 pp. 15-18). La verdadera intención de Todorov (1999) es, a mi entender, definir el género según el nuevo tipo de lector que crea y la nueva manera de leer que propone: “ni poética, ni alegórica” (p. 29). En últimas, así Todorov no lo afirme, dejándolo leer solamente entre líneas, se trata de una definición según el pacto de lectura, un “pacto fantástico”, se podría decir, propio del fantástico decimonónico, que implica creer firmemente en el mundo real, en la referencialidad de las palabras, y no solamente en su dimensión simbólica. Sin este anclaje firme en la realidad no tendría sentido el choque de los dos órdenes, natural y sobrenatural, de las dos lógicas distintas que provocan la “vacilación” definitoria del género. Se hace patente aquí, una vez más, que Todorov concibe lo fantástico como un instrumento para explorar la realidad, por supuesto, desde una nueva perspectiva, insólita. Por esta razón, no lo convencen las definiciones que ven en la literatura fantástica el antónimo de la literatura realista-documental o naturalista.
Detrás de esta concepción de lo fantástico hay, desde luego, una visión moderna de la realidad, conforme a la cual, el mundo es firme y se puede conocer, al menos en parte, de manera que en la realidad conocida y estable siempre habrá un punto de referencia sólido, una base segura desde la que se indague lo desconocido, las zonas misteriosas del mundo. Nuestra época ya no comparte esta visión, ya no cree en una realidad inmutable, que actúe como referente firme y seguro, como sustancia de contraste para revelar aquello que permanece en la oscuridad. Según la percepción actual, la realidad es más bien caótica y todo intento de conocerla no pasa de ser una pía ilusión, lo cual modifica sensiblemente también la concepción de lo fantástico. Es con este fantástico contemporáneo que debe relacionarse el realismo mágico y no con el fantástico decimonónico, o con sus prolongaciones a comienzos del siglo XX. Comparado con este último, el realismo mágico es efectivamente de índole distinta y superior, en el sentido que desarrolla Irlemar Chiampi en El realismo maravilloso. Forma e ideología en la novela hispanoamericana (1983). El planteamiento de la autora brasileña es muy revelador para el asunto que nos ocupa. No obstante, se echa de menos la conexión del realismo mágico con el fantástico contemporáneo, con la gran literatura fantástica latinoamericana del siglo XX y no solo con sus comienzos modernistas, que de hecho estaban prolongando un fantástico de tipo decimonónico.
Según Irlemar Chiampi, a diferencia del discurso disyuntivo de la “literatura fantástica”9, que hoy se siente tan caduco como los ideales ilustrados de la modernidad, el discurso del “realismo maravilloso”10 se libera de todo sistema disyuntivo y, por tanto, representa la verdadera superación del discurso realista. Tratar en términos realistas lo sobrenatural mientras se mitifican los objetos reales es un procedimiento artístico cuyo efecto, el desvanecimiento de las fronteras entre ambos mundos, permite la no-contradicción entre los dos órdenes, natural y sobrenatural, la reconciliación de lo que tanto la estética realista como la fantástica decimonónica concebían como contrarios excluyentes. El efecto es una sensación, reconfortante para el lector, de libertad, de ensanchamiento del mundo, porque la mirada del realismo mágico rechaza cualquier tipo de terror frente a lo insólito y propone, en su lugar, el encantamiento, la integración no antitética: “Lo insólito, en óptica racional, deja de ser el otro lado, lo desconocido, para incorporarse a lo real: la maravilla es (está en) la realidad” (Chiampi, 1983: 70). Al contrario, la literatura fantástica (añadamos, decimonónica) se limita a conmover desde los cimientos las convenciones culturales del lector, sin ofrecerle nada más allá de la incertidumbre, desestabiliza un orden sin reemplazarlo con ninguna propuesta nueva y por tanto provoca el famoso efecto de extrañamiento, de miedo al sinsentido.
Sin embargo, leyendo a Chiampi se entiende muy bien que el efecto reconfortante del realismo mágico no se confunde con la comodidad intelectual, con el carácter aproblemático. El lector no recibe nada resuelto de antemano, al contrario: mientras la literatura fantástica (recordemos, modernista) instala al lector en lo real, que será su referencia obligada, el realismo mágico lo deja completamente libre. En el nuevo pacto narrativo del realismo mágico, las únicas leyes que valen son las inventadas por el propio relato, que no se somete a ninguna ley ajena, impuesta desde el exterior. Mientras en la narrativa realista existe una causalidad explícita y en la fantástica (decimonónica) esta causalidad es cuestionada, en el realismo mágico simplemente es abolida, está totalmente ausente. El lector no se ve forzado a optar por uno de ambos órdenes (real o fantástico), sino más bien invitado a aceptar la coexistencia no conflictiva de estos dos órdenes distintos y a dudar de la separación entre ambas zonas de sentido. Chiampi insiste en que el encantamiento del realismo maravilloso no es meramente lúdico, sino que “es conceptual; es serio” (p. 72), “supera la estricta función estético-lúdica que la lectura individualizante de la ficción fantástica [decimonónica] privilegia […], tiende a tocar la sensibilidad del lector como ser de la colectividad […]. El efecto de encantamiento restituye la función comunitaria de la lectura, ampliando la esfera de contacto social y los horizontes culturales del lector (p. 82). En conclusión, el realismo mágico es para Chiampi la modalidad no disyuntiva por excelencia, razón por la cual lo considera un tipo de discurso todavía muy vigente. A diferencia del discurso fantástico (decimonónico), ya caduco, el realismo mágico es perfectamente apto para cuestionar el mundo moderno en crisis y también muy apropiado para abordar la realidad latinoamericana, su compleja identidad cultural. Por consiguiente, solo en manos de epígonos, el realismo mágico puede desconectarse de la realidad sociocultural latinoamericana, riesgo que en cambio sí asecha a la literatura fantástica (modernista).
La antología ya mencionada de David Roas incluye dos capítulos dedicados a señalar los “nuevos caminos” de lo fantástico, es decir, a lo que llamo el fantástico contemporáneo: uno de Jaime Alazraki, sobre lo “neofantástico”, y el otro, firmado por Teodosio Fernández, que interesa especialmente aquí porque pone el foco en lo real maravilloso de América y en el realismo mágico. A diferencia de Irlemar Chiampi, cuyo enfoque desafortunadamente no contempla este aspecto esencial, Teodosio Fernández plantea la necesidad de conectar el realismo mágico con la literatura fantástica contemporánea (cuya vigencia, de hecho, demuestra), y no solamente con el fantástico decimonónico, producto del exceso de racionalismo de su época. Desde esta óptica, Teodosio Fernández supera las limitaciones e inexactitudes de la propuesta de Todorov, con el cual entabla un enriquecedor diálogo: siempre que se pueda reconocer un anclaje en la realidad, mejor dicho en una concepción de la realidad considerada “normal”, este punto de referencia no tiene por qué ser identificado automáticamente con la lógica del racionalismo, como ocurre con el fantástico decimonónico. Lo fantástico se define en función de una concepción de la realidad que, desde luego, es histórica, y que no siempre da pie al choque de dos órdenes distintos: puede ser que se nos estén proponiendo nuevas reglas de juego, como en el caso del realismo mágico, que los dos órdenes distintos no se puedan distinguir claramente, pero que precisamente a través de esta ambigüedad se cuestionen las explicaciones racionales del mundo.
Por tanto, si bien con la crisis del positivismo decimonónico nace la literatura fantástica, su vitalidad no se agota en este periodo histórico, según los pronósticos de Todorov. La literatura fantástica no desaparece, le replica Teodosio Fernández (1991) a Todorov, porque
lo fantástico habla de las zonas oscuras e inciertas que están más allá de lo familiar y lo conocido. El movimiento de esas fronteras no implica su desaparición: los avances científicos no terminan con los misterios, como el desarrollo de la teología no anuló lo insólito de los milagros, ni el psicoanálisis (contra lo que aparentaba creer Todorov) ha puesto fin al horror de las pesadillas. (p. 296).
Es innegable que nuestra actual concepción de la realidad difiere esencialmente de la decimonónica: los contemporáneos ya no perciben la realidad como inmutable, sólida y ordenada, sino más bien como indescifrable, incierta, descentrada. Pero, según aclara Teodosio Fernández, esto no implica la extinción del género porque “postular un orden para la realidad no es esencialmente diferente de postular un desorden”. Definitorio del género fantástico no es “la alteración por elementos extraños de un mundo ordenado por las leyes rigurosas de la razón y de la ciencia”, sino “la alteración de lo reconocible, del orden o desorden familiares. Basta con la sospecha de que otro orden secreto (u otro desorden) puede poner en peligro la precaria estabilidad de nuestra visión del mundo” (pp. 296-297). Por tanto, en los siglos XX y XXI, el subgénero fantástico, lejos de ser desplazado por los avances de las ciencias, naturales y humanas, que supuestamente lo iban a dejar sin razón de ser, sigue con buena salud y, si para una mirada más tradicionalista pueda parecer irreconocible, es porque, como todo género y subgénero, se redefine a la par que nuestra percepción del mundo.
CONTENIDO FANTÁSTICO, FANTÁSTICO DE FICCIÓN Y FANTÁSTICO DE DICCIÓN
Paralela a la del cuento como género, la redefinición del subgénero fantástico en el umbral del siglo XX implica una mayor relevancia de la forma, así como la entiendo aquí, con sus dos vertientes orientadas hacia la ficción y hacia la dicción, mientras el componente fantástico anecdótico, de contenido extraestético, puede en algunos casos incluso faltar, como ocurre por ejemplo en muchos de los cuentos de Borges. A la vez que comprueba esta hipótesis, el planteamiento que propongo a continuación podría aclarar los problemas de recepción ya señalados que acompañan al realismo mágico: ¿cuáles son la razón y el mecanismo por los cuales el oro se convierte como por arte de magia en hojalata y todo el reino rico y esplendoroso de Macondo queda reducido a baratijas de feria, a un espectáculo kitsch?, ¿por qué este fenómeno de recepción se da precisamente con la aparición de Cien años de soledad, máxima expresión del así llamado “realismo mágico”?, y finalmente, ¿cuál es el papel de los cuentos a la hora de reevaluar lo fantástico en la obra de García Márquez?
Con el fin de mostrar cómo opera la reducción de la propuesta de García Márquez a un fantástico de tipo cuento de hadas y al mismo tiempo reconocer la verdadera naturaleza del “realismo mágico” en su obra haré uso, de manera libre y algo heterodoxa, de las categorías de ficción y dicción que distingue el teórico francés G. Genette en el libro homónimo. Según Genette (1993), recordemos, “es literatura de ficción la que se impone esencialmente por el carácter imaginario de sus objetos, literatura de dicción la que se impone esencialmente por sus características formales” (p. 27). Si tenemos en cuenta la distinción básica que plantea la narratología entre dos estratos del relato, la fábula o la historia, de una parte, y el discurso, de otra, la ficción se relacionaría con la historia y la dicción con el nivel del discurso.
En la oposición ficción vs. dicción planteada por Genette encuentro especial relevancia para el caso de la literatura fantástica, en cuanto permitiría distinguir entre un fantástico de ficción y un fantástico de dicción. Sin embargo, tomo distancia de su propuesta cuando asimila el nivel de la historia al contenido preestético, mientras, a mi modo de ver, pertenece al nivel estético. Como lo explico más detalladamente en otro estudio (Diaconu, 2013: 36-48), me parece que se trata de una confusión debido al enfoque esencialista y formal dentro del que trabaja Genette. Propongo superarlo a través de los conceptos de contenido y forma (arquitectónica y composicional) elaborados por Bajtin11, que permiten entender que la fábula o la historia no pertenece al contenido preestético, sino a la forma composicional. Ficción y dicción serían, entonces, en mi concepto, dos aspectos de la forma composicional, ambas pertenecientes al nivel estético y no al preestético, del contenido. Habría, por tanto, un fantástico más orientado hacia la historia, el fantástico de ficción, y un fantástico más orientado hacia el discurso, el fantástico de dicción, lo cual haría legítimo un estudio que privilegie la trama, en el caso de las obras de ficción, y un énfasis en el nivel del discurso, en el caso de las obras de dicción.
Desde mi perspectiva, es inconcebible la obra pura de ficción o de dicción de la que trata Genette: no existen estos “estados puros”, solo existen grados. Toda obra literaria me parece ser una combinación, eso sí, en distintas proporciones, de ficción y dicción. En este caso, existiría un fantástico preponderante de ficción y uno de dicción. Pero el fantástico de ficción no debe confundirse con lo que antes he llamado “fantástico anecdótico” o “de contenido”. El fantástico de ficción contiene elementos diegéticos, productos de la imaginación, pero también incluye su selección, elaboración, reevaluación, la manera de ponerlos en conexión (a menudo, reveladora), todo lo cual ocurre a través de la forma. En los elementos de la trama también se plasma, a base de la imaginación, la elaboración del contenido procedente de la realidad. Ellos no pertenecen a la realidad extraliteraria, al contenido preestético, sino que son parte de la forma composicional en la cual cuaja la evaluación del mundo que propone la obra. En la última página de “Tesis sobre el cuento”, el ensayo más conocido de Formas breves, Ricardo Piglia(2000) apunta: “Borges (como Poe, como Kafka) sabía transformar en anécdota los problemas de la forma de narrar” (p. 111). Si la trama fuera puro contenido preestético, arrancado de la realidad, la aguda observación de Piglia carecería por completo de sentido12.
Desde luego, la reordenación ingeniosa de los elementos de una trama aparentemente realista ocurre a nivel del discurso, por tanto, el fantástico de ficción, en realidad, no puede desprenderse del todo del fantástico de dicción. Este es el caso de Cien años de soledad y, como veremos, también de los cuentos de García Márquez. La mayoría de las lecturas extraviadas o empobrecedoras que se han hecho de esta gran novela y las escasas tentativas de interpretación de los cuentos o bien han confundido el fantástico de ficción con el fantástico anecdótico, o bien han ignorado la parte de dicción que acompaña siempre al fantástico de ficción. En ambos casos, el resultado es, en últimas, igual: se reduce toda la problemática debatida a nivel estético, a un mero asunto de contenido.
LOS CUENTOS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE LO FANTÁSTICO EN GARCÍA MÁRQUEZ
Si bien el arte narrativo de García Márquez alcanza su máxima expresión en Cien años de soledad, la lectura atenta de los cuentos es muy importante para una justa comprensión de lo fantástico en su obra. Por sus características genéricas, el cuento permite, en mayor medida que la novela, tomar conciencia de la relevancia de la forma artística y de la producción de sentido en la narración, que ocurre a nivel estético, y no únicamente a nivel discursivo. Por esta razón, los cuentos brindan la oportunidad de apreciar justamente la función del fantástico de dicción y del fantástico de ficción, como aspectos de la forma artística, diferentes del contenido pre-estético de índole fantástica. Lo cual permite disolver los tópicos ya señalados que gravitan alrededor del tema y favorece una comprensión más profunda del así llamado “realismo mágico”, como auténtica escritura y no mera etiqueta, como variedad criolla, autóctona, sui géneris del fantástico contemporáneo.
En el proceso de recepción de la narración de largo aliento, la importancia de la trama se ve reforzada, gana más peso. No solamente la dualidad fantástico de ficción- fantástico de dicción se resuelve a través de una simplificación que inclina la balanza a favor de la primera modalidad, más obvia, más fácil de captar por el lector.
Además, el fantástico de ficción no se “lee”, no se descifra en tanto forma artística que es, sino que se confunde con o se reduce a un fantástico anecdótico. Desde luego, no es nada azaroso que los lugares comunes que acompañan al realismo mágico se hayan forjado a partir de una lectura que rinde verdadero culto a la novela, y a Cien años de soledad en particular, mientras pone entre paréntesis la obra cuentística. En cambio, el cuento, por su propia naturaleza genérica, obliga al lector a decantarse por la forma, a descodificarla, refuerza la función comunicativa modificada pero no anulada por la forma artística13 y, de esta manera, hace redescubrir la importancia del fantástico de ficción, irreductible a lo anecdótico, y del fantástico de dicción, que reclaman una lectura sutil del nivel estético.
Tratemos ahora de poner a prueba estas hipótesis en el caso de algunos cuentos. Elegiré un volumen de madurez, cuya fecha de publicación esté relativamente cercana a la aparición de Cien años de soledad: La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972). Se trata de una serie de cuentos cuyo cronotopo es el pueblo y que, pese a la aparente variedad del mundo diegético plasmado, se construyen a partir de un mecanismo narrativo común: la irrupción de un hecho insólito, diferente, en el seno de una pequeña comunidad, de un pequeño mundo, perturba su rutina y le revela al sujeto (la mayoría de las veces, colectivo) una realidad mucho más amplia, o bien una dimensión de la realidad y de la existencia que le era completamente desconocida y que sólo se puede concebir recurriendo a la imaginación.
De una forma u otra, siempre se trata de una comunidad cerrada, en el sentido literal y figurado del término. Encerrada por su geografía, casi siempre una pequeña isla desértica o el desierto que, paradójicamente y como espacio simbólico, por su aislamiento constituye un cronotopo equivalente; pero, al mismo tiempo, encerrada en su rutina cotidiana y miope. El contacto con lo insólito, lo diferente, hace que el sujeto individual o colectivo descubra los poderes de la imaginación y se atreva a soñar, lo cual le devuelve el sentido de la vida y le redescubre el mundo amplio y desconocido, hasta entonces empequeñecido, limitado por la rutina reductora, prosaica, carente de imaginación. Trátese del inimaginable olor a rosas en una isla desértica donde jamás hubo flores, como en “El mar del tiempo perdido”, o del amor sensual encarnado en el ser increíble, de una belleza perturbadora, de Laura Farina de “Muerte constante más allá del amor”, que irrumpe en un pueblo polvoriento y miserable del desierto a la vez que en la vida gris y no menos miserable del senador Onésimo Sánchez, “seis meses y once días” (García Márquez 1999: 261) antes de su muerte.
¿De qué índole es este hecho insólito que provoca toda una epifanía, deslimita el mundo, que es un pequeño mundo, hace caer sus barreras? La aparición es mágica, en cambio, el hecho en sí a menudo no tiene nada de sobrenatural. Se trata de una mujer increíblemente hermosa o de un ahogado de talla y belleza sorprendentes, o de un gringo, cuya aparición en la minúscula isla de “El mar del tiempo perdido”, si bien insólita, no tiene nada de otro mundo, al no ser que lo pongamos entre comillas: viene, entonces sí, de “otro” mundo, el mundo de la sociedad del bienestar y del capitalismo materialista, donde todo se ve desde otra mentalidad y todo se mide según valores distintos, donde todo se piensa en términos mercantiles, donde “el tiempo es oro”. Es más, incluso cuando la aparición tiene algunos atributos sobrenaturales, el arte narrativo de García Márquez trabaja en dirección contraria al fantástico del cuento de hadas, mostrándonos la cara humana y hasta doméstica del “prodigio”. Es el caso de la criatura alada y muy vieja de “Un señor muy viejo con unas alas enormes” que cae, en tiempos de fuertes lluvias, en el patio de la casa de dos campesinos de la costa Caribe, Pelayo y Elisenda. O bien, de la aparición de ensueño, un buque naufragado que cobra vida nuevamente, como por arte de magia, recuperando su esplendor de antaño, y al que un pelado fantasioso del pueblo arrastra “de cabestro como si fuera un cordero de mar” (p. 276) para finalmente hacer encalar, desafiante, en su nimio, incrédulo y mísero pueblo, a finales del cuento “El último viaje del buque fantasma”.
Sin embargo, lo realmente significativo y lo que los cuentos de García Márquez enfocan en un primer plano no es la esencia de la aparición insólita, el contenido fantástico, sino la reacción y la transformación que produce en el “pequeño mundo”, entendido, desde luego en su dimensión simbólica, pues bien podría ser una visión del propio continente latinoamericano como “pueblo al sur de Estados Unidos”, según los célebres versos de Los Prisioneros. Para recordar una práctica corriente de Ricardo Piglia, podríamos hacer el ejercicio de preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo contaría Borges la historia de “Un señor muy viejo con unas alas enormes”? Seguramente, al narrarla, haría énfasis en lo que aquí hemos llamado “fantástico de ficción”: avanzaría hipótesis sobre la naturaleza de tan extraña criatura en un cuento que pondría lo fantástico a servicio de la exploración, desde un ángulo más, de la inmortalidad y la condición humana. En cambio, ¿cómo elige narrarla García Márquez? A través de un discurso narrativo donde el fantástico de dicción es decisivo: la percepción y reacción que produce en el pueblo esta aparición es tan importante o incluso más importante que el hecho en sí, el cual a menudo no es sino el producto de una mirada. La manera de narrar la vivencia de la experiencia fantástica se confunde con la inversión que funda la perspectiva novedosa del realismo mágico, en su disidencia frente a la percepción común de la lógica racional (y banal): la naturalización del milagro, paralela al asombro y extrañeza con que se encara lo familiar, lo unánimemente conocido y aceptado. Según Irlemar Chiampi, la escritura mágico-realista se encarga de borrar así la frontera que separa los dos órdenes, natural y sobrenatural, produciendo como efecto no sólo el encantamiento del mundo, sino también su “ensanchamiento”, la ampliación eufórica de sus límites.
Para profundizar en el análisis textual, me detendré sobre el cuento “Un señor muy viejo con unas alas enormes”, cuya trama recuerda “El ahogado más hermoso del mundo”, texto antologado, reproducido y comentado con mucha más frecuencia. Sin embargo, en este último la tesis está, a mi modo de ver, demasiado a la vista, por lo cual el mensaje ideológico hace palidecer la forma artística. En cambio, a pesar de que la naturaleza de la irrupción insólita está aquí más cercana a lo mágico-sobrenatural, “Un señor muy viejo con unas alas enormes” es un cuento maestro y a la vez un excelente ejemplo de fantástico contemporáneo que permite demostrar cómo se unen y qué función desempeñan en la propuesta del realismo mágico el contenido fantástico, el fantástico de ficción y el fantástico de dicción.
En este cuento, donde hay al menos un atributo cuya naturaleza es incontestablemente sobrenatural, García Márquez logra la justa proporción entre el fantástico de ficción y el de dicción. La manera de contar va cultivando una ambigüedad esencial: ¿hasta dónde lo insólito de la aparición se debe a la ficción o a la dicción, es decir, a la imaginación o a la percepción, a la mirada de la comunidad y, en últimas, a la opción por un modo de narrar? Si en los cuentos de Borges el énfasis recae en el fantástico de ficción, sin que esto implique la ausencia del fantástico de dicción, lo cual empobrecería y volvería banal su arte narrativo, aquí estaríamos ante el caso contrario. García Márquez enfoca las reacciones más disímiles de los diferentes vecinos del pueblo ante lo diferente y lo inesperado, la vivencia de lo fantástico entendido como una mirada más abarcadora e integradora sobre la realidad. A un extremo, está el comportamiento de Pelayo y Elisenda. Ambos acaban acostumbrándose hasta tal punto a la presencia de la extraña criatura súbitamente llegada a su patio, que la integran a su cotidianidad e incluso a su familia: el señor muy viejo con unas alas enormes juega con el niño en el corral y juntos contraen la varicela. El milagro se naturaliza y se vuelve prosaico, a través de detalles como: “con el dinero recaudado [por las entradas que cobraban para dejar ver al “ángel”] construyeron una mansión de dos plantas, con balcones y jardines” (p. 230); además, el prodigio queda perfectamente asimilado dentro del orden cotidiano y familiar cuando la pareja decide ponerle a la nueva mansión “barras de hierro en las ventanas para que no se metieran los ángeles” (p. 231). Las dos lógicas, los dos órdenes distintos, lejos de chocar entre sí, se funden y confunden… Del otro extremo, está la actitud del médico. No es, desde luego, casual que el encargado de desestabilizar la lógica común, aceptada unánimemente y prestigiada por la razón y la ciencia, sea precisamente el representante del discurso científico, el médico, quien examina al “ángel” como a cualquier paciente y al final concluye que las alas “resultaban tan naturales en aquel organismo completamente humano, que no podía entender por qué no las tenían también los otros hombres” (p. 231). La reacción del médico, que en vez de asombrarse ante lo sobrenatural o lo insólito se asombra ante lo natural y familiar da cuenta de las nuevas leyes que rigen el universo narrativo y que se instauran precisamente a través de un fino trabajo de dicción. Pensar al hombre con otras constantes antropológicas que las bien conocidas por todo el mundo es parte de la conquista de un nuevo mundo operada por el realismo mágico, que revela a su lectores un universo más abarcador, menos prohibitivo, sin temor al ridículo y a ser juzgado, que derrumba todo prejuicio y se abandona en alas de la imaginación.
Esta inversión que se opera a nivel de la dicción y que tiene como resultado la fusión de dos lógicas contrarias e incompatibles es perfectamente acorde con la naturaleza bizarra de la criatura alada, entre mágica y humana. Nótese que en la descripción de esta aparición, la ficción se funde con la dicción de manera que ambos aspectos resultan inseparables: sin duda alguna la criatura tiene alas, pero “su lastimosa condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza” (p. 225). Con una sutil maniobra que pasa inadvertida por el lector, la lógica del relato suplanta a la común, de manera que empiezan a sonar con toda naturalidad expresiones como “un ángel de carne y hueso”, que fuera del mundo ficticio serían totales disparates. El ángel no entiende latín y desprecia los cristales de alcanfor, que una vecina beata le ofrece, convencida de que eran el alimento de los ángeles. Los curiosos lo miran y “retozan” con él como si fuera un “animal de circo” encerrado en el corral de las gallinas. Sin embargo, éstas lo picotean en busca de “parásitos estelares” y sus aletazos provocan “un remolino de estiércol de gallinero y polvo lunar, y un ventarrón de pánico que no parecía de este mundo” (p. 229). El trabajo de dicción se encarga de mantener la ambigüedad entre lo sobrenatural y lo humano, hasta el final del cuento, donde si bien se presencia otro hecho inconcebible desde la lógica del orden natural, el tono de la narración lo naturaliza, lo acerca, lo vuelve aceptable y familiar. El “ángel” echa a volar pero la mirada que enfoca el prodigio pertenece a Elisenda, quien “estaba cortando rebanadas de cebolla para el almuerzo” (p. 232) y ante el milagro tiene una reacción muy parecida a la de Fernanda en Cien años de soledad, cuando presencia sin el menor asombro, con su típico prosaísmo cachaco, la subida al cielo de Remedios, la bella, envuelta en las sábanas: “Fernanda, mordida por la envidia, terminó por aceptar el prodigio, y durante mucho tiempo siguió rogando a Dios que le devolviera las sábanas” (García Márquez 1997: 236). El discurso desvía la atención del hecho mágico y así lo naturaliza y lo minimiza, a través de este apunte, fina maniobra de dicción, que se conjuga con otra estrategia, esta vez de índole de la ficción: el “bárbaro exterminio de los Aurelianos”, episodio que se cuenta inmediatamente después del hecho sobrenatural y que hace que todos, personajes y lectores, se olviden del “asombro” por el “espanto” (p. 236).
En la propia naturaleza del señor muy viejo con unas alas enormes hay atributos incontestablemente sobrenaturales, pero a la vez hay otros que devuelven irremediablemente lo mágico a la esfera de lo humano. Además, el tema del milagro “defectuoso” vuelve a través del fantástico de ficción: no solamente caracteriza a su propio ser, sino que la trama narra los milagros demasiado humanos de la extraña criatura, que es y a la vez no es de otro mundo:
...los escasos milagros que se le atribuían al ángel revelaban cierto desorden mental, como el del ciego que no recobró la visión pero le salieron tres dientes nuevos, y el del paralítico que no pudo andar pero estuvo a punto de ganarse la lotería, y el del leproso a quien le nacieron girasoles en las heridas. (García Márquez, 1999: 230)
Todo este sutil entramado de contenido fantástico, fantástico de ficción y fantástico de dicción, cuyo resultado es un cuento inolvidable, se ve reducido en muchas interpretaciones críticas, de manera inaceptable, a un fantástico anecdótico el cual, dentro de la compleja propuesta de García Márquez, no pasa de ser un aspecto secundario. Es más, a veces ni siquiera se capta el verdadero sentido de la nueva visión propuesta: hacer descubrir que el milagro está en la realidad misma. Se distorsiona así el significado del cuento, al reemplazar su interpretación por doctas disquisiciones sobre los ángeles, prueba, más que de erudición teológica, de una total incomprensión de la forma artística. Las interpretaciones existentes, cuando no dan cuenta meramente del nivel anecdótico de los cuentos de García Márquez, insisten en señalar coincidencias entre cuentos y novelas (sobre todo, Cien años de soledad), deteniéndose a observar cómo circulan los personajes de una obra a otra, destacando la semejanza de situaciones o escenarios narrativos; pero al hacerlo, no dan cuenta de la complejidad de la forma estética que implica una evaluación crítica de la realidad histórica, sino que se quedan en lo puramente temático, y a veces, en lo formal- composicional14.
Detrás de estas lecturas reductoras hay varios lugares comunes bien enraizados que desenfocan la recepción de la obra de García Márquez, impidiendo la lectura de la forma, del nivel estético. Como hemos visto, si hoy en día se ignora a menudo la dimensión crítica de la obra de García Márquez, esto se debe en buena medida al malentendido creado alrededor de términos como “fantástico” o “mágico”, usados sin una sólida reflexión conceptual previa. Además, se añaden prejuicios críticos muy repetidos, que vienen de mucho atrás, de la misma época de García Márquez, como por ejemplo aquel en virtud del cual su prosa es la de un narrador intuitivo, puro talento bruto, cuya “sencillez” y escritura “tradicional” contrastan fuertemente en el contexto del arriesgado experimentalismo del “boom”15.
He aquí la razón por la cual gran parte de la crítica ignora sistemáticamente en la obra de García Márquez el fantástico de dicción, inseparable del fantástico de ficción y la pertenencia de ambos al nivel estético, a la forma artística. Viene a reforzar este tópico la peculiar personalidad creadora del autor colombiano: desde cierto punto de vista, García Márquez parecería correr una suerte similar a la de Juan Rulfo, al que también se le ha retratado muchas veces como una aparición “mágica” en el campo desolado de las letras. En ambos casos, la visión mágica parece rebasar los límites de sus obras y apoderarse también del perfil del escritor, convirtiéndolo en un mito. La realidad que hay detrás es que, dentro de la gran narrativa latinoamericana del siglo XX, los dos escritores son de los pocos que no practicaron también la crítica literaria, ni reflexionaron por escrito, sino de manera muy ocasional, en torno al proceso creador. Mientras Vargas Llosa propone su teoría sobre la obra literaria y el escritor, y publica varios libros de crítica literaria, Carlos Fuentes teoriza sobre la nueva novela al calor del boom, Cortázar sobre el género del cuento, el subgénero fantástico y su importancia en América Latina, García Márquez es, en cambio, sin duda el autor del así llamado boom que menos se interesó por la crítica y la teoría literarias. Seguramente esta circunstancia contribuyó también a desenfocar su perfil de escritor. Se pasó así por alto muchas veces que, si bien no escribía crítica ni teorizaba, García Márquez era un lector muy perspicaz, capaz de intuir la esencia de muchos problemas de teoría literaria y un autor de formas artísticas sutiles, a través de las cuales el contenido fantástico responde a los llamados del presente y se articula con la realidad contemporánea. Es la razón por la cual el tipo particular de fantástico que representa el realismo mágico de García Márquez es un fantástico histórico y no atemporal, un fantástico compatible con el espíritu crítico y con la sensibilidad social y política, y no un cuento de hadas contemporáneo. Emprendida con instrumentos teóricos adecuados, una reevaluación de los cuentos podría cambiar el panorama actual rescatando a un García Márquez crítico de la cultura oficial, observador agudo de la realidad histórica de su época, interesado en el rescate de los auténticos valores, en decir la verdad y el desenmascaramiento de la mentira, un García Márquez bien diferente de la figura vetusta y canónica que forjó el lugar común.
BIBLIOGRAFÍA
Abad Faciolince, H., 2003, “¿Por qué es tan malo Paulo Coelho?”, El Malpensante, n.° 50, Bogotá (noviembre-diciembre).
Alazraki, J., 1983, En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar.Elementos para una poética de lo neofantástico, Madrid, Gredos.
Apuleyo Mendoza, P.; García Márquez, G., 1998, El olor de la guayaba.Conversaciones con Gabriel García Márquez, Bogotá, Norma.
Bajtin, M., 1989, Teoría y estética de la novela, Madrid, Altea/Taurus, Alfaguara.
Becerra, E., 2008, “Apuntes para una historia del cuento hispanoamericano contemporáneo”, Historia de la literatura hispanoamericana. Siglo XX, Tomo III, T. Barrera (coord) , Madrid, Cátedra, pp. 33-41.
______ 1999, “Momento actual de la narrativa hispanoamericana: otras voces, otros ámbitos” [prólogo], E. Becerra, Líneas aéreas, Madrid, Lengua de Trapo, pp. XIII- XXV.
Borges, J.L., 2007, Obras completas I, Buenos Aires, Emecé. Caillois, R., 1970, Imágenes, imágenes, Buenos Aires, Sudamericana.
Cortázar, J., 1993, “Del cuento breve y sus alrededores, Pacheco, C. y Barrera Linares, L. (coords.), Del cuento y sus alrededores. Aproximaciones a una teoría del cuento, Caracas, Monte Ávila.
______ 2013, Clases de literatura, Berkeley, 1980, Buenos Aires, Aguilar, Altea/Taurus, Alfaguara.
Chiampi, I., 1983, El realismo maravilloso. Forma e ideología en la novela hispanoamericana, Caracas, Monte Ávila.
Diaconu, D., 2013, Fernando Vallejo y la autoficción. Coordenadas de un nuevo género narrativo, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
Fernández, T., 1991, “Lo real maravilloso de América y la literatura fantástica”, D. Roas (ed.), 2001, Teorías de lo fantástico, Madrid, Arco/Libros.
García Márquez, G., 1997, Cien años de soledad, Bogotá, Norma.
______ 1999, Cuentos. 1947-1992, Bogotá, Norma. Genette, G.,1993, Ficción y dicción, Barcelona, Lumen.
Ortega, M.l.; Osorio, M.B.; Caicedo, A. (comps.), 2011, Ensayos críticos sobre el cuento colombiano del siglo XX, Bogotá, Universidad de los Andes.
Padilla Chasing, I. V., 2017, Sobre el uso de la categoría de la violencia en el análisis y explicación de los procesos estéticos colombianos, Bogotá, Filomena edita.
Piglia, R., 2000, Formas breves, Barcelona, Anagrama.
Pupo-Walker, E., 1980, El cuento hispanoamericano ante la crítica, Madrid, Castalia.
______ 1995, El cuento hispanoamericano, Madrid, Castalia.
Roas, D., 2001, “La amenaza de lo fantástico”, D. Roas (ed.), Teorías de lo fantástico, Madrid, Arco/Libros.
Todorov, T., 1999, Introducción a la literatura fantástica, México D.F., Coyocán.
Vargas Llosa, M., 1971, García Márquez: historia de un deicidio, Barcelona- Caracas, Monte Ávila.