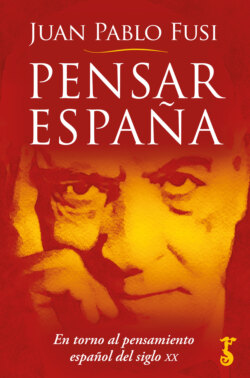Читать книгу Pensar España - Juan Pablo Fusi - Страница 17
El Escorial: Azaña
ОглавлениеEl Jardín de los Frailes era, en cambio, para Azaña un recuerdo «de tristeza por el tiempo que allí perdí» —como escribió en su Diario, el 7 de marzo de 1915— y también, lo que importa más, «las raíces primeras» de su sensibilidad, todo ello alusiones al tiempo —1893 a 1897— que pasó en El Escorial como estudiante de Derecho, en el Colegio de Estudios Superiores de María Cristina, colegio universitario de los agustinos. Fue la experiencia que plasmó en El jardín de los frailes, su novela autobiográfica —un ejercicio literario y estilístico de gran de densidad expresiva aunque tal vez carente de tensión narrativa—, una novela sobre la educación sentimental y el despertar de la personalidad de un adolescente (el joven Azaña).
Azaña escribió El jardín de los frailes a partir de 1921: los doce primeros capítulos los publicó en la revista La Pluma, en 1921-1922; los siete restantes, en 1925-1927. La trama, la ya apuntada; el desenlace, obvio, esperable: distanciamiento y rebelión del narrador, que al final, en el último capítulo, se habrá liberado de la educación recibida y habrá orientado su vida por rumbos muy distintos a los previstos en los supuestos pedagógicos del colegio. Lo que el narrador recibió en El Escorial, símbolo en la novela de la educación española prenoventayochista —el 98, que aparece al final del libro, sería la expresión del fracaso educativo de la juventud española—, fue esto: enseñanza rutinaria en manuales ineptos, religión vacía, mero cumplimiento litúrgico; ideas conservadoras; patriotismo hueco, retórico —España, país católico, Felipe II, El Escorial—; instrucción para un horizonte vital convencional y triste: oposiciones, funcionariado, matrimonio de conveniencia, vida profesional y familiar estable y mediocre. El monasterio aparecía para los estudiantes —y para el narrador— como un «error grandioso», un monumento que se contemplaba desde su significación histórica, la España católica, impersonal, eterno, sobrehumano, que «no simpatiza, ni recrimina, ni conturba», cuya expresión plena y señera se materializaba en el invierno: el invierno gris, monótono, frío de la sierra madrileña; un ámbito donde únicamente se salvaba el jardín de los frailes, «uno de los lugares más deleitables del mundo», que para el protagonista, el joven Azaña, supuso, casi como para Ortega, el descubrimiento del paisaje —«la deuda más grave que tengo con El Escorial», escribió—, la emoción ante la belleza. Escribía Azaña en la novela:
El hechizo del jardín a tales horas [febrero, un domingo por la mañana] era un sosiego gozoso, una paz —paz sin melancolía ni barruntos, paz toda en sazón y fluente— que nos devolvía el alma a la extrema quietud dominical… El sol reverberaba en las pizarras, en los cristales, en la haz del estanque: el lienzo de granito entre las torres, hiriente e impasible y sin fondo por lo común, se arropaba en una atmósfera más densa, suave, donde temblaba la haz.
Pero el narrador había visto también en El Escorial —en el colegio de los agustinos, en el monasterio— alumbrar su conciencia española, una conciencia, como puede inferirse, negativa, atroz: «ortodoxia españolista», «españolismo de colegio», «historia en pociones caseras», personajes grandiosos, exaltación de los Reyes Católicos, España en América. «España», en definitiva, como «la monarquía católica del siglo XVI». No era esa la España que gustaba a Azaña. En la misma novela esbozaba, sugería, otra distinta (que en el libro el narrador vislumbraba tras una visita de verano a Alcalá de Henares, su localidad natal): una España menos heroica y grandilocuente, una España humilde, de las glebas, artesana, labriega, en la que su literatura, y no la monarquía y la religión, parecía encarnar el ideal nacional (en alusión, aunque no lo dijera, a sus dos grandes emociones españolas: Cervantes y Alcalá de Henares).