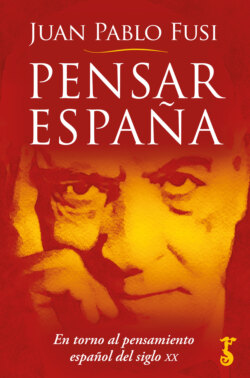Читать книгу Pensar España - Juan Pablo Fusi - Страница 18
España como problema
ОглавлениеPara Ortega y para Azaña, pensar El Escorial fue, claro está, una manera de pensar la España contemporánea, la España del siglo XX, un país que, en contraste con la grandeza histórica que, gustase o no, encarnaba El Escorial (un lugar con el que Azaña se reconciliaría, con el que con el tiempo llegaría a sentirse, según dijo, «en perfecta comunión» y al que volvería regularmente desde 1931, en busca de descanso de sus responsabilidades políticas), se les presentaba ante todo, y por múltiples razones20, como una nación fallida.
La cuestión capital española de los siglos XIX y XX iba a ser, precisamente, articular España como un verdadero Estado nacional. Problema de extraordinaria complejidad en sí mismo, en España se complicó por distintos factores y circunstancias:
• por la simultaneidad desde el siglo XIX del doble proceso de desarrollo de construcción del Estado nacional y aparición de los hechos particulares, luego nacionalismos, catalán, vasco y gallego;
• por la debilidad del nacionalismo español decimonónico como fuerza de cohesión social y de vertebración territorial del Estado español;
• por el desarrollo tardío de una maquinaria moderna de gobierno y administración;
• por los fuertes desequilibrios regionales que definieron la evolución de la economía española a lo largo de los siglos XIX y XX.
Azaña estuvo convencido de que la carencia de un verdadero Estado moderno constituía el principal problema de la España de los siglos XIX y XX. En la conferencia titulada «Tres generaciones del Ateneo» que pronunció en ese centro madrileño el 20 de noviembre de 1930, dijo que el Estado liberal salido de la crisis del Antiguo Régimen fue «un Estado inerme, una entelequia que a nadie intimida, y apenas se extiende más allá de las personas de sus conductores». Su gran ambición política fue rehacer el Estado, construir un Estado nuevo, fuerte y verdaderamente nacional —que él creía debía ser republicano—, como instrumento de la gran reforma que en su opinión necesitaba España. En una serie de artículos que escribió en 1939, ya en el exilio en Francia21, Azaña decía que si el catalanismo había subsistido después de doscientos años de centralismo estatal, era porque «en España, durante una gran porción de esos dos siglos, el Estado carecía de tales prestigio y poderío, y había pocas escuelas».
La visión de Ortega era distinta. Ortega pensaba que en España no existía verdadera emoción nacional, un verdadero nacionalismo español: «Desde largo tiempo —dijo en mayo de 1917— carece España de toda emoción nacional por la cual comuniquen los bandos enemigos». Lo que en su opinión definía a España era «el torrente de las emociones provinciales locales». El localismo, título del artículo que publicó en El Sol el 12 de octubre de aquel año, esto es, «la organización y la afirmación de la vida local», le parecía la única «actitud clara» de los españoles, y todo lo demás se le antojaba o «caduco» o «vago» o «problemático». La tesis central de su pequeño gran libro La redención de las provincias22 subrayaba que España era pura provincia, que la provincia era «la única realidad enérgica existente en España», que el español medio era el hombre de provincias y que, por tanto, la gran reforma que había que hacer en España era una reforma desde las provincias y para las provincias. Con un propósito; edificar una verdadera vida nacional, hacer una España nacional: «… la auténtica solución consiste precisamente —escribía en ese libro— en forjar, por medio del localismo que hay, un magnífico nacionalismo que no hay».
Para Azaña, por tanto, en España, en la España de 1930, no había todavía un verdadero Estado nacional. Para Ortega, no había ni vitalidad nacional ni una España nacional: no había nacionalismo. Replanteaban, pues, cuestiones esenciales sobre la naturaleza, dimensiones y capacidad del Estado español contemporáneo nacido, a partir de 1808, de la crisis del Antiguo Régimen, sobre su organización territorial y la vertebración de España como nación (y por extensión, sobre la aparición de los nacionalismos periféricos).
Ortega y Azaña llevaban razón. La España del XIX fue un país de centralismo oficial pero de localismo real. Pese a las tendencias nacionalizadoras que inspiraron la creación del Estado español moderno, la fragmentación económica y geográfica del país siguió siendo considerable hasta que las transformaciones sociales y técnicas terminaron por crear un sistema nacional cohesivo. Eso no culminó hasta las primeras décadas del siglo XX. La creación del Estado moderno, del Estado nacional, fue resultado en España, y también fuera de España, de un largo y lento proceso de construcción institucional y de regulación administrativa y jurídica del país, de un proceso de integración y asimilación y de surgimiento de una voluntad y una conciencia verdaderamente nacionales, que terminó cristalizando en la formación de una nacionalidad común, proceso que exigió el crecimiento y la integración de mercados, regiones y ciudades, el desarrollo de un sistema de educación unitario y común, la creación de un servicio militar obligatorio y la expansión de los medios modernos de comunicación de masas (telégrafos, carreteras, ferrocarriles y transportes modernos interurbanos, prensa popular…).
Ciertamente, los procesos de creación de un Estado y una nación españolas, regulados por las sucesivas constituciones políticas del país, avanzaron considerablemente a lo largo del siglo XIX. La administración central fue modernizándose a partir del surgimiento y consolidación (décadas de 1830 y 1840) del sistema ministerial de gobierno y de la creación de cuerpos de funcionarios. Las comunicaciones se multiplicaron con la extensión de redes de carreteras y del ferrocarril a partir de 1848 (aunque no fue terminado hasta principios del XX). El control del Estado sobre la sociedad se reforzó tras la institución de la Guardia Civil en 1844. La unificación del derecho progresó con la promulgación de los distintos códigos hasta culminar en el Código Civil de 1889. Pese a la pobreza y mala calidad de la educación (lo mismo secundaria que superior), se produjo una progresiva nacionalización de la vida social y cultural, especialmente desde la aparición de periódicos modernos de masas a fines de la centuria. Hechos como la guerra de África de 1860 o luego, la guerra del 98, provocaron manifestaciones patrióticas por todo el país: el lenguaje de los políticos del XIX fue haciéndose enfáticamente españolista. Como argumentó José Álvarez Junco23, la Iglesia y los sectores conservadores del país fueron apropiándose paulatinamente de la idea de España como nación católica.
Pero el siglo XIX vio también, desde 1833, la cristalización administrativa de la provincia. La idea de provincia, de hecho, impregnó profundamente la percepción de los españoles sobre su instalación territorial (como mostrarían, por ejemplo, la importancia que en España tuvo desde el primer momento la prensa local o provincial y el papel que las capitales de provincia desempeñaron en la vida local). Aunque localismo y nacionalismo no fueran incompatibles, significativamente la localidad, la comarca, la provincia, la región fueron, más que la nación, el ámbito de la vida social española hasta bien entrado el siglo XX. La idea de completar la administración provincial del Estado con la creación de regiones fue contemplada y estudiada por distintos gobiernos en diferentes momentos del XIX.
La aparición de los nacionalismos catalán y vasco a fines del siglo XIX (y del nacionalismo gallego algo después) y su irrupción en la política española desde la llegada al Parlamento en 1901 de diputados de la Lliga Catalanista —aparición que, tras la derrota española en la guerra del 98, pareció subrayar lo ya dicho varias veces, el fracaso de España como nación— cambió la política e hizo de la reforma territorial del Estado, de la rebelión de las provincias contra Madrid, como diría Ortega, uno de los grandes problemas del siglo XX: Cataluña fue la gran cuestión de la política española entre 1900 y 1936. El pesimismo crítico de la generación del 98 produjo la idea de España como problema y el mito de Castilla como esencia de la nacionalidad española. Para la generación de 1914, la generación de Ortega y Azaña, que en 1931, tras la proclamación de la República, iba a asumir las responsabilidades del poder, el hilo conductor y central de todas sus preocupaciones políticas seguiría siendo España y su vertebración como nación. A Ortega, por ejemplo, España se le presentaba como un problema histórico —la historia de una interminable decadencia, consecuencia de la ausencia de minorías creadoras— y como un problema inmediato que exigía europeización, liberalismo y nacionalización. «Hablo de nación y de nacional —diría Azaña, por su parte, en octubre de 1933—, porque estoy hablando de política».
La generación del 14 tuvo, así, que abordar el problema territorial y entender, o tratar de hacerlo, las razones de la autonomía regional y de los nacionalismos. La idea que Ortega expondría en La redención de las provincias era la organización de España en diez «grandes comarcas», término que acuñó para enmascarar el de región, no autorizado en 1927-1928, cuando Ortega escribió su texto, todas ellas autónomas y dotadas de una amplia capacidad de autogobierno y de instituciones democráticas propias (gobierno regional, asamblea legislativa). Era hacer una España nueva y era proyectar una gran política nacional, hechas, una y otra, para las provincias y desde las provincias.
La «gran reforma» que Ortega proponía era lo que pronto iba a llamarse Estado regional. Pero con matizaciones importantes. Primero, porque Ortega no ignoraba que la proyección política de los movimientos regionalistas españoles era, por lo general, débil. En «La cuestión esencial», artículo de 4 de noviembre de 1918, Ortega distinguía solo seis regiones dotadas de «conciencia colectiva diferencial»: Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia. Consideraba que otras dos, Valencia y Murcia, estaban en transición y se aventuraba a anticipar que quizá tal conciencia no llegase a aparecer ni en Extremadura, ni en las dos Castillas, ni en Andalucía (punto este último que repetiría en su controvertida Teoría de Andalucía, de 1927). Segundo, porque La redención de las provincias seguía dentro de una tradición, la regeneracionista, preocupada hasta la obsesión por el problema de España. A Ortega no le preocupaban las regiones por su especificidad étnica, cultural o histórica: en su libro no hablaba ni de nacionalidades, ni de lenguas propias, ni de derechos históricos (de las regiones). Es más, incluso eludía el problema de los movimientos nacionalistas. Ortega volvía a la provincia y a la región por considerar que en ellas se encarnaba y cristalizaba la realidad de España, porque entendía que constituían el horizonte social y vital del español medio. Ortega no creía que el Estado español contemporáneo —esto es, el régimen de la Restauración de 1876— hubiera fracasado por su centralismo, sino por constituir un sistema y un régimen abstractos y artificiales que —como dijo en Vieja y nueva política, en 1914— representaban la España oficial, pero desconocían la España real.
Ortega, en suma, se ocupaba de España. Creía que la «gran reforma» nacional —expresión que recordaba al término regeneración de los años 1899 y 1900— tenía que comenzar por su realidad más auténtica, que era, en su opinión, las provincias. Quería que las provincias asumiesen su responsabilidad en el quehacer nacional y entendía que eso suponía dotarlas de personalidad política propia y concederles amplias atribuciones; pero lo que le preocupaba era el renacer de España, construir desde el fuerte localismo de regiones y provincias la conciencia y la voluntad nacionales —esto es, españolas— de que el país aún carecía.
El caso de Manuel Azaña ejemplifica la idea que en la II República hubo de España y la actitud de aquel régimen ante el hecho nuevo de la autonomía regional. Azaña fue la encarnación de la República; fue, además, pieza esencial en la concesión de la autonomía a Cataluña en 1932 y fue probablemente, como suele afirmarse, el político e intelectual de la izquierda española que mejor y más inteligente y generosamente entendió el problema catalán, el gran problema, recuérdese, de la política española antes de 1936. Pues bien, dicho clara y esquemáticamente: Azaña tuvo siempre un profundo sentimiento de españolidad; desconoció durante mucho tiempo el problema regional; «descubrió» Cataluña y el catalanismo tarde, en marzo de 1930 (con 50 años, por tanto), cuando visitó aquella región en compañía de un numeroso grupo de intelectuales castellanos; asumió, con todo, sin reservas y con sinceridad, y hasta con apasionamiento, la idea de la autonomía de Cataluña, y lo hizo con particular intensidad entre 1932 y 1934; apenas si le interesaron, en cambio, el País Vasco y Galicia; y, finalmente, Cataluña le decepcionó amargamente (y aún guardaría para ella algunos de sus más agrios y despectivos comentarios).
El españolismo de Azaña tenía una doble raíz: el regeneracionismo republicano y la obsesión noventayochista por el ser de España (por más que le irritasen el pesimismo y la egolatría de los hombres del 98). Este sentimiento profundo de preocupación por España inspiró toda su biografía política, desde su primera conferencia pública en 1911, titulada significativamente «El problema de España», hasta sus amargas reflexiones de La velada en Benicarló y de sus espléndidos artículos sobre la guerra escritos en el exilio. En toda su primera obra24 no alentaba otra preocupación que España, su decadencia, su pobreza intelectual, la anemia de su vida pública, el caciquismo, el atraso económico, la ausencia de un ideal nacional; escribía en 1923: «Me interrogo —como incumbe a cada uno— para desentrañar el ser de España».
Azaña tenía una visión idealizadamente regeneracionista de la República. Creía en ella, ante todo, como instrumento esencial para la restauración de España como nación. La concebía como un régimen esencialmente nacional, como la encarnación —según diría en más de una ocasión— del ser nacional, como el sistema que, al devolver las libertades a los españoles, les devolvería su propia dignidad nacional. Siempre creyó en España como una unidad cultural. Antes de 1930, hizo alguna alusión vaga y ocasional o al localismo o a la individualidad de los distintos pueblos de España, pero su idea —como la del liberalismo histórico español— era vigorizar las entidades locales (no las regionales), hacer del municipio escuela de soberanía, recuperar la vieja tradición castellana —comunera— de las libertades municipales. Después de 1930, y siempre pensando principalmente en Cataluña, Azaña admitió la necesidad de reestructurar el Estado y de otorgar a las regiones que manifestasen una conciencia histórica diferenciada la autonomía que demandase la voluntad popular. Pero con tres salvedades: que Azaña creía con españolismo «profundo, puro y ardiente» —son sus palabras— en la solidaridad moral de los pueblos hispánicos; que entendía que las libertades de esos pueblos eran consecuencia de las libertades de España; y que veía en España y en la cultura española la síntesis superior en la que se reconciliaban la conciencia y las culturas diferenciadas de las regiones y pueblos españoles.
Desde antes de proclamarse la República, desde su visita a Barcelona de 27 de marzo de 1930, Azaña asumió la defensa de la autonomía de Cataluña. En esta ocasión dijo incluso sentir «la emoción del catalanismo». Luego, en 1932, llevó el Estatuto catalán al Congreso, y su gobierno lo promulgó el 15 de septiembre de ese año. Aquella emoción fue, ciertamente, enfriándose, pero a cambio se impuso en Azaña su sentido de hombre de Estado (que, en este punto, no le falló): tenía la firme convicción de que la República fracasaría si no resolvía el problema catalán —en el que veía el «primer problema español»— y estaba convencido de que había que reconocer la realidad del sentimiento nacionalista catalán y obrar en consecuencia, «aunque nos duela nuestro corazón de españoles», según dijo en las Cortes el 25 de junio de 1934.
Azaña, con todo, ponía condiciones y límites a su política autonomista. En concreto, tres: a) derivación de la autonomía del marco constitucional español, lo que excluía admitir principio alguno de soberanía de las regiones; b) autonomía como expresión de la voluntad de las regiones o, en otras palabras, rechazo a una generalización de autonomías regionales (Azaña decía que las autonomías de regiones sin conciencia histórica ni tradición regionalista serían «flores de estufa»; no creía en la República federal); c) estructuración de la autonomía regional sobre principios democráticos y republicanos, lo que apuntaba a impedir que determinadas regiones autónomas pudieran constituirse en bastiones de la reacción y de la derecha, como podía ocurrir, en 1931-1936, en el caso del País Vasco. Sobre todo, dos principios eran para Azaña por definición irrenunciables: la unidad de España y la preeminencia del Estado.
Desde 1935, Azaña habló poco de Cataluña. En su libro Mi rebelión en Barcelona, publicado ese año, dejó dicho lo que pensaba al respecto. No ignoraba que el catalanismo era indiferente a la forma del Estado español, ni siquiera que muchos catalanistas rechazaban toda vinculación con España; pero seguía creyendo que la autonomía terminaría por provocar la adhesión de numerosos catalanes a la República y a España. Era evidente que Azaña seguía creyendo en su política, pero, probablemente, ya no sentía el catalanismo con tanta emoción como en 1930. Con la guerra, lo que quedase de su fe en Cataluña debió de derrumbarse. Al menos, eso cabe pensar a juzgar por las palabras que hacía decir a su alter ego Garcés en La velada en Benicarló, escrita en 1937:
… el Gobierno de Cataluña, por su debilidad y por los fines secundarios que favorece al amparo de la guerra, es la más poderosa rémora de nuestra acción militar […] un país rico, populoso, trabajador, con poder industrial, está como amortizado para la acción militar. Mientras otros se baten y mueren, Cataluña hace política.
Más aún, Garcés se lamentaría de que se hablase de Cataluña como «nación» y recordaría los esfuerzos que la República tuvo que hacer para vencer la hostilidad que suscitaban las reivindicaciones catalanas. Azaña estaba, pues, profundamente decepcionado por el escaso apoyo que Cataluña prestaba al esfuerzo de guerra republicano; en su novela, ni siquiera los personajes catalanes defendían a su región.
La decepción de Azaña fue todavía más patente y explícita en los últimos artículos que escribió en su vida. Allí censuraba, sin disimulos ni cautelas, la pasividad de Cataluña en la guerra y culpaba públicamente de ello al gobierno de Cataluña y, por extensión, al nacionalismo catalán y a los sindicatos: a los primeros, por anteponer sus intereses particularistas a las necesidades de la guerra; a los segundos, por paralizar, con su política revolucionaria, el esfuerzo industrial y económico de la región.
Azaña era bien consciente del efecto que producían sus comentarios. En una carta que escribió el 10 de febrero de 1940 a su antiguo secretario Juan José Domenchina, le decía que había quien le tenía por «el mayor enemigo de Cataluña». No lo era. Menos aún lo había sido: al contrario, podía jactarse con razón de haber sido el último político español que había conseguido que se vitorease a España en Cataluña, en razón, precisamente, de su leal defensa de la autonomía catalana (lo que no era desdeñable en quien decía ser —y era— español y castellano por los cuatro costados). Azaña creyó en el tipo de Estado que creó la República, en el Estado «integral». Llegó a ver en ese Estado la encarnación de una España libre y restaurada. Creyó en la autonomía, porque la veía como parte sustancial de las libertades españolas. Que su intensa españolidad, así entendida, chocara con la realidad de los particularismos nacionalistas no era sino expresión de la complejidad que el problema territorial tenía ya en España.
________________________________________
19 J. Ortega y Gasset, «La pedagogía del paisaje», El Imparcial, 17 de septiembre de 1906.
19 Apareció en España, el 9 abril 1915, y Ortega lo recogió luego en El Espectador VI (1925).
20 Decadencia de la España imperial, pérdida de América, guerras carlistas, pronunciamientos militares, atraso económico, caciquismo, desastre del 98…
21 Recogidos como libro en M. Azaña Díaz, Causas de la guerra de España (1986).
22 Lo escribió en 1927-1928, pero fue publicado como libro en 1931.
23 Lo hizo en Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (2001).
24 El problema de España, Estudios de política española contemporánea, «Los motivos de la germanofilia», «El idearium de Ganivet», El jardín de los frailes, La invención del Quijote…