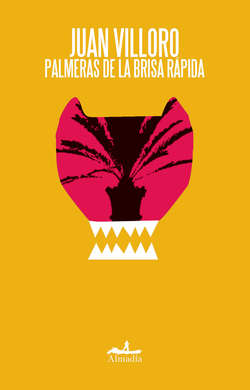Читать книгу Palmeras de la brisa rápida - Juan Villoro - Страница 10
LOS AEROPLANOS DEL CALOR DE LA CASTA DIVINA A LA CASTA BEDUINA
ОглавлениеCiertos calificativos cuestan más trabajo que otros. Para que una ciudad mexicana sea “heroica” tiene que haber sufrido al menos una flagrante derrota ante las armas extranjeras; para que sea “hermosa”, basta que el Centro y las diez calles que lo circundan sean estilo colonial (el resto puede ser horrendo o, como en el caso de Mérida, simplemente anodino). Con algunas excepciones (Guanajuato, Zacatecas), las ciudades mexicanas crecen para negar su centro, se desparraman en un sinfín de loncherías y talleres mecánicos hasta llegar a las colmenas de los obreros –un vasto homenaje a los tinacos– y, en el extremo opuesto, a los chalets de los ricos –que lucirían más alpinos sin marcos de aluminio en las ventanas.
Mérida tiene dos zonas de esplendor, el Centro, construido en la Colonia, y el Paseo Montejo, vestigio del auge henequenero. Me senté a tomar una horchata bajo un flamboyán en una animada cafetería del Paseo. El barullo de las otras mesas me hizo sentir al margen –las dos sillas vacías eran una forma del fracaso– hasta que recibí a la visitante de los desolados: la conciencia histórica. ¿Quién piensa en civilizaciones cuando tiene amigos? Jamás me he acordado de los sumerios en una reunión, pero ahí, en la mesa menos viva de la cafetería, repasé mis ficheros yucatecos.
A principios de siglo, en una época dichosa donde no había nylon, los barcos del mundo entero se ataban y desataban gracias a Yucatán. La venta de millones de cuerdas de henequén regresó a Mérida en forma de mansiones palaciegas, mosaicos de Italia, sillas de Austria, emplomados de Francia, cristal esmerilado de Bohemia. La burguesía henequenera de veras se aficionó a lo bonito y edificó casas con mansardas en un lugar que, al menos en la presente era geológica, no conocerá la nieve.
La visita de Porfirio Díaz en 1905 aún se recuerda por los fastuosos convites que acarreó. Entre otras cosas se logró evitar que el presidente viera los vestigios mayas. Si tenía ganas de ruinas, para eso había diseñadores que podían hacerle una griega. Así, el Partenón amaneció a la vera de un cenote; gruesas columnas dóricas de yeso sostenían el letrero: “Sé ático o retírate”. En aquellos tiempos “ser ático” significaba cerrar los ojos cuando el látigo del capataz caía sobre la espalda de un indio (“el maya oye por la espalda”, rezaba un dicho) y abrirlos justo en el momento en que la víctima besaba la mano del verdugo. Los superáticos de plano preferían no conocer sus haciendas. Una clase tan excelsa merecía otro mote que el de “gente rica”. Los cincuenta reyes del henequén se autoproclamaron la Casta Divina.
En 1908, el periodista norteamericano John Kenneth Turner logró ser aceptado en la rigurosa sociedad del Paseo Montejo. El mercado del henequén se había desplomado y nada podía ser más bienvenido que un inversionista extranjero (Turner fingió ser un hombre de negocios tan próspero que estaba dispuesto a sufragar causas perdidas. Su intención real era adentrarse en el último bastión del esclavismo mexicano). En sus primeros días yucatecos admiró estatuas en fragantes jardines y conversó con mujeres hermosas sobre los sombreros parisinos, la temporada de ópera en Nueva York y el aeronauta José M. Flores, que había recorrido el cielo de Mérida en un elegante globo aerostático. Los hacendados le hablaron del henequén como si se refirieran a un arriesgado ajedrez. Aquel mundo hipercivilizado parecía negar la esclavitud tanto como la Constitución mexicana. A las pocas semanas, después de conocer la agonía de los peones, escribiría en su diario: “Comparada con Yucatán, Siberia es un orfelinato”.
La península es una auténtica prueba de fuego para las razas del calor. Hoy en día, los ganaderos cruzan cebúes de la India y Brasil en busca de una especie que resista el clima. En la época de John Kenneth Turner, los hacendados también experimentaban con las razas: la elevada mortandad de los mayas los llevó a traer esclavos del desierto yaqui y las selvas coreanas.
Los blancos que no formaban parte de la flor y nata de la sociedad yucateca tenían que conformarse con ser decentes. Mi abuela pertenecía a una de esas familias que imitaban las maneras y carecían de los medios de la aristocracia del henequén. La diferencia entre los Milán y los Molina no sólo estaba en la o del apellido, sino en que unos tenían una nevería y los otros seis millones de hectáreas. En aquel mundo caluroso pocas cosas podían ser tan extraordinarias como una familia que transformaba sus esfuerzos en helados; sin embargo, mi abuela se había tragado la o en alguna horchata y hablaba como hacendada. Era racista al punto de burlarse de mí por decirle “señor” a un mesero: “¿De cuándo acá los morenos son señores?” La gente decente era la infantería de la Casta Divina. No es de extrañar que los mayas odiaran a los blancos por igual. En la masacre de Valladolid su grito de guerra fue: “¡Maten al que lleve camisa!”
Hay muchas maneras de amargarse la vida y una de las favoritas del viajero es pensar en la historia de los lugares que visita, en los hechos de sangre y oprobio que justifican los palacios. Saqué mi libreta para cerciorarme de las fechas de la dilatada guerra de castas: 1847-1901. En eso estaba cuando el tema se presentó a la mesa. Un huipil multicolor entró a mi campo visual. Alcé la vista y me quedé absorto ante unos ojos apacibles: una mujer me veía como si dar y recibir fueran actos equivalentes; de no ser por la vacía cuenca de su mano, su mirada hubiera sido la de alguien que otorga una dádiva. Deposité una moneda en la mano áspera, que parecía haber vivido muchos años más que el rostro delicado y fresco. Se fue sin decir palabra. En Yucatán la limosna es una insidiosa manera de recordar la guerra de castas: el tatarabuelo de esa mujer araba la tierra en Tekax, el mío en Teruel, eso era lo que explicaba mis cien pesos regalables. La mesa se había cubierto de rojas flores de flamboyán; el árbol se encendía al compás de las ideas. Desvié la vista al Paseo Montejo. Las calesas recorrían la avenida a la sombra de frondosos ramones y flamboyanes. Las mansiones se alzaban con garbo aristocrático; una o dos estaban abandonadas, cubiertas de plantas, de flores lilas y rosadas que reforzaban la delirante elegancia de sus cornisas y capiteles. A 40° C a la sombra, las mansardas soñaban con la nieve.
El Paseo tiene un aire extravagante y señorial a pesar de que las casas solariegas alternan con comercios cúbicos. Por alguna razón insondable, a mediados de siglo los seguidores de la escuela Bauhaus decidieron que lo más fascinante de la aventura humana era que podía ocurrir en una maqueta. Las ciudades del mundo se llenaron de construcciones tan prefabricadas como la Librería de Cristal y la agencia de Mexicana de Aviación del Paseo Montejo. El Consulado norteamericano tiene otra forma de ser cuadrado; es imposible verlo sin convencerse de inmediato de que todos sus muebles deben haber sido comprados en Sears.
El hombre de fin de siglo puede contrarrestar la uniformidad si dispone de suficientes millones para que su casa parezca todo menos una casa. Quien haya visto las alhambras de Tecamachalco y los ovnis con vidrios polaroid aterrizados en Bosques de las Lomas, difícilmente se atreverá a criticar el gusto de los nuevos ricos de Mérida. El Paseo Montejo desemboca hacia el norte en colonias prósperas de gran discreción, si se piensa en lo que el dinero ha ocasionado en la Ciudad de México. Es cierto que las columnas dóricas no son ideales para colgar hamacas, pero el visitante del D.F. puede pasar por alto estos detalles. El único exceso cuestionable es el uso del arte maya. Los toltecas no fueron los últimos en retocar las moradas del Mayab. Ya hay algunas casas Maya-Provençal: el arco triangular soporta una mansarda con ventanas de ojo de buey. El estilo Greco-Campestre-Maya puede ser libremente imaginado por el lector.
La arquitectura me hizo ir del Paseo Montejo a colonias que aún no visitaba. Desde que Joyce agobió a Leopold Bloom con un día que no resistiría ni un medallista de decatlón, la literatura sólo es moderna si tiene un desorden temporal. Volvamos al anticuado tiempo lineal.
Había dejado el periódico en el hotel y fui al puesto de la esquina a comprar otro. Pedí el Diario de Yucatán.
–Ya se gastó. Sólo queda Novedades.
–No, gracias.
Entonces el vendedor sacó un ejemplar del Diario de Yucatán escondido en el altero de Novedades. Los 60,000 ejemplares del Diario de Yucatán se agotan siempre y sus artículos se discuten obsesivamente en las tertulias de los cafés. Los voceadores tienen que decir que no les queda el Diario de Yucatán para vender el Novedades o el Diario del Sureste.
Pedí otra horchata mientras el Diario de Yucatán me comunicaba con un sinfín de esquelas. Había muerto Salomón Dámaso Mena Abraham.
En el camino del aeropuerto al hotel, me sorprendió que un supermercado se llamara San Francisco de Asís.
–Es de un turco –me informó el taxista–. Aquí no dejamos entrar a Comercial Mexicana ni a Aurrerá ni a Superama.
Me interesó aquel revoltijo. El taxista se distanciaba del magnate llamándolo “turco” (que a su vez se distanciaba de su origen poniéndole San Francisco de Asís a un supermercado), pero estaba orgulloso de que las cadenas “mexicanas” no hubieran llegado a Yucatán.
Las esquelas informaban del parentesco exacto –hermano, padre político, primo hermano, primo– que el fallecido tenía con los gerentes generales, presidentes del consejo de administración y ejecutivos de La Yucateca, Katy’s S. A., Novedades Tony, Manufacturas Finas RAVGO, Mármoles y Canteras de Yucatán, Bordados de Yucatán, Grupo Mejor, Casa Achach, MOSUSA, Grupo de Tecnología Alternativa, Autotal, Banco Mexicano SOMEX. El poderío económico de la familia Mena Abraham era tan vasto que casi parecía un acto de ternura que también controlara Guayaberitas de Yucatán.
Entre las esquelas, el periódico anunciaba una cena de beneficencia en el Deportivo Libanés. Se subastarían las más regias antigüedades. Después del colapso henequenero, la porcelana de Limoges y los bibelots cambiaron de manos. Los árabes son los reyes del comercio, es decir, los dueños virtuales de un estado donde la industria, la agricultura y la ganadería son casi inexistentes. Desde la Feria de Flandes, el éxito del comercio radica en que haya un extenso trafique con una baja inversión; los mercados son siempre provisionales, si se acaban los clientes… a levantar el tianguis. “En cuanto venga la crisis, me largo a otro sitio”, me diría un descendiente de árabes. En Yucatán, “otro sitio” casi siempre significa Miami.
Mi abuela, tan preocupada de que sus amigas sucumbieran a las intensas miradas de los turcos, sin duda codiciaría estas arábigas fortunas. La Casta Beduina ha comprado su prestigio y hoy en día se habla de ella con respeto, incluso entre los descendientes de la otra casta. El arquitecto C. pasó una hora elogiando árabes mientras yo veía la más fidedigna herencia del pasado en la sala de su casa: un enorme collage hecho con boletas de compraventa de esclavos.