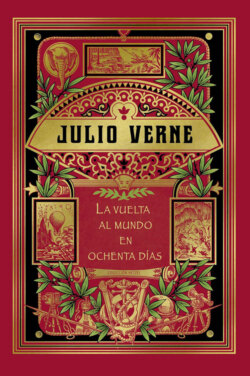Читать книгу La vuelta al mundo en 80 días - Julio Verne - Страница 10
IV
ОглавлениеDONDE PHILEAS FOGG DEJA ESTUPEFACTO A SU CRIADO PICAPORTE
A las siete y veinticinco, Phileas Fogg, después de haber ganado unas veinte guineas al whist, se despidió de sus honorables colegas y abandonó el Reform-Club. A las siete y cincuenta abría la puerta de su casa y entraba.
Picaporte, que había estudiado concienzudamente su programa, quedó sorprendido al ver a mister Fogg culpable de inexactitud acudir a tan inusitada hora, pues según la nota, el inquilino de Saville-Row no debía volver sino a media noche.
Phileas Fogg había subido primero a su cuarto, y luego llamó:
—Picaporte.
Picaporte no respondió, porque no creyó que pudieran llamarle. No era la hora.
—Picaporte —repuso mister Fogg sin gritar más que antes.
Picaporte apareció.
—Es la segunda vez que os llamo, dijo el señor Fogg.
—Pero no son las doce —respondió Picaporte sacando el reloj.
—Lo sé, y no os reconvengo. Partimos dentro de diez minutos para Douvres y Calais.
Al rostro redondo del francés asomó una especie de mueca. Era evidente que había oído mal.
—¿El señor va a viajar? —preguntó.
—Sí —respondió Phileas Fogg—. Vamos a dar la vuelta al mundo.
Picaporte, con los ojos excesivamente abiertos, el párpado y las cejas en alto, los brazos sueltos, el cuerpo abatido, ofrecía entonces todos los síntomas del asombro llevado hasta el estupor.
—¡La vuelta al mundo! —dijo entre dientes.
—En ochenta días —respondió mister Fogg—. No tenemos un momento que perder.
—¿Y el equipaje?... —dijo Picaporte, que mecía, sin saber lo que hacía, su cabeza de derecha a izquierda y viceversa.
—No hay equipaje. Sólo un saco de noche. Dentro, dos camisas de lana, tres pares de medias, y lo mismo para vos. Ya compraremos por el camino. Bajaréis mi mackintosh y mi manta de viaje. Llevad buen calzado. Por lo demás, andaremos poco o nada. Vamos.
Picaporte hubiera querido responder, pero no pudo. Salió del cuarto de mister Fogg, subió al suyo, cayó sobre una silla, y empleando una frase vulgar de su país dijo para sí:
—¡Ésta sí que es! ¡Yo que quería estar tranquilo!
Y maquinalmente hizo su preparativo de viaje.
¡La vuelta al mundo en ochenta días! ¿Estaba su amo loco? No... ¿Era broma? Si iban a Dover, bien. A Calais, conforme. En suma, esto no podía contrariar al buen muchacho, que no había pisado el suelo de su patria en cinco años. Quizás se llegaría hasta París, y ciertamente que volvería a ver con gusto la gran capital, porque un gentleman tan economizador de sus pasos se detendría allí... Sí, indudablemente; ¡pero no era menos cierto que partía, que se movía ese gentleman, tan casero hasta entonces!
A los ocho, Picaporte había preparado el modesto saco que contenía su ropa y la de su amo, y después, perturbado todavía de espíritu, salió del cuarto, cerró cuidadosamente la puerta, y se reunió con mister Fogg.
Mister Fogg ya estaba listo. Llevaba debajo del brazo la Bradshaw’s continental railway steam transit and general guide, que debía suministrarle todas las indicaciones necesarias para el viaje. Tomó el saco de las manos de Picaporte, lo abrió, y deslizó en él un paquete de esos bellos billetes de banco que corren en todos los países.
—¿No habéis olvidado nada? —preguntó.
—Nada, señor.
—¿Mi mackintosh y mi manta?
—Aquí están.
—Bueno; tomad este saco.
Mister Fogg entregó el saco a Picaporte.
—Y cuidadlo —añadió—. Hay dentro veinte mil libras.
Poco faltó para que el saco se le escapase de las manos a Picaporte, como si las veinte mil libras hubieran sido de oro y pesado considerablemente.
El amo y el criado bajaron entonces, y la puerta de la calle se cerró con doble vuelta.
En el extremo de Saville-Row había una parada de coches. Phileas Fogg y su criado montaron en un «cab», que se dirigió rápidamente a la estación de Charing-Cross, donde termina uno de los ramales del South-Eastern-Railway.
A las ocho y veinte, el «cab» se detuvo ante la verja de la estación. Picaporte se apeó. Su amo le siguió y pagó al cochero.
En aquel momento, una pobre mendiga con un niño de la mano, con los pies descalzos en el lodo, y cubierta con un sombrero desvencijado, del cual colgaba una pluma lamentable, y con un chal hecho jirones sobre sus andrajos, se acercó a mister Fogg y le pidió limosna.
Mister Fogg sacó del bolsillo las veinte guineas que acababa de ganar al juego, y dándoselas a la mendiga, le dijo:
—Tomad, buena mujer, me alegro de haberos encontrado.
Y pasó de largo.
Picaporte tuvo como una sensación de humedad alrededor de sus pupilas. Su amo acababa de dar un paso dentro de su corazón.
Mister Fogg y él entraron en la gran sala de la estación. Allí Phileas Fogg dio a Picaporte la orden de tomar dos billetes de primera para París, y después, al volverse, se encontró con sus cinco amigos del Reform-Club.
—Señores, me voy; y como he de visar mi pasaporte en diferentes puntos, eso os servirá para comprobar mi itinerario.
—¡Oh! mister Fogg —respondió cortésmente Walter Ralph—, es inútil. ¡Nos bastará vuestro honor de caballero!
—Más vale así —dijo mister Fogg.
—No olvidéis que debéis estar de vuelta... —observó Andrew Stuart.
—Dentro de ochenta días —respondió mister Fogg—, el sábado 21 de diciembre de 1872 a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche. Hasta la vista, señores.
A las ocho y cuarenta, Phileas Fogg y su criado tomaron asiento en el mismo compartimiento. A las ocho y cuarenta y cinco resonó un silbido, y el tren se puso en marcha.
Una pobre mendiga.
La noche estaba oscura. Caía una lluvia menuda. Phileas Fogg, arrellanado en su rincón, no hablaba. Picaporte, atolondrado todavía, oprimía maquinalmente sobre sí el saco de los billetes de banco.
Pero el tren no había pasado aún de Syndenham cuando Picaporte dio un verdadero grito de desesperación.
—¿Qué es eso? —preguntó mister Fogg.
—Qué... en mi precipitación... en mi turbación... he olvidado...
—¿Qué?
—¡Apagar el gas de mi cuarto!
—Pues bien, muchacho —respondió fríamente mister Fogg—, seguirá ardiendo por cuenta vuestra.