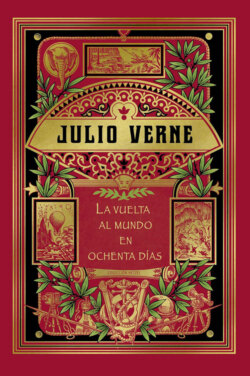Читать книгу La vuelta al mundo en 80 días - Julio Verne - Страница 8
II
ОглавлениеDE CÓMO PICAPORTE SE CONVENCE DE QUE AL FIN
HA ENCONTRADO SU IDEAL
—A fe mía —decía para sí Picaporte algo aturdido al principio—, he conocido en casa de madame Tussaud personajes de tanta vida como mi nuevo amo.
Conviene advertir que los personajes de madame Tussaud son unas figuras de cera muy visitadas, y a las cuales verdaderamente no les falta más que hablar.
Durante los cortos instantes en que pudo entrever a Phileas Fogg, Picaporte había examinado rápida pero cuidadosamente a su amo futuro. Era un hombre que podía tener unos cuarenta años, de figura noble y arrogante, alto de estatura, sin que lo afease cierta ligera obesidad, de pelo rubio, frente tersa y sin señal de arrugas en las sienes, rostro más bien pálido que sonrosado, dentadura magnífica. Parecía poseer en el más alto grado eso que los fisonomistas llaman «el reposo en la acción», facultad común a todos los que hacen más trabajo que ruido. Sereno, flemático, pura la mirada, inmóvil el párpado, era el tipo acabado de esos ingleses de sangre fría que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido, y cuya actitud algo académica ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Angélica Kauffmann. Visto en los diferentes actos de su existencia, este gentleman despertaba la idea de un ser bien equilibrado en todas sus partes, proporcionado con precisión, y tan exacto como un cronómetro de Leroy o de Bamshaw. Porque, en efecto, Phileas Fogg era la exactitud personificada, lo que se veía claramente en la «expresión de sus pies y de sus manos», pues que en el hombre, así como en los animales, los miembros mismos son órganos expresivos de las pasiones.
Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas que, nunca precipitadas y siempre dispuestas, economizan sus pasos y sus movimientos. Atajando siempre, nunca daba un paso de más. No perdía una mirada dirigiéndola al techo. No se permitía ningún gesto superfluo. Jamás se le vio ni conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero siempre llegaba a tiempo. Pero desde luego se comprenderá que tenía que vivir solo y por decirlo así aislado de toda relación social. Sabía que en la vida hay que dedicar mucho al rozamiento, y como el rozamiento entorpece no se rozaba con nadie.
En cuanto a Juan, alias Picaporte, verdadero parisiense de París, durante los cinco años que había habitado en Inglaterra desempeñando la profesión de ayuda de cámara, en vano había tratado de hallar un amo a quien poder tomar cariño.
Picaporte no era, por cierto, uno de esos Frontines o Mascarillos1 que, altos los hombros y la cabeza, descarado y seco al mirar, no son más que unos bellacos insolentes; no. Picaporte era un guapo chico de amable fisonomía y labios salientes, dispuestos siempre a saborear o a acariciar; un ser apacible y servicial, con una de esas cabezas redondas y bonachonas que siempre gusta encontrar en los hombros de un amigo. Tenía azules los ojos, animado el color, la cara suficientemente gruesa para que pudiera verse sus mismos pómulos, ancho el pecho, fuertes las caderas, vigorosa la musculatura, y con una fuerza hercúlea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado admirablemente. Sus cabellos castaños estaban algo enredados. Si los antiguos escultores conocían dieciocho modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva, Picaporte, para componer la suya, sólo conocía uno: con tres pases de batidor estaba peinado.
Decir si el genio expansivo de este muchacho podría avenirse con el de Phileas Fogg, es cosa que prohíbe la prudencia más elemental. ¿Sería Picaporte ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño? La práctica lo demostraría. Después de haber tenido, como ya es sabido, una juventud algo vagabunda, aspiraba al reposo. Había oído ensalzar el metodismo inglés y la proverbial frialdad de los gentlemen, y se fue a buscar fortuna a Inglaterra. Pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa. En ninguna parte pudo echar raíces. Estuvo en diez casas, y en todas ellas los amos eran caprichosos, desiguales amigos de correr aventuras o de recorrer países, cosas todas ellas que ya no podían convenir a Picaporte. Su último señor, el joven Lord Longsferry, miembro del Parlamento, después de pasar las noches en los oysters-rooms de Hay-Marquet, volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros de los policemen. Queriendo Picaporte ante todo respetar a su amo, arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal recibidas, y rompió. Supo en el interín que Phileas Fogg, esq., buscaba criado y tomó informes acerca de este caballero. Un personaje cuya existencia era tan regular, que no dormía fuera de casa, que no viajaba, que nunca, ni un día siquiera, se ausentaba, no podía sino convenirle. Se presentó y fue admitido en las circunstancias ya conocidas.
Juan Picaporte.
Picaporte, a las once y media dadas, se hallaba solo en la casa de Saville-Row. En el acto empezó a considerarla recorriendo desde la bodega al tejado; y esta casa limpia, arreglada, severa, puritana, bien organizada para el servicio, le gustó. Le produjo la impresión de una cáscara de caracol alumbrada y calentada con gas, porque el hidrógeno carburado bastaba para todas las necesidades de luz y calor. Picaporte halló sin gran trabajo en el piso segundo el cuarto que le estaba destinado. Le convino. Timbres eléctricos y tubos acústicos le ponían en comunicación con los aposentos del entresuelo y del principal. Encima de la chimenea había un reloj eléctrico en correspondencia con el que tenía Phileas Fogg en su dormitorio, y de esta manera ambos aparatos marcaban el mismo segundo en igual momento.
—No me disgusta, no me disgusta —decía para sí Picaporte.
Advirtió además en su cuarto una nota colocada encima del reloj. Era el programa del servicio diario. Comprendía —desde las ocho de la mañana, hora reglamentaria en que se levantaba Phileas Fogg, hasta las once y media en que dejaba su casa para ir a almorzar al Reform-Club— todas las minuciosidades del servicio, el té y los picatostes de las ocho y veintitrés, el agua caliente para afeitarse de las nueve y treinta y siete, el peinado de las diez menos veinte, etcétera. A continuación, desde las once y media de la mañana hasta las doce de la noche —instante en que se acostaba el metódico gentleman—, todo estaba anotado, previsto, regularizado. Picaporte pasó un rato feliz meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenía.
En cuanto al guardarropa del señor, estaba perfectamente arreglado y maravillosamente comprendido. Cada pantalón, levita o chaleco tenía su número de orden, reproducido en un libro de entrada y salida, que indicaba la fecha en que según la estación cada prenda debía ser llevada; reglamentación que se hacía extensiva al calzado.
Finalmente, anunciaba un apacible desahogo en esta casa de SavilleRow —casa que debía de haber sido el templo del desorden en la época del ilustre pero crapuloso Sheridan— la delicadeza con que estaba amueblada. No había ni biblioteca ni libros, que hubieran sido inútiles para mister Fogg, puesto que el Reform-Club ponía a su disposición dos grandes bibliotecas, consagradas una a la literatura y otra al derecho y a la política. En el dormitorio había un arcón de hierro de tamaño regular, cuya especial construcción lo ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo. No se veía en la casa ni armas ni otros utensilios de caza ni de guerra. Todo indicaba los hábitos más pacíficos.
Después de haber examinado esta vivienda detenidamente, Picaporte se frotó las manos, su cara redonda se ensanchó, y repitió con alegría:
—¡No me disgusta! ¡Ya di con lo que me conviene! Nos entenderemos perfectamente mister Fogg y yo. ¡Un hombre casero y arreglado! ¡Una verdadera máquina! No me desagrada servir a una máquina.