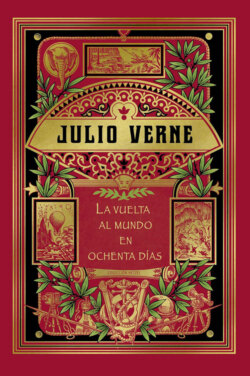Читать книгу La vuelta al mundo en 80 días - Julio Verne - Страница 7
I
ОглавлениеDE CÓMO PHILEAS FOGG Y PICAPORTE SE RECIBEN MUTUAMENTE EN
CALIDAD DE AMO EL UNO, Y EN CALIDAD DE CRIADO EL OTRO.
En el año 1872, la casa número 7 de Saville-Row, Burlington Gardens —en la cual murió Sheridan en 1814—, estaba habitada por Phileas Fogg, esq., quien a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares del Reform-Club de Londres.
Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático, y del cual sólo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidos gentlemen de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra.
Decíase que se daba un aire a Byron —su cabeza, se entiende, porque en cuanto a los pies no tenía defecto alguno—, pero a un Byron de bigote y patillas, a un Byron impasible, que hubiera vivido mil años sin envejecer.
Phileas Fogg era inglés de pura cepa, pero quizás no había nacido en Londres. Jamás se le había visto en la Bolsa ni en el Banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la City. Ni las dársenas ni los docks de Londres habían recibido nunca un navío cuyo armador fuese Phileas Fogg. Este gentleman no figuraba en ningún comité de administración. Su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados, ni en el Temple, ni en Lincoln’s-Inn, ni en Gray’s-Inn. Nunca informó en la Audiencia del Canciller, ni en el Banco de la Reina, ni en el Echequier, ni en los Tribunales eclesiásticos. No era ni industrial ni negociante, ni mercader ni agricultor. No formaba parte ni del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de Londres, ni del Instituto literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni de ese Instituto de las Ciencias y las Artes reunidas que está colocado bajo la protección de Su Graciosa Majestad. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas Sociedades que pueblan en la capital de Inglaterra, desde la Sociedad de la Armónica hasta la Sociedad entomológica, fundada principalmente con el fin de destruir los insectos nocivos.
Phileas Fogg era miembro del Reform-Club, y nada más.
Al que hubiese extrañado que un gentleman tan misterioso alternase con los miembros de esta digna asociación, se le podría haber respondido que entró en ella recomendado por los señores Baring hermanos. De aquí cierta reputación debida a la regularidad con que sus talones eran pagados a la vista por el saldo de su cuenta corriente, invariablemente acreedor.
¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente. Cómo había realizado su fortuna, es lo que los mejor informados no podían decir, y para saberlo, el último a quien convenía dirigirse era a mister Fogg. En todo caso, aun cuando no se prodigaba mucho, no era tampoco avaro, porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa, solía prestarlo con sigilo y hasta con el velo del anónimo.
En suma, encontrar algo que fuese menos comunicativo que este gentleman era cosa difícil. Hablaba lo menos posible, y parecía tanto más misterioso cuanto silencioso era. Llevaba su vida al día; pero lo que hacía era siempre lo mismo, de tan matemático modo, que la imaginación descontenta buscaba algo más allá.
¿Había viajado? Era probable, porque poseía el mapamundi mejor que nadie. No había sitio, por oculto que pudiera hallarse, del que no pareciese tener un especial conocimiento. A veces, pero siempre en pocas, breves y claras palabras, rectificaba los mil propósitos falsos que solían circular en el club acerca de viajeros perdidos o extraviados, indicaba las probabilidades que tenían mayores visos de realidad, y a menudo sus palabras parecían haberse inspirado en una doble vista; de tal manera el suceso acababa siempre por justificarlas. Era un hombre que debía de haber viajado por todas partes, a lo menos de memoria.
Lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no había dejado Londres. Los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás atestiguaban que —excepción hecha del camino diariamente recorrido por él desde su casa al club— nadie podía pretender haberle visto en otra parte. Era su único pasatiempo leer los periódicos y jugar al whist. Podía ganar a este silencioso juego, tan apropiado a su natural, pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo, y figuraban por una suma respetable en su presupuesto de caridad. Por lo demás —bueno es consignarlo—, mister Fogg, evidentemente, jugaba por jugar, no por ganar. Para él, el juego era un combate, una lucha contra una dificultad; pero lucha sin movimiento y sin fatigas, condiciones ambas que convenían mucho a su carácter.
Phileas Fogg.
Nadie sabía que tuviese mujer ni hijos —cosa que puede suceder a la persona más decente del mundo—, ni parientes ni amigos, lo cual en verdad es algo más extraño. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Saville-Row, donde nadie penetraba. Se ocupaba poco de las interioridades de su casa. Un criado único le bastaba para su servicio. Almorzando y comiendo en el club a horas cronométricamente determinadas, en el mismo comedor, en la misma mesa, sin tratarse nunca con sus colegas, sin convidar jamás a ningún extraño, sólo volvía a su casa para acostarse a la media noche exacta, sin hacer uso en ninguna ocasión de los cómodos dormitorios que el Reform-Club pone a disposición de los miembros del círculo. De las veinticuatro horas del día, pasaba diez en su casa, que dedicaba al sueño o al tocador. Cuando paseaba era, invariablemente y con paso igual, por el vestíbulo que tenía mosaicos de madera en el pavimento, o por la galería circular coronada por una media naranja con vidrieras azules que sostenían veinte columnas jónicas de pórfido rosa. Cuando almorzaba o comía, las cocinas, la repostería, la despensa, la pescadería y la lechería del club eran las que con sus suculentas reservas proveían su mesa; los camareros del club, graves personajes vestidos de negro y calzados con zapatos de suela de fieltro, eran quienes le servían en una vajilla especial y sobre admirables manteles de lienzo sajón; la fina cristalería del club era la que contenía su sherry, su oporto o su clarete mezclado con canela, capilaria o cinamomo; en fin, el hielo del club —hielo traído de los lagos de América a costa de grandes desembolsos— conservaba sus bebidas en un satisfactorio estado de frialdad.
Si vivir en semejantes condiciones es lo que se llama ser excéntrico, preciso es convenir que algo tiene de bueno la excentricidad.
La casa de Saville-Row, sin ser suntuosa, se recomendaba por su gran comodidad. Por lo demás, con los hábitos invariables del inquilino el servicio no era penoso. Sin embargo, Phileas Fogg exigía de su único criado una regularidad y una puntualidad extraordinarias. Aquel mismo día, 2 de octubre, Phileas Fogg había despedido a James Forster —por el enorme delito de haberle llevado el agua para afeitarse a 84 grados Fahrenheit en vez de 86—, y esperaba a su sucesor, que debía presentarse entre once y once y media.
Phileas Fogg, rectamente sentado en su butaca, los pies juntos como los de los soldados en formación, las manos sobre las rodillas, el cuerpo derecho, la cabeza erguida, veía girar el minutero del reloj, complicado aparato que señalaba las horas, los minutos, los segundos, los días y los años. Al dar las once y media, mister Fogg, según su costumbre cotidiana, debía abandonar su casa para ir al Reform-Club.
En aquel momento llamaron a la puerta de la habitación que ocupaba Phileas Fogg.
El despedido James Forster apareció y dijo:
—El nuevo criado.
Un mozo de unos treinta años se dejó ver y saludó.
—¿Sois francés y os llamáis John? —le preguntó Phileas Fogg.
—Juan, si el señor no lo lleva a mal —respondió el recién llegado; Juan Picaporte, apodo que me ha quedado y que justificaba mi natural aptitud para salir de todo apuro. Creo ser honrado, aunque a decir verdad he tenido varios oficios. He sido cantor ambulante, he sido artista de un circo donde daba el salto como Leotard y bailaba en la cuerda como Blondín; luego, a fin de hacer más útiles mis servicios, he llegado a profesor de gimnasia, y por último, era sargento de bomberos en París, y aun tengo en mi hoja de servicios algunos incendios notables. Pero hace cinco años que he abandonado Francia, y queriendo experimentar la vida doméstica soy ayuda de cámara en Inglaterra. Y hallándome desacomodado y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más exacto y sedentario del Reino Unido, me he presentado en casa del señor, esperando vivir con alguna tranquilidad y olvidar hasta el apodo de Picaporte.
—Picaporte me conviene —respondió el gentleman—. Me habéis sido recomendado. Tengo buenos informes sobre vuestra conducta. ¿Conocéis mis condiciones?
—Sí, señor.
—Bien. ¿Qué hora tenéis?
—Las once y veintidós —respondió Picaporte sacando de las profundidades del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de plata.
—Vais atrasado.
—Perdóneme el señor, pero es imposible.
—Vais cuatro minutos atrasado. No importa. Basta con hacer constar la diferencia. Conque desde este momento, las once y veintinueve de la mañana, hoy miércoles 2 de octubre de 1872, entráis a mi servicio.
Dicho esto, Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, lo colocó en su cabeza mediante un movimiento automático, y desapareció sin añadir una palabra más.
Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se cerraba: era su nuevo amo que salía; luego escuchó por segunda vez el mismo ruido; era James Forster que se marchaba también.
Picaporte se quedó solo en la casa de Saville-Row.