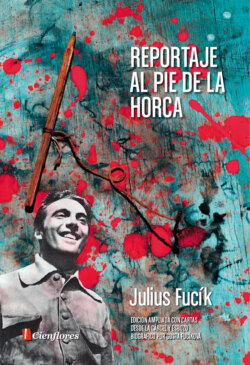Читать книгу Reportaje al pie de la horca - Julius Fucík - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo II
La agonía
Cuando la luz del sol
y la claridad de las estrellas
se extinguen para nosotros,
se extinguen para nosotros…
Dos hombres con las manos juntas, en actitud de orar, caminan en círculo, con paso lento y pesado, en torno a una blanca cripta, cantando con voz monótona y discordante una triste salmodia.
…es dulce para las almas
subir al cielo, subir al cielo…
Alguien ha muerto. ¿Quién? intento volver la cabeza. Quizá logre ver el féretro con el difunto y los dos cirios que como dos índices se levantan a su cabecera.
…donde la noche ya no existe,
donde eterna es la luz del día…
He logrado levantar la vista. No veo a nadie. Aquí no hay nadie: sólo ellos dos y yo. ¿Para quién cantan esos salmos?
Esa estrella siempre fulgurante
es Jesús, es Jesús…
Es un entierro. Sí, seguramente es un entierro. ¿Y a quién entierran? ¿Quién está aquí? Sólo ellos dos y yo. ¡Y yo! Quizás sea mi propio funeral. ¡Pero escuchen: esto es un mal entendido! Yo no estoy muerto. Yo vivo. Ya ven que los miro y que hablo con ustedes. ¡Deténganse! ¡No me entierren aún!
Cuando alguien nos da el adiós
por última vez, por última vez…
No me oyen. ¿Están sordos? ¿O no hablo lo suficientemente alto…? ¿O estoy muerto de verdad y a ellos les es imposible oír mi voz sin cuerpo? ¿Será, acaso, mi cuerpo, tendido sobre la barriga, espectador de mi propio entierro? ¡Qué cómico!
…dirige su mirada piadosa
al cielo, al cielo…
Lo recuerdo: alguien me recogió con dificultad, me vistió y me dejó en la camilla. Pasos metálicos resonaron en la galería y después… Eso es todo. Ya no sé más. Ya no recuerdo más.
…donde la claridad eterna
se alberga…
Pero todo esto es absurdo. Yo vivo. Siento un dolor lejano y tengo sed. Los muertos no tienen sed. Concentro todas mis fuerzas para mover la mano y una voz extraña y rara brota de mi garganta:
—¡Agua!
¡Por fin! Los dos hombres dejan de andar en círculo. Ahora se acercan a mí, se inclinan y uno de ellos aproxima a mis labios un jarro de agua.
—También debes comer algo, muchacho. Desde hace dos días no haces más que beber y beber…
—¿Qué me dice? ¿Ya hace dos días? ¿Y qué día es hoy?
—Lunes. Lunes. Y el viernes me detuvieron ¡Qué pesada siento la cabeza! ¡Y cuanto refresca el agua! ¡Dormir! ¡Déjenme dormir! Una gota de agua agita la superficie transparente de la fuente. Es el manantial de un prado entre montañas, cerca de la casa del guardabosque, al pie del monte Roklan. Y una lluvia fina e ininterrumpida susurra sobre los pinos… ¡Qué dulce es dormir!…
…Y cuando de nuevo me despierto ya es martes por la noche y un perro se halla ante mí. Un perro lobo. Me mira con sus hermosos y perspicaces ojos y pregunta:
—¿Dónde vivías?
¡Oh, no! No es el perro. Esa voz pertenece a otro ser. Sí, aquí hay alguien más. Veo unas botas altas y otro par de botas altas, y un pantalón militar; pero más arriba ya no veo nada. Y cuando quiero mirar, siento vértigo. Qué importa. Déjenme dormir…
Miércoles…
Los dos hombres que cantaban los salmos se encuentran sentados a la mesa, comiendo en escudillas de barro. Ya los distingo. Uno es más joven que el otro y no parecen monjes. Ni la cripta es ya una cripta; es una celda como cualquiera otra. Los tabloncillos del suelo se extienden ante mis ojos para desembocar en una puerta pesada y negra…
Rechina una llave en la cerradura. Saltan los dos hombres y se sitúan en posición de atención. Otros dos hombres, con uniformes de SS, entran, y ordenan que me vistan. Ignoraba cuánto dolor puede ocultarse en cada pernera de mi pantalón, en cada manga de mi camisa. Me colocan sobre una camilla y me llevan escaleras abajo. Pasos de botas erradas resuenan a lo largo del corredor… Éste es el camino por el cual me llevaron y me trajeron sin conocimiento. ¿A dónde conduce? ¿En qué infierno desemboca?
En la sombría y desagradable oficina de registro de la Polizei Gefangnis6 me depositan en el suelo y una voz checa, con fingida bondad, me traduce una pregunta lanzada con furia por una voz alemana.
—¿La conoces?
Sostengo el mentón con la mano. Ante mi camilla se halla una joven de gruesas mejillas. De pie y con la cabeza erguida mira sin insolencia pero con dignidad, con los ojos algo bajos: lo suficiente para verme y saludarme.
—No la conozco.
Recuerdo haberla visto una vez y por un solo momento durante aquella terrible noche en el Palacio Petschek. Ésta es la segunda vez y, desgraciadamente, ya no he vuelto a verla, como hubiera querido, para estrechar su mano por la dignidad con que se condujo. Era la mujer de Arnost Lorenz. Fue ejecutada el primer día del estado de sitio, en 1942.
—¿Pero ésta? seguramente sí la conoces.
¡Anicka Jiráscová! Por Dios, Anicka, ¿cómo ha venido usted a parar aquí? Yo nunca pronuncié su nombre. Nada tengo que ver con usted. No la conozco, comprende usted, no la conozco.
—No la conozco.
—Sé razonable, hombre.
—No la conozco. —Es inútil, Julius —dice Anicka, mientras una ligera presión de sus dedos sobre el pañuelo descubre su emoción. Es inútil. Me han delatado.
—¿Quién?
—¡Cállate!
Alguien interrumpe su respuesta y la empuja brutalmente cuando se inclina hacia mí para darme la mano.
¡Anicka!
Ya no oigo las demás preguntas. Y como de lejos, sin ningún dolor, como si lo estuviera observando, siento como dos SS me llevan de vuelta a la celda, balanceando brutalmente la camilla y preguntándome, con risas, si no preferiría mejor ser balanceado por el cuello.
Jueves.
Empiezo a distinguir. Uno de mis compañeros de celda, el más joven, se llama Karel, y éste llama “padre” al otro, al más viejo. Me cuentan su vida, pero todo se confunde en mi cabeza. Hablan de una mina y de niños sentados en bancos. Oigo una campana. Será que habrá fuego. Y me dicen que cada día vienen a verme el médico y el enfermero de los SS, que mi estado de salud no es tan grave y que parece que pronto me habrá repuesto. Esto último lo dice el “padre” con tanta insistencia y Karel lo aprueba con tal fervor que, hasta en el estado en que me encuentro, comprendo que me dicen una mentira piadosa. ¡Qué buenos chicos! ¡Y cuánto siento no poder creerles!
Atardece.
Se abre la puerta de la celda y, silenciosamente, sobre la punta de sus patas, entra corriendo un perro. Se detiene junto a mi cabeza y me mira de nuevo atentamente. Otra vez los dos pares de botas altas. Pero ahora ya sé: uno pertenece al propietario del perro, al director de la cárcel de Pankrác, y el otro al jefe de la sección anticomunista de la Gestapo, que presidió mi interrogatorio nocturno. Les siguen unos pantalones de civil.
Alzo la vista: sí, lo conozco. Es el comisario alto y flaco que dirigía el pelotón de asalto que me detuvo. Se sienta en una silla y comienza el interrogatorio.
—Has perdido la partida. Sálvate tú por lo menos. ¡Habla!
Me ofrece un cigarrillo. No lo quiero. No tendría fuerzas para fumarlo.
—¿Cuánto tiempo has vivido en casa de los Baxa?
¡Los Baxa! Hasta eso lo saben. ¿Quién se lo habrá dicho?
—Ya ves: lo sabemos todo.
¡Habla!
Si lo saben todo, ¿para qué hablar? No he vivido en vano. Mi vida no ha sido estéril y no tengo por qué echar a perder su fin.
El interrogatorio dura una hora. El comisario no grita. Repite con paciencia las preguntas y, al no recibir respuesta, hace una segunda, una tercera, una décima pregunta.
—¿Es que aún no comprendes? Todo ha terminado, ¿comprendes? Lo has perdido todo.
—Sólo yo he perdido.
—¿Tú crees todavía en la victoria del comunismo?
—Claro.
—¿Él cree todavía? —pregunta el jefe alemán y el comisario alto traduce: —¿crees todavía en la victoria de Rusia?
—Claro. Esto no puede terminar de otra manera.
Estoy cansado ya. He concentrado todas mis fuerzas para protegerme de sus preguntas.
Pero ahora mi conciencia se aleja rápidamente, como la sangre que brota de una herida profunda.
Aún percibo cuando me dan la mano. Quizá lean en mi frente el signo de la muerte. Es cierto que en algunos países era costumbre que el verdugo besara al reo antes de su ejecución.
Anochece.
Dos hombres con las manos juntas caminan en círculo, cantando con voz monótona y discordante una triste salmodia:
Cuando la luz del sol y la claridad de las estrellas se extinguen para nosotros, se extinguen.
¡Oh, amigos, amigos, no sigan! Quizá sea hermosa vuestra canción, pero hoy es la víspera del Primero de Mayo, la más bella y alegre fiesta del hombre.
Trato de cantar algo más alegre, pero parece sonar tristemente. Karel vuelve la cabeza y el “padre” seca sus lágrimas. No importa. Sigo cantando y, poco a poco, ellos se unen a mi canto. Me duermo contento.
Madrugada del Primero de Mayo.
El reloj de la torre de la cárcel da tres campanadas. Es la primera vez que lo oigo con claridad. Por primera vez desde mi detención tengo mi conciencia despejada. Siento el aire fresco que penetra por la ventana abierta y baña mi jergón, extendido sobre el suelo. Las briznas de paja se clavan en mi pecho y en mi vientre. Cada partícula del cuerpo me duele con mil dolores y respiro con dificultad. De pronto, como si abriera una ventana, veo claramente: es el fin. Estoy agonizando.
Has tardado mucho en llegar, muerte. Pese a todo, esperaba conocerte más tarde, después de largos años. Esperaba vivir aún la vida de un hombre libre: poder trabajar mucho, amar mucho, cantar mucho y recorrer el mundo. Precisamente ahora, cuando llegaba a la madurez y disponía todavía de muchísimas fuerzas. Ya no las tengo. Se me van agotando.
Amaba la vida y por su belleza marché al campo de batalla. Hombres: os he amado y he sido feliz cuando han correspondido a mi amor, y he sufrido cuando no me habéis entendido. A quien causé daño que me perdone, a quien di alegría que me olvide. Que la tristeza jamás se una a mi nombre. Ése es mi testamento para ustedes padre, madre y hermanas mías; para ti, mi Gustina, y para ustedes, camaradas; para todos aquellos a quienes he querido. Lloren un momento, si creen que las lágrimas borrarán el triste torbellino de la pena, pero no lo lamenten. He vivido para la alegría y por la alegría muero. Agravio e injusticia sería colocar sobre mi tumba un ángel de tristeza.
¡Primero de Mayo! a estas mismas horas ya estábamos en las afueras de la ciudad, preparando nuestras banderas. A estas horas, en las calles de Moscú, se ponen en marcha los primeros grupos para participar en el desfile. Y ahora, precisamente a esta misma hora, millones de hombres luchan en el combate final por la libertad humana y miles caen en ese combate. Yo soy uno de ellos. Y ser uno de ellos, ser uno de esos combatientes en la batalla final es algo hermoso.
Pero la agonía no es hermosa. Me ahogo. No puedo respirar. Oigo el ronco quejido de mi garganta y temo despertar a mis compañeros de celda. Quizá podría apagarlo con un poco de agua… Pero toda el agua del cántaro la hemos bebido ya. Allí, a unos seis pasos de mí, en la letrina situada en el rincón de la celda, hay suficiente agua. ¿Tendré fuerzas para llegar hasta allí?
Me arrastro silenciosamente sobre el vientre, como si toda la gloria de la muerte consistiera en no despertar a nadie. He conseguido llegar y bebo con avidez el agua del fondo de la letrina.
No sé cuánto tiempo estuve, ni cuánto tardé en volver. De nuevo empiezo a perder el conocimiento. Me busco el pulso. Nada siento. El corazón se me viene a la garganta y luego cae de golpe. Yo caigo con él. Caigo durante un largo rato. En el trayecto percibo todavía la voz de Karel:
—Padre, padre, escucha. El pobrecito se está muriendo.
Por la mañana llegó el médico.
Pero todo eso lo supe mucho más tarde.
Vino, me auscultó y movió la cabeza. Luego volvió a la enfermería, rompió el certificado de defunción que había extendido con mi nombre el día antes y dijo, en un elogio de especialista:
—¡Qué naturaleza de caballo!
6 Cárcel de la policía alemana en Pankrác. En alemán en el original.