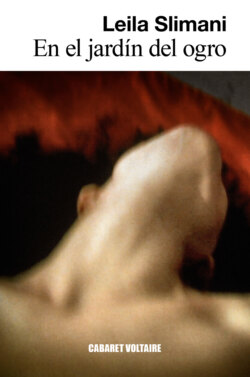Читать книгу En el jardín del ogro - Leila Slimani, Leila Slimani - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLucien es una carga, una imposición a la que le cuesta adaptarse. Adèle no consigue saber dónde anida el amor por su hijo en medio de tantos sentimientos confusos: pánico de entregárselo a otras personas que lo cuiden, molestia de vestirlo, agotamiento al subir una cuesta empujando la sillita que se resiste. El amor está presente, de ello no tiene duda. Un amor sin pulir, víctima de la rutina cotidiana. Un amor sin tiempo para sí mismo.
Tuvo un hijo por el mismo motivo por el que se casó. Para pertenecer al mundo y protegerse de cualquier diferencia con los demás. Al convertirse en esposa y madre, se rodeó de un aura de respetabilidad que nadie puede arrebatarle. Se construyó un refugio para las noches de angustia y un retiro cómodo para los días de desenfreno.
Le gustó quedarse embarazada.
Exceptuando los insomnios y las piernas pesadas, un ligero dolor de espalda y las encías que le sangraban, el embarazo fue perfecto. Dejó de fumar, no bebió más de una copa de vino al mes, y esa vida sana la llenaba. Por primera vez en su vida, tenía la impresión de ser feliz. Su vientre picudo le hacía arquear la espalda con cierta gracia. El cutis le resplandecía e incluso se había dejado crecer una melena que peinaba hacia un lado.
En la 37ª semana de embarazo, la postura acostada le resultaba muy incómoda. Esa noche le dijo a Richard que saliese sin ella. «No bebo alcohol, hace calor. De verdad que no pinto nada en esa fiesta. Ve a divertirte y no te preocupes por mí.»
Se acostó. Las persianas seguían abiertas y veía a la gente caminar por la calle. Acabó levantándose, cansada de intentar conciliar el sueño. En el cuarto de baño se refrescó la cara con agua fría y se miró largamente. Bajaba los ojos hacia su vientre y de nuevo observaba su cara en el espejo. «¿Volveré a ser algún día lo que fui?» Tenía la aguda sensación de su propia metamorfosis. No habría podido decir si ello la alegraba o si sentía cierta nostalgia. Pero sabía que algo moría en ella.
Creyó que un hijo la curaría. Se había convencido de que la maternidad era la única salida a su trastorno, la única solución para cortar por lo sano con aquella huida hacia adelante. Se había arrojado a los brazos de la maternidad como el paciente que acaba aceptando un tratamiento indispensable. Había concebido ese hijo, o, más bien, le habían hecho ese hijo sin oponer resistencia alguna, con la loca esperanza de que sería beneficioso para ella.
No necesitó hacerse la prueba de embarazo. Lo supo enseguida y no se lo dijo a nadie. No quiso compartir con nadie su secreto. Su vientre crecía y seguía negando sin inmutarse la llegada de un hijo. Temía que los que la rodeaban estropearan la situación, por la trivialidad de sus reacciones, la vulgaridad de sus gestos, manos tendidas hacia la parte baja de su vientre para sopesar la redondez. Se sentía sola, sobre todo ante los hombres, pero esa soledad no le pesaba.
Nació Lucien. Enseguida volvió a fumar, a beber, casi de modo instantáneo. El niño estorbaba su pereza y, por primera vez en su vida, se veía obligada a ocuparse de alguien distinto de sí misma. Quería a ese niño. Sentía por el bebé un amor físico intenso pero, a pesar de ello, insuficiente. Los días en la casa se le hacían interminables. A veces lo dejaba llorar en su cuarto y se tapaba la cabeza con la almohada para intentar dormir. Sollozaba ante la trona del bebé manchada de alimentos, ante un niño triste que no quería comer.
Le gusta abrazar su cuerpo desnudito, antes de meterlo en el baño. Le encanta acunarlo y observarlo mientras se va quedando dormido, ebrio de su cariño. Desde que cambió de la cuna de barrotes a la cama, ha cogido la costumbre de dormir con él. Abandona en silencio el dormitorio conyugal y se desliza en la cama de su hijo que la recibe gruñendo. Hunde la nariz en su cabello, en su cuello, en la palma de la mano y respira su aroma ácido. Desearía tanto que todo ello la llenase.
El embarazo ha estropeado su cuerpo. Se siente fea, flácida y envejecida. Se ha cortado el pelo y le parece que ahora la cara está surcada de arrugas. A sus treinta y cinco años, sin embargo, no ha dejado de ser una mujer guapa. Con la edad ha adquirido fortaleza. Se ha vuelto más misteriosa, más imponente. Sus rasgos se han endurecido, pero su mirada apagada ahora tiene viveza. Está menos histérica, menos sobrexcitada. Años de tabaco han atemperado la voz aguda de la que se burlaba su padre. Su palidez se ha intensificado y se podría casi dibujar, sobre un papel de calco, los meandros de las venas que recorren sus mejillas.