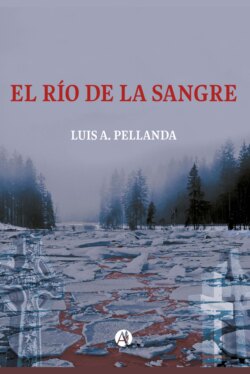Читать книгу El río de la sangre - Luis A. Pellanda - Страница 10
CAPÍTULO 4 Trágicos acontecimientos
ОглавлениеLucía despidió a sus dos oficiales en la calle, subió a su coche y siguió a la ambulancia.
Tenía que hablar con Myriam Martínez. Calculaba que las muestras de laboratorio ya deberían estar listas. Su mente trabajaba las veinticuatro horas del día. No tenía vida social ni familia. Sus padres habían muerto hacía diez años en un trágico accidente de auto mientras iban desde Rosario, en donde vivían, a Buenos Aires, para asistir a su acto de graduación en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Comisario General Juan A. Pirker como Oficial en Seguridad Pública y Ciudadana con orientación en Investigación Criminal.
Siendo hija única, la pérdida fue un golpe terrible como si un tren a doscientos kilómetros por hora la hubiera atropellado de lleno. Resultado: dos años de terapia y asistencia psiquiátrica para superar la culpa, pero no hubo caso. Siempre se sentiría culpable. No lo podía evitar.
Sonó la bocina para que una camioneta descomunal, conducida por una mujer rubia, que estaba parada en medio de la calle, se moviera.
Al fin el vehículo avanzó dejando espacio para que ella pudiera rebasarla. Al pasar a su lado vio cómo la conductora sacaba el brazo por la ventanilla y le levantaba el dedo mayor de su mano izquierda.
—¡Andá a cagar! –masculló y giró por la calle Cerrito que estaba un poco más libre de tránsito lo que le permitió ir más rápido. Acercándose ya a su destino recordó la invitación que Mike La Monde le hiciera en el CIBA.
«No estaría mal ¡eh! Es un tipo lindo, parece una buena persona, un tipo sincero y sin vueltas. Creo que voy a salir con él alguna de estas noches» –se dijo a sí misma.
Ya en el edificio estacionó en el espacio reservado a la autoridad policial.
Luego de mostrar su credencial al guardia tomó el primer ascensor que abrió sus puertas de acero gris dejando salir a un puñado de personas apuradas. Entró y marcó en el tablero digital el número indicado como –2. Se encendió una luz en el pequeño monitor y una voz impersonal anunció segundo subsuelo al tiempo que, saliendo de un altavoz invisible, comenzaron a sonar los Bee Gees cantando «How deep is your love».
—¡Qué bueno, esto es lo que me faltaba!
Al cabo de unos minutos el ascensor se detuvo. Salió a un pasillo iluminado con tubos fluorescentes protegidos por una malla metálica. Después de recorrer unos pocos metros llegó hasta un par de puertas batientes que mostraban escrito en letras rojas en ambos vidrios esmerilados MORGUE.
Entró deseando un enorme vaso de café negro y sin azúcar.
Sintió el olor característico antiséptico y a formol que inundó sus vías respiratorias. Instintivamente se llevó la mano a la nariz. Vio a la patóloga parada junto a una larga mesa de metal. Su boca estaba cubierta con un barbijo blanco que solo dejaba ver un par de hermosos ojos negros.
—¡Ah, hola, Lucía! ¡Adelante!
Myriam le hizo un gesto con su mano derecha enfundada en un guante de látex azul sosteniendo un bisturí manchado de sangre.
La teniente avanzó unos pasos y pudo ver, iluminado por la luz del reflector, el cuerpo de un hombre desnudo con el tórax abierto con un corte en forma de Y desde la garganta hasta la ingle.
—Hola doctora.
Tomó un barbijo de encima de una repisa y se lo puso y se acercó un poco más.
No pudo evitar mirar uno de los pies del cadáver de cuyo dedo gordo colgaba un trozo de cartón sostenido por un cordón con un nombre escrito en letras negras.
—¿Alfredo Padilla, el fiambre del CIBA?
—Sí –respondió la patóloga, mientras profundizaba con su bisturí un corte sobre el esternón del muerto.
—¡Ah, lindo!
—¿Qué me puedes decir de él? —quiso saber Lucía apartando la vista.
—La forense, se detuvo, dejó el bisturí sobre la mesa y se desató una de las tiras del barbijo liberando la nariz y la boca.
—Bueno, sabemos que el tipo murió el viernes a la noche o probablemente durante la madrugada del sábado. No hay señales de entrada de bala ni de heridas que sugieran apuñalamiento o estrangulación. Tampoco de golpes.
—¿La causa de la muerte, entonces?
—Bien. Es interesante. Aquí, sobre el lado derecho, en la base del cuello, hay un pinchazo que es compatible con el ingreso de una aguja hipodérmica.
—¿Quieres acercarte y verlo por ti misma?
—No, no, gracias, confío en vos.
—Como quieras. Mandé a hematología una muestra de la sangre del cadáver para hacerle, en carácter de urgente, un análisis completo. Los resultados mostraron la presencia de restos de Ivermectina B1a y B1b.
—Que traducido significa…
—Se trata de un medicamento. Ya sé que suena raro el nombre. Te explico. Es una proteína. En realidad es un antiparasitario subcutáneo para uso veterinario en el ganado, sobre todo en el bovino.
En las dosis usadas en animales, su inyección resulta letal en los seres humanos. Causa reducción de las funciones nerviosas y un bloqueo general de los mecanismos de estímulos en el sistema nervioso central. A los pocos minutos de entrar en el torrente circulatorio provoca ataxia, es decir movimientos discontinuos, temblores y dilatación de las pupilas. La persona muere por un paro cardio-respiratorio.
La investigadora miró por un momento el rostro de Alfredo que se veía muy blanco. Alguien había tenido la decencia de taparle con unas gasas las órbitas vacías, pero aún mantenía el rictus de sorpresa que ella había observado en el pasillo del CIBA.
—¡Mierda! ¿No es, digamos, una sustancia que uno puede comprar en cualquier farmacia, no?
—¡No!, por supuesto que no. Es de estricto uso médico y con recetario. Además, en esa cantidad, se usa solo en animales domésticos, gatos, perros, caballos y vacas. Es uno de los mejores tratamientos para parásitos.
—Lucía, la persona que mató a este individuo sabía lo que le estaba haciendo al inyectarle esta sustancia.
—Bien. Gracias, seguí con la fiesta, te agradezco el dato. Buenas tardes.
La teniente de homicidios se dio vuelta y dejó sobre la mesa el barbijo. Empujando las puertas batientes abandonó la sala.
Mientras caminaba hacia el ascensor, el sonido de la sierra mecánica llegó a sus oídos. Sintió un frío que le corrió por la espalda al recordar la falsa sonrisa que tenía el muerto.
Después del mediodía, ese mismo martes, el camión con el forraje para los animales llegó despacio hasta la entrada de El Establo. Como siempre se detuvo en el lugar reservado para los proveedores, muy cerca del galpón principal, en donde se guardaban los animales.
El chofer bajó del vehículo con su planilla de entrega lista para ser firmada por el empleado de recepción y caminó hasta la casilla de control.
Se sorprendió al ver a través de la ventanilla que no había nadie en su interior para recibir la nueva carga de pasto. Se sacó la gorra visera y se rascó la nuca. Intrigado, enfiló sus pasos hasta la enorme puerta corrediza que estaba abierta de par en par.
—¿Hola?, buenos días, ¿hay alguien?
—Soy Miguel, de Forrajes Guzmán, traigo la entrega del día.
Se acercó un poco más y apenas pudo evitar que lo llevaran por delante y terminara en el piso.
—¡Eh!, ¡cuidado! ¿Qué es lo que crees que estás haciendo, amigo? ¡Qué te pasa! –gritó, mientras que sujetaba de los hombros al tipo que estuvo a punto de voltearlo.
—¡Hay un muerto, allí hay un muerto!
—¿Un muerto? ¿Pero de qué demonios estás hablando?
—Ahí, detrás de uno de los corrales, tirado en el piso hay un hombre boca abajo. Creo que se tropezó con uno de los rastrillos. Se ensartó una de las puntas en un ojo. Es horrible, terrible.
Miguel se acercó adonde le indicaba y pudo ver un cuerpo caído y el largo mango de madera, un poco levantado, sobresaliendo de su cabeza.
—¡Me cago!
—¡Oiga!, llame inmediatamente a la policía. No se quede ahí parado con la boca abierta. ¡Rápido! Hágalo ¡ya! –ordenó al hombre que lo miraba desde la entrada.
—¿Hola? Sí, mi nombre es Juan Galimberti. Por favor vengan rápido. Hay una persona muerta.
—¿Hola?, ¿dice que hay una persona muerta, señor? ¿Dónde está usted, por favor? Que domicilio, ¿puede decirme?
—Sí, Sí, es en la granja del Centro de Investigaciones en Biotecnología Animal.
En las afueras de la ciudad. La dirección es calle 3 de septiembre número 5456 de la localidad de El Pilar —indicó Juan.
—Muy bien señor. ¿Está usted solo ahí?
—No, no, estoy con el chofer de la empresa que entrega el alimento para los animales.
—Muy bien. En seguida sale un móvil. Por favor no toquen nada y permanezcan en el lugar.
Beatriz Jiménez, la operadora del Departamento de Policía, colgó el teléfono. Se dirigió a paso vivo hacia la oficina de Lucía para avisarle del llamado.
Golpeó la puerta, esta se abrió de golpe y se vio cara a cara con el rostro varonil del agente Stangenn.
—Beatriz, ¿Qué pasa?
—Ruso, ¿está la jefa?
—No, Bea, acaba de salir.
—¿Qué necesitas?
—Hay un 911 desde la granja del CIBA. Un tipo dice que hay un muerto en los corrales. Le informé que ya iba un patrullero para allá.
—Bien, voy yo, no te preocupes.
—De acuerdo –dijo Beatriz, mientras le daba la dirección.
En ese mismo momento, Ruby se encontraba en la cocina de su casa en el barrio gitano. Volvía otra vez a sentirse taciturna y melancólica. Vacía. Seguía en las calles adivinando la suerte de desprevenidos y asustadizos tontos y acostándose con algún que otro hombre por dinero, pero eso no le bastaba. Necesitaba llenar sus días con algo más que las cosas de la rutina.
Quería tener un niño junto a ella que la entretuviera y a quién pudiera darle todo su amor.
Se sentía sola y sabía que no podía contar con que su amada estuviera más tiempo con ella ahora que estaba tan ocupada organizando un nuevo negocio.
Pensó en hablar con su contacto en el Ministerio de Menores para ver qué pasaba por ahí y si había alguna familia que quisiera una entrega. Tal vez le dijera que sí y entonces podría irse a la costa e intentar secuestrar un niño desprevenido.
Sí, pensó mientras calentaba en la sartén unas castañas que había comprado temprano en el mercado. Eso es lo que haré, viajaré a la costa y esperaré a que aparezca mi niño, tiene que ser hermoso.
Se deleitó con la imagen que evocaba su mente mientras le agregaba un poco de azúcar negro a los frutos secos que ya crepitaban y desprendían su sabroso aroma.
Se sentía mucho mejor al haber tomado una decisión.
A pocos kilómetros de allí, Rouge Vival estaba inquieto. Todavía no había logrado acallar esa vocecita interior que le repetía una y otra vez ¿quién habría sido el que lo llamara para amenazarlo de esa manera?
No podía apartarla de su mente a pesar de la seguridad y temple que había sabido conseguir en su duro camino a la cima.
Girando su sillón reclinable hacia el ventanal de detrás de su escritorio, apuró de una pitada su habano, mientras se detenía a pensar en ese asunto, admirando el verde de la arboleda de Plaza Francia, veinte pisos más abajo.
Extendió su mano y presionando el intercomunicador le pidió a su secretaria que llamara al Chucho Anís y a Juan El Demoledor. Los necesitaba de inmediato.
Volutas de color azul rodearon su cabeza cuando dejo salir el humo apuntando su boca hacia el techo, aspirando de inmediato otra intensa bocanada, mientras tamborileaba con sus dedos sobre la mesa.
—Permiso jefe, dijo el Chucho, entrando en su amplio despacho. Lo siguió El Demoledor con su cabeza enorme cabizbaja. Llevaba uno de sus brazos en cabestrillo. Todavía le dolía la herida del hombro provocada por la bala del tipo que alcanzó a dispararle antes de que El Chucho lo acuchillara en aquel bar del puerto.
—¿Nos mandó llamar?
—Sí, mis queridos muchachos, acérquense. Tomen asiento. –Rouge les señaló los dos sillones de cuero que se encontraban frente a su escritorio.
Los dos hombres se sentaron y prestaron atención.
—Escuchen —dijo El Duro con voz suave inclinándose hacia adelante.
—Necesito que me hagan un trabajito.
—¡Por supuesto jefe! –exclamó El Demoledor que estaba punto de estornudar por el humo y el olor pestilente del habano.
—¡Presten mucha atención! –alzó la voz Rouge, mientras los apuntaba con su dedo índice y su fría mirada los congelaba en el asiento.
—Hay algo que me está molestando. No es mucha cosa, pero necesito sacarla de mi mente lo más pronto posible. Quiero que entren en la casa de los La Bell esta misma noche ¿correcto?
—Delo por hecho –exclamó el Chucho.
—¿Qué tenemos que hacer? –preguntó El Demoledor.
—Quiero que consigan la plata que me debe. Lucio Estrella solo tenía una parte. Faltan doscientos mil pesos. Así que rebuscan por todos lados y me traen la guita.
Después quiero que también revisen la casa para ver si encuentran por casualidad uno de esos aparatos que se acoplan a los teléfonos que hace que tu voz salga como la de Darth Vader en Star Wars, ¿saben?
—¡Si, claro! –dijo emocionado Juan que ya estaba lagrimeando.
—¡Yo me vi todos los capítulos, jefe!, mi preferido es ese cuando…
—¡Basta! ¡Imbécil! No me interesan tus comentarios. Solamente hagan lo que les digo.
—¿Qué pasa si hay alguien en la casa? –quiso saber El Chucho.
—Lo reducen. Tiene que ser un trabajo silencioso y sin violencia muchachos. ¡Háganlo bien! y no dejen ningún rastro.
—Sí, sí, listo —se apresuró a responder Anís.
—Bien –exclamó Rouge, mientras les hacía un gesto con la mano.
—Ahora largo de aquí.
Los dos matones se retiraron del despacho, cerraron despacio la puerta y dejaron solo a Vival que se quedó rumiando sus pensamientos.
De pronto se escuchó un fuerte estornudo y un ruido de pasos que se alejaban corriendo.
—Estoy casi seguro que esa llamada misteriosa la hizo Jazmín o alguien que haya contratado para amenazarme y así meterme miedo. La muy zorra no quiere largar la guita. Pero a mí no me va a clavar. Voy a recuperar mi dinero de una forma u otra. Ya esperé suficiente. Se les terminó el tiempo –se dijo a sí mismo.
—Pero, ¿no fue un riesgo al fin deshacerme del Rayo Rizzo para quedarme con todo el negocio hace unos cuantos años atrás? Claro que sí, claro que lo fue...
Se levantó de su cómodo sillón y con una carcajada apagó en un cenicero de ónix enorme el resto de lo que quedaba de su habano cubano.
Mientras aún resonaba su risa en todo el despacho el atardecer fue cayendo sobre el parque y una tenue neblina empezó a asomarse por entre los árboles.
El cielo de Buenos Aires se fue tiñendo de un intenso color rojo sangre y su silueta, de pie cerca del gran ventanal, se dibujó en la pared del fondo, enorme y amenazadora, mientras el último resplandor de un sol ya moribundo se apagaba sobre la inmensa ciudad.
Un tenue brillo iluminó por un instante el rostro que se ocultaba detrás de las columnas de la galería semioscura de la entrada al edificio donde Rouge Vival tenía sus oficinas. Con una última pitada al cigarrillo que sostenía en una de sus manos enguantadas, el hombre, que cubría su cabeza con la capucha de su buzo, se movió despacio mientras la punta de su gruesa bota aplastaba la colilla en el piso. A su lado se amontonaban unas cuantas más. La espera había sido larga.
Observó a los dos tipos, uno muy delgado y el otro más corpulento con un brazo en cabestrillo, salir muy apurados por una de las puertas principales.
La casi invisible presencia alcanzó a escuchar lo que los dos hombres decían:
—Vamos Juan, apúrate viejo, a Rouge no le gusta esperar demasiado, ¡ya lo sabes!, ¡mové el culo, grandulón!
—Sí, sí, ya voy Chucho, ya voy, ahí está el auto estacionado, maneja vos que yo con este hombro herido no puedo, dale, vamos, cuanto más rápido hagamos el trabajo, mejor.
Apenas el auto de los dos matones arrancó y dobló por la esquina, la sombra salió de su precario escondite, cruzó la calle y subiendo a un auto decidió seguir, con solo las luces de posición encendidas, a los dos esbirros.
Dejaría para más tarde el encuentro personal con el hombre cuyo nombre figuraba en la tarjeta. Esperaba que la llamada encubierta que le había realizado la madrugada pasada lo hubiera puesto un poco nervioso. Tenía que hablar con él, era importante, pero todavía no. Cada cosa en su momento.
Por ahora quería saber que se traía entre manos y dónde iban sus perros falderos, necesitaba averiguar si habían tenido algo que ver, como su instinto se lo decía, con la muerte de su amigo.
«Conocer a tu enemigo es la mitad de la batalla ganada» –pensó, recordando el viejo proverbio chino.
Al verse en el espejo retrovisor, aún con la capucha puesta, sus ojos le devolvieron una mirada sin brillo. Cerró fuerte las manos sobre el volante y la fría determinación de llegar hasta las últimas consecuencias le hizo apretar un poco más el acelerador.
No quería que esos tipos se dieran cuenta de que él los seguía. Soltó una de sus manos del volante y tocando el bulto sobre su costado izquierdo sintió tranquilidad.
Tenía en su mente muchas preguntas, esperaba pronto obtener las respuestas.
Los dos esbirros entraron en la casa del Barrio de la Recoleta. No se dieron cuenta de que alguien los seguía a pocos metros.
Desde el living divisaron al viejo en el estudio. Estaba sentado detrás de un amplio escritorio de madera lustrada. El joyero no tuvo tiempo de reaccionar. Los matones arremetieron contra él con violencia. El Chucho lo agarró del cuello, lo obligó a levantarse y lo empujó contra la pared.
—¡Donde tenés la guita! –le gritó, presionando su garganta con una filosa navaja.
—No, no me hagan daño, por favor.
—¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? —quiso saber Hadar La Bell.
—Nos manda Rouge Vival. Quiere el dinero que le debes así que decinos en dónde lo tenés guardado, ¡ahora! –le gritó el bravucón apretando un poco más el puñal.
Un hilo de sangre brotó del cuello del anciano allí donde la punta afilada se había hundido en la carne.
—¡Detrás de esa pintura está la caja de seguridad, pero no me lastimen! Les digo que no tengo dinero en casa, nada, –alcanzó a decir el abuelo cuando sintió que se aflojaba un poco la presión sobre su pescuezo.
—Mirá donde dice, rápido, –ordenó El Chucho y colocándose detrás de Hadar le apretó con su antebrazo izquierdo la garganta y hundió un poco la punta del arma entre sus costillas.
El Demoledor, corrió el cuadro.
—¡Danos la clave, ya, o te quebramos los dedos! –gritó, salpicando con gotas de su saliva la cara enrojecida del dueño de casa.
—070361 —soltó La Bell sintiendo que se desmayaba y que su corazón amenazaba con estallar dentro de su pecho.
Juan marcó los seis dígitos, apretó la tecla Enter y la luz de seguridad roja cambio a verde y con un suave pitido se abrió la puerta. Dentro había dos pasaportes, lo que parecía una carpeta con varias hojas escritas y algunas monedas envueltas en papel de celofán, pero nada de dinero. Todo terminó en el piso.
—¡Acá no hay una mierda!
—¡Cómo! –exclamó Anis.
—Mira carcamán, hablá de una vez porque si no te dejo seco acá nomás, ¿me entendés? y empujó aún más la navaja.
—No, no tengo dinero aquí, todo está en el banco, nada aquí en mi casa, se los juro.
—¡Pero la puta madre! –exclamó Juan acercándose más al anciano.
Ninguno de los tres advirtió a tiempo al hombre corpulento que se abalanzó como una locomotora contra el cuerpo de El Chucho. El malandra sintió que el brazo que sostenía el arma se doblaba en un ángulo imposible y un sonido, parecido al de una rama seca al quebrarse. Luego un terrible dolor que hizo que soltara también la mano que apretaba el cuello de Hadar mientras su nuca estallaba. Perdiendo el conocimiento resbaló como un muñeco de trapo por la pared hasta el piso.
El agresor empujó a un costado el cuerpo del viejo con tal fuerza que golpeó su cabeza contra el borde de la mesa del escritorio y cayó, inconsciente.
El Demoledor con su mano sana intento sacar su pistola, pero el desconocido fue más rápido. Lo agarró del brazo y logró que el disparo saliera en dirección al techo. Hizo fuerza para separarse un poco y, con un busto de bronce que se hallaba sobre un estante, le asestó un terrible golpe en la sien que le abrió una profunda herida.
Atontado, el grandulón volcó una vitrina que se hallaba sobre un costado del estudio y salió al living dando vueltas como un veloz molinete que hubiera sido despedido de su eje. Un balazo en plena frente detuvo su alocada marcha. Restos de huesos y sesos saltaron por todas partes y cayo exánime sobre una mesa ratona con tapa de vidrio.
Esquirlas afiladas volaron por doquier cayendo varias sobre el matón que quedó con medio cuerpo dentro del marco de la mesa destruida y el resto en el piso. Sus piernas se sacudieron con el último estertor.
El atacante se recostó un momento contra la pared. Esperó que su agitada respiración se calmara. Miró la escena. Era dantesca. Volviendo al estudio le descerrajó otro balazo en la frente al Chucho Anís que aturdido empezaba a querer levantarse.
Se acercó al desvanecido La Bell. Se arrodilló y le examinó la cabeza. Comprobó que solo tenía un golpe menor. No era mucho. Todavía respiraba aunque seguía desmayado. No iba a morir, no en ese momento al menos.
Con cuidado alzó su frágil cuerpo y lo dejó sobre uno de los grandes sillones del living. Volvió a asegurarse que se encontraba bien y justo en el momento en que se disponía a marcharse de allí escucho el ruido de unas llaves y la puerta de entrada que se abría.
Corrió por el pasillo hacia el interior de la casa. Encontró la cocina y abriendo despacio la puerta salió al patio. Ya era noche cerrada. Cruzó el césped y atravesó los arbustos que servían de medianera.
Se detuvo un momento y vio a través del gran ventanal del living, ahora iluminado, a una hermosa pelirroja que ahogaba un grito mientras se arrodillaba al lado de Hadar La Bell.
Se cubrió la cabeza con la capucha y dio media vuelta. Agachándose un poco caminó entre las grandes plantas del jardín, salió a la calle húmeda y subiendo a su coche estacionado no lejos de allí abandonó el lugar.
Mientras conducía, el hombre observó que sus manos estaban manchadas de sangre. Se miró en el espejo. Su rostro era una máscara rígida que le devolvía la imagen de un desconocido. El pasado y la muerte volvían sin miramientos. Sintió que su destino parecía marcado. Con gran esfuerzo trato de convencerse de que en esta oportunidad lo había hecho por una causa noble. Vengar la muerte de su amigo.
Había escuchado que los dos matones buscaban un dinero que pertenecía a Rouge Vival.
Ahora estaba seguro de que tenía que enfrentarse a él y obligarlo a decir la verdad. Si comprobaba que era culpable lo iba a matar. Así de simple.
«Ojo por ojo, diente por diente», pensó.
Igual, todo era una mierda. Sin embargo el camino estaba ahí y como el conejo blanco que guio a Alicia, su sed de venganza terminaría por hacerlo caer por el agujero.
La noche se avecinaba cálida y pegajosa. Ruby apoyó los codos sobre la baranda de madera que separaba la calle principal de la playa Las Toscas de Mar del Plata, a cuatro horas de viaje de la gran ciudad. Una brisa comenzó a soplar desde el mar alborotando sus cabellos. Moviendo la cabeza seguía el compás de la canción que venía del Gran Parque Infantil que estaba cruzando la calle, en el sector de diversiones del Wall Mark.
Hacía dos noches había decido viajar hasta allí y quedarse unos días esperando que surgiera alguna oportunidad.
Se dejó llevar por el aire marino y por la música contagiosa. En la costa quedaba todavía un poco de gente disfrutando de los últimos rayos de sol que sacaban brillos de diamantes del agua a medida que las olas dejaban su carga salada en la arena y volvían a retirarse formando remolinos de espuma. Pequeños caracoles quedaban en el lecho húmedo y varias gaviotas se abalanzaban hambrientas sobre los caparazones de unos pocos cangrejos varados.
El sonido de risas y gritos divertidos que llegaba desde enfrente la transportó de pronto hacia sus años de infancia, ya lejanos, allá, en la distante Macedonia, cuando junto a Evlia escuchaban a la fanfarria del pueblo tocar la hermosa composición que representaba a su etnia gitana.
Sintió, como viniendo desde los lejanos Balcanes, esa melodía rítmica que invitaba al baile. Era la de Manea Cu Voca, una de las primeras canciones que aprendió a cantar junto con su querido hermano.
De improviso, un fuerte chillido la sacó de sus recuerdos. Girando la cabeza miró hacia el parque y alcanzó a divisar a un niño que corría. Parecía que se alejaba de un hombre que lo llamaba alarmado para que parara antes de llegar al borde de la calle.
—¡Tomy, Tomy, quédate ahí, no te muevas, no corras, ya te voy a agarrar, pequeño travieso!
El individuo pronto estuvo junto al pequeño. Lo agarró de la mano y lo zamarreó.
—¡No corras más!¡Vamos hijo, vamos que mamá nos espera para entrar a la pista de los autos chocadores! Si te portas bien tendrás tu recompensa.
Ruby apartó la vista del mar y dejó sus recuerdos. Cruzó la avenida rumbo a las atracciones infantiles. El suave viento revoloteó la larga falda de su vestido color añil.
—«Ya era tiempo», pensó la hermosa cíngara.
Una fila bastante importante de gente con niños de la mano se encontraba en la entrada de los autos chocadores. Las luces y la música era estridente y las personas allí reunidas parecía que no paraban de hablar y de hablar, riéndose y haciendo gestos en todas direcciones mientras que sujetaban con una mano a sus hijos y con la otra a los tickets para poder entrar a la pista.
Se quedó un tanto alejada, observando al niño llamado Tomás qué estaba a punto de ingresar al juego de diversiones junto con sus dos padres. Observó que los tres atravesaron el molinete de hierro y una joven ataviada con un uniforme de pantalón azul, camisa amarrilla y una gorra con la inscripción Speed well hell en su visera, tomaba las entradas y las guardaba en una bolsa de tela que colgaba de su cintura.
—Muy bien –dijo la joven– cuando yo les diga, escojan el auto que más les guste y ¡a disfrutar! Recuerden papás que todos deben ir atados con sus respectivos cinturones de seguridad, ¿entendido?
Tomás salió a la carrera y eligió el primer auto que tuvo a su alcance, era uno de color rojo con las gomas lustradas y brillosas. Su madre, corriendo, lo alcanzó a tomar por las axilas y lo coloco dentro del carro y le ajusto el cinturón de seguridad y luego se sentó a su lado. En otro coche ya se encontraba su esposo sentado haciéndole frenéticas señas con una sonrisa de oreja a oreja.
Sonó una fuerte sirena y comenzó a escucharse amplificada la voz de Shakira con su tema La La La a la vez que se ponían en funcionamiento los veinte coches chocadores.
Ruby entonces caminó entre la gente hacia el puesto de algodones de azúcar ubicado a la salida de la pista. Se apoyó sobre una de sus paredes laterales y esperó mientras en el cielo de Las Toscas comenzaban a brillar las primeras estrellas.
Cuando terminó el turno de la diversión, los niños abandonaron sus respectivos autos corriendo hacia la salida perseguidos por los adultos.
Todo era destellos brillantes y una envolvente melodía animosa. El sonido, como de miles de papeles desgarrándose a la misma vez, que provocaba la rueda gigantesca del Súper Volante llevando colgados de sus sillas color amarillo a un montón de niños le hizo pensar en la estupidez humana. Los que estaban ahí arriba parecían disfrutar de estar suspendidos y girar sin sentido mientras sus estómagos amagaban con echar afuera lo que habían comido en la última hora.
El pequeño, abandonó la pista escapando de sus padres y corrió hacia el puesto de golosinas. La gitana sabía que desearía como nunca poder hincar sus dientes y saborear ese sabroso dulzor.
Parándose frente al mostrador del escaparate, con la mesa apenas llegándole a la altura de los ojos, comenzó a gritar que le dieran su dulce sin mostrar temor ante la enorme cara de cartón del payaso bailarín Pennywise que coronaba la parte superior del carrito de dulces.
Ruby se acercó con rapidez y le dijo al dependiente que le diera aquel algodón, el más grande de la vidriera. Una vez en su poder, se lo ofreció al niñito.
—Toma, este el mejor. Es para vos, ¿Qué te parece, eh? ¡Vamos, agárralo! Acompáñame que tus padres ya te están esperando, me dijeron que te venga a buscar y que te compre este rico algodón de azúcar.
De un tirón lo arrastró y lo sacó del parque de diversiones mezclándose entre la gente. El niño, que esperaba ver aparecer a sus progenitores en cualquier momento, se dejó llevar.
Ruby se dirigió hacia el estacionamiento en busca de su vieja furgoneta mientras el algodón rosado caía en el suelo sin haber sido ni siquiera tocado.
Tomy comenzó a forcejear mientras empezaba a llorar gritando que lo soltara. Pero la mujer era más fuerte y pudo llevarlo sin problemas hasta la camioneta, le pegó de pronto un bofetón, diciéndole que se callara y abrió de un tirón la puerta corrediza del vehículo y lo empujó adentro.
Atenazando el brazo del pequeño extrajo de entre su vestido una hipodérmica y la clavó en su cuello. La cabeza del chico cayó hacia un costado y entonces lo acomodó despacio sobre el asiento de la camioneta y lo tapo con una manta.
Subió a la cabina, la puso en marcha y salió rumbo a Buenos Aires. Tenía cuatro horas hasta que el chico comenzara a despertar del anestésico que le había inyectado, así que midiendo la velocidad para no sobrepasar el límite permitido en la autopista se dirigió hacia su casa.
«Al fin tengo un hijo a quien cuidar», pensó.
Aceleró. Sonrió. Sus ojos esmeraldas brillaron un poco más. Se apartó un mechón de cabello rubio que le caía sobre un costado de la frente y comenzó a tararear Manea Cu Voca siguiendo el ritmo con sus dedos sobre el volante.
Muy pronto estaría junto a su amada de pelo rojo.
La casa de estilo francés ubicada en la calle Austria del Barrio de la Recoleta se encontraba silenciosa y a oscuras. Jazmín subió la escalera de entrada y abrió la puerta palpitando que algo inusual había ocurrido. Las luces apagadas en el living le hicieron sospechar.
Ya en el pequeño zaguán dejó las llaves dentro de un antiguo cuenco de porcelana sin tapa que estaba sobre un estante y apoyó en el piso la mochila. Un intenso olor a pólvora hirió sus fosas nasales. Llamó a su abuelo.
—¿Gjysh?, ¿hola?, ¿He llegado?
Accionó el interruptor.
Ahogando un grito, vio el cuerpo de un hombre caído sobre un montón de vidrios de lo que antes fuera una hermosa mesa baja. Todo estaba patas para arriba. Las vitrinas volcadas en el piso de madera y su contenido desparramado. Los sillones corridos de su sitio y las cortinas blancas del amplio ventanal que daba a la calle principal desgarradas de sus barrales y la lámpara de pie con la imagen de la diosa Kotys, la reina madre de la mitología Dacia de los Balcanes, caída en el suelo.
En el amplio sillón blanco se encontraba recostado Hadar.
—¡Abuelo!, ¡Abuelo! –gritó y saltando el cadáver del desconocido, se abalanzó hacia el cuerpo del viejo, que al sentir en el rostro las tiernas caricias de su nieta, abrió sus ojos azules mientras que de su boca salía un gemido lastimero.
—¿Jazmín?, ¿querida?, ¿eres tú?
—¡Sí!, ¡sí! Soy yo, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Se encuentra bien?
Hadar se incorporó sobre sus codos y llevando las manos a su cabeza se masajeó la frente.
—¡Oh!, creo que tengo un golpe importante aquí —dijo el anciano, frotándose el lugar con un gesto de dolor.
—¿A ver?, ¡Déjeme ver! –se acercó para revisar la parte que él le señalaba– ¡Oh!, ¡Sí, parece que tiene un fuerte chichón acá! –exclamó compungida.
—¿Pero qué es lo que pasó? –volvió a preguntar preocupada, mientras iba hasta la cocina a buscar un vaso de agua.
—No sé, hija –respondió el anciano después de tomar un sorbo.
—Me quedé en casa todo el día. Me recosté un poco después de almorzar y cuando me levanté estuve de acá para allá hasta que me fui al estudio a revisar las cuentas del negocio y algunos papeles. ¿Fuiste a la joyería hoy?
—Sí. Llegue allí como a las diez de la mañana. Estuve atendiendo y recibí las cajas de madera que trajo el hijo del carpintero amigo suyo para los relojes que enviaremos a Europa a nuestro comprador checo. Luego fui a almorzar al restaurante de enfrente, después seguí atendiendo hasta las nueve, nueve y media. Terminé de ordenar algunas cosas y al fin salí para acá y al llegar encuentro este desastre, ¡Dios! Esto es muy extraño –dijo Jazmín mientras se sentaba a su lado.
—¡Allí hay un tipo que parece muerto! ¡La casa está toda revuelta! ¡Entraron ladrones, entonces!
El joyero observó con los ojos muy abiertos el cuerpo de Juan El Demoledor despatarrado en el piso y sangre por todos lados.
—¡Drek! —maldijo en su idioma— ¿Qué es esto? ¿Quién es este tipo? —gritó, asustado.
—Bueno, espera un momento, comienzo a recordar algo –exclamó, apretando con fuerza una de las manos de su nieta–. Yo estaba sentado en mi escritorio revisando papeles cuando un tipo se abalanzó sobre mí, traté de forcejear para soltarme y de pronto sentí que una mano me agarró del cuello y algo filoso, un cuchillo o una navaja supongo, me pinchó entre las costillas.
—Ahora no recuerdo bien si fue primero en las costillas y luego en mi cuello o al revés, la verdad es que quedé paralizado en ese momento.
—De repente entró otro tipo grandote que me separó del que me aprisionaba y me empujó a un costado.
—Ahí creo que me di un fuerte golpe en la frente contra el borde de la mesa y caí al piso. Después de eso no recuerdo nada más.
—Ni siquiera sé cómo llegue desde el escritorio hasta el sillón, querida.
—Abuelo, voy a revisar si es que falta algo y voy a llamar a la policía, ¿sí?
—Está bien, está bien, fíjate sobre todo en la caja fuerte de mi escritorio, no hay mucho, pero tengo valores sentimentales ahí, a ver si han sacado algo.
Jazmín se levantó del sillón y fue hasta el escritorio. Apenas atravesó la puerta quedó atónita al ver el cuerpo de otro hombre caído detrás de la mesa con la cabeza destrozada y una gran mancha de sangre sobre la alfombra.
Todo estaba ahí también revuelto, los cajones de la mesa tirados en el suelo y los papeles y documentos desparramados por doquier. Los adornos que tenía su padre sobre un estante detrás del escritorio, se hallaban rotos y esparcidos por el piso. La caja de seguridad empotrada en la pared estaba abierta.
Acercándose miró con detenimiento en su interior. Allí no faltaba nada. Su abuelo apenas guardaba dinero en la caja de seguridad. Prefería siempre depositarlo en su cuenta bancaria.
Ahí estaba, gracias a Dios, bien en el fondo, bajo el tapete verde, en un hueco profundo, el hermoso brazalete de oro y rubíes que había pertenecido primero a su abuela y luego a su madre. Con delicados dibujos de pequeñas rosas en filigrana de plata a lo largo de toda la pulsera.
La visión del brazalete, el sentir a su abuelo toser y quejarse en la sala y los dos cadáveres tirados en el piso de su casa le hizo tomar conciencia del intenso olor a muerte que lo invadía todo. El recuerdo, aún fresco en su mente, del cuerpo de Esteban Cortez clavado en el rastrillo del establo de las vacas fue la gota que rebalsó el vaso.
Apoyada en la pared resbaló hasta sentarse en el suelo. Abrazó sus rodillas y rompió a llorar. Todo su cuerpo tembló.
Transcurridos unos minutos, se levantó. Se secó con el dorso de la mano las lágrimas. Agarró el brazalete que había pertenecido a su querida madre y admiró una vez más el símbolo fino y delicado del infinito grabado por su bisabuelo hacía ya mucho tiempo atrás y lo volvió a dejar dentro de la caja de seguridad. Era más que una simple joya. Representaba el orgullo, la fuerza y el recuerdo de la sangre derramada por sus antepasados en su lucha por ser libres.
Regreso más recompuesta hasta donde estaba su abuelo y arrodillándose junto a él lo miró con amor y lo beso en la frente.
—¿Cómo está todo allí, hija? –le pregunto abriendo los ojos al suave contacto de sus labios.
—Está todo revuelto. Y hay otro muerto en el escritorio. Es horrible. Sin embargo no han tocado nada de valor al parecer, el brazalete de mamá estaba en su lugar, por suerte. No lo han visto al estar oculto en el espacio secreto de la caja de seguridad.
—Creo que debemos llamar a la policía cuanto antes. En este mismo momento, esto ha sido un acto criminal, te golpearon muy feo en la cabeza y aún no sé en realidad si se han llevado algo de valor. Además ¿Quién mato a estos dos tipos?
—Aquí hubo una tercera persona, eso queda claro. Es la que mató a estos dos, dejándolos el muy hijo de puta aquí, tirados –afirmó Jazmín, mirándolo con preocupación, pero mostrando en sus ojos fortaleza.
—Claro, claro, por supuesto, querida, llámalos ya desde el teléfono del estudio, creo que en la agenda de cuero que está sobre la mesa tengo el número de la comisaría más cercana.
—No hace falta, aquí tengo la tarjeta de una policía que estuvo en la joyería la otra tarde. Creo que la llamaré. Tal vez pueda venir y ayudarnos con este desastre.
Se levantó y tomando el teléfono marco el número.
—¿Hola?, por favor, me comunica con la teniente Lucía Morales. Espero, gracias.
—¿Sí? ¿Quién habla?
—Hola, si, buenas noches, soy Jazmín La Bell, usted estuvo la semana pasada en mi joyería, ¿me recuerda oficial Morales?
—Claro que si señorita La Bell. Cómo está usted. ¿Recordó algo importante en relación con el occiso Lucio Estrella y su reloj, acaso? –preguntó Lucía.
—Bueno, la verdad es que ha pasado algo terrible, pero no se trata en realidad de nada relacionado con ese tema. O tal vez sí, no lo sé –agregó nerviosamente Jazmín.
—Dígame, ¿está usted bien?, la noto un poco agitada –manifestó Lucía mientras apuraba un sorbo del café que estaba tomando antes del llamado.
—Claro que estoy agitada. Hoy en la noche desconocidos entraron en casa. Revolvieron y rompieron varias cosas y golpearon a mi pobre abuelo. Necesito que la policía venga a ver qué es lo que ha pasado. Tengo dos cadáveres tirados en mi living, teniente, ¡esto es un horror!
—Por favor, la llamo a usted para ver si puede venir hasta aquí lo más rápido posible, ¿me entiende oficial?
—Bueno, bueno, cálmese, ¿dice que hay dos cadáveres en su casa? ¿Su abuelo se encuentra bien?
—Sí, ahora sí. Está recuperándose del golpe en su cabeza. Tiene 90 años, ¿sabe?, no lo han matado de casualidad, esa es la verdad, ¿puede usted venir o no?
—¿Dice que han entrado a su casa?, ¿estaba la puerta forzada?, ¿ha ocurrido un robo, nota que le falta algo de valor?
—No, no, la puerta de entrada estaba bien. Es que al llegar del negocio encontré a mi abuelo casi inconsciente, la sala y el estudio un desastre, dos tipos muertos, sangre por todos lados, nada más que eso, ¿qué le parece?
—Sí, he revisado si nos falta algo de valor, pero al parecer no. Estoy esperando que mi abuelo se recomponga un poco más para pedirle que él busque en su estudio, por si falta algo que yo no he notado, oficial.
—Bien, no toque nada más. Deje todo como está. Saldré para su casa lo más rápido que pueda con uno de mis ayudantes. Desde ya le aviso que también acudirá el personal policial de escena del crimen. Le repito, es muy importante que no toquen nada. ¿Me entiende señorita La Bell? Deme la dirección de su casa, por favor.
—Dejaremos todo como esta, pero por favor vengan lo más rápido que puedan. La dirección es calle Austria 1555. Desde ya muchas gracias, la espero entonces.
Volvió al living donde se encontraba su abuelo, le informó que ya había llamado a la policía y que pronto estarían allí, así que le dijo que no se preocupara, que estuviera tranquilo y que se fuera a descansar a su habitación, ella se encargaría de todo aquel maldito asunto.
Mientras Hadar se iba a recostar un rato, Jazmín agarró la mochila que había dejado en el zaguán al entrar y fue hasta el garaje. No la dejó en la joyería. Era mucho más seguro esconderla por un tiempo allí. Prendió la luz.
Se subió a una pequeña escalera de metal y sacó varios paneles del cielo raso que con suavidad fue dejando en el piso. Acomodó en un hueco la mochila con su preciado contenido y volvió a poner los paneles en su lugar, bajó de la escalera, pegó una rápida mirada. Todo estaba bien. Apago la luz y despacio cerró la puerta.
Ya en la cocina, agarró la botella de vodka que guardaba en una de las alacenas. Tomó un vaso, le puso cuatro cubitos de hielo y echó sobre ellos un generoso chorro.
Se sentó en una de las sillas frente a la mesa de la cocina. Se acomodó el cabello y mirado hacia el techo pensó que debía ser muy astuta cuando la oficial de homicidios llegara a su casa.
Esa misma mañana había asesinado a un hombre y ahora se sumaban dos muertos más. Si permanecía calmada y se mostraba acongojada y preocupada por lo que había pasado esa noche tal vez podría evitar levantar sospecha. No es que la poli fuera a creer que ella había matado a esos tipos, claro que no. Solo estaba pensando. No podía dejar que la paranoia la invadiera.
Esperaba que aún no hubieran encontrado el cuerpo de Esteban. De todas maneras no había nada que la vinculara con esa muerte, por supuesto, se dijo a sí misma. Fue muy cuidadosa con todo.
Se levantó y se paró frente a la ventana, paladeó el seco y fuerte sabor del vodka. Desde allí se veía parte de la calle iluminada por las luces de las farolas. A contraluz observó las gotas de una suave llovizna que comenzaba a caer.
«Parece que enero viene muy lluvioso», pensó.
En ese preciso momento vio a su vecina, Berta, cruzando la calle tirando de la correa de su Caniche Toy que lucía un perfecto corte de pelo y agitaba su cola blanca en pompón.
—¡Vamos, vamos, Tabitta que se largó a llover, vamos, vamos rápido a casa antes de que nos empapemos los dos! –escuchó que decía la mujer.
De pronto la llovizna se convirtió en una lluvia gruesa y cerrada, un relámpago iluminó el cielo nocturno. Las gotas comenzaron a pegar fuerte contra el vidrio de la ventana rodando raudas hacia abajo en su azaroso deslizar líquido.
Jazmín apoyó la mano libre en el vidrio que comenzaba a empañarse y vio el reflejo de sus ojos que le devolvían una mirada de segura determinación.
El sonido apagado de un trueno lejano no evito que escuchara el ruido del motor de un coche poniéndose en marcha en algún lugar cercano.