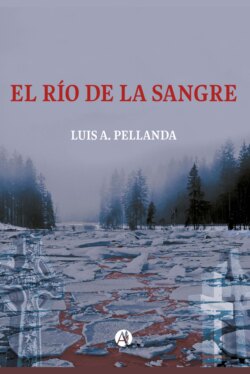Читать книгу El río de la sangre - Luis A. Pellanda - Страница 9
CAPÍTULO 3 La hormona de Greg
ОглавлениеPedro Fonté dejó escapar de su saxofón la nota final de «Still got the blues» de Gary Moore que se perdió nostálgica entre la nutrida concurrencia que llenaba La Carta Marcada.
El ex policía, devenido ahora en músico, dejó su instrumento sobre el piano. El apretado aplauso de la gente lo volvió a la realidad.
—¡Gracias, amigos, muchas gracias!, espero que les haya gustado.
Bajo del pequeño escenario de madera y se dirigió a la barra para tomar algo.
—Estuvo bueno –le dijo Mimí– muy lindo, cada vez tocas mejor, ¡Ja! ¡Ja! –rio la mujer con su sonrisa franca y contagiosa, como la de un payaso.
—¿Te parece? –respondió, dubitativo.
—¡Pero claro que sí, hombre! ¿Qué es lo que te pasa?
—No sé, debe ser que estoy triste, extraño a Lucio ¿sabes?
—Dame un whisky doble por favor, ¿sí?
Era otro sábado más, como decía el tango, pero no para él. Le parecía mentira que ya había pasado una semana desde que Rosa encontrara el cuerpo sin vida de su amigo. No podía volver el tiempo atrás. «Ya nunca volveremos a reírnos contándonos chistes malos, tomar tragos juntos o realizar algún que otro negocio, no del todo limpio, claro, es verdad, pero me hacía sentir que estábamos más unidos», pensó con tristeza.
Al final la sangre siempre pesa y es más densa que el agua, como expresa el viejo dicho.
Sintió de pronto que debía hacer algo. No podía quedarse con los brazos cruzados. Volvió a ver el rostro sin vida con su rígida sonrisa en esa mueca macabra. Recordó cuando tuvo que ir, por pedido de la policía, a la morgue a reconocer el cuerpo.
Allí parado, llorando, prometió averiguar por qué y quién había asesinado a su querido amigo. Vengaría su muerte. Quizás la tarjeta de presentación que encontró por casualidad tirada en el piso del reservado y que ocultó, pudiera llevarlo a encontrar las respuestas que tanto ansiaba y así poder cumplir su promesa.
Tenía muchas preguntas y esperaba contestarlas muy pronto. Metió el dedo índice dentro del vaso y jugó con los dos hielos que reflejaban su desolada mirada.
—¡Hey! ¡Hola, hombre! ¡Vamos! ¡Pareces una piltrafa humana y un bobo metiendo el dedo dentro de ese vaso! –dijo Rosa, mientras depositaba sobre el mostrador una bandeja vacía.
—Hola. ¿Qué tal? ¿Qué movimiento, eh? –respondió Pedro levantando la mirada.
—Bah, nada, el de siempre en una noche de sábado.
La camarera le apretó con una mano el brazo y lo miró con ternura.
Él sostuvo un momento su vista y exclamó: ¿Sabes?, extraño al muy caradura. No creía que lo quería tanto.
—Bueno, claro es natural, ¡si ustedes eran casi inseparables! Pero tenés que seguir adelante, él ya no está más con nosotros, físicamente, digo. Ahora debes ser valiente y enfrentar el dolor. Lo mejor es que aceptes que ya no está.
—Sí, tenés razón, debo aceptarlo, querida. ¿Sabes una cosa?, voy a encontrar al mal nacido que le hizo esto, te lo aseguro. Te lo prometo.
La mujer lo miró, emocionada. De pronto sintió un cariño inmenso por ese hombre solitario, y siguiendo el impulso, lo estrecho entre sus brazos y le estampó un sonoro beso en los labios.
El sonido del piano inundó el espacio de intimidad que se había formado entre ellos. Fredy se iba a lucir como siempre con su versión de «The folks who live on the hill» de Oscar Hammerstein.
El bar pareció iluminarse con tonos verdes y azulados. El aire se hizo más fino, como cuando se siente en la piel ese frío cortante que anuncia que pronto va a nevar. Cuchilladas de lacerantes nostalgias atravesaron a ambos amigos. Entrelazados, escucharon la hermosa canción.
Pedro estalló en silenciosos sollozos y apoyó su cabeza entre los senos de Rosa. El conjuro, que su promesa había desatado, lo llenó y pareció querer quedarse para siempre dentro de su mente y de su cuerpo como si fuera una espina de hielo clavada en su corazón.
A veces parece que no podemos desembarazarnos de nuestros muertos. Es como que siguen a nuestro lado como febriles fantasmas, deambulando molestos, hasta que podamos echarlos y mandarlos al olvido. Mientras no lo hagamos, seguirán recordándonos que debemos saldar sus cuentas pendientes. Entonces, quizá, nos dejen tranquilos aunque un poco más vacíos que antes.
El domingo, Vival despertó sin haber dormido bien. Se incorporó y se apoyó en el respaldo de su ancha cama, con el dedo pulgar e índice de su mano derecha se masajeó ambos ojos y un poco más despierto apartó las sábanas negras de seda y se levantó de un salto. Calzándose sus pantuflas, que siempre dejaba al pie de la cama, se dirigió al baño. Le encantaba ducharse con agua bien caliente primero, para abrir los poros de la piel y luego de un rato con un chorro bien frío que dejaba correr varios minutos por todo su cuerpo. Sentía que esto lo vivificaba aunque no sabía que en realidad sus células epidérmicas morían cada vez que realizaba ese ritual.
Petu, su chica negra del momento, se acercó despacio llevando una bandeja con el desayuno que le gustaba apetecer a diario. Una taza de café negro y sin azúcar. Unas tostadas de pan integral. Puré de paltas frescas y jugo de naranja.
La mujer dejó todo sobre la mesita ratona y se desperezó haciendo alarde de su hermoso cuerpo, solo cubierto con una tanga negra.
Rouge fue hasta ella, dándola vuelta, la abrazó por detrás, le acarició uno de sus hermosos y turgentes pechos, le dio un beso en el cuello y luego la despidió con una palmada en sus importantes nalgas. Tenía otras cosas en qué pensar ahora.
—Gracias encanto, después nos vemos —la chica se retiró sonriendo.
Estaba molesto. Su encuentro con Lucio Estrella no había salido bien. El tipo solo tenía una parte del dinero que le debían y eso no le gustaba. Su deuda todavía no estaba del todo saldada y la situación irresuelta lo ponía nervioso.
Para colmo, la llamada que recibió esa misma madrugada, lo había puesto más quisquilloso –como solía decir su esposa, que por fortuna para todos y sobre todo para él, se encontraba de viaje, disfrutando de un crucero por las Islas Griegas en compañía de su hija, Carolina.
Recordó, mientras tomaba un trago de su café y mordía la tostada de pan integral aquella misteriosa llamada.
La voz al teléfono se escuchaba como si saliera de dentro de una lata. Las palabras sonaron amenazadoras: Hola, Rouge. Vas a pagar por lo que hiciste. Estoy detrás de ti y te aseguro que no te saldrás con la tuya. Te voy a matar mal nacido y un click anunció el fin de la comunicación.
«¿Quién lo amenazaba?», pensó El Duro.
Masticó otra tostada, untada con el puré de palta. La voz era irreconocible, era obvio que habían usado algún tipo de dispositivo que distorsionaba la voz.
No importa. Ya está. A otra cosa mariposa. Quién haya sido seguro que quiere joderme con alguna clase de broma pesada como las que tantas veces he recibido –caviló Rouge tratando de restarle importancia al hecho.
Recuperó un poco de humor mientras bebía el jugo, pero no pudo sacar de su mente, siempre preparada para lo imprevisto, una sensación de inquietud.
¿Quién habrá sido el hijo de puta?
El lunes Gregorio Buresteinn llegó temprano a su trabajo. La puerta del laboratorio se abrió de inmediato con un pequeño chasquido metálico. Guardó la tarjeta magnética en el bolsillo de su camisa e ingresó a la sala luego de exponerse por unos segundos a la luz ultravioleta para lograr una perfecta esterilización de su ropa. A continuación, se puso una bata blanca que sacó de su armario y sentándose en una silla se cubrió los zapatos con dos botas de fieltro.
Desde la ventana con doble vidrio de aislamiento pudo observar todo el lugar y se sintió satisfecho. Al final, luego de una larga lucha con los idiotas burócratas de la Administración del Centro de Investigaciones e Innovación en Biotecnología Animal, el CIBA, como todos lo conocían en el país, pudo conseguir el presupuesto necesario para poder llevar adelante su proyecto de investigación.
En la mesa ya estaban trabajando con las últimas muestras, su joven ayudante Esteban Cortez y la bióloga molecular Patricia Gómez–Ruiz. Siempre que veía a Patricia, Gregorio sentía el mismo revoleteo en su estómago, como si miles de mariposas danzaran dentro de él con un frenético batir de alas.
No le gustaba mucho esta sensación, afectaba a su seguridad habitual y lo predisponía a cometer algún tipo de error que después podría llegar a lamentar. Sin embargo admiró por un momento las suaves curvas de la mujer que se insinuaban a través de su guardapolvo, mientras inclinada sacaba de la heladera una gradilla con tubos de ensayo.
Pasando la segunda puerta de seguridad, el doctor entró a su Sancta Sanctorum, y se sintió una vez más en la gloria.
—Buenos días, Patricia. ¿Cómo vas?
—Ah, doctor, bien. Estoy con las muestras P–151 y P–152 de las cepas mutantes de levadura Pichia pastoris, Met 1 y Met 2. Las han traído esta mañana y están listas para usar. Ya fueron probadas con éxito en la síntesis de la somatotropina recombinante.
Ya tengo 2.000 dosis de 500 mg con el agregado de 1,8 mg de acetato de tocoferol y los 2 ml de c.b.p. en las jeringas. Son 80 cajas en total que están listas para enviar al departamento de comercialización. También he guardado en la heladera algunas cajas con los cultivos que necesitemos probar más adelante.
Espero tener listas más dosis más tarde o tal vez mañana. Todo depende de la cantidad de sustancia que podamos extraer del conjunto V–5000 que se encuentra a disposición desde ayer en la tarde, pero que todavía tienen que entrar en proceso fermentativo.
Patricia alzó la mirada hacia Buresteinn y colocó los tubos de ensayo en sus gradillas sobre la mesa impecable. Sintió nuevamente la admiración y orgullo que la embargaba desde que la Dirección del Centro la había aceptado para trabajar con el eminente científico. Era el mejor genetista del país, reconocido internacionalmente por sus trabajos con la somatotropina bovina recombinante o como a él le gustaba llamarla, la Hormona de Greg.
Era un simple chiste entre los dos que ella festejaba con el fin de parecer más cómplice en el importante proyecto que estaban realizando y a su vez disimular la verdadera razón de su presencia en el laboratorio.
La joven científica, nacida en Cataluña, después de terminar su doctorado en la Universidad de Barcelona, pudo conseguir una importante beca de intercambio en el CIBA.
Ninguno de sus colegas lo sabía, pero ese fue el primer paso para poder llegar a cumplir la promesa que hizo un triste día, casi un año atrás. Se trataba en realidad de un juramento de sangre que en definitiva era la verdadera causa de porque había abandonado su tierra natal para trabajar en la Argentina.
—Muy bien, te ayudo así hacemos más rápido –dijo Gregorio.
Tomó con suma cautela las muestras de extractos de pituitaria del lote de las vacas transgénicas y las colocó con cuidado en la centrífuga.
—¡Esteban! ¡Baja un poco el volumen, no puedo concentrarme si eso suena tan fuerte, por favor!
Cerró con fuerza la tapa del aparato y, presionado el teclado digital, seleccionó cuarenta revoluciones por minuto. Eso permitía separar el suero de lo que en realidad necesitaban, el extracto de pituitaria.
El técnico ayudante enseguida bajó el volumen del estéreo. Le gustaba escuchar música fuerte mientras, sentado frente al microscopio electrónico, miraba, una y otra vez, los preparados celulares de las ubres de las vacas. Un trabajo bastante monótono.
—Escuche, jefe, ¡es «Susie Q» de los Creedence! ¡Fantásticos los tipos, unos genios, eh! ¡Qué banda por Dios! Y eso que yo ni había nacido cuando los Fogerty ya recorrían todo Estados Unidos tocando.
—Sí, sí, es cierto, pero ahora debemos concentrarnos en obtener la mayor cantidad de hormona –ordenó el genetista.
—De acuerdo. Aquí tengo los preparados histológicos de las ubres del lote V–2000 que aparentan estar en buenas condiciones. No manifiestan señales necrósicas que podrían indicar una posible mastitis.
—Excelente. Patricia va a procesar las muestras. Mañana, si no surge ningún contratiempo, tendremos las otras dos mil dosis que necesitamos para comenzar a inyectar el lote completo de los animales de experimentación –dijo Buresteinn, mientras extraía del bolsillo izquierdo de su bata un hermoso reloj con cadena. Miró la hora.
—Se me hace tarde, terminen ustedes con los preparativos para tener lista la sustancia lo más pronto posible –agregó.
Se dio vuelta y se dirigió hacia la salida para poner rumbo a su oficina.
—Escucha Esteban, aquí dejo las cajas con las dosis listas. Cuando tenga las que faltan, completamos todo el lote y lo enviamos al departamento de marketing
—Bueno, no hay problema, ¿ya te vas, Patricia?
—Sí, hoy salgo un poco antes, tengo cosas que hacer, pero mañana vengo temprano y termino de preparar los inyectables que necesitamos para iniciar las pruebas en las vacas.
—Bueno, yo me quedaré un rato más estudiando estos tejidos.
Cortez saludó a su compañera que atravesó la puerta de bioseguridad y abandonó el lugar.
A las diez de la noche todo el personal del CIBA ya se retiraba y las instalaciones quedaban desiertas. El guardia nocturno, Alfredo Padilla, cerraba las puertas automáticas del frente con su llave digital. Era muy meticuloso cuando tomaba su turno. Revisaba con cuidado cada laboratorio asegurándose que ya se habían retirado todos los «bata blanca», como le gustaba decirles a los científicos del Instituto, y verificaba que las puertas de acceso a cada uno de ellos estuvieran con sus trabas magnéticas activadas.
Después de su recorrida, que le llevaba unos treinta minutos, regresaba a su escritorio. Se sentaba en su silla preferida de respaldo reclinable y encendía el pequeño plasma para mirar el resumen de los resultados de los partidos de la liga de fútbol. Un pitido de alerta sonaría si alguna de las cámaras detectaba movimiento en cualquiera de los pasillos. Estaba prohibido el uso de cámaras en los laboratorios. Esto para él era un error, pero nada podía hacer al respecto.
El hombre que había permanecido oculto escuchó los pasos de Alfredo que se alejaban. Salió con cuidado de debajo de la mesa de trabajo donde se había escondido, y en puntas de pie se asomó al ventanal de vidrio y vio que el guardia de seguridad daba la vuelta en la esquina del pasillo del área de investigación en biotecnología animal.
Apoyó sobre la mesa una gran mochila y se dirigió en silencio hacia el lugar en donde estaba la solución de la hormona terminada. Se movía como si conociera el lugar.
Sacó de la heladera las cajas de Petri que contenían las levaduras recombinantes y las guardó junto con la hormona dentro de la mochila de montañista asegurándose que las correas de la tapa superior quedaran bien amarradas.
Esperó un minuto de pie hasta que se calmara su agitada respiración y los latidos de su corazón.
Después de unos segundos abrió la puerta apoyando la tarjeta magnética sobre el cuadrado plástico ubicado encima del picaporte. Se colocó la mochila en su espalda asegurando el cinturón elástico a su cintura, y antes de salir se cubrió la cabeza con un pasa montaña negro.
Apenas dio los primeros pasos escuchó que comenzaba a sonar, estridente, la alarma. Se ocultó detrás de uno de los armarios de metal que había en el corredor.
Alfredo tardó menos de cinco minutos en llegar desde el lobby hasta el primer piso, enseguida se dio cuenta de que la puerta del laboratorio del doctor Buresteinn estaba abierta. Con precaución preguntó si había alguien. Silencio. Se asomó con cautela al interior en penumbras empuñando su pistola.
—¡Hey!¡Salga y déjese ver! ¡Estoy armado en este momento! ¡Salga quien quiera que sea con las manos en alto!
Avanzó unos pocos pasos y de pronto sintió un pinchazo en el cuello. Se dio vuelta con rapidez llevándose la mano desarmada hasta el sitio del dolor apretando y palpando mientras tenía la sensación de que sus ojos se hinchaban cada vez más y que su boca se empezaba a llenar de un sabor amargo.
Cayó de bruces sobre el piso y todo su cuerpo comenzó a temblar mientras su lengua, hinchada, empezaba a ser triturada por el movimiento incontrolable de sus dientes. Una bocanada de sangre tibia se mezcló con el líquido blanco que salía de su boca y que al deslizarse por su mejilla comenzó a formar en el suelo un gran charco de un intenso color rosa.
Abriendo de par en par sus ojos ya protuberantes y a punto de estallar alcanzó a percibir entre la nebulosa llena de estrellas brillantes que comenzaron a aparecer en su visión una sombra que se alejaba y desaparecía.
«Qué raro, me hace acordar a aquella marioneta de un ángel negro que vi una vez en el teatro del barrio, que movida por unos hilos invisibles desaparecía de la vista del espectador simulando que se iba al cielo», pensó Alfredo.
Este fue su último y agónico pensamiento. Con una falsa sonrisa llena de baba y sangre dejó de respirar.
La oscura forma humana observó por un momento el cuerpo inmóvil y luego agachándose y dándole vuelta tomó de uno de los bolsillos de su camisa la llave digital que permitía abrir las puertas que daban al exterior. Los ojos de Alfredo colgaban de sus órbitas y en sus retinas solo se reflejaba la cabeza encapuchada de la muerte.
El ladrón y asesino bajó corriendo los escalones de la salida de emergencia, llegó al lobby, abrió con la llave la puerta automática vidriada y enfrentó la calidez nocturna. Subió a una motocicleta que se hallaba oculta entre los arbustos más alejados de la entrada del edificio y acelerando se perdió a toda velocidad en la noche con su valiosa carga sobre la espalda.
A primera hora de la mañana, Esteban condujo su Yamaha 350 en dirección a El Establo.
Atravesaba los campos iluminados por las primeras luces del amanecer. Sin el casco y el pasamontañas puestos, dejó que el viento le aclarara la mente y lo vivificara esperando que los altos niveles de adrenalina en su torrente sanguíneo volvieran a la normalidad y pudiera recobrar la calma.
La claridad del nuevo día ya asomaba en el horizonte. Las tierras llanas, aradas y verdes que se extendían a ambos lados de la carretera, permanecían aún envueltas en una bruma gris que pronto iba a adquirir un ribeteado tono dorado al ser iluminada por los primeros rayos de sol.
Luego de andar un rato por la autopista casi desierta, disminuyó la velocidad y se detuvo en la banquina de tierra. Puso las luces intermitentes. Se acomodó la voluminosa mochila y sacando del bolsillo de su campera su celular marcó un número. Esperó de pie apoyado contra el asiento de la motocicleta a que contestaran del otro lado de la línea.
—Hola, Esteban. ¿Las tenés?–preguntó una voz femenina.
—Sí.
—¿Todas? ¿Las cuatro mil dosis y las levaduras iniciadoras?
—Solo las que estaban listas. Son 2.000 dosis más las placas. Aún falta elaborar otras tantas, pero por ahora tendrás que conformarte con lo que traigo.
—No importa. Serán suficientes. El cargamento tiene que salir cuanto antes para España. No es necesario, me parece, que te recuerde que con el dinero que obtendrás por colaborar con nosotros podrás resolver el tratamiento de tu madre, ¿verdad?
A Esteban esas palabras le resultaron duras, pero eran ciertas. Lo habían empujado, casi obligado, a robar la hormona convenciéndolo de que así podría acabar con el sufrimiento que estaba padeciendo la pobre mujer.
—¡Ah, qué hija de puta!, me apuraron con la enfermedad de la vieja, ¡desgraciada! ¿No era que teníamos tiempo?, unos quince días me dijiste cuando hablamos la semana pasada y me convencieron, vos y el doctor, de entrar en el negocio. De todas maneras ya tengo en mi poder parte de lo que querían. Ah, te aviso que maté al guardia nocturno del CIBA.
—¿Lo mataste?
—Sí, No quería que me reconociera, no me quise arriesgar, así que lo liquidé.
—No era lo que esperaba, pero lo hecho está hecho. Necesitamos volver a sacar la hormona y rápido pero ahora tenemos que tener mucho más cuidado que antes. La cosa se ha puesto brava. La Policía Nacional está controlando los puertos y aeropuertos, sobre todo el de Barcelona, así que nos puede llegar a costar un poco más de trabajo meter por allí este segundo cargamento –explicó en forma enérgica la mujer.
—Bueno, está bien. En todo caso tendrás las dosis sin las pruebas sanitarias. Es el riesgo que correremos. ¿Te encuentro en El Establo para entregártelas como habíamos quedado? Estoy yendo para allí ahora mismo. En veinte llego. ¿Sabes la dirección?
—Dámela. Tengo GPS. Ahí nos vemos –dijo la voz femenina, sin decirle que ya lo estaba esperando en el galpón de las vacas, y cortó la llamada.
Esteban guardó el celular en el bolsillo. Salió al camino y puso rumbo a la granja.
Sabía lo que se había jugado esa noche. Todo. Toda su vida estaba en juego ahora. Tuvo que tomar una decisión difícil en poco tiempo ya que lo habían apurado sin darle mucho margen para pensarlo mejor. Lo tentaron con plata. Mucha plata. Sería suficiente para poder pagarle el mejor tratamiento a su madre que, enferma de cáncer de pulmón desde hacía un año yacía postrada en una habitación del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo en el centro de la ciudad.
Ella languidecía y apenas sobrevivía llevando a cuestas un tubo de oxígeno y tomando un montón de drogas de mierda que no la estaban haciendo mejorar. Había dejado de lado sus sueños para poder pagarle a él, haciendo miles de trabajos a toda hora, sus estudios en una de las mejores universidades de la ciudad después de que su padre, un comerciante próspero en el rubro de la construcción, los abandonara para irse a vivir con su secretaria.
Este doloroso recuerdo, hizo que apretara aún más el acelerador de la moto y casi derrapara en una de las curvas del camino de tierra que conducía hacia la granja bordeado a ambos lados con hileras de pinos muy altos cuyas siluetas se recortaban sobre el fondo del cielo que ya empezaba a clarear.
Un intenso escalofrío recorrió de pronto todo su cuerpo. Comprendió que tenía que serenarse y pensar claramente lo que debía hacer. Aceleró y fijó sus ojos en el fin del camino sabiendo que a sus espaldas llevaba, eso esperaba, el milagro para su amada madre convaleciente y la posibilidad de una nueva vida.
Ingresó a la granja por un camino lateral, solo abierto a los proveedores habituales y que por ello contaba a esa hora con escasa vigilancia.
Dejó su motocicleta entre los árboles que rodeaban el galpón principal del complejo y atravesando en silencio el patio se acercó a la puerta de entrada del establo en donde se guardaban las vacas que serían sometidas a las pruebas de laboratorio.
Abrió la puerta y entró en el amplio recinto que olía a estiércol, orines y heno recién cortado. Esperó un momento escuchando solo el mugir lastimero de los animales. «Eso estaba bien», pensó, mientras se aseguraba que el contenido de su mochila permanecía en su sitio.
De pronto, sintió un pequeño ruido que provenía de un costado. Justo en dónde se encontraba el primer corral con una de las vacas que lo miraba con sus grandes ojos bobalicones mientras chasqueaba su enorme lengua y una baba blanca y espesa caía desde su boca llena de pasto, hasta el suelo humedecido.
—¿Quién está allí?¿Eres tú?
—Claro, idiota. Soy yo, ¿a quién esperabas en este chiquero, a Shrek?
La mujer salió de detrás del corral. Iba vestida con una campera ajustada y calzas negras, embutidos sus pies en unas botas, también negras, que le llegaban hasta las rodillas, llevando sobre su cabeza un gorro de lana encasquetado hasta las orejas. En su rostro pálido, sus intensos ojos azules parecían brillar en la tenue luz del establo lo que parecía acentuar más su apariencia fantasmal. Se acercó a Esteban.
—¿Lo tienes? ¿Tienes las dosis?
—Sí, claro, ya te lo dije, las traigo aquí en la mochila –aclaro Esteban, mientras se la sacaba de su espalda, la ponía en el piso y abriendo el cierre extraía con precaución algunas de las cajas conteniendo las jeringas con la solución inyectable de la hormona y se las mostraba.
—¡Bien!, ¡dámelas! —ordenó la voz femenina.
—Bien, pero espera. Dame el dinero ahora y luego te llevas todo –exigió Esteban, mirando rápidamente en todas direcciones.
Ella acercó su esbelto cuerpo al del joven.
—Como te dije por teléfono sólo había dos mil, el resto están aún sin procesar. ¡Es todo lo que te pude conseguir por ahora! ¡Y para ello tuve que matar a Alfredo, el guardia nocturno!
—¡Mierda! ¡Esperaba unas cuatro mil! Pero no importa, algo voy a obtener por ellas igual –le susurró al oído la mujer mientras sus labios le rozaban la oreja provocándole cosquillas.
—¿Las quieres o no? –inquirió nervioso Esteban, sintiendo que se le aceleraba el pulso por la proximidad de ese cuerpo atractivo y curvilíneo.
—¡Claro que sí bobo! ¡Dámelas!
El ayudante del doctor Buresteinn le entrego la mochila.
—Muy Bien. Ya las tienes, ¡ahora dame el dinero que me prometiste!
—Oye, porqué tanto apuro ahora ¿eh? –y apretó felinamente su cuerpo contra el de él. Podríamos pasar un lindo momento, juntos, aquí en este chiquero, ¿no? Sería divertido, nunca lo hice en un establo –ronroneó la mujer con voz seductora introduciendo acto seguido la punta de su lengua dentro de la oreja del muchacho.
—¡No!, ¡No!–exclamó el hombre, apartándola con un empujón de su mano– ¡Dame el dinero y salgamos de acá!
—Bueno, bueno. Aquí lo tienes. Tú te lo pierdes –se resignó la mujer enviándole una mirada encendida y metiendo su mano derecha en el interior de la campera sacó con un veloz movimiento una daga de hoja muy fina. Sin miramientos se la clavo profundamente en un costado de la garganta y girando diestramente la muñeca hizo un perfecto corte horizontal a lo largo del cuello del joven.
De pronto Esteban vio aparecer una luz extremadamente brillante ante sus ojos. Se llevó las manos a su garganta desgarrada por la afilada hoja de metal. La mujer retrocedió unos metros. Tambaleándose, casi ciego de dolor, intentó acercarse a su asesina pero sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Sus manos apretaban su cuello tratando de contener la sangre que salía a borbotones. Supo instantáneamente que ya nunca podría devolverle a su querida madre los años de sacrificios que ella había tenido que pasar por él.
Se apoyó por un momento en el borde de madera del corral cercano. Se desangraba y moría lentamente cayendo de rodillas en el suelo mojado. Bajó la vista y se derrumbó hacia adelante definitivamente vencido. Su ojo izquierdo se clavó en una de las afiladas púas del rastrillo para acomodar el heno que alguien había dejado tirado boca arriba.
La hermosa mujer se puso a la espalda el cargamento y salió con sigilo del galpón. Corrió hasta su auto estacionado detrás de una cerca de madera. Al llegar al vehículo, se sacó la mochila y abriendo una de las puertas traseras la acomodó con cuidado sobre el asiento.
Una vez sentada al volante, tomo un poco de aire y luego le dio arranque. Con las luces apagadas enfiló hacia la carretera iluminada por el sol.
La sensación de euforia que sentía era tal que al poco rato de andar encendió la radio y comenzó a sonar «Traveling band» de Creedence Clearwater Revival. Abriendo la ventanilla, dejó que el viento le alborotara su hermosa cabellera rojo fuego y estalló en una sonora carcajada.
El martes, muy temprano, Lucía estaba en su casa, desayunando, cuando sonó su móvil.
—¡Hola! ¿Yoli? ¿Qué pasa?
—Buenos días jefa, acaban de informarnos que encontraron un cadáver en el CIBA. El Ruso y yo ya vamos para ahí.
—Enterada Yoli, ya salgo. Se puso la campera y agarrando las llaves del auto salió apresurada de su departamento.
Condujo con velocidad por la autopista haciendo sonar la sirena policíaca manual adherida en el techo de su vehículo. Al llegar al centro de investigación estacionó en la acera de enfrente, bajó y se dirigió presurosa hacia la entrada principal.
Ya habían acordonado la zona con la clásica cinta blanca y roja del Departamento de Policía y varios agentes se encontraban custodiando el sector y retirando del lugar a los curiosos. Pasó por debajo de la cinta.
—¡Eh! ¡Alto ahí!
—Muy bien, Muy bien, muchacho, soy la teniente Morales del Departamento de Homicidios ¿ves? –exclamó mostrando su identificación.
—Oh, perdone usted oficial, adelante –dijo el joven rascándose la cabeza en un gesto incómodo.
Lucía subió las escaleras y entró al Centro de Investigaciones. Junto al mostrador de la recepción del edificio divisó de inmediato a sus dos compañeros.
Junto a ellos estaba un hombre alto, de mediana edad, entrecano, ataviado con una bata blanca desabrochada, pantalones grises y una camisa azul con una hermosa corbata de color bordó.
—¡Hola, jefa!, exclamó Yoli al verla aproximarse a ellos.
—¡Buen día, Lucía! dijo El Ruso, a la vez que le alcanzaba un vaso de poliestireno que tenía sobre el mostrador de la recepción lleno de café negro sin azúcar como a ella le gustaba.
—Buenos días, muchachos, ¡ah qué bendición!, gracias —exclamó tomando el vaso y bebiendo un sorbo apresurado.
—Veamos, ¿Qué tenemos aquí? —preguntó mientras se pasaba la punta de la lengua por sus labios para secar los restos de humedad que le había dejado el trago de café.
—Él es el doctor Gregorio Buresteinn, está a cargo del laboratorio de biotecnología animal —dijo El Ruso.
—Buen día, doctor, soy Lucía Morales, teniente de homicidios del Departamento de Policía.
—Encantado.
—¿Sabe usted lo que pasó?
—El personal de limpieza del instituto encontró esta mañana, temprano, mientras terminaban de asear el primer piso, el cadáver del guardia de seguridad. Estaba tirado en el pasillo, a la entrada del laboratorio. Su nombre es Alfredo Padilla y trabajaba aquí desde hacía tres años. Tomaba el turno de la noche –sintetizó Yoli.
—¡Pobre Alfredo! –exclamó de pronto Gregorio– era una excelente persona y muy responsable, oficial, hacía su trabajo muy bien, no entiendo quién podría haberle hecho algo así.
—Claro –dijo Lucía, mientras arrojaba su vaso de café vacío al papelero cilíndrico de color gris que se encontraba contra la pared.
—Bien, ya veremos, doctor. ¡Vamos a echar un vistazo al primer piso!
Usted no se retire, es necesario tomarle declaración. Aguarde aquí un momento por favor, pidió Lucía, mientras se dirigían hacia la línea de ascensores que se encontraban enfrente de la recepción.
Ya en su interior, Yoli la miró.
—¿Qué te pasa?
—No, nada, nada jefa, atractivo el doctorcito ¿eh? Eso.
—¡Qué va! ¡Tiene pinta de maricón! –y ambas se rieron por lo bajo.
La puerta del ascensor se abrió sin un sonido en el primer piso del complejo. Un largo pasillo de linóleo blanco con las paredes de un color beige pálido iluminado por los reflectores de luz ultravioleta.
Dos personas del equipo forense, vestidos con sus clásicos mamelucos con capucha de color blanco, se movían despacio alrededor de un cuerpo que yacía boca arriba con su cabeza de costado sobre el piso manchado de sangre.
—¡Buenos días, Lucía! –saludó Mike La Monde.
—Buenos días. Es un gusto volver a verte, ¡Ja! Nuestros encuentros son siempre tan románticos ¿no? –le dijo la oficial Morales, mientras estrechaba la mano varonil y segura que este le tendía.
—Sí. Es cierto. Deberíamos tener un rato para los dos y salir a tomar algo alguna vez, ¿digo?, hablar tranquilos, sin tanta mierda a nuestro alrededor, ¿no te parece?
—Puede ser –respondió la mujer policía mirando sus ojos azules e inteligentes.
—Bien, ¿Qué tenemos?
—Bueno. Dejame ver. Se trata de un masculino de mediana edad, caucásico, sin señas de golpes en su cuerpo. Una pistola 9 milímetros a su lado. El cuerpo fue encontrado a las siete cuarenta y cinco por la ordenanza de limpieza, uh… su nombre es Olga Pintos, mexicana –leyó Mike en voz alta de una pequeña libreta abierta que llevaba consigo.
Lucía, de pie frente al cadáver del guardia nocturno, se agachó y observó sus ojos colgando de las órbitas, su boca abierta y restos de lo que parecía una espuma blanca rosácea pegada a las comisuras de sus labios.
—Uhh, ¿Cuánto hace que murió? –pregunto llevándose la mano a su nariz.
—Unas doce horas, aproximadamente.
—¿Qué es esto? –volvió a preguntar señalando la baba ya seca en el mentón del muerto, a la vez que miraba desde abajo al hombre parado a su lado.
—¿Y qué carajos le paso a su lengua?
—No lo sé. —Mike inclinó su cabeza.
—Al parecer se la cortó en pedazos con sus propios dientes. No hay señales de que haya recibido un disparo o un golpe. No hay tampoco heridas de puñal. Quizá debas hablar con Myriam Martínez, la patóloga forense.
—La pistola, ¿ha sido disparada? –interrogó Lucía mientras se incorporaba.
—No. Se ve que la tenía en su mano cuando cayó y entonces se le resbaló hacia un lado.
—Myriam ya ha tomado las muestras y se fue a su laboratorio para tener los resultados lo más rápido posible.
—Perfecto, hablaré con ella después.
—Una cosa, Mike –lo tomó del brazo– ¿Por qué han llegado tan rápido?
El director del CIBA ha llamado al Comisario General y él nos ha dado la orden para que vengamos inmediatamente.
—¿Al Rafa?
—Así es. Si quieres saber más al respecto deberías hablar con él ¿te parece? Creo que esto es algo gordo.
—Claro. Gracias.
—Nos vemos –Mike le guiñó un ojo y se fue.
—¿Yoli? –llamó Lucía.
—¿Jefa? –dijo Yoli saliendo de inmediato del laboratorio.
—¿Qué pasó ahí adentro?
—Bueno, la puerta estaba abierta, según me han dicho los de criminalística, cuando la ordenanza vio el cadáver y llamó desde la recepción al 911 después de avisar al encargado de mantenimiento.
—¿Falta algo?
—Bueno, no se sabe aún. Hay que hablar con el jefe del laboratorio, el doctor Gregorio Buresteinn para que nos diga si le falta algo o no.
—Bien, dejemos a los muchachos de policía científica terminar su trabajo y vayamos a hablar con el doctor.
Ambas mujeres caminaron hacia el ascensor por el pasillo que de pronto pareció que se volvía un poco más oscuro mientras los ojos de Alfredo, abiertos y sin vida, miraban sin ver el rítmico movimiento de las caderas de las dos policías.
El Ruso estaba con Gregorio Buresteinn en una de las oficinas de la planta baja, en el área de administración.
Cuando Lucía y Yoli salieron del ascensor, un agente se acercó y les informó dónde quedaba.
—Muy bien. ¿Eh, muchacho? ¿Me conseguís un café negro y sin azúcar?, por favor –pidió Lucía.
—Desde luego, ahora se lo alcanzo oficial.
La oficina no era muy espaciosa pero parecía cómoda. Un escritorio medio ministro en el centro y estanterías repletas de biblioratos y carpetas de archivos cubriendo dos paredes.
Una computadora sobre el escritorio y al lado, una pequeña mesa con lo que parecía ser una impresora de última generación.
Un poco más allá un sillón de cuero negro de dos cuerpos y dos sillas tapizadas en color rojo completaba todo el mobiliario de la oficina.
El agente Stangenn se encontraba de pie, apoyado sobre un archivero de metal de un metro y medio de altura. Sobre el mueble, una maceta con un malvón resplandeciente y recién regado exhibía sus verdes y grandes hojas. La luz del sol entraba de lleno a través de un ventanal desde donde se podía apreciar un hermoso parque. El césped parecía recién cortado. Una hilera de pinos con sus copas en forma de cono se perdía en la distancia.
Buresteinn estaba sentado en el sillón de cuero negro, con sus piernas cruzadas. Prestaba atención a una copia de la pintura «La mujer con sombrero» de Matisse que colgaba en la pared. La dama lo miraba desde su mundo de colores vívidos, sonriendo, misteriosa. Una mueca que parecía una eterna pregunta al mejor estilo Fauve.
—¡Ah, buen día de nuevo, doctor! –saludó Lucía entrando junto con Bianca y cerrando a continuación la puerta.
—Hola otra vez –dijo el doctor, mientras se acomodaba la corbata con una de sus manos blanca e inmaculada.
—Le he pedido prestada la oficina a Mónica, nuestra jefa de administración, por un momento, para esperarla a usted como me pidió, oficial, ya que no se me ha permitido volver, ni a mis colegas, a mi lugar de trabajo desde que la policía cerró el acceso al primer piso.
—Muy bien, se lo agradezco.
—¿Cuántas personas tiene en su laboratorio? –preguntó Lucía, tomando asiento en una de las sillas rojas mientras le dirigía una mirada intensa e inquisidora. Yoli se paró detrás de ella apoyada contra la puerta.
—Bueno. Mi colega Patricia Gómez–Ruiz, y mi ayudante Esteban Cortez.
—¿Solo dos personas?
—Sí, pues sí, No hace falta mucho más cuando uno cuenta con personal muy capacitado ¿no?– respondió con cierto tono soberbio, mientras miraba de reojo a El Ruso y a Yoli.
—Sí, claro –afirmó Lucía, cruzando sus piernas.
—¿Dónde están ahora?
—Patricia no ha llegado todavía y Esteban creo que estará en la granja de animales, en las afueras de la ciudad, debía tomar durante el día de hoy algunas muestras de las vacas para las próximas pruebas que empezaríamos esta tarde.
—¿Vacas? –pregunto de pronto Yoli.
—Bueno, sí. Experimentamos con ellas hace ya unos años. Aislamos extractos de pituitaria y luego los purificamos. Mediante técnicas de ingeniería genética sintetizamos una hormona de alta pureza –explicó Gregorio, adoptando un tono doctoral.
—!Fuiii! !Fuiii! –silbó Yoli y luego exclamó– ¡vaya, vaya!, parece algo realmente complicado.
—Bueno, no lo es tanto si uno sabe lo que debe hacer, ¿no le parece?
—Dígame doctor. ¿Notó que faltaba algo de su laboratorio? ¿Alguna cosa fuera de su lugar? ¿Un estado poco normal? –quiso saber Lucía.
—Sí. Néstor, el encargado de mantenimiento, me informó que una de las mujeres de limpieza había descubierto el cuerpo, tirado en el piso, del guardia nocturno. Le pedí que llamara de inmediato al 911.
Después, ya en mi laboratorio, hice una detenida inspección. No había al parecer nada revuelto, salvo que encontré la puerta de la heladera abierta. La usamos para la conservación en frío de muestras y cultivos. Además, noté que faltaban todas las cajas que tenían la solución hormonal. El lunes ya estaban listas.
Se trata de las primeras 2.000 dosis, unas ochenta cajas conteniendo 25 pequeñas jeringas cada una. Además, faltaban todas las placas con los cultivos de las levaduras recombinantes. Alarmado, bajé a la recepción y allí me encontré con los dos agentes aquí presentes que por cierto llegaron muy rápido.
—Bien. Entonces podemos suponer que el móvil ha sido el robo.
—¿Por qué alguien querría hacer eso, doctor?
—Oficial, la somatotropina bovina recombinante es una proteína sintética con un alto valor de mercado. Inoculada en las vacas lecheras mejora su producción en casi un 30%. Solo dos laboratorios en Argentina están intentando producirla a escala comercial, nosotros y BioTech, nuestra competencia.
—Comprendo.
—¿Cómo se abren las puertas de los laboratorios?
—Con llaves magnéticas, por supuesto. El acceso es restringido a cada una de las áreas y laboratorios del complejo. Sólo podemos ingresar nosotros –respondió Gregorio, observando como la luz del sol se detenía sobre el hermoso cabello de la oficial haciendo resaltar aún más su color de ébano dándole un matiz de un azul oscuro intenso, como las alas de un cuervo.
—Entonces, ¿existe la posibilidad de que alguno de sus colegas haya tomado esas cajas, este… digamos sin permiso? –interrogó Lucía.
—No en absoluto. Eso es imposible.
La teniente lo miró detenidamente.
—¡Hey! ¡Epa! –Yoli que estaba apoyada contra la puerta se apartó y dejó que entrara el joven agente del pasillo que traía en una de sus manos un vaso de cartón.
—Este, ¡perdón!, aquí tiene su café, tal como lo ha pedido, negro y sin azúcar.
—Aja, muy bien, se lo agradezco.
Lucía lo agarró y le dio un prolongado sorbo. Luego lo dejo sobre el escritorio. Se levantó y volvió a mirar al doctor Buresteinn.
La agente de policía cerró despacio.
—Entonces, debemos suponer que alguien tuvo acceso a la llave, ¿no es cierto?, no hay señales de violencia en el laboratorio.
—Bueno, este, sí, pudo existir esa posibilidad. Pero no tengo ni idea de cómo podría haber sucedido eso –dijo el doctor.
Nervioso descruzó las piernas y palpó con la mano derecha el bolsillo de su bata.
—¿Cada empleado de los laboratorios lleva consigo las llaves electrónicas? –preguntó la oficial de policía volviendo a tomar el vaso de café.
—Sí, por supuesto, las llevan todo el tiempo consigo. Sin embargo, mensualmente, se cambian las combinaciones de acceso y entonces recibimos nuevas tarjetas. Los controles son muy estrictos.
—Ya veo. ¿Sospecha de alguien? Cree que es posible que, digamos la competencia, sea la responsable del robo y de la muerte del guardia nocturno.
—No lo creo. Conozco al Doctor Otto Graus, el director de BioTech y sé que es una persona honesta y confiable con una alta ética profesional. Estoy seguro de que jamás permitiría que algo así ocurriera. En realidad tenemos una sana rivalidad, si entiende lo que quiero decir.
—Por otra parte, no sospecho de mi personal ni de nadie del equipo científico —dijo el doctor Buresteinn— sacando del bolsillo de su chaleco un hermoso reloj, que parecía ser de oro, sujeto por una cadenilla con delicados eslabones dorados.
Yoli, al verlo, casi se abalanza sobre el hombre. Lucía, atenta, se lo impidió con firmeza.
—¡Qué hermoso! –exclamó, y se acercó un poco más al científico.
—Ah, sí, se trata de un reloj de bolsillo La Bell, legítimo. Es una joya de mucho valor para mí, no solo monetario sino sentimental.
—¿Conoce la marca? –preguntó en forma despectiva Buresteinn, balanceándolo frente a los ojos de Lucía para luego volver a guardarlo.
—Bueno, sé que es exclusivo de una joyería de la Recoleta.
—¿Usted conoce el lugar? –inquirió Lucía.
—Solo de nombre, nunca fui si es a lo que se refiere.
—Bueno, oficial, si ya no tiene más preguntas me retiro, hay asuntos que debo atender, dijo el doctor dirigiéndose hacia la puerta.
—No por ahora. Puede irse, pero seguro volveremos a molestarlo en algún otro momento. Estoy a cargo de este caso y será necesario hablar con usted de nuevo y con sus colegas por si recuerdan o aparecen más detalles, ¿Entendido?
—Desde ya, cuando guste, aquí estaremos. Permiso —pidió el doctor dirigiéndose a Yoli, que apartándose dejó que saliera.
—¡Jefa! –dijo El Ruso, separándose del archivo metálico– Ese reloj es del mismo tipo del que tenía el muerto del puerto ¿No es demasiada casualidad?
—Sí, eso parece —sentenció Lucía.
Se aproximó al ventanal que daba al parque. Detuvo su vista en la hermosa arboleda que bordeaba un camino de grava. Desde esa perspectiva parecía que terminaba en un amplio estanque rodeado de ángeles de piedra de tamaño natural.
Alzó la vista y vio pequeñas nubes algodonosas. Se movían y cambiaban de formas en el cielo azul del mediodía. Eso le hizo pensar que a veces las apariencias engañan. El hecho de que hubiera dos relojes similares relacionados con muertes violentas podría ser un hecho fortuito. El asunto era que ella no creía en las coincidencias.
Dos asesinatos ocurridos en muy poco tiempo que aparentaban no tener que ver uno con el otro, pero que parecían vincularse a través de ese par de objetos provenientes, además, de la misma joyería. No era mucha casualidad, ¿o sí?
Lucía intuyó que muy pronto volvería a ver a la joyera de Recoleta.
Dejó sus pensamientos y ordenó a los dos agentes que localizaran a los doctores Patricia Gómez–Ruiz y Esteban Cortez lo más rápido posible. Quería hablar con ellos cuanto antes.
Acto seguido, abandonaron los tres la oficina de administración y a paso firme salieron del edificio. Se detuvieron un momento al ver que, por una puerta lateral, dos hombres sacaban una camilla con lo que supusieron que era el cadáver del guardia nocturno dentro de una bolsa de plástico negro. Los camilleros lo metieron en la ambulancia del Departamento de Homicidios, subieron en la parte trasera y cerraron las puertas.
El vehículo arrancó y se perdió en el tráfico rumbo a la morgue judicial haciendo sonar su estridente sirena.