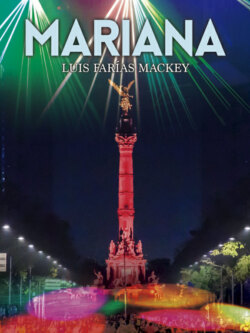Читать книгу Mariana - Luis Farías Mackey - Страница 10
ОглавлениеENRIQUE
Acapulco, Guerrero
Domingo 20 de mayo de 1973
08:46 horas
Aquella mañana lo despertaron los gritos y carreras. Entre las nubes del alcohol entendió lo grave e indeleble del asunto y de su culpa.
Que sus borracheras lo dañaran era su problema, pero que perjudicaran a otra persona no tenía perdón, más cuando esa persona había confiado en él, le había abierto su corazón, lo había comprendido y reconfortado. Cuando todos desconfiaban de él, ella le había entregado su integridad, seguridad y sueños. Su vida, volvía a confirmarlo, no tenía razón ni merecimiento.
No siempre había sido así. Hubo un entonces promisorio y bondadoso. Su niñez fue feliz, aislada de problemas y de privaciones, alegre, sana, dedicada al juego y colmada del cariño de los suyos. En ese mundo, hoy tan lejano y ajeno, el abuelo Papáquique había sido su luz y fortaleza. Desde bebé fue su consentido, su compañero, su amigo. En él hallaba seguridad y confianza, y se sentía útil, querido, feliz. La familia vio con extraña simpatía la predilección del abuelo por el niño, más tarde fue suspicacia lo que levantó, hasta que finalmente llegó a hostilidad. Tras la muerte del abuelo, lo que imperaba era una furia rabiosa y enfermiza.
Papáquique había muerto hacía dos años, semanas antes de verle cumplir 18 años. Desde entonces, Enrique ansiaba morir.
Su familia era una de las más adineradas del México de principios de los años setenta. El gran generador de esa inmensa fortuna había sido Papáquique, hombre emprendedor, audaz y con un desarrollado olfato para los negocios y relaciones. Así que Enrique nació y creció en lo que años más tarde un presidente llamaría la administración de la abundancia, rodeado de las seguridades —eso se creía entonces— del dinero. Su vida había sido un cáliz de felicidad y desaprensión, y su futuro debiera serlo como heredero universal del abuelo Quique. Pero la verdad era muy otra, su muerte lo había dejado en la más sórdida orfandad afectiva y situado en el centro de la más desalmada de las guerras: la del dinero entre padre e hijo.
No es que no se hubiese llevado bien con su padre, todo lo contrario, aunque no podría decirse lo mismo en reciprocidad. De niño fue objeto de sus mimos y cariños, que ya de joven se delataron falsos e interesados en sólo adular al abuelo. En su padre no había amor paterno, jamás lo había habido. No lo podía haber en quien únicamente se quería a sí mismo. Su padre había utilizado el afecto entre nieto y abuelo, como utilizaba su establemente falso matrimonio y todo y a todos, en su camino para su propio y exclusivo beneficio.
Muerto el abuelo, todo ese caudal de falso amor se tornó en desalmado e irrefrenable odio. Desde la lectura del testamento, su padre no le hablaba, no lo admitía en su presencia, le impedía el acceso a su casa y descargaba contra Enrique todo el resentimiento y sumisión que por siempre acumuló contra su propio padre.
La madre de Enrique, por contrapartida, fue siempre amorosa, en especial con él. Pero si grande era su amor, su debilidad emocional era mayor. A diferencia del amor paterno, el de ella era auténtico y florido, no escondía interés ni pretendía el afecto de Papáquique que, dicho sea de paso, la adoraba más que a sus propios hijos, sólo después de Enrique. No, en ella el amor era la válvula de escape a la triple infelicidad de su matrimonio: la de mujer insatisfecha y ultrajada; la de ser humano reducido a maniquí, a esposa modelo del exitoso empresario, a chica de portada de las mejores familias de México, pero también a hazmerreír de una sociedad falsa y fatua donde los besos, los abrazos y las sonrisas delataban la burla y el escarnio a la mujer vejada por las públicas y depravadas correrías de su marido que, si no eran objeto de aplauso, lo eran de indolente normalidad. Finalmente, la mayor de las infelicidades, la de la madre que ve retoñar en sus críos la ambición desmedida y desalmada del padre, con excepción de Enrique, quien repelía el dinero, la sociedad y el boato como el agua al aceite. Una llaga más sangraba en su corazón, el alcoholismo del mejor de sus hijos.
Cuando se percató que el amor de su juventud era un bellaco cruel y sanguinario, llevaba en su vientre el producto de una violación bajo presión psicológica. En mala hora Papáquique forzó el matrimonio y el gandul pasó a representar hacia fuera la farsa de un matrimonio avenido y a ejercer hacia dentro un yugo cruel y violento. Ella aguantó por amor a sus hijos y el apoyo afectivo de su suegro, pero su estabilidad emocional se fue deteriorando junto con el brillo de sus ojos, cual pábilo sin oxígeno.
Cuando el abuelo murió ella se supo en total desamparo, pero cuando se enteró de que Enrique era el heredero universal, su débil equilibrio emocional se quebró. Sabía mejor que nadie la condena que ello imponía a su hijo; conocía en propia carne la voracidad e ira demoníaca de esta familia y ahora, el más desprovisto para hacerle frente, su noble y tierno Enrique, quedaba a campo traviesa en temporada de caza. No podría resistir la masacre que de Enrique harían los de su sangre; sabedora, además, de que sin Papáquique nada podría hacer por su hijo. Ese día se ensimismó en un mutismo de depresión y tristeza que su marido prestamente diagnosticó de locura recluyéndola del mundo y, principalmente, de Enrique.
Los hermanos, significativamente mayores que él, siempre lo encelaron con distanciamiento y frialdad. Ahora que «el pinche viejo» no los mencionaba en su testamento, lo combatían como enemigo. Ni qué decir de tíos y primos, incluso algunos de los sirvientes del abuelo.
Enrique perdió abuelo, padre y madre en un día; perdió el mundo amigable que conocía, perdió su familia, su casa, su autoestima y, lo principal, perdió el deseo de vivir.
Con la muerte del abuelo, el mundo se enemistó con él, abandonándolo a su suerte. ¿Por qué Papáquique le había impuesto semejante carga? Sabía mejor que nadie los odios que la riqueza despierta, la voracidad despiadada de los suyos, su codicia, sus resentimientos, sus frustraciones. ¿No fue él, acaso, quien siempre dijo que los bienes materiales vienen envueltos en sufrimiento? ¿Por qué, entonces?
A Enrique jamás interesó el dinero y los negocios, soñaba con ser fotógrafo y vivir en una buhardilla perdido en Europa. Cuando el abuelo le preguntaba sobre sus aspiraciones siempre contestaba que quería ser fotógrafo para no saber nada de los negocios familiares.
—¿Y por qué no, Enrique?
—Porque veo a mi papá y tíos como perros y gatos, veo la tristeza en los ojos de mamá, veo la envidia carcomiendo a mis hermanos, a la familia dividida, recelosa, enfrentada, cual enemigos, y todo por los negocios. Sólo tú vives tranquilo, Papáquique, ¿cómo le haces?
—¡Ah!, porque a mí no me importa el dinero y no temo perderlo. Llegué encueradito e indefenso al mundo y así me verá partir. Pero el problema no es de dinero hijo, es de humanidad. Ven, acompáñame.
La enorme y atiborrada biblioteca era el espacio de la casa del abuelo que más agradaba a Enrique; su olor a libro, madera y coñac le daban un aire de santuario donde se respiraba sosiego y paz. Su silencio era casi místico y su luz cálida y amigable. A diferencia de las bibliotecas de decoración, ésta se caracterizaba por estantes dispares atiborrados de libros y pilas y pilas de libros por doquier, en pasillos, mesas y sillones. Sobre el escritorio, torres de libros y papeles se sostenían en milagroso equilibrio que amenazaba con enterrar bajo su inminente avalancha la frágil figura del abuelo. Para ojos extraños, aquello era el caos primigenio; no para Enrique, que conocía su orden y la razón de cada apilamiento y libro abierto, así como la clasificación por pasillo, anaquel y tema.
De debajo de una lámpara olvidada en una esquina, el abuelo sacó una llave con la que abrió la gaveta central de su escritorio. En ella sólo había un viejo cuaderno de descoloridas pastas azules, lo extrajo con la reverencia de quien exhuma un ser querido. Al no encontrar suficiente espacio sobre el escritorio, cual chamaco se tiró al piso para mostrárselo a Enrique.
—No te quedes ahí paradote, échate. Lo más que puede suceder es que se te suban un par de hormigas.
Enrique, acostado de panza al lado del abuelo, observó la forma religiosa con que abría el cuaderno y pasaba sus hojas hasta llegar a la que quería mostrarle.
—Mira, aquí está todo.
Dibujada en lápiz y bicolor, una gráfica de dos ejes se mostraba a sus ojos. El eje horizontal, con una escala de 1955 a 1960 se confrontaba con el vertical con medidas de cero a diez. De su vértice salían dos líneas punteadas, una azul y otra roja.
—La línea azul es el desempeño de mis negocios —indicó el abuelo recorriendo con el índice derecho su trazo en ascenso—, la roja es el de «mi humanidad» y, como puedes ver, en esos años no levantó de cero.
—¿Tu humanidad? ¿Cómo?
—Verás. Ya te he contado que empecé a trabajar de chamaco, cuando murió papá. Éramos tres y mamá jamás había trabajado en algo que no fuera casa e hijos. Tuve que salir a buscar el bolillo. La disyuntiva era sencilla: o ganaba dinero o nos moríamos de hambre. Pues a darle que es mole de olla. Resulté con un instinto innato para los negocios, así que, gracias a Dios, no faltó trabajo y comida. Mis hermanos pudieron estudiar y tu abuelita vernos crecer. Con los años y mucha suerte me convertí en un empresario exitoso, mis negocios crecían, mis empresas se multiplicaban, mi crédito, socios y fama florecían. Pero mientras más éxitos alcanzaba, más vacío y miserable me sentía. Me observaba y no me gustaba lo que veía: mis logros no me llenaban, mis triunfos me enfadaban, aborrecía lo que era, lo que hacía, lo que me rodeaba. Así pasaron muchos años hasta que un buen día decidí comparar mis negocios con mi humanidad. Y, bueno, medir resultados económicos es muy sencillo, basta comparar los activos de un año contra otro. ¡Ahhhh, pero medir mi humanidad…! ¿Cómo mides lo que no conoces, lo que no tienes, lo que no podrías identificar si te toparas con ella por la calle? Primero tenía que buscar mi humanidad, conocerla, entenderla y, entonces sí, confrontarla contra mis negocios, así que decidí tomarme un año sabático en busca de mi humanidad perdida.
—¿Y qué hiciste?
—Viví, Enrique, viví.
—Bueno, muerto no estabas.
—Casi, hijo, casi. Mira, decía García Lorca que hay en el mundo vivos más muertos que una piedra. La mayoría de la gente cree vivir cuando en realidad sólo existe en un estar sin sentido, en un desear sin límites, en un haber y consumir frenéticamente; en reaccionar a estímulos inconscientemente aprehendidos, en huir sin saber de qué ni a dónde; en permanente desasosiego, tristeza, soledad, angustia y vacuidad. Para vivir, lo que se dice vivir-vivir, uno debe despojarse de sí, de sus apetitos, de sus apegos, de sus deseos; de su ego, pues. Y escuchar, escuchar. Sólo escuchar. Escuchar los silencios del mundo y escuchar los silencios que en nuestras entrañas se expresan, casi siempre opacados por la alharaca y sinsentido de la voz de nuestra mente, que a cada paso nos aturde y extravía. Pero además hay que escuchar ambos silencios en estereofónico, hasta acompasarlos en una sola y cósmica melodía. Así que me dediqué a escuchar. ¿Que qué hice?, caminé por donde la vida me llevó. No creas que me refundí en el Tíbet o me perdí en el desierto de Sonora con peyote; no, caminé las mismas calles y avenidas, los mismos campos y barrios, las mismas fábricas, los mismos edificios, las mismas montañas y valles; como dice la canción: «En la misma ciudad y con la misma gente», sólo que lo hice viendo y escuchando con respeto y humildad. Cuando se habla es imposible escuchar, y resulta que nuestra mente siempre nos está hablando y aturdiendo, nos atosiga con su incesante parloteo y juega con nosotros como canica en olla, llevándonos de un pensamiento a otro sin resolución de continuidad ni relación con el hoy y aquí, impidiéndonos escuchar y aislándonos en la esfera de nuestro egoísmo. Quien sólo habla con su mente y no con su alma, no habla, se aísla. Así que lo primero que hice fue silenciar mi mente. ¡Ah, cómo me costó trabajo! Finalmente lo logré. Callé su cháchara infernal y empecé a escuchar el viento cantar entre las ramas de los árboles, como los primeros hombres; la sinfonía del agua al romper sobre las piedras, el andar de la catarina sobre el pétalo de la flor, el suspiro de las aves en vuelo, el brillo de la luz; escuché los sonidos de la sonrisa, la compasión, el amor, la ira, la envidia, el apego, la inseguridad, la avaricia.
»Tras los sonidos llegaron imágenes jamás vistas por mí. Nunca me había detenido a ver, realmente a ver, a la gente, la conocida y la desconocida. ¡Era gente, nada más! Pero un buen día empecé a ver personas diferenciadas y únicas, cada una con una luz y tonalidad diferentes, con una melodía distinta, con un aroma diverso; las diferencias no eran físicas, o de género, o de edad; tampoco de inteligencia, conocimientos o capacidades; menos de riquezas y posesiones; eran de humanidad. Qué tan humana y qué tan viva, qué tan vivida era su vida. Todos hablan de la vida humana, pero pocos saben qué tan humana y tan vida realmente es, porque hay vidas que no se viven, se sufren; hay vidas más cercanas a lo animal, vegetal o mineral que a lo humano; hay vidas que son dolor, desesperación, soledad, vacío, falsedad, maldad. Hay vidas que son representaciones de un papel, ecuaciones en un cálculo, inventarios de un almacén; espirales de voracidad, espejos de egoísmo, falsedad de máscara, defensa de barricada, distancia de abismo, obscuridad en luz; hay vidas depredadoras, chacales, detritus, infiernos. Cada quien, como en botica, escoge la vida que quiere. Pero la vida humana, para serlo tiene que ser eso: vida y humana. Vivir no es sólo existir, ser, estar, tener, atesorar. Vivir es afirmarse momento a momento como parte del gran fenómeno cósmico que es la vida. Vivir verdaderamente es ser uno mismo, no una idealización de uno; ser y llevar su ser a más de sí, en hambre del ser total, de ser en todo, sin límites, sin miedos, sin soberbias; sin perderse en negación. La vida es algo mucho mayor que nosotros, no es nuestra, no es apropiable, no es un instrumento del que podamos hacer lo que se nos venga en gana. La vida es para vivirla como un milagro, como un misterio, como un don. ¿Y qué hemos hecho de la vida? Una esclava de nuestros intereses, deseos y locuras. Un instrumento desechable, consumible, insignificante al servicio de nuestra ceguera y nadería, supeditada a las cosas, encadenada a nuestros caprichos, sujeta a nuestras ocurrencias. Lo más grave es que la hemos hecho profunda y dolorosamente inhumana y triste.
»Un buen día creí escuchar un sollozo profundo, lejano y oscuro. El lamento de quien no quiere delatar la presencia que su miedo revela. Lo vago y distante del sonido invitaba al olvido. Tiempo después, inmerso entre otras resonancias, el gemido se presentó de nueva cuenta. Remoto e indiferenciado un llamado salía de él. Bajé entonces a lo más incomunicable de mi ser, a su máxima insignificancia, al silencio total, a la oscuridad primigenia y, allí, de algún rincón primordial, emergió mi humanidad, desastrada, lúgubre, fantasmagórica. Una sombra, un guiñapo, una llaga.
»Supe entonces lo que vieron los rusos en Auschwitz cuando entre la niebla, la nieve y la muerte surgieron los enfermos abandonados por los nazis en su presta huida. Me acordé de un libro, en esos años de reciente publicación, escrito por un sobreviviente italiano del Holocausto y caí en la cuenta de que el infierno es algo que llevamos dentro, porque nuestra capacidad de causar y causarnos dolor es infinita. «El dolor —dice este autor— es la única fuerza que se crea de la nada, sin gasto y sin trabajo. Es suficiente no mirar, no escuchar, no hacer nada». La humanidad muere todos los días porque nos rehusamos a mirar, a escuchar y a hacer algo por ella; la nuestra de cada quien y la de todos como especie. En mi caso, mi humanidad era un dolor fiero, frío, seco, intenso, silencioso. Eso que llamaba vida no era más que un montón de cosas: dinero, terrenos, industrias, casas, coches, ropa, pinturas, sociedades, hasta convertirse ella misma en una cosa más: grande, aparatosa, compleja, llena de compromisos, de obligaciones, de prisas, de cosas… pero sin vida, sin amor, totalmente vacía de gente y de afectos. Sin poesía, sin humanidad. Vacía de mí, de mi esposa, de mis hijos, de amigos. Estaba rodeado de conocidos, socios, clientes, empleados y sirvientes, sin embargo, me encontraba absoluta y rotundamente solo. Tenía descendencia, más no familia; riqueza, pero no felicidad; poder, mas no paz; fama, no sosiego. Mi vida estaba cosificada, sin lugar para mi humanidad, ayuna de mí, ajena a los demás, refractaria al amor. A mi alrededor todo era igual: mis hijos querían más a sus coches que a sus propios hijos; mi mujer prefería las joyas al hogar; mis socios no tenían más interés que su bolsillo; mis empleados me eran desconocidos, instrumentos de trabajo, «recursos humanos», no «seres humanos». El autor ése que te comento, el que sobrevivió a los campos de concentración, Primo Levi, escribió un libro que se llamaba Si esto es un hombre y yo me preguntaba si la mía era una vida, si era vivir.
»Lo más doloroso fue aprender a verme y escucharme, pero sobre todo a aceptarme y a amarme. Es imposible amar a los demás si no te amas a ti mismo. El verdadero amor es entrega. ¿Cómo se entrega lo que no se tiene, qué entregas si nada amas para entregar? Todo mundo piensa que se ama, pero se equivoca, ama la imagen que de él tiene, ama su cuerpo y su nombre, ama sus posesiones, sus apegos, sus deseos, su inteligencia, sus obras, su apariencia, su narrativa; pero eso no es su humanidad, a la que no aman porque no la conocen y a la que confunden con un montón de grasas, huesos y líquidos, con trapos y afeites, con cachivaches y títulos, con cuentas bancarias, con el número de registros en una agenda telefónica. Cuando con seriedad te preguntas qué carajos y quién diablos eres, encuentras que la única manera de contestarlo es confrontándote con todo y con todos; y cuando realmente lo haces entiendes que eres ellos y ello, que tu persona, ego o imagen es una falacia, una pantalla, y que todos y todo somos uno y lo mismo. Una gran telaraña al viento, donde nada ni nadie puede hacer algo sin que mueva, para bien o para mal, el tejido completo de la red. Entonces aprendes a ser humilde y compasivo. Aprendí, pues, a amarme tal cual soy, no por lo que soy: no este cuerpo, no esta ropa, no esta tarjeta de presentación, no esta billetera, no esta casa, sino todo y todos en mí, o yo como parte indisoluble de todo y todos. A partir de entonces he tratado de vivir plenamente, humanamente, compasivamente cada instante de mi existir. Los negocios pasaron a último lugar y mi humanidad y la de los míos a primero, y año con año comparó mis dos líneas. ¿Y sabes una cosa?, mientras más creció mi línea roja más lo hizo y sin tanto esfuerzo la azul.
»Como verás tuve que hacer una escala y ponderar diversos elementos, muchos de los cuales ni siquiera conocía entonces: sueño tranquilo y completo; atardeceres gozados, novelas leídas, horas dedicadas a mí, a mi salud, a mi preparación, a mi ocio; horas para los míos, para mis amigos, mis empleados; sonrisas dadas, sonrisas recibidas; música, paz, tranquilidad; alegría, sinceridad, buena digestión, amaneceres con ansias de vivir. ¡Mira, aquí están todos los conceptos y ecuaciones! Conclusión, Enrique, piensa en tu humanidad, lo demás viene por añadidura. Piensa en tu humanidad y en la de los otros y serás feliz, vivirás en paz, estarás satisfecho. Nunca, ¡jamás de los jamases!, pierdas tu línea roja, hijo, nunca. ¡Te lo imploro!
Semanas después el abuelo moría. Enrique se situaba en el centro de un mundo maldito y feroz, ajeno a las ecuaciones y gráficas de Papáquique. Dos años hacía de ello. Enrique gustoso hubiese cedido todo de inmediato, pero el testamento señalaba que no dispondría de la fortuna hasta cumplir los veintiún años, para lo cual mediaba por delante un largo y azaroso año.
Padre, tíos, hermanos y primos trabajaban de directivos del corporativo con jugosos sueldos e incluso eran accionistas en algunas de las empresas. Enrique, por contrapartida, mientras no cumpliera los veintiún años gozaba sólo de una ayuda mensual de dos mil pesos que en nada se convertían tras pagar la universidad que su padre, por supuesto, se rehusaba a cubrir.
—Dígale a ese desvergonzado que no le voy a pagar nada, que se rasque con sus propias uñas, que para eso es dueño de todo.
Expulsado de su casa, tomó refugio en la casona del abuelo, fría y vacía sin su presencia. De la noche a la mañana la servidumbre se volvió hosca y grosera. Los perros del abuelo, entonces su única compañía, amanecieron envenenados a las pocas semanas de su llegada. Vivía solo, aislado, encerrado y temeroso hasta de su sombra.
Un buen día, un amigo de la universidad lo invitó a tomar unas copas. Era lunes. La cantina estaba semivacía. Bebieron, comieron, jugaron dominó y se ligaron a unas señoras entradas en edad y carnes, divertidas, fajadoras y borrachas. El dolor de cabeza despertó a Enrique en la trastienda de una pozolería en Garibaldi, entrepernado con Cuca bajo un zarape que olía a petróleo. Alejandra era su nombre de pila, Cuca el de batalla. Le doblaba la edad, le triplicaba el peso y le excedía por mucho en el trago. Sus pintarrajeados eran de suripanta, como su lenguaje y conversación, y una enorme verruga peluda en su pómulo izquierdo le daba un cierto aire tenebroso y caricaturesco y, a la vez, de Hermelinda Linda. Sobresalía por escandalosa, entrona y sus vestidos varios números por debajo de su talla. Cuca resultó ser una compañera fiel que no exigía más que compañía. Una cómplice de juerga y olvido. Una fealdad bienhechora y noble que sólo buscaba:
—…dejarme besuquear y fajar todita, que para eso me sobran carnes. Ven pa’ca güerito, pa darte una chupadita de muestra y cariño.
A diferencia del resto del mundo, Cuca estaba siempre dispuesta y lista. Lo escuchaba y hacía reír, con ella lograba engañar su desgracia y cuando se le pasaban las copas lo protegía con maternal y felino celo.
Su padre y familiares no lo recibían, su madre estaba recluida, el abuelo muerto, como sus perros; sus amigos estudiaban, trabajaban y noviaban; así que lo frecuentaban poco y, desde que empezó a andar con Cuca, cada vez menos. Pronto ella se convirtió en su única compañía, en su tabla de salvación. Sus asistencias y calificaciones fueron inversamente proporcionales al tiempo dedicado a su nueva y única amistad. Dejó la carrera cuando su equipo fotográfico entró al Monte Pío.
Era difícil entender esa relación, Enrique era un tipo sumamente atractivo: varonil, apuesto y alegre. Su parecido a Paul Newman era sorprendente. Sus ojos azules, herencia materna, eran grandes y brillantes cual amaneceres en altamar; su sonrisa, igualmente materna, era franca, fácil y grata. Su complexión, delgada y espigada sin ser atlética. Su trato, agradable y de señorial sencillez. Su inventiva, ocurrente, grata, lúcida, sagaz. Enrique se daba a querer fácilmente, su risa era desprendida, su mirada tierna y penetrante, su mente ágil, su trato desaprensivo. Era la mejor carnada para ligar, divertido, lanzado, ocurrente. Quien lo veía no podía sospechar el infierno que ardía en sus entrañas. A sus amigos extrañó su repentina afición al trago, pero en su inexperiencia eran incapaces de penetrar la máscara tras la cual ocultaba su gélido e insondable infierno.
Más preocupados por los síntomas —el abandono de la carrera— que por el mal en sí —Enrique—, lo que les pareció más lógico fue hablar con su padre y éste, ocultando las circunstancias imperantes, accedió a darle un trabajo de mensajero en una de las distribuidoras de autos del grupo: «Para que empiece desde bajo, sin papitis». El hecho de que la propuesta viniese de su padre, alegró y entusiasmó a Enrique sobremanera. La cosa funcionó de maravilla algunas semanas, hasta comprobar que su relación familiar en nada había variado. Un buen día al gerente de la concesionaria pidió a Enrique llevar una camioneta.
—Enrique, tome usted por favor la camioneta azul que recién llegó y llévela con mis respetos a su señor padre.
En su antigua casa, el viejo mozo le impidió la entrada:
—Pero Julio, que sólo vengo a dejar la camioneta.
—Perdóname Enrique, pero nadie mejor que tú sabe cómo es tu papá.
A Enrique le preocupaba más regresar a la concesionaria sin entregar la camioneta y confesar que era un descastado que arriesgarse a otro descalabro. «Es trabajo —pensó—, no cosas de familia», así que llegó hasta las oficinas paternas donde la escena se repitió esta vez con más abierta agresión.
Era jueves de dominó, se dirigió donde su padre jugaba con sus amigos. Se estacionaba cuando dos guaruras lo encararon.
—Sáquense al carajo —se oyó la voz del Capi Alcibíades, jefe de seguridad del corporativo, decirle a los escoltas—, este pedo es mío.
—Enrique —le dijo con abierta aprehensión—, qué carajos haces aquí.
—Vengo a entregar una camioneta.
—Pues no me parece buena idea.
—No es mía, Capi, cumplo instrucciones del gerente de la concesionaria.
—La idea no será tuya, pero el pellejo sí. Para nosotros tú eres un riesgo y nuestras instrucciones son impedir que te acerques a tu padre por cualquier medio ne-ce-sa-rio. Te aconsejo, por amor de Dios, que no lo busques nunca más.
—Pero, Capi…
—Entiende de una vez por todas, muchacho pendejo —cortó el Capi seco y marcial—. Al hablar contigo estoy violando todos los códigos de seguridad. Esta es la última vez, la próxima mis chacales jugarán contigo. Ahora, sácate a la chingada.
—Adiós, Capi.
—¡A Dios vas a necesitar y mucho! —suspiró para sus adentros el exmilitar, viéndolo partir.
La concesionaria hacía horas había cerrado y el viernes era feriado. Enrique tendría que guardar la camioneta hasta el lunes. Sus tres amigos cenaban, como todos los jueves, en el Hipocampo de Insurgentes Sur buscando por cielo, mar y tierra un transporte en que trasladarse a Acapulco. En eso estaban cuando vieron llegar a Enrique cabizbajo y sediento. No atreviéndose a rebelarles su circunstancia, les dijo que andaba probando la nueva camioneta de su papá.
—Nada para aflojar un motor que la carretera a Acapulco —atacó ingenierilmente Esteban.
Enrique adujó que su papá no le perdonaría.
—No mames, mi pinche Henry, ¿a la vejez viruelas? ¿Desde cuándo tan fijado? Además, no la vamos a tomar ¡la vamos a aflojar!, que es diferente y, además, gratuitamente. Hoy es jueves, tu papá está en la dominada y mañana segurito agarra puente con rumbo a tu nueva casa en Cancún, así que hasta el lunes por la mañana no tendrá tiempo para pensar en una más de sus pinches nuevas naves. Y mientras que con nosotros, ¿que nos lleve la chingada teniendo a Acapulco tan cerca y, sin embargo, tan inasible? ¿Qué prefieres, que un pendejo mecánico afloje ese motor con gastos pagados, o que se haga profesionalmente y sin cargo por nosotros? ¿Qué, no te cosquillea un remezón en la arena con alguna nenorra de bikini tan diminuto como nuestra conciencia?
Enrique escuchaba callado mientras con señas ordenaba ronda tras ronda. Esteban siguió exponiendo su teoría de aflojar motores. Para cuando abordaba la mecánica de los metales, las cubas lograron lo que sus argumentos jamás rendirían:
—¡Chingue su madre! —atajó Enrique—, total, si ni en su pinche casa vivo.
Minutos después, gracias a Dios en silencio, Esteban ponía en práctica su vasta experiencia en aflojar motores.
El domingo, cuando ya debieran emprender el camino de regreso, Enrique, con unas bien dotadas sonorenses y más cubas de las necesarias, metió la camioneta a la playa y pronto quedó atascada a expensas del oleaje que lenta e inexorablemente la engulló ante la impotente sorpresa de sus amigos y curiosos en la playa, y en los edificios cuyos balcones se llenaron de personas a observar el espectáculo del mar tragándose una camioneta de lujo y último modelo, además de las sonorenses y sus diminutos bikinis.
—Ahora sí que valió madres la aflojada de motor, mi Henry —balbuceó Esteban.
Nadie conocía lo terrible de su situación familiar, así que cuando su padre apareció con notario, los tres amigos supusieron que era para efectos de cobrar el seguro.
Enrique perdió la camioneta y el trabajo, y se distanció más de sus amigos. Sólo quedaban Cuca y el alcohol. Prácticamente vivía en la pozolería que aquélla regenteaba en Garibaldi; un lugar de mala muerte, rocola a todo volumen y aroma a cañería, donde más que pozole servían tequila en taza, por aquello del permiso de licores, o, mejor dicho, la inexistencia del mismo. Prostitutas decadentes, borrachas o marihuanas solían descansar en la pozolería con los pies descalzados e hinchados sobre las sillas y tomando «cafecito» de tequila o aguardiente. Una verdadera pesadilla de Fellini: paquidermas psicodélicas embutidas en minifalda con jamones tatuados de várices sobre las sillas y medias deshiladas hasta los tobillos, cabeceando su sueño, borracheras y decrepitud, entre eructos, flatulencias y mentadas. En uno de los cuartos de atrás, entre sillas rotas, cajas de cerveza, cubetas, ratas y cucarachas, dormía Enrique. En sus horas de vigilia, generalmente nocturnas, se le veía en una mesa tomando «café» hasta caer de nuevo.
—Si lo dejo salir sabrá Dios qué locura va a hacer. Además, quién sabe qué le hagan los que no lo quieren —dijo Cuca a Alfonso, quien explicó la última parte por la borrachera de la vieja y la tiró a loca.
Los amigos hacían lo posible por jalarlo, pero cada vez les era más difícil penetrar la coraza tras la que Enrique se había recluido.
Aquella noche Alfonso logró llevarlo al Bóboli Bar, paseándolo primero por el vapor, la peluquería, el restaurante y el closet. Cuando llegó vieron al Enrique de siempre. La noche pasó entre cánticos, albures y ligues. El amanecer les alcanzó en Acapulco.
La noche de aquel sábado Enrique había estado simpatiquísimo en la discoteca.
Para la mañana del domingo todo había acabado para él. La línea roja de su humanidad ya no existía.