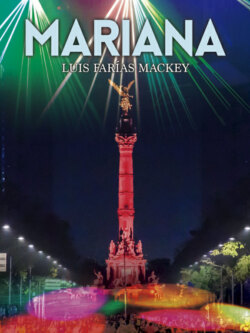Читать книгу Mariana - Luis Farías Mackey - Страница 9
ОглавлениеJOAQUÍN
Ciudad de México
Viernes 18 de mayo de 1973
01:36 horas
La noche del viernes terminaba. El Bóboli Bar empezaba a vaciarse. El grupo musical había cerrado minutos antes su presentación con Amigos míos, me enamoré de Luis Daniel Riguetti. Señal del adiós, las luces se empezaron a encender. Los que permanecían allí o eran necios dispuestos a quedarse hasta que los corrieran con caminera en mano, o estaban enredados con la cuenta y la coperacha. El caso del grupo caía en las dos hipótesis. Para colmo, Joaquín se había ausentado para entregar en su casa a la hora fijada a Cristina, la novia del momento. Así que tuvieron que estirar su dinero para cubrir la cuenta. Ya le cobrarían cuando regresara por ellos.
Para la mayoría cerraba la noche, para ellos empezaba el fin de semana. Eran tiempos de universitarios con ingresos propios, capacidad motorizada, techo y comida paternos, e irresponsabilidad hasta donde se pudiera. Finalmente fueron echados a la calle Florencia, con camineras del Bóboli Bar; que tras ellos cerraba puertas y apagaba luces. En sus escalinatas esperaban a Joaquín, que llegó tocando el claxon con una mentada de madre y gritando por la ventanilla abierta:
—¿Dónde va a seguir el desmadre, cabrones?
—En Acapulco, güey, o qué —contestó y preguntó a un tiempo Esteban. Todos se voltearon a ver por si acaso hubiese algún remilgoso; ante el silencio, a Acapulco fueron con lo que traían puesto, por dentro y por fuera.
En el vocho azul de Esteban se amontonaron Joaquín, al volante, Alfonso, Enrique y el propio Esteban; este último estudiaba ingeniería mecánica y había modificado su coche para que hiciera más ruido que un auto de fórmula uno. Pero el ruido no se reflejaba en la velocidad. Había, además, perforado el techo para colocar en él un moderno quemacocos. El hueco le había quedado milimétricamente perfecto, pero el dinero se le fue por el hueco, así que por quemacocos tenía pegado al techo un hule azul adherido con maskin tape, ergo, no adherido. No obstante, como era el único vehículo a la mano, ruidosa y airosamente se dirigieron a Acapulco.
El sábado pasó entre crudas, chelas y sol. Caía la tarde y Esteban quemaba una cubita limonera cuando escuchó una sonora y diluviosa sonada de nariz. Le preocupó haber dejado su camisa al alcance de Joaquín, quien, afortunadamente, optó por las hojas de la sección amarilla del directorio telefónico que encontró más a la mano. Serenado el ánimo, asegurada la camisa y debidamente avituallado, se sentó a escuchar el lamento de rigor: Cristina, ¡va usted a creer!, le había hecho un pancho telefónico por un inofensivo y religioso retiro espiritual en Acapulco con sus amigos.
La mecánica siempre era la misma, sin importar novia o pancho: un callado gemido, casi imperceptible, era el primer aviso, como sismógrafo. Luego un puchero callado, apenas dibujado en comisuras y frente; soterrado, cual violines wagnerianos anunciando la llegada de un dios, anuncia un suspiro in crescendo que termina por reventar en pródigo llanto.
Suelto el diluvio, lo aconsejable es dejarlo drenar a discreción, con harta paciencia cariacontecida. Desaguado el caudal viene una retumbante, acuosa y masiva sonada de nariz. Tan repentina y tan copiosa que tiene que auxiliarse con lo que esté a su alcance: pañuelo, servilleta, mantel, corbata, periódico, tortilla o, en ausencia de instrumento alguno, a mano libre. Luego a callar y escuchar la tragedia.
Nadie sabe si nació con ella, si es una conducta aprendida, si es un atavismo de otra vida, previa y femenina, o un rito religioso de alguna secreta secta; pero así es, ha sido y todo indica que será hasta el último de sus días.
Hay en él un romanticismo melancólico y enamoradizo con corazón cocido al limón, cual almeja chocolata sobre mesa de madera ajada con costras de pasadas batallas cubiertas por lentejuelas de arena brillando al sol, con una mezcla muy nacional de telecomedia chafa y un poco demasiado de comicidad no buscada.
Como sea, aciago o tragicómico, no ha habido en su vida una sola lágrima que no haya derramado por una mujer. Nació enamorado y vive enamorado, y para él no hay amor ni mujer que no deban ser amados, como canta Clapton, temblando en dolor y, como nos indica su vida, sin moco y llanto.
Que no se entienda que para él el eterno femenino es todo dolor y sufrimiento, no. Sus arranques lacrimomucosos son valles donde los deleites y delirios de los néctares femíneos son crestas. Hay quien piensa que Joaquín desagua lo que cual colibrí absorbe de las mujeres, diría él, «del misterio, ya que asegura que éste tiene género y no puede ser más que femenino. Mas baste por ahora del misterio, que tiempo habrá para que el propio interesado comparta sus disquisiciones sobre el tema.
Tras cada uno de sus llantos y consabidas mucosidades se esconde un océano de arrebatos que van del más sublime y casto amor al más bajuno instinto y feroz deseo. ¡Qué le vamos a hacer! Así era Joaquín, un enamorado de la pasión que sucumbe a lo femenino.
Nació marcado por el erotismo y fue precoz en esto de las artes sexuales. Cursaba el primer año de secundaria cuando celebró su desvirgue en Juanacatlán, que así se llamaba entonces Alfonso Reyes —la calle, no el filósofo—, antes de los ejes viales. Aquella noche, muertos de miedo y de frío, los tres amigos que esa tarde atestiguaban su llanto, lo esperaban, más curiosos que solidarios, sobre la hojarasca enlodada del camellón.
Llegaron caminando desde Tacubaya, tras salir del cine. Las pirujas comadreaban frente al portón de un edificio con motivos en ladrillos rojos y grandes ventanales de herrería negra, brincando de un pie a otro a la caza de automovilistas, uniformadas en minifaldas que más parecían fajas ortopédicas. Su aspecto los heló, aunque no lo confiaran entre sí. En nada se parecían aquellas mujeres a las imágenes que poblaban sus arrebatos juveniles, inspiradas en un cuadernillo del Lido de París que Enrique había sacado de la casa de su abuelo, guardaba cual tesoro bajo el colchón y presumía a sus amigos cuando iban de visita. Estas mujeres eran gordas, entradas en años, chaparras, vulgares, pintarrajeadas cual payasos y aterradoramente feas.
Los árboles en el camellón brillaban bajo una luna llena, los espectros de sus ardores juveniles mecían de viento frío su ramaje, rociando sobre ellos las remisas gotas de una lluvia de octubre; el tráfico era esporádico, la clientela menguada y un perro ladraba destemplado como anunciando a Esteban el excremento canino que a punto estuvo de hacerle dar con las naves al través.
—Si nomás vienen a mirar —les gritaron desde la acera—, vayan a mirar a sus mamás, chavitos, que espantan la clientela y si la chota los apaña les va a bajar hasta el modito de andar.
Los cuatro callaron sin saber qué contestar.
—Qué onda —gritó una gorda de minifalda roja y chillona camisa amarilla que poco cubría sus desmesurados senos—, vienen a desquintarse o qué.
Joaquín y Alfonso cruzaron la calle. Se dirigieron a la que preguntaba, tan fea como las demás.
—¿Cuánto? —inquirió Joaquín.
—Por estreno, 75 por los dos.
Alfonso ni siquiera había pensado en ello. ¡Bueno!, no esa noche, no allí, no con ellas.
—Sólo traigo 30 —contestó Joaquín.
—Pues váyanse a la beneficencia pública para no enviarlos más lejos.
—No por los dos, sólo yo.
—Y tú qué, güerito, ¿no se te para?
Alfonso sólo traía lo del camión.
—Pues si estás dispuesta a hacerlo por cincuenta centavos puede que nos arreglemos.
—Si no soy tu pendeja.
—Ni yo rico.
—Pues güerito, confórmate con Manuela que de tu amigo me encargo yo —dijo tomado a Joaquín de la mano, a quien vieron desaparecer a la vida tras el oscuro dintel del edificio.
Subieron al tercer piso por una escalera con más sombras que luz. Olía a humedad y orines. Entraron a un departamento con varios cuartos. No se veía a nadie más en su interior. Zafiro, así dijo llamarse, lo condujo a una habitación al fondo del corredor. Cerrando la puerta ordenó, más que pedir, que se desvistiera. Joaquín lo hizo en silencio y con la rapidez de un niño regañado y medroso. La habitación era lúgubre, pequeña y oscura, olía a viejo y a caño. Una Virgen de Guadalupe, iluminada por un foquito rojo encima de un espejo despostillado, vigilaba la escena. Era la única luz del cuarto. En él había una cama desvencijada y mal tendida con una colcha raída y roja, una silla de madera, un lavabo pequeño con un rollo de papel de baño sobre una de las manivelas del grifo y un bote de basura rebosante de papeles usados.
—Acuéstate, chavo —le ordenó mientras se despojaba de un gigantesco sostén percudido tras el que se liberaron, fieles a la ley de Newton, dos flácidos y ciclópeos senos coronados por dos oscuros, rugosos y enormes pezones. Josefina era robusta, de trato frío y cortante y con prisas, «A platicar al café, Papito, aquí se viene a coger». Sus tejidos adiposos eran, además de excesivos, gelatinosos.
Joaquín descorrió la colcha y se echó boca arriba. La cama rechinó a su peso y volvió a rechinar cuando se incorporó al percatarse que se había dejado puestos los calcetines, de los que se deshizo más asqueado que apenado.
Josefina se trepo sobré él, la cama crujió y se pandeó a punto de quiebre. En silencio le ayudó ensalivando su pene y dirigiéndolo con sus dedos gordos y fríos. Joaquín, más urgido de salir de allí y del qué dirán sus amigos, que de vivir una noche de amor, liberó su sexo bajo el peso, físico, de aquella mujer, y anímico de su circunstancia.
—Fue como tocar el cielo —dijo lacónico a sus amigos al salir. Fue la única vez que no lo vieron llorar por una mujer, aunque supusieron que su silencio era de satisfacción y felicidad. Como sea, él y solamente él, entre ellos, ya conocía de mujer. Se equivocaban: Joaquín, sin compartirlo, vivió una terrible decepción, no amorosa, que son por las que siempre llora, sino de vida. «No puede ser esto el amor», se decía en silencio una y otra vez.
Desde entonces le quedó claro que la simple eyaculación acompañada no es amor, sea pagada o no. Durante mucho tiempo, al dormirse le asaltaba el recuerdo de Josefina lavándose en el lavabo al lado de la cama, oliendo a sudor y a rancio, con sus obesidades columpiándose al aire, el cesto desbordado de papel de baño usado, el foquito rojo, el olor a caño y el aliento acedo de sus gemidos fingidos al rechinido rítmico de la cama.
Mas que no se crea que el amargor de su primer sexo amainó en él su vehemente búsqueda amorosa, antes bien le empeñó en su exploración tras confirmar lo sórdido y vacuo del amor comprado, así que encaminó sus pasos por los del ligador indiscriminado: secretarias, señoras mayores, sirvientas y cabritas de Chapultepec (muchachas de pinta en el bosque dispuestas a intercambiar quicks tras algún árbol o matorral, movidas por el despertar de la libido; aclaración necesaria a riesgo de que se tome a Joaquín por depravado).
Estas relaciones tampoco colmaron su búsqueda. Desencantado optó entonces por la ley del péndulo: si el sexo fácil y el comprado no eran amor, había que buscarlo en las niñas fresas, sobrecuidadas y de sociedad. Así Joaquín se convirtió en el novio ideal de manita caliente, héroe de chaperonas, paradigma de tías quedadas, consentido de abuelas gurruminas, avidez de niñas mimadas, caprichosas y tiranas; niñas bien, de colegio de monja rica.
Una vez invitó a Enrique, ¡oh, iluso!, a una plática organizada por las mamás del Mericci. El tema era el noviazgo y el experto conferencista era ¡un sacerdote! La sala estuvo vigilada, como si fuese campo de concentración, por las mamás de las niñas que, supuso el invitado, temían que en cualquier momento brincasen sobre ellas —niñas y progenitoras— en apetente e inconsciente reminiscencia del rapto de las sabinas. La conclusión de la sesuda conferencia fue que el noviazgo era la puerta más franca al pecado y la concupiscencia: «Empiezan agarrándose la mano y ¡oh, chiminos, animales del averno!, ya no pueden parar…». Enrique se preguntaba cuáles de las mamás vigías habían concebido inmaculadamente y cuáles se desmandaron nomás les tomaron la mano. Descifrar el enigma, se dijo, significa facilitar la conquista por aquello del buen Freud de que origen es destino.
Como sea, la etapa de manita caliente tampoco satisfizo las expectativas de Joaquín, antes bien, lo demandante, frívolo y caprichoso de estas relaciones ahondó su tristeza y proclividad al llanto y autoflagelación.
Llegaron los tiempos y circunstancias ¡a Dios gracias!, de que con todo y retiros espirituales, tías y chaperones, se facilitaron las relaciones furtivas con las chavas y, como bien decía Serrat: «De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos ni lisonjas». Pero tiempos iban y tiempos vienen, que el llanto suelto de Joaquín permanecía inalterable. Todas sus relaciones, ya fuesen de manita caliente o de arrebato seminal, cursaban y terminaban en acuosos llanto y moco.