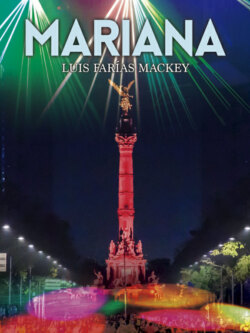Читать книгу Mariana - Luis Farías Mackey - Страница 7
ОглавлениеMARIANA
Ciudad de México
Sábado 23 de octubre de 1999
04:19 horas
Los ronquidos de Raúl terminaron por desengañarla: no dormía. Acercó el reloj, las cuatro veinte y de Mariano Enrique, su hijo, ni sus luces. «¡Cómo puede ser tan desconsiderado!», pensó.
Se escurrió de la cama. ¡Qué diferencia con Raúl! Cuando éste se levanta, ya sea por la noche en sus idas al baño o de mañana al despertar, avienta las cobijas como El Santo lanzaba contra las cuerdas a Blue Demon, su enorme peso hace trepidar la cama y chanclea entre sonoras flatulencias hasta perderse en el vestidor. Ella, por el contrario, había logrado hacer del acto de levantarse un arte completo; un silencioso y recogido rito: no se levantaba, fluía, cual ánima que abandona el cuerpo. Todo había empezado por no despertar a Raúl, pronto se percató de que su sueño era difícilmente afectado, pero también, y más importante, que esa manera sutil, casi religiosa, de levantarse sosegaba su ánimo y hacía sus mañanas o madrugadas más gratas y apacibles, robando tiempos para sí, en silencio y oscuridad. En esos momentos estaba sola, más no en soledad; no era solitud lo que buscaba, sino recogimiento y libertad de estar consigo misma.
Ella había logrado hacer sus silencios por fuera y por dentro. A veces despertaba y pasaba horas meditando; otras, a oscuras, se recluía en la cocina y sus recuerdos. De día las preocupaciones y los agobios la alienaban, pero de noche era dueña absoluta de su tiempo y de su mente.
Con el mismo sigilo con que salió de la cama se enfundó en el pijama. Desde aquel día en Acapulco dormía desnuda, sólo en las noches de gran frío utilizaba la camisola del pijama, jamás el pantalón. Que ella recuerde, camisón usó, brevemente, la noche de bodas, la siguiente salió del baño con su pijama de pantalón y camisola, se paró frente a los azorados ojos de Raúl, deslizó el pantalón hacía el piso, la camisa por sobre su cabeza y como Dios la trajo al mundo —y se la habrá de llevar—, se introdujo bajo las sábanas. Tras voltearle los ojos para adentro a su marido, no tanto por el paseíllo cuanto por la faena, aquél jamás volvió a acusar repelo por la desnudez con que transitaba entre el baño y el tálamo conyugal.
Casi en la clandestinidad se escabulló de la habitación. La puerta de Mariano Enrique permanecía abierta, por su ventana se filtraba una alfombra brillante de luna llena. La casa dormía, respiraba sosiego; el aroma de las rosas subía desde la sala y acompañaba a las sombras soberanas. El rellano de la escalera era de una cerrazón impenetrable, pero los escalones refulgían a la luz nocturna que por la estancia se colaba; los subsecuentes se perfilaban sin delinearse del todo en la penumbra que desde el vestíbulo de la entrada se extendía; ya en éste, a la derecha, en el jardín, más allá de la sala donde veteaban plateados los reflejos de cristales y maderas, la enredadera del fondo brillaba en calidoscopio, a sus extremos una negrura hermética se derramaba de las paredes hacia el pasto argento dibujando en sombras los perfiles de casa y árboles. Frente a las escaleras, el vestíbulo remataba en amplias puertas de cristal, donde, en temperatura controlada, posaban en muerte los trofeos de caza de Raúl —«La pecera cementerio» le llamaba Mariana—; a la izquierda el gran comedor dormía en pacífica sobriedad.
Un avión a lo lejos se enfilaba a tomar pista, su sonido apenas se escuchaba. Entró a la cocina. Contra la pared se proyectaban las cortinas de los ventanales, único detalle casero en la instalación que bien podría ser industrial.
Sin encender la luz calentó agua. Hacía frío, la chamarra de Mariano Enrique colgaba de una silla. «Sólo falta que el muy burro pesque un catarro». Se enfundó en ella y dejó que el té removiera sus recuerdos. Afuera un perro ladraba sin coro. Lo demás era silencio, sólo el ruido del refrigerador. Los cambios de velocidad de un camión urbano se registraron a lo lejos. «¿Dónde andará? Ojalá no haya tomado». Sabía que Mariano Enrique no era proclive al trago y, casi siempre, era el conductor designado, no obstante, varias veces había llegado en estado incróspito y le preocupaba.
«¡Qué peligros los de ahora! —pensó—. Como sea en nuestros tiempos las cosas no eran tan graves. Los muchachos tomaban, pero no como hoy». Su mente la situó, como en tantos otros desvelos, en la imagen de Gloria tumbada a media discoteca con sus gordas piernas abiertas, mientras ella experimentaba vientre adentro las cuatro estaciones juntas.
No había sido ésa la primera vez: tenía doce años, el verano regiomontano menguaba al pardear la tarde contra los acantilados de un Chipinque refulgente en sombras y las mamás habían organizado una tardeada en la casa de los abuelos. Con calcetas y cola de caballo acudió entre primas y amigas. Mamás y tías, en redondel de sillas, zurcían, tejían o se abanicaban platicando al unísono con un ojo al gato y otro al garabato. Las niñas se guarecían tras la mesa de los sándwiches de atún con mayonesa, los niños frente a la de sodas; bajo la mirada estrábica de la tía Hortensia, que, sin hijos ni nietos que patrullar, había ofrecido su doble visión para cuidar que los vasos no fuesen embarazados por algún gandul con anforita de contrabando. Entre grupo y grupo brillaba el parquet cual profundo y anchuroso océano. Fermín, uno de los grandes, se aventuró a navegarlo cual Cristóbal Colón, ante el azoro y nerviosismo de las mesas. Por sobre los sándwiches la invitó a bailar.
Frío y sorpresa. Cuchicheos de fondo. Silencio y cejas paradas de las tías. Mariana esperaba todo menos ser invitada a bailar y ser, además, la primera; aquello era para las grandes. Horas antes, en los casilleros del Campestre, calzándose el sostén, aplicando colorete o ciñéndose las medias al liguero, cuchicheaban de muchachos con una suficiencia y sabiduría para ella desconocidas y lejanas. ¿Qué sabía ella de muchachos y de bailes? Las grandes eran portadoras del arcano saber de con quién bailar y con quién no; en todo caso tenían el valor para negarse, sabían de qué hablar, frente al espejo habían ensayado cómo cruzar las piernas, restituir a su debido nivel una falda renuente, acomodarse con gesto desaprensivo el cabello para lucir los pendientes, limpiarse las comisuras sin correrse el lápiz labial, ¡bueno! Hasta podían, según las había oído decir, provocar que el elegido respondiera como perro faldero al encanto de una mirada o una sonrisa. Pero qué sabía ella de todo esto, nadie la había preparado y jamás había cruzado por su mente que algún día alguien la invitaría a bailar, menos esa tarde. Eso era para las grandes. Para colmo todas lo habían visto y oído; él lo había gritado sin recato desde el otro lado de la mesa. Las miradas, escuchas y chismorreo se clavaban en sus hombros con sofocante peso; todos aguardaban su respuesta. El muchacho, flaco, sonriente y con el copete engomado a la Presley estiró hacia ella la mano por sobre los emparedados.
La tía Hortensia, al ver que uno de los grandes sacaba a una de las menores, arqueó la ceja derecha tras sus lentes de Gatúbela, sus alarmas internas se dispararon cimbrando su elevado crepé. «El demonio —solía decir— brinca cuando menos se espera». Quien brincó fue ella. Se había colocado en el redondel, cual juez de silla, a la mitad del campo de batalla; arreglándose falda y peinado se disponía a fijar la regla de «grandes con grandes y chicos con chicas», cuando Mariana contestó sí. Sus dos cejas se arquearon en pasmo; de inmediato arreó niños y niñas a la pista sin quitar ojo —y cejas— de la primer y desigual pareja.
No supo cuándo contestó. Aturdida rodeó la mesa entre el asombro de las más, los celos de no pocas y un generalizado murmullo. Todas las miradas eran sobre ella. El miedo entumía sus movimientos, su pensar era torpe y distante, el aire denso; respirar le quemaba y sus pasos eran como en pantano. La pareja se detuvo en la pista en silencio, sin saber cómo empezar. Su respuesta había derrumbado en Fermín su viril confianza; pesaba sobre ambos el temor a lo desconocido, la niñez embozada en ostentación y seguridad. Finalmente, tras un homérico esfuerzo, él se le acercó, perplejo, agónico.
Una descarga la electrizó. Por primera vez experimentaba la caricia de una presencia. Con el tiempo llegaría a desarrollar la sensibilidad de descifrar lascivia o cariño, envidia o empatía, indiferencia u odio, amor o codicia en quien entraba en su proximidad. Aquella tarde no sabía explicar lo que experimentaba y ardía en su piel y entrañas. Madre, tías y monjas habían cumplido a la letra la tarea de aterrorizarla en todo cuanto al sexo e incubarle sus histerias. Más esa tarde, en la pista de baile, lo que en su interior bullía no le movía a alarma sino a misterioso deleite y húmeda aprensión. A su mente vino una conversación con el abuelo Mariano:
—Elito —había preguntado hacía no mucho—, ¿qué es el sexo?
El viejo, sorprendido, dejó la lectura, su instinto le decía que la pregunta no obedecía a ninguna preocupación propia de la niña.
—¿Por qué preguntas, Marianita?
—Las señoras del catecismo y mis tías no paran de alertarnos sobre sus peligros, pero ninguna parece saber qué es, ni cómo puede hacernos daño.
«Porque no saben un carajo», pensó el viejo. Dejó el libro, tomó a Mariana, la sentó en su regazo y frotándose la barbilla dijo:
—Verás, hija mía, a veces los adultos queremos ver en los niños nuestros propios miedos. No te preocupes por el sexo. Éste llegará, como llega la viruela y el sarampión, como la primavera sigue al invierno y el despertar al sueño. El sexo es algo tan natural como respirar y nadie le tiene miedo a respirar, ¿verdad? Tú sabrás qué hacer sin que te dañe cuando llegue. Lo importante es no temer a nada, que nada es malo en sí mismo. Nosotros creamos el mal y vemos monstruos y peligros donde no los hay. Pero ¡no se te vaya ocurrir discutir esto con tus tías, las sisters y peor aún con las guacamayas del catecismo! Escúchalas, pero recuerda: «Que nada te turbe…
—…nada te espante, todo se pasa…» —terció Mariana citando las palabras con que el abuelo sometía a sus infantiles zozobras y que exorcizaban por las noches sus pesadillas.
—Las cosas, hija, llegan cuando tienen que llegar y hay que vivirlas a plenitud, sin miedos, sin recelos, entregando todo sin esperar nada a cambio. Sólo hay una vida y es ésta; que los temores de tus tías no te la echen a perder.
Salía Mariana cuando el abuelo la paró.
—Espera.
Al voltear la niña encontró un hombre abatido. Los segundos pasaron, el anciano veía, callado, al piso. Peleaba con él. Finalmente articuló:
—El problema no es el sexo, sino el amor… mejor dicho la ausencia de amor. ¡No, no, no es así, no me estoy explicando! —se interrumpió enfadado.
Nuevamente cayó el silencio, Mariana jamás lo vio tan disminuido. Éste cerró los ojos, tomó un profundo respiro y con cuidada calma continuó:
—El verdadero problema es no saber ver el amor en todo lo que existe. El amor no es algo que se construya y atesore, que se encuentre como un diamante o florezca como un rosal. Casi todos confunden el amor con poseer a la persona amada y sentirse amados; creen que el amor es el deseo de amar y ser amado. Están enamorados del amor, de lo que creen que es el amor. ¿Lo ves?, están enamorados de su engaño, de una idealización, de su idea de amor. Y eso no es amor ni es amar.
Mariana seguía confundida, el abuelo hablaba para sí.
—Algunos piensan que el amor es como ganarse la lotería —continuó don Mariano—, otros, que es como una cuenta bancaria con depósitos, retiros y saldos; para muchos es una cursi película gringa; los más creen que es la costumbre de levantarse, trabajar como bestia, proveer a la casa y mal dormir. Muchos, sin saber que han sido derrotados, lo buscan en el sexo reducido a placer sensual. Se equivocan, el amor es algo mucho muy superior a nuestra mezquina vida y a nuestros distorsionados parámetros. Nunca aceptes someter el amor a la escala humana, menos a explicarlo en función de nuestros ridículos alcances; el amor es la más formidable y la más sutil de las energías cósmicas y los humanos, ilusos, codiciosos, creemos que es algo que está ahí para conquistar, dominar y esclavizar. Así como te digo que no prestes atención a las mojigaterías del catecismo, al menos en lo del sexo, también te imploro de hinojos no le hagas caso a su idea del amor.
»Escucha bien, que tal vez sea lo más importante que pueda decirte en toda mi vida: al amor no hay que buscarlo, porque si lo buscas es que te has prejuiciado sobre qué buscas y cómo es lo que buscas; ya lo has reducido al mezquino alcance de lo humano. Al amor tampoco hay que esperarlo como si fuera un camión con paradas fijas. Al amor no hay que atesorarlo. Sólo los humanos atesoramos cosas, personas o rencores, el resto de los seres vivos sólo toman lo que necesitan para sobrevivir. ¡Ilusos de nosotros! Al final nos vamos de este mundo sin tesoros, sin gloria, sin blasones. ¿Puedes atesorar el aroma de una flor, los colores del crepúsculo, la brisa del amanecer, la luz de luna, el vuelo del colibrí? No, ¿verdad? Pues tampoco puedes atesorar amor.
»El amor no tiene tiempo, sólo el hombre tiene tiempo; el tiempo es una invención humana, el amor es atemporal, por tanto, es sin pasado y sin futuro, siempre nuevo, jamás se repite, es inasible. Cuando alguien te diga «mi amor», sal huyendo tan rápido como puedas que ése no es amor, es posesión, apego, celos y, a la larga, dolor. No quiero decir que no puedas hallar el amor con alguien y hacer tu vida con él, tan sólo te digo que tienen que vivir un nuevo amor a cada instante, sin atarse a paradigmas, sin encadenarse a recuerdos, sin esclavizarse a dogmas y tradiciones. En fin —concluyó con gran suspiro— no busques el amor, vívelo en todo lo que hagas, en el menor de tus esfuerzos, en el mayor de tus dolores, en la más profunda de tus tristezas, en tu alegría más sublime, en toda tu relación con el mundo, con tus semejantes, con las ideas, con las cosas; en tus triunfos y en tus pérdidas. La pérdida es parte del ciclo de la vida, sólo de las cenizas se puede renacer; del pasado que hemos perdido resurge el futuro que anhelamos. Aprende a ver el amor en todo lo que es y, recuerda, jamás trates de buscarlo y aprisionarlo, sólo vívelo con pasión, con el deseo sentido y verdadero de compartirlo con y en todo lo que es.
Los meses habían pasado, aquella conversación había quedado en el olvido hasta que Fermín la ciñó de la cintura; una energía desconocida excitó su piel, pero otra, inédita y corrosiva, quemaba sus entrañas. Aquella plática con el abuelo se le presentó con vívida presencia. Mariana supo que no tenía nada que temer. No podría decir qué era lo que sentía y arrebataba, pero definitivamente no tenía nada que ver con los horrores de monjas y tías.
Ella percibía un algo indefinible que emanaba del cuerpo de Fermín… Pero, ¿estaría él también percibiendo las sensaciones que la carcomían por dentro? La idea la congeló. Se sintió desnuda e indefensa. La inseguridad se hizo de ella. Jamás pensó que alguien pudiera conocer sus sentimientos, que éstos pudieran leerse como ella leía los de Fermín. El coro de tías y monjas gritaba a su oído: «Jamás abras tus sentimientos, ¡jamás!». Ahora entendía su temor, temor a abrirse, a expresar su sentir, su pensar; a mostrarse tal como era.
Se sintió transparente y traspasada, el terror la invadió. Quiso salir corriendo, huir, ocultarse donde nadie viera sus sentimientos, su yo. Pero el brazo de Fermín la asía dulcemente firme del talle, el sutil contacto la regresó a la realidad. Afuera los árboles se vestían de sombras, tía Hortensia arrastraba rejegas y rejegos a la pista, en el tocadiscos la canción concluía:
And it’s been the ruin of many poor boys
And God I Know I’m one
Ssssssstttt, Ssssssstttt, Ssssssstttt, Ssssssstttt
Memo retiró la aguja del acetato; Fermín el brazo de su talle; aquél cambió el acetato:
—¡El hit del momento! —gritó Memo orgulloso mostrando, ante el azoro general, la portada a recuadros azules con las fotografías en serie de John, Paul, George y Ringo, que tanta sensación causaban en Norteamérica y alarma entre las sisters.
—A hard day’s night, A hard day’s night —gritaba Memo alzando cual custodia la carátula azul y gris.
A su alrededor, muchachos y muchachas brincaban dando alaridos de una a pierna a otra, con movimientos de caderas entre salto y salto, agitando la cabeza y moviendo los brazos como quien rema jalando un remo primero, luego el otro.
When I’m home
Everything seems to be right
When I’m home
Feeling you holding me tight, tight, yeah…
La música continuó: I want to hold your hand, Can’t buy me love, She’s not there…
Please don’t bother trying to find her
She’s not there…
Ambos brincaban y sonreían, la pista rebosaba parejas y niñas bailando en grupo; mamás y tías, desde el redondel, chismeaban a discreción. Guillermo cambió el disco:
I give her all my love
That’s all I do
Tía Hortensia arqueó las cejas. La música ya no era de gritos y brincos, como la calificaba, sino una balada suave y romántica. Levantó la vista del bordado. «Aquí es donde hay que cuidar manos y arrimones», se dijo, no sin un cierto dejo de tristeza. Las parejas se acercaban, Fermín la acercó por el talle, Mariana jamás había experimentado la sensación de un cuerpo varonil tan cercano y electrizante. Semanas antes, en el rancho del abuelo, primas y primos habían jugado luchitas sobre la pastura, la muchachada era un nudo indescifrable de brazos, cabezas y piernas, pero nada había movido sus entrañas. Hoy, el roce de sus prendas, el suave tacto a su espalda, lo vecino de sus miradas, el aroma de hombre penetrando sus poros la encendían y amenazaban con hacerla explotar.
Quien los viera observaría dos niños dando con torpeza sus primeros pasos de baile, tratando de encontrar un ritmo, deteniéndose en seco para reiniciar de nuevo en rígido y maquinal movimiento. Quien leyera su interior descubriría dos niños venciendo la oscuridad, dos libidos en ebullición.
She gives me everything
And tenderly
Pronto fueron encontrando una cadencia maquinal pero segura, la rigidez de sus cuerpos fue dando de sí, con tiento empezaron un movimiento fluido y acompasado, la música chorreó por sus venas, empezaron a moverse al margen de todo lo demás, crearon su propio mundo. Para ella sólo existía ese momento. Nada hablaron.
Bright are the stars that shine
Dark is the sky
Cuando la música concluía, los labios de Fermín rozaron furtiva y temerosamente su esbelto cuello; Mariana sintió perderse en un abismo de luz, un rubor inmisericorde se agolpó en melaza de música y arrobado ardor en su entrepierna.
—Gracias —dijo él.
—Gracias —contestó ella regresando a su trinchera tras las pilas de atún con mayonesa.
Mariana a nadie confió sus sensaciones, pero pasaba las noches recordando el cálido efluvio.
Ahora, tantos años después, un cosquilleo vaginal despertó al conjuro de aquellos tiempos. El motor de un coche la regresó al oscuro presente de su cocina. «¿Será Mariano Enrique?».
Mariano Enrique, el mayor de sus dos hijos, era taciturno y soñador, cualquiera diría que triste. Por el contrario, Raúl, el hijo menor, había salido al papá: grandote, alegre, parlanchín, simpático, negociante y flatulento. Los dos Raúles estaban cortados por la misma tijera, no sólo se parecían en lo físico y en lo anímico, sino que formaban una unidad para la cual la realidad estaba compuesta únicamente de ganancias y pérdidas, y era su religión que las primeras quedasen siempre para ellos.
Mariano Enrique era del todo diferente, callado e introvertido, brillaba en él un halo de inseguridad y fragilidad, carecía de ánimo emprendedor, de retos que lo motivaran, de logros que lo ilusionaran; su mirada era triste, cual flor que se marchita al sol. Mariana sufría, aunque sabía que él era el más feliz de los cuatro y el más fuerte afectivamente hablando.
Un coche pasó hasta abandonarla de nuevo al silencio de la noche.
«Así pasó el amor por mi vida —se dijo—. De noche y de largo».