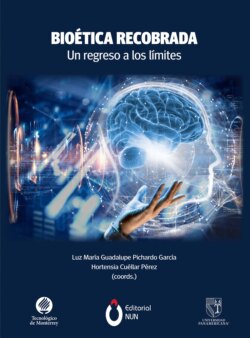Читать книгу Bioética recobrada - Luz María Guadalupe Pichardo García - Страница 5
ОглавлениеIntroducción
Estamos a un año del cincuentenario de la aparición formal de la bioética en el escenario científico global. El afortunado neologismo usado por Potter en 1970 para nombrar a una serie de saberes engarzados que vinculan la biología con la filosofía, la política con las ciencias de la naturaleza, la biomedicina con la biotecnología, entre otras, merece una nueva reflexión ante tópicos surgidos de su interrelación y en apariencia dispersos, así como ante otros nuevos derivados de problemáticas actuales, como las planteadas por el llamado poshumanismo, que pareciera un nuevo giro copernicano en la reflexión científico filosófica, en donde la relevancia del ser humano pareciera esfumarse. ¿Qué hacer entonces?
El reto que se vislumbra en el horizonte es volver a descubrir una racionalidad que la sustente, o como Potter decía en 1970: “El conocimiento de cómo utilizar el conocimiento”.1 ¿Qué tan cerca está esta nueva ciencia de alcanzar las metas que su fundador Van Rensselaer Potter propuso para unir las ciencias experimentales con las ciencias humanísticas, la biología con la filosofía, y a su vez destacar la urdimbre jurídica que de manera natural aparece ante problemáticas y retos tan relevantes como los que aborda y atiende la bioética como ciencia?
Potter es el visionario que pretendió trazar ese “puente al futuro” esencial para dirigir las ciencias, las biotecnologías y la biomedicina hacia el mayor bienestar de las personas, siempre “a la luz de los principios y valores morales”, como lo plantea una de las primeras enciclopedias de bioética,2 de manera clara y llana.
Sin embargo, diversos autores hablan de la crisis que presenta actualmente la bioética.3 De acuerdo con Agnus Dawson (2010) es una ciencia “que no tiene futuro, como se presenta actualmente […] se ha vuelto dura y aburrida”;4 otros, como López Baroni, muestran su crítica en su libro El origen de la bioética como problema.5
El riesgo actual es la multiplicidad de los enfoques bioéticos, que no necesariamente se plantean de manera racional. Generalmente se dispersan en corrientes antropológicas y éticas confusas y sin principios claros: visiones parciales y sesgadas por intereses económicos, políticos, sociales o de lo que la ciencia y la tecnología vienen planteando desde inicios de milenio: la evolución de la naturaleza humana a una nueva especie poshumana, con riesgos y efectos colaterales no previstos, que pueden resultar en una amenaza al ser humano como lo conocemos actualmente. Son perspectivas de otro tipo muy ideologizadas que nublan la visión objetiva del futuro en torno a lo que somos y sobre problemas o dilemas complejos que la bioética suele tratar.
En este contexto, la bioética surge como una disciplina con un cada vez mayor interés por discernir en esta multitud de nuevas posibilidades lo que es ético de lo que no lo es, lo que humaniza de lo que degrada, lo correcto de lo incorrecto, lo que concuerda con el respeto a la dignidad de las personas o no. Es menester, entonces, tener claro lo que conduce al bien del ser humano y sus legítimos derechos y valores, en especial en el ámbito de la salud y las crecientes innovaciones biotecnológicas o de investigación farmacéutica. Existen a la fecha numerosas publicaciones al respecto en todo el mundo. La bioética, ciencia joven, nacida apenas en 1970, se ha convertido en un hito científico filosófico con un fuerte impacto jurídico y social en la cultura actual.
Por su carácter interdisciplinar, las corrientes de pensamiento filosófico han dejado huella y provocado una diversificación de posturas en esta joven ciencia con base en los distintos supuestos antropológicos que las sustentan (múltiples bioéticas). De ahí que convenga entender sus fundamentos filosóficos con claridad. Se precisa, además, una mayor profundización y estudio de los fenómenos científicos, para ser capaces de discernir la oportunidad ética de las intervenciones en salud y de los avances en biotecnología. De ahí el interés en aportar un resumen claro acerca de sus fundamentos y principales aplicaciones, para estudiantes y docentes en este campo, como para quienes estén interesados en la bioética por pertenecer a un comité hospitalario de ética o de bioética en un hospital que les permita, en todos los ámbitos de la investigación y la práctica clínica, tomar las decisiones correctas en cada caso. Todo esto, dentro del marco del derecho sanitario vigente de nuestro país y conforme a los tratados internacionales de los que México es parte, así como del respeto irrestricto a la dignidad humana, que es salvaguarda permanente, principio y fin de los derechos humanos.
El presente texto tiene como objetivo presentar a los estudiantes y docentes de cuidados de la salud, así como a quien de manera seria se interese en este ámbito, los fundamentos antropológicos y humanísticos de la novedosa y polémica ciencia de la bioética, sus campos de aplicación, los dilemas que suelen presentarse, así como algunas propuestas de métodos de solución de casos clínicos concretos. El libro que les ofrecemos está integrado por 17 capítulos escritos por un grupo interdisciplinar de académicos de dos prestigiadas instituciones educativas de nuestro país: la Universidad Panamericana y el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México, quienes con gran entusiasmo e interés profesional aceptaron participar en este proyecto, acogiendo de inmediato la idea y poniéndose a trabajar con la celeridad pausada que da la investigación, después de discutir el contenido del texto y qué temas relevantes exponer en torno a la formación profesional de quienes eligen por vocación la medicina, la enfermería, la biomedicina, la biotecnología, entre otras disciplinas. Gracias a todos ellos por tan valiosa contribución.
Lo que procede ahora es presentarles brevemente algunas de las ideas expuestas por los diversos autores a quienes mencionaremos conforme al capitulario. Algunos de ellos escribieron más de un capítulo, por lo que no hace falta hacer mención de todas sus aportaciones, sino solamente referir a algunas de ellas como presentación.
El contenido, variable y enriquecedor
El libro comienza con un ensayo de la doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra y académica del Tecnológico de Monterrey, Hortensia Cuéllar Pérez, quien se hace cargo en los tres primeros capítulos, en cuanto la fundamentación filosófica de la materia del libro, con su acostumbrada solvencia académica, rigor intelectual y claridad expositiva. Su trabajo ha merecido que diversos de sus escritos hayan sido publicados en chino mandarín, inglés, italiano y polaco. Sus capítulos representan los pilares conceptuales a nivel antropológico y ético sobre los que se asienta y constituyen el entramado de fondo de las diversas temáticas y relevantes aportaciones de los prestigiados autores que participan en este libro.
En estos capítulos conocemos con profundidad argumentativa cómo surge y se desarrolla la bioética en el contexto científico y filosófico de finales del siglo XX e inicios del XXI; nos introducen en temas complejos y no exentos de polémica, como la noción de naturaleza, entendida al modo clásico y al moderno contemporáneo, y al debate al que conducen, así como la necesaria relación entre las ciencias de la naturaleza y de la vida, y el impacto que tiene para la bioética la correcta interpretación de lo que es la naturaleza humana con su insoslayable y no suprimible vinculación con la ética, la antropología filosófica, el derecho, la medicina y otras ciencias humanas y naturales, así como su efecto en campos como la biotecnología y biomedicina.
Cuéllar Pérez afirma: “Atrás de toda ética hay una antropología”, y podríamos glosar: “Atrás de cualquier posición bioética hay una interpretación del ser humano”. ¿Por cuál optar? La teoría del conocimiento y la ciencia sin prejuicios, abiertas a la riqueza de lo existente en busca de la verdad, tienen la respuesta.
En por eso que, en el centro del debate —nos dice Hortensia Cuéllar— se encuentra el ser humano, entendido en su integralidad como persona, lo que indica un acercamiento ontológico existencial en el campo real, en donde se requiere una respuesta holística a las interrogantes clásicas: ¿quién es el ser humano?, ¿cómo debemos tratarlo?, ¿cuál es el papel de la ciencia (cualquiera que ésta sea, incluyendo la bioética), en relación con su cultivador primigenio y destinatario natural, el ser humano, nasciturus (niño en el seno materno), preescolar, adolescente, en madurez o en la tercera edad? ¿Qué significa ser persona? ¿Por qué tal calificativo es el más indicado para referirnos a mujeres y hombres concretos en condición de salud o de enfermedad, en plenitud de facultades o disminuidos en algunas por las razones que sean? Todas estas preguntas son indispensables y radicales en cualquier tratamiento bioético y médico que se precie de saber quiénes somos y respete la dignidad humana, sin componendas ni prejuicios.
Otro aspecto relevante es el análisis comparativo que desarrolla esta autora como consecuencia de la afirmación de que no es lo mismo la bioética inspirada en el utilitarismo o en el consecuencialismo, que la inspirada en el liberalismo, el humanismo clásico, la ética del cuidado o el deontologismo, y que es retomado por su centralidad bioética en el capítulo 2.
Otro de los pilares que debemos tomar en cuenta en una visión inter y multidisciplinar es el marco jurídico de la bioética, tanto en el ámbito nacional como internacional, y cuyo tratamiento, en el capítulo 4, “pretende ser únicamente una guía de las normas de derecho que arropan a la bioética”. Este acercamiento y desarrollo está a cargo de la destacada abogada por la Escuela Libre de Derecho y exdirectora general del Programa de Asuntos de la Mujer de la cndh y muchos otros honrosos cargos, María Emilia Montejano Hilton, cuyo profundo conocimiento en derechos humanos, salud, educación y derechos de la mujer, así como en análisis e investigación jurídica, le otorgan la solvencia académica y disciplinar para abordar tópico tan relevante e indispensable en el presente libro.
Para María Emilia Montejano “la normativa alrededor de la bioética es muy amplia, tanto a nivel internacional como en nuestro país, donde existe una ley federal que regula los aspectos relacionados con la salud de la población y sus respectivos reglamentos, así como en cada una de las entidades federativas”, por lo que homologar criterios en este rubro, inicialmente podría conducir a severos problemas de interpretación y aplicación. No obstante lo anterior, y tomando en cuenta diversas experiencias internacionales y sus divergencias, así como instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes, pero relevantes, como el Código de Núremberg, la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont, poseemos “una regulación internacional con base de principios éticos, que sin ser jurídicamente vinculante (es decir, no obligatoria), ha sido adoptada por los operadores de la medicina de muchos países que —a su vez— han empujado a una regulación bioética en sus países de origen”, de donde surge “el marco jurídico de la bioética”, con su perfil de obligatoriedad de acuerdo con las leyes de los diversos países, y en este capítulo podemos apreciar su desarrollo.
En el capítulo 9, María Emilia Montejano Hilton expone el tema de la procreación desde la perspectiva histórica y jurídica. Estudia sus causas y consecuencias. Nos presenta también una documentada investigación sobre lo que es la bioética y la procreación, dividiendo su capítulo en tres bloques claramente diferenciados: a) contexto demográfico y revolución sexual, b) intereses económicos de las farmacéuticas y multicéntricas, y c) legislación y política pública de la procreación en México. Aquí encontramos un acercamiento crítico a diversos fenómenos de nuestro tiempo, como la liberación sexual, las sexualidades periféricas, los grupos eugenésicos y el papel de las políticas internacionales de tipo económico en la geopolítica mundial y en posiciones bioéticas de perfil diverso.
La doctora en Ciencias con especialidad en Bioética por la unam e investigadora del Instituto Panamericano de Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Luz María Guadalupe Pichardo García escribe con entusiasmo y como experta en los temas que aborda en varios capítulos. Su interés en torno a la vida (sus estudios primarios son en biología) le condujeron a estudiar el doctorado en Bioética al darse cuenta que desde este campo el debate contemporáneo sobre el tema —el de la vida— tiene mucho qué decir, sobre todo en situaciones límite, como podría expresar Jaspers o en planteamientos epistemológicos frontera, tan comunes en esta época de interdisciplinariedad y acelerados cambios tecnológicos, en los que se requiere la participación multidisciplinar a fin de responder con solvencia y de modo plausible, como acontece con la bioética.
Estas inquietudes condujeron a la autora a plantear preguntas diversas, pero todas vinculadas entre sí: hay “¿una o múltiples bioéticas?” “¿Cuáles son algunos de los métodos más conocidos de análisis y resolución de dilemas éticos?”, o bien, temas y preguntas relacionadas con la aplicación de la bioética en la práctica médica y en la investigación, como son el diagnóstico prenatal, el aborto, técnicas de reproducción asistida, las células madre y terapia génica, entre otros.
Para Potter “la bioética es un puente hacia el futuro”,6 de allí la inquietud de Pichardo García en preguntar si con el desarrollo de la bioética hay un solo corpus bioético o este campo —dependiendo de quien lo trabaje— ha discurrido por rumbos diversos, algunos de ellos quizá irreconciliables. La respuesta merece un análisis atento porque, dependiendo de las bases filosófico-antropológicas y éticas en el planteamiento de diversos bioeticistas, será su posición, como se señaló. De este modo, la autora, siguiendo a Lino Ciccone, plantea cuatro modelos: 1. Los de inspiración socio-biologista, 2. Los modelos liberales, 3. Los modelos pragmático-utilitaristas y 4. Los modelos realista-personalistas. De cada uno de ellos menciona sus presupuestos y tesis más relevantes, representantes, consecuencias éticas y médicas que su adopción o implementación traen consigo. De allí la responsabilidad ética y profesional que el bioeticista tiene al adoptar ciertos principios doctrinarios, que, en estos campos, son de vital relevancia por el impacto que su elección posee cara a la consideración del valor per se del ser humano y su dignidad inviolable, aun apelando a criterios “humanitarios”, como acontece en situaciones germinales o terminales de la vida humana.
La maestra en Bioética y jefa de Urgencias del hospital Español, Amanda Lobato Victoria, enfermera de profesión y vocación, con su vasta experiencia clínica, su genuino interés en la bioética y su apasionada entrega en la formación ética de sus colegas, en el capítulo 7 expone su conocimiento científico sobre las relaciones enfermero/paciente y médico/paciente, de manera ordenada, profunda y práctica. Asimismo, con enorme sensibilidad, apoyada en su experiencia y cercanía con los pacientes, nos hace percibir que esa característica —la calidez humana— es —o debe ser— una característica esencial de cualquier profesional de la salud, particularmente enfermeras y médicos. ¿Cómo no agradecer la sonrisa, el cuidado esmerado, el tratamiento aplicado a tiempo al enfermo que lo requiere, y que puede encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad?
Para Lobato Victoria el paciente es lo primero que una enfermera debe considerar, tanto en cercanía como en cuidado y atención, por lo que en su trabajo nos demuestra la “urgencia irreversible” de que pueda aumentar el número de profesionistas dedicados a esta noble labor en los centros hospitalarios y centros de salud, ya que este “capital humano” escasea. Pero no basta con que aumente el número, sino que ese aumento o incremento debe ser de calidad: personal altamente capacitado en su campo profesional y con un alto sentido humano.
Otro aspecto a destacar es el que nos permite conocer los modelos de la relación médico/paciente, y que son relación paterna, informativo o modelo científico, interpretativo y deliberativo. Para Lobato Victoria “el modelo médico-científico habla de reduccionismo, objetividad, manipulación, predicción y control”; en contraste las relaciones interpersonales en enfermería se fundamentan en principios éticos de tipo humanístico y en los preceptos básicos de la ética del cuidado: “Capacidad de percibir necesidades, hacerse responsable de resolverlas, contar con las competencias pertinentes y realizarlas, esperar la respuesta clínica y personal del paciente”.
Patricia Rizo Morales, doctora en Psicología Analítica e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, con estudios en Sociología, en el capítulo 8 expone el tema de la bioética y la reproducción humana, desde una perspectiva sociológica y de la psicología analítica. El tema y problema que aborda abarca diversos ángulos de revisión y análisis, como ella misma nos dice: “La sexualidad humana es pluridimensional, su sentido parte desde el mismo origen de la vida corpórea, implica nuestro ser hombres y mujeres, pero también lo que realizamos y cómo lo hacemos. Es una identificación, una actividad, un impulso, un proceso biológico y emocional, una perspectiva y una expresión de nosotros mismos”.
Este tema es motivo de estudio con seriedad y rigor para la autora, por lo que desarrolla tópicos diversos interrelacionados con el problema, como, por ejemplo, las dimensiones de la sexualidad humana y la sexualidad en diferentes etapas de la vida, por lo que retoma aportaciones de la psicología, la neuropsicología y el enfoque psicoanalítico para explicar este complejo y extenso tema. Parte de la premisa básica de que los seres humanos somos seres sexuados, pero cuya sexualidad debemos atender de manera equilibrada y madura. Eso no implica que no haya etapas críticas, como la pubertad o la adolescencia, o incluso en la adultez, que se deben superar, “desarrollando capacidades y fortaleciendo virtudes” a lo largo de la vida. En este tenor, el fundamento último de esta participación no es solamente psicológico-analítico, sino que cuenta con bases antropológicas firmes en concordancia con lo planteado en los capítulos 2 y 3 del libro. De este modo se entrelazan el respeto hacia sí mismo y a los otros, en donde la confianza y seguridad, el amor de los padres, la regulación de la razón y la formación de hábitos positivos desempeñan un papel esencial.
En su oportunidad, Dora María Sierra Madero, doctora en Derecho por la unam y autora de diversas publicaciones entre las que destaca La objeción de conciencia en México, presenta, en el capítulo 14, de manera clara los fundamentos de la objeción de conciencia como un tema relevante en el caso de los profesionales de la salud. Indica que “la objeción de conciencia es una manifestación del derecho humano de libertad religiosa y de conciencia, reconocido en la Constitución mexicana (art. 24), así como en los principales tratados internacionales”. En el contexto de la bioética, aplicado a la salud y la vida, “su ámbito de protección se ha ido extendiendo a otras condiciones, ajenas a la estructura militar”. Especialmente en materia sanitaria la autora nos hace notar cómo, actualmente “se ha reconocido el derecho de objeción de conciencia del personal de salud en diversas prácticas, como el aborto, la eutanasia, la asistencia al suicidio, entre otros, los cuales hasta hace pocos años estaban proscritas por el derecho penal, y en años recientes se han ido legalizando”,7 un logro indudable que Sierra Madero invita a proteger. Señala que también en la Constitución mexicana encontramos principios que orientan la interpretación del ordenamiento jurídico para aplicarlo conforme a los derechos humanos, como el principio pro-persona, que señala lo obligado para resolver un determinado caso.
Médica cirujana por la unam, doctora en Ciencias con especialidad en Bioética, también por la misma universidad, María de la Luz Casas Martínez escribe un capítulo dedicado al tema de los trasplantes, que constituye una de sus líneas principales de investigación. Prestigiosa bioeticista en México, fue consejera de la Comisión Nacional de Bioética, cuenta con numerosas publicaciones, entre las cuales está su libro, libros y capítulos de libros. El enfoque desde el cual esta autora trató este relevante tópico fue el de la propiedad del cuerpo humano, presentando las posturas antagónicas de Rawls —el cuerpo pertenece a la persona— y Kant —el cuerpo no es propiedad de nadie—. Con las consiguientes consecuencias: la primera, utilitarista, permite la compra-venta de órganos y por otro; la segunda, en la cual la donación es voluntaria y libre, nunca sujeta a un precio. Para Casas Martínez “el logro de éxito en el trasplante es que se cuente con una organización impecable, porque el tiempo es corto para que el órgano siga siendo funcional. Se debe contar con toda clase de apoyo logístico para transportar adecuadamente un órgano aun en condiciones inestables de clima o largas distancias, pues de lo contrario, aunque se cuente con el órgano, no podrá ser trasplantado en tiempo y forma adecuadas, y todo ello en países limitados es un verdadero reto”.
Hace hincapié en el valor de la gratuidad para la donación, la empatía y el altruismo; señala: “Nadie puede obligar a otra persona a donar un órgano, y tampoco puede coaccionarle moralmente”. Según este supuesto, que parte del naturalismo griego y el derecho romano, nuestro cuerpo es un bien de la naturaleza, y cita a Santo Tomás: “Poner en peligro la propia vida por el beneficio de otro no puede ser considerada una obligación, sino un acto de amor o caridad”. Así es en nuestro país la donación de órganos.
Isabel Mendoza López, licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Universidad Panamericana y maestra en Bioética por la misma universidad, junto con Luz María Pichardo expone su experiencia práctica y sus conocimientos teóricos, en el capítulo 15, dedicado a los cuidados paliativos, en donde plasma su cercanía con las personas vulnerables, tanto pacientes como sus familiares. El tercer fin de la medicina es paliar cuando no se puede curar, nos dicen las autoras. También que su objetivo es mantener la mejor calidad de vida posible para el paciente y para su familia, cubriendo sus necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales.
Las autoras señalan que no cualquier médico o enfermero conoce de cuidados paliativos. La materia es una especialización que permite conocer las fases del duelo, el control del dolor, las etapas que atraviesan familiares y enfermo, el monitoreo clínico periódico, la cercanía y el acompañamiento al paciente, resolver sus necesidades básicas, arreglar sus asuntos, siempre con empatía y una actitud cercana, la asistencia psicológica o psiquiátrica, cuando es necesario, y por último, las posibles reacciones del enfermo durante la agonía. El especialista en la materia no termina su trabajo con la muerte del paciente. Ha de seguir el duelo de los familiares. Todo lo anterior, nos dicen las autoras, no se improvisa. En conclusión, aclaran que cuando el médico tratante detecta que el enfermo no responde a los tratamientos curativos es su deber informarle, “con calidez humana, que debe pasar a un tratamiento paliativo”. Si el enfermo no tiene que estar hospitalizado, lo mejor es que se quede en casa, “acompañado por el cuidador principal y apoyado por un equipo interdisciplinario de salud que establecerá estrategias destinadas a aliviar el dolor y diferentes síntomas del paciente”.
José Antonio Sánchez Barroso es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Fue director del Instituto Panamericano de Jurisprudencia de la UP, en el que impulsó la investigación interdisciplinaria. Actualmente es director del doctorado en Derecho Constitucional en la misma universidad. Una de sus principales líneas de investigación son las decisiones de fin de vida. En el capítulo a su cargo nos presenta que en el momento de tomar decisiones sobre tratamientos al final de la vida, no basta la autonomía, decir, yo no lo quiero o sí lo quiero, sino que “se deben considerar las razones médicas, éticas y jurídicas al respecto”, en especial las razones de justicia. Sánchez Barroso nos indica que “la vida es el bien más importante que tenemos, pero no es un valor absoluto que deba mantenerse a costa de todo”, porque —lo sabemos— se puede caer en el encarnizamiento terapéutico, que nunca es recomendable por la agresión que representa para el enfermo.
Asimismo, afirma que, aunado a la autonomía, “la obstinación terapéutica en la práctica médica fue el segundo elemento que detonó el origen de la voluntad anticipada […]. No es digno ni prudente seguir agrediendo al enfermo cuando sus posibilidades de vida son nulas o casi nulas”. Aquí, la opción correcta es “la planificación estratégica del tratamiento”, que es el proceso por el cual “el médico junto con el paciente y, en la medida de lo posible, su familia, con base en el diagnóstico y pronóstico de una enfermedad conocida y padecida, deliberan y toman decisiones conjuntas sobre el tipo y nivel de atención y tratamiento disponibles en función del avance de la ciencia médica, de los valores morales de los implicados y del orden jurídico vigente”.
La licenciada en Enfermería por la Universidad Panamericana, especialista en educación perinatal y fertilidad por el método de ovulación Billigs (MOB) y Creighton Model Fertility Care System (CrRMS), Martha Correa Lebrija, junto con la doctora Pichardo participa en el capítulo acerca del no nacido y la bioética, donde ambas académicas tratan los temas controvertidos de los anticonceptivos y el aborto, así como el otro lado de la polémica como son los cursos naturales de fertilidad, que constituyen la auténtica procreación responsable. Su formación en áreas de investigación y salud ginecológica, atención primaria de salud y salud comunitaria le permiten tratar con experiencia y conocimiento el tema con profundidad, objetividad y seriedad, haciendo propuestas interesantes.
Su capítulo, posterior al de Montejano, dedicado a la procreación y su situación actual, nos expone con claridad, en referencia a la parte médico-clínica, conceptos como control natal, planificación familiar, métodos de anticoncepción, antifertilizantes, antimplantatorios y aborto, los cuales se funden entre sí, perdién-dose toda distinción entre los medios y el fin para regular la fertilidad. Correa Lebrija describe los métodos Billings y Craighton, en tanto experta e instructora de los cursos, y nos descubre un panorama prometedor como alternativa a los métodos que promueven las farmacéuticas, las instituciones gubernamentales de salud y los medios de comunicación social.
Por su parte, las doctoras Lily D. Saltiel y Luz María Pichardo realizan una excelente labor de equipo en los temas que desarrollan en conjunto, en tanto la doctora Pichardo es bióloga y bioeticista y la doctora Saltiel es médico pediatra por la Universidad Anáhuac. La doctora Saltiel, por su experiencia en pediatría, con precisión nos explica los riesgos y enfermedades que puedan presentar para el embrión y la madre cuando no se siguen las indicaciones clínicas durante el embarazo.
El diagnóstico prenatal y la eugenesia, tema del capítulo 12, empieza por definir estas disciplinas como “el conjunto de técnicas o procedimientos por medio de los cuales se busca detectar o determinar cualquier anomalía o patología en el embrión o el feto antes del nacimiento”. Estos procedimientos no son siempre sencillos y simples, “todo proceso y valoración debe de tener un principio médico y ético bien fundamentado, además de que se debe de considerar el riesgo-beneficio de la prueba”, ya que siempre existe un riesgo al “invadir” el territorio del embrión o feto, dentro del útero materno. “Es necesario ponderar la necesidad del diagnóstico prenatal, si existe un motivo concreto”.
El problema real de la aplicación frecuente de estas técnicas, o el hecho de que los médicos las sugieran en la mayoría de los embarazos, nos dicen las autoras, es “la postura eugenésica, el argumento para realizar un diagnóstico prenatal y un aborto eugenésico, se establece en un mínimo de lo que se denomina ‘calidad de vida’ para la humanidad,8 término sumamente subjetivo, el cual parece involucrar también el sentido estético”. Aquí está el verdadero enemigo es el niño con síndrome de Down o con malformaciones, que los padres no quieren enfrentar.
En el capítulo 13 se trata lo relacionado con las células madre y la terapia génica. Inicia con “la clasificación del tipo de células del organismo y su capacidad o incapacidad de diferenciarse en células de otros tejidos hasta llegar a las células totalmente diferenciadas de los distintos tejidos”. Nos hacen entrar en el universo de las células madre y sus posibilidades, así como a sus limitaciones. Las definen como “células inmaduras, indiferenciadas y con capacidad de multiplicación y diferenciación a células especializadas”. Aquí la parte relevante es “la posibilidad de reactivar sus mecanismos de crecimiento para regenerar tejidos es una expectativa para numerosos pacientes con enfermedades degenerativas. Sin embargo, es todavía una investigación que se encuentra en sus primeras fases”.
En cuanto la terapia génica, este trabajo nos referencia los potenciales beneficios de “manipular o manejar los genes”. Esta terapia es definida como “el conjunto de técnicas que permite introducir secuencias de ADN o ARN, de forma puntual o genes completos, al interior del núcleo de las células diana, con el objetivo de modular la expresión genética de determinadas proteínas que se encuentran alteradas, revirtiendo de ese modo el trastorno biológico que ello produce”. Hay que reconocer, como las autoras lo hacen ver, que “se trata de una terapéutica limitada, dado que la ciencia detrás de estas investigaciones no está todavía tan avanzada, convirtiéndolo en un proceso riesgoso”, aunque prometedor para las enfermedades asociadas con genes.
1 V. R. Potter Bioethics, the Science of Survival, en Perspectives in Biology and Medicine, Vol. 14, John Hopkins University Press, 1970, p. 127.
2 W.T. Reich (ed.), Encyclopedia of Bioethics I, Nueva York, The Free Press, 1978.
3 L.M Pichardo, Reinventing Bioethics in a Post-Humanism and Post Truth Society (Colombia), Pers. Bioet., 2018, 22(2): 212-222.
4 A. Dawson, The Future of Bioethics: Three Dogmas and a cup of Hemlock, Bioethics, junio de 2010, 24(5): 218-225. doi: 10.1111/j.1467-8519.2010.01814.x
5 M. J. López Baroni, El origen de la bioética como problema, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2016
6 V. R. Potter, op. cit.
7 D. M. Sierra Madero, “La objeción de conciencia en México”, Bases para un adecuado marco jurídico, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, 2012 (Serie Estudios Jurídicos, 197) [en línea], disponible en <www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/resulib.htm>. Consultado el 10 de diciembre del 2015.
8 “La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno.” U. González Pérez, “El concepto de calidad de vida y la evolución de los paradigmas de las ciencias de la salud”, Rev. Cubana de Salud Pública, 2002, Vol. 28, núm. 2.