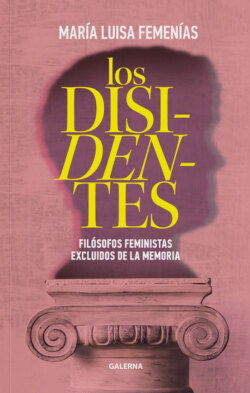Читать книгу Los disidentes - María Luisa Femenías - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1
Averroes
Si hemos de creer el testimonio del cronista al-Marrakushî, fue el soberano Abû Ya´qûb Yûsuf en persona –que representaba en esa época una suerte de encarnación del sueño del Rey-Filósofo–, quien a través del médico de la corte Ibn Tufayl le pidiera al joven Ibn Rush (el Averroes latino) que comentara para él al filósofo griego Aristóteles.(9) De ahí el título de «El Comentador» (Commentator) con que honraron los latinos a Averroes.
Averroes es la latinización de su nombre en árabe, cuya transliteración sería: ‹Abū al-Walīd’Muhammad ibn A’mad ibn Muammad ibn Rušd. Nació en Córdoba (España) el 14 de abril de 1126 y falleció en Marrakesh el 17 de diciembre de 1198, ambas ciudades formaban parte del entonces Imperio Amoràvide. Desterrado de Córdoba, más tarde fue reivindicado y llamado nuevamente a la corte de Marrakesh (Marruecos), donde murió. Debido a vicisitudes de tipo político, gran parte de su obra se perdió, recuperándose sólo parcialmente gracias a traducciones en latín y en hebreo.
Averroes creció en una familia de gran reconocimiento por su servicio público, sobre todo en Derecho y en Religión. Tuvo al decir de sus biógrafos (en especial Ib al-Abbar, del siglo XIII), una educación excelente tanto en jurisprudencia como en la tradición del Profeta Mahoma, aunque se interesó más por los fundamentos de las leyes, la ciencia de la lógica y la medicina que por la religión misma. Fue cadí, como su abuelo, hasta que la dinastía almohade controló la ciudad de Sevilla en 1146,(10) y sirvió también en Córdoba y Marruecos. En medicina, se formó con Abu Jafar Jarim al-Tajail estudiando en profundidad la obra biológica de Aristóteles y de Galeno, y llegó a elaborar una Enciclopedia médica, siempre siguiendo el método aristotélico de la «razón argumentada», sin dejar de corregirla cuando lo consideró necesario. Incluso, se vio obligado a defender su obra de la acusación de estar en contra de las enseñanzas del islam en su Refutación de la Refutación (Tahafut al-tahafut).
Del minucioso estudio encomendado por el Soberano, Averroes dejó tres clases de escritos: Los Grandes Comentarios, Los Comentarios Medios y los Compendios o Synopsis que en las traducciones latinas se denominaron Epítomes. Estos últimos son precisamente los escritos más personales y críticos de Averroes, pues en ellos no sólo habló en nombre propio, sino que combinó fuentes griegas y árabes, profundizando en las ciencias, motivo del Comentario, más que en el texto comentado en sí mismo. Desplegó en sus escritos una suerte de Summa de la filosofía aristotélica, a la vez que criticó a sus predecesores, Temistio, Avicena y los estoicos, entre otros. Es posible mostrar de ese modo cómo la filosofía a la que genealógicamente se adscribía Averroes era la griega clásica, por vía de su supervivencia en Bizancio primero y en el Mundo Musulmán Oriental después, de la que el Medioevo Cristiano Latino fue un legítimo sucesor. Como bien advierte Alain de Libera, no se entiende la Filosofía Medieval Latina sin esta intermediación del mundo árabe y de las escuelas de traductores españoles, y tampoco la Summa de Tomás de Aquino sin la extensa obra del Comentario de Averroes.(11)
Averroes comentador de Aristóteles
Sobre toda la obra aristotélica Averroes escribió un Comentario, excepto de la Política, porque nunca llegó a sus manos.(12) Según algunos autores, la Política pudo conocerse en Europa a partir del siglo X, llegando a España hacia 1176. Sin embargo, Averroes sostuvo que nunca la conoció, aunque –según algunas fuentes– hubiera redactado el Comentario hacia 1194.(13) Las mismas fuentes destacan el valor de su estudio de las obras biológicas de Aristóteles y de Galeno, quien había sido Primer Médico de la corte de los Almohades, cargo en el que habría sucedido a Ibn Tufayl.(14)
Como se sabe, Aristóteles dividió las ciencias en Teoréticas, Prácticas y Poiéticas, cada una regida por el silogismo científico, el dialéctico y el práctico respectivamente. Correspondió a la Política –como disciplina arquitectónica– y a la Ética –como la parte de la política que concierne al buen ciudadano y al hombre bueno– pertenecer al grupo de las Ciencias Prácticas, metodológicamente afines a la Medicina y regidas por el silogismo dialéctico. Del cuidadoso estudio que hizo de la obra de Aristóteles, Averroes rescató fundamentalmente su metodología racional de trabajo, la pulcritud de sus argumentaciones y lo que hoy nos atreveríamos a denominar su «método científico». Asimismo, aceptó la clasificación tripartita de las Ciencias, y consecuentemente del método y de los criterios de verdad que correspondían a cada una de ellas. Estudió in extenso la Ética Nicomaquea y, a modo de compensación de un faltante notorio (la Política), examinó la República de Platón, tal como él mismo confiesa en el § 1 de su Comentario.(15)
Para leer dicho comentario a la República platónica debemos tener en cuenta una primera cuestión: si para Aristóteles la ética y la política eran –como acabamos de ver– Ciencias Prácticas (como la Medicina), para Platón, en cambio, la República se regía por el mismo paradigma que la Matemática, en tanto reconoció un único modelo de ciencia: la ciencia exacta. Este dato no menor influyó en su interpretación de la obra del ateniense.
Averroes lector crítico
Averroes, como hemos dicho, examinó minuciosamente la República, aprovechando tal circunstancia para criticar, de paso, la política de su tiempo, tachando al «legitimismo monárquico» de «timocrático», según la ordenación platónica de los Estados y los modos de gobierno. Asimismo, advirtió Averroes sobre los peligros de la demagogia y de las oligarquías tiránicas. Incluso, fiel a la metodología «racional» de Aristóteles, desestimó las «explicaciones» míticas de Platón, ignorando incluso el libro final de la República, con su famoso mito de Er, sobre el destino de las almas después de la muerte. Fiel también al mono psiquismo que defendió, tal y como se desprende de su comentario al De Anima de Aristóteles, hizo respetuoso silencio sobre el problema de la inmortalidad del alma. Tampoco incursionó en otras cuestiones escatológicas (como el destino de las almas o su preexistencia) y se limitó a dar un valor práctico a la religión, como una suerte de ingrediente más de la «buena educación». Evitó los argumentos analógicos, abundantes en el escrito platónico, por considerarlos imprecisos o débiles. De ese modo criticó también, aunque de modo indirecto, el uso abusivo de la analogía en las escuelas jurídico-religiosas de su época, predominantes en el Islam Oriental.
Nuevamente en línea aristotélica, Averroes consideró a la sociedad el mejor medio para alcanzar la virtud y la felicidad.(16) No queda claro, sin embargo, si esa felicidad debía entenderse como del individuo en un sentido anticipatoriamente «moderno» o si, por el contrario, «la ciudad» como un todo podía alcanzar la virtud y la felicidad. Entre una y otra interpretación se abre un complejo abanico de modelos teórico-políticos, que a su vez abren o cierran los modos de entender la libertad y la autonomía en términos (o no) de los individuos, sea cual fuere su sexo. En principio, según nuestra comprensión del texto, nos atrevemos a situar a Averroes en un punto intermedio entre la posición platónica de la República, por un lado, que pone el acento más en la ciudad que en los individuos y, por otro, la que (anacrónicamente) hemos denominado moderna. Es decir que –a nuestro juicio– Averroes parece distanciarse del modelo platónico –porque entiende que deposita en la sociedad o pólis como un todo la portación de virtudes–, donde el ciudadano en general y los habitantes en particular se ordenan, como veremos más adelante, según lo que es mejor para la pólis en detrimento de la autonomía de los individuos (otro modo un tanto anacrónico de decirlo). Por otro lado, el valor fuerte de la autonomía y de la libertad del individuo moderno parece también excesivo para entender la posición que defiende Averroes, aunque sin duda y en todo caso está más cerca de este extremo que del contrario. Incluso, nos atreveríamos a decir más próximo a este extremo que el propio Aristóteles en sus críticas a Platón. Si bien Averroes parece establecer un cierto orden natural nacido de la sabiduría divina, al que cualquier legislador debe atenerse, reconoce también que la educación debe favorecer el ejercicio del discernimiento, de la virtud y de la ética de la responsabilidad personal. De ese modo, señala que el camino hacia la verdad es, a su vez, un camino hacia la libertad. Su posición en general y en estas cuestiones en particular –a diferencia de la de otros filósofos musulmanes–, es apelar a la razón. A su juicio, incluso en la ambigüedad de los textos sagrados, «la razón» y el «buen juicio» deberían guiar a los fieles en la interpretación más adecuada. De ahí su exhortación a obedecer la Ley (musulmana), sin que ello implique una ciega adhesión. En todo caso, por ejemplo, las personas deberían preferir la Paz a la Guerra; la igualdad entre varones y mujeres en atención a sus capacidades y no la discriminación. Esa actitud general de apelar a la razonabilidad de cada individuo, se pone de manifiesto en su función de cadí, en su examen de las tradiciones jurídicas y en los fallos. Precisamente en ejercicio de ese cargo, parece haber internalizado bien los pasos metodológicos que sistematizó Aristóteles, quien por ejemplo en los Analíticos instó recoger todos los antecedentes del caso en estudio, examinar los argumentos que sostienen las diversas interpretaciones, descartar los que fueran lógicamente inconsistentes y respetar aquellos que fueran sólidos y acorde a los «hechos».(17) Como veremos más adelante, su examen de la posición de las mujeres en el Reino mucho le debe a este tipo de análisis.
Averroes lee La República con lente aristotélica
Resulta imposible ahora analizar todo el Comentario de Averroes, razón por la que nos ceñiremos a su examen del famoso libro V de la República de Platón; es decir el tan debatido pasaje sobre las Guardianas de la pólis.(18) Averroes realiza –nos atrevemos a sostener– una triple maniobra: examina el texto platónico, «reconstruye» en base a una analogía hipotética la posición de Aristóteles ante la situación de las mujeres en la pólis e, indirectamente, remite al lugar de las mujeres en la sociedad de su época.
Vamos a considerar en primer término el Comentario de Averroes a la República, en referencia a los pasajes vinculados a la situación de las mujeres.(19) Cabe entonces que recordaremos primero, aunque sea brevemente, el contenido del pasaje platónico pertinente. En los inicios del libro V, como se sabe, Sócrates y sus interlocutores continúan con su análisis del tema de la injusticia, iniciado en el libro anterior. Sin embargo, antes de profundizarlo, se desvían hacia una cuestión que había quedado inconclusa: las mujeres y los hijos de los Guardianes, en tanto y en cuanto debían ser comunes (República 449b-451c), como «lo más útil para la ciudad». El diálogo se centra luego en si las mujeres debían recibir la misma crianza y educación que los varones, ya que ambos deberían participar en las mismas tareas. Para explicarlo se introduce la analogía con los perro/as guardianes, de lo que se concluye que varones y mujeres solo difieren en que las mujeres paren y los varones engendran. Esta afirmación permite superar el límite legal de las mujeres y establecer un principio según el cual todos los empleos han de ser ejercidos en común por Guardianes y Guardianas (República 451c-457d). Seguidamente los interlocutores se refieren a los denominados «sorteos» que (con la oculta intervención del Estado) unirían a las parejas con el fin de la reproducción eugénica de los habitantes de la pólis.(20) Por supuesto, el diálogo es mucho más complejo y rico, pero baste con esto para avanzar con el Comentario de Averroes.
Averroes reconoce que el fin de la política, en tanto que Ciencia Práctica, es la acción y que sus partes difieren en virtud de su proximidad a dicha actividad (§ 4).(21) También advierte al lector que, si bien seguirá el texto platónico, no abandonará por ello su posición aristotélica: Platón escribió su República (Politeia) «prescindiendo de la argumentación dialéctica» (§ 1) como se hubiera esperado de haber seguido el criterio clasificatorio de Aristóteles. Contrariamente, para Platón se trataba de una ciencia teorética.(22) Es decir, Averroes leyó la propuesta teórica de Platón como si fuera práctica (§ 1) y a la luz de la Ética Nicomaquea. En consecuencia, echó de menos el uso del silogismo dialéctico propio de las ciencias prácticas aristotélicas (§ 1), construido a partir de premisas plausibles (no verdaderas); es decir, premisas que admitían «el más y el menos, construidas en base a la opinión, el consenso o la autoridad de la palabra de los expertos».(23)
Siguiendo el esquema platónico de República, Averroes abordó la condición de la mujer al final del Tratado Primero de su Comentario, tras el conjunto de consideraciones que hemos sintetizado más arriba. El estudioso partió de la pregunta de si «existen mujeres cuyas naturalezas se asemejen a las de cada una de las clases de ciudadanos, y en especial a la de los guardianes, o si la naturaleza de las mujeres es diferente de la de los varones» (§ 34). Aceptada la analogía platónica que compara el alma humana con los estamentos de la pólis, Averroes parece recoger asimismo un debate, propio de los primeros siglos del cristianismo, respecto de cuál es la naturaleza de las mujeres: si es igual o diferente a la de los varones, y si, en consecuencia, conforman una sola especie (homo) o dos especies diferenciadas, mujer (gyné) y varón (aner), optando por la primera posibilidad. Hasta cierto punto, podría decirse que Averroes atraviesa los distintos grupos que conforman la pólis con la variable del sexo de sus habitantes. O, en otras palabras, si la analogía previa era válida sólo para los varones o lo era también, distributivamente, para los varones y las mujeres. Concedido esto último, Averroes presupone entonces la equivalencia de cada sexo, posiblemente basándose en que sólo el promedio de las potencialidades de ambos sexos fuera equivalente, y dejando las «diferencias» como una cuestión singular.
Entonces, ¿cuál es el fundamento que permite a Averroes afirmar que la mujer es semejante al varón?
No existe diferencia alguna en cuanto a la división por los sexos en la relación con Dios. El mensaje revelado se dirige al conjunto de la especie, varones y mujeres /.../ El Corán advierte: Jamás desmereceré la obra de cualquiera de vosotros, sea varón o mujer, porque descendéis unos de otros.(24)
¿Se apoya Averroes en los Textos Sagrados para fundamentar su posición, tal como lo hacen algunos de sus contemporáneos? O bien, tal como lo hicieron las monjas medievales y renacentistas cristianas, ¿apela Averroes a la tradición neoplatónica que sostenía que las almas no tienen sexo y que, en consecuencia, varones y mujeres pueden alcanzar los mismos niveles contemplativos?(25) O, por el contrario, acepta las argumentaciones de algunos médicos –paradigmáticamente Sorano– que oponiéndose a la tradición aristotélico-galénica consideraban que varones y mujeres poseían una misma naturaleza, de modo tal que veían la diferencia sexual como propia del género de los zoon (animales), a los fines de la reproducción, y no sólo de la especie o de alguna de sus partes?(26) Sea como fuere, leemos:
Sabemos que la mujer, en tanto que es semejante al varón, debe participar necesariamente del fin último del hombre, aunque existen diferencias en más o en menos: el varón es más eficaz que la mujer en ciertas actividades humanas, pero no es imposible que una mujer llegue a ser más adecuada en algunas ocupaciones, sobre todo en las referentes a la práctica del arte musical /.../ (349v).(27)
Como se nos escapan las sutilezas del texto en su idioma original, sólo señalaremos algunos términos que –de estar con ese énfasis en el manuscrito– no son ingenuos y matizan suficientemente la afirmación anterior. Nos interesa, en primer lugar, llamar la atención sobre «necesariamente» en la medida en que para Aristóteles la mujer es sólo un «accidente necesario» para la continuación de la especie, pero no necesaria per se. Que Averroes utilice «necesariamente» vinculando el término al fin último del hombre –qua humano, no qua varón– debe tener alguna intención sutil, posiblemente vinculada a la capacidad de ambos –varón y mujer– de alcanzar el fin último: la felicidad, la verdad. Esta interpretación es en todo coherente con otras afirmaciones de Averroes respecto de las mujeres.
En segundo lugar, nos interesa la frase «pero no es imposible que una mujer /.../». Una afirmación de este tipo parece matizar la mera equidad de logros entre varones y mujeres, lo que bien podría deberse a circunstancias externas a las propias mujeres (sociedad, prejuicios, etc.). Cabría «aun así» que algunas mujeres pudieran alcanzar «algunas ocupaciones, sobre todo en lo referente a la práctica /.../» Vedadas a la teoría por una educación deficiente (como señala en otros pasajes), la práctica (o la técnica) parecía ser la única alternativa posible para las mujeres.
Las conjeturas que acabamos de formular, se refuerzan con la lectura del siguiente pasaje:
Si la naturaleza del varón y de la mujer es la misma, y toda constitución que es de un mismo tipo debe dirigirse a una concreta actividad social, resulta evidente que en dicha sociedad la mujer debe realizar las mismas labores que el varón, salvedad hecha de que son en general más débiles que él.
Hasta aquí el razonamiento es contundente: a igual naturaleza, igual capacidad (salvo que las mujeres por lo general son más débiles que los varones en cuanto a su complexión y fuerza física). El texto continúa con una comparación favorable a la mayor excelencia de las mujeres respecto de algunas tareas «propias» de los varones, como la capacidad organizativa, incluso durante la guerra. Apela entonces a la ciudad mítica de Dagüda, a veces identificada con la Atlántida, a modo de ejemplo.
Merece subrayarse una aguda observación de Averroes respecto de la educación. Si las mujeres con potencialidades han sido bien educadas, sobresalen al punto de que incluso podrían llegar a ser filósofas o gobernantes. Pero –continúa– «pocas veces se da este tipo en ellas, y algunas leyes religiosas impiden que las mujeres puedan llegar al alto sacerdocio /.../» La traducción es algo confusa, pero aun así, Averroes parece poner el acento de la discriminación o limitación de las mujeres en las tradiciones educativas, y remite a los sacerdotes, no al Corán. Es decir, a las tradiciones interpretativas, no a los textos sagrados. Introduce, en efecto, un verbo de creencia («Pero se cree que pocas veces se da este tipo en ellas...») lo que subraya el carácter doxástico del argumento; es decir, se refuerza la reversibilidad de las premisas –en tanto doxa– y en consecuencia la conclusión que se sigue de ellas. Averroes considera que, en las sociedades históricas, la educación y los contextos, pueden cambiar si hay planificación y voluntad política para ello, reproche encubierto que parece dirigir a los gobernantes de su tiempo. En suma, podríamos interpretar este pasaje de la siguiente manera: «si ahora parecen inferiores no se debe a cuestiones de inferioridad (o superioridad) natural (entendida como biológica o fisiológica), sino a su educación deficitaria». Esta conjetura es coherente con la siguiente afirmación:
/…/ en nuestras sociedades se desconocen las habilidades de las mujeres, porque en ellas sólo se utilizan para la procreación, estando por tanto destinadas al servicio de sus maridos, relegadas cuidando de la procreación, la educación y la crianza. Pero esto inutiliza a las mujeres en otras posibilidades /.../.
Hasta aquí, el comentario podría considerarse paralelo a las propias críticas de Platón en la República, respecto de la situación de las mujeres. Sin embargo, hay ciertas diferencias interesantes, que vale la pena apuntar. En Platón, como se sabe, se reemplaza la «dependencia» de las mujeres respecto del marido por el servicio al Estado. Es decir que, en principio, se reconoce como «iguales» sólo a aquellas mujeres previamente seleccionadas por sus particulares potencialidades. En otras palabras, el preconizado feminismo de Platón, se limita además a un estamento social –el de los Guardianes– y a un tiempo biológico –el de las mujeres que han superado su edad fértil–.(28) Basta leer someramente algunos pasajes de Las Leyes para comprender los límites de la propuesta platónica. Es decir, la «igualdad» de las mujeres en Platón, lo es respecto del Estado o en virtud de las necesidades del Estado, que les concede una suerte de ciudadanía plena gracias a sus capacidades no habituales y por un cierto lapso. Podríamos hablar por tanto de una «igualdad funcional» respecto del Estado.(29)
Averroes, sin embargo, parece dar un paso más adelante cuando advierte que en dichas comunidades las mujeres no se preparan para ninguna de las virtudes humanas... La afirmación no se centra en el beneficio que reportarían al Estado dichas mujeres, sino que parece recaer en la persona misma de las mujeres que, en la sociedad de su tiempo, no son educadas qua humanas en las virtudes que les son propias en tanto que tales. Si esto es así, la diferencia es interesante y no trivial. Constituye un paso significativo hacia la consolidación de una concepción de autonomía, independiente de la ciudadanía. Que las mujeres no sean educadas en tanto que humanas (es decir para alcanzar las más altas virtudes, la verdad y la libertad) las asemeja –en palabras de Averroes– «a las plantas en estas sociedades /.../». Sin las matizaciones de tiempo y educación efectuadas por Averroes, encontramos nuevamente en Hegel la comparación de las mujeres con las plantas.(30)
Averroes realiza incluso comentarios de tipo económico, una mujer que no trabaja es una carga: «/.../ representando una carga para los varones, lo cual es una de las razones de la pobreza de dichas comunidades en las que llegan a duplicar en número a los varones /.../». Claro que Averroes sólo entiende por «trabajo» el remunerado, es decir el que excede las tareas de subsistencia y reproducción de una casa. Con todo, es interesante que haga referencia a mujeres que hilan o tejen para subsistir, sacando provecho de ello. Pareciera estar comparando a mujeres de diversos estamentos sociales, en beneficio de las que por sus bajos recursos se han visto obligadas a trabajar, y obtienen beneficio en ello. Sea como fuera, la conclusión es que cuando las condiciones les son dadas, las mujeres también pueden realizar trabajos remunerados y ser económicamente activas. En muchos casos esas condiciones se dan cuando no hay –como advierte Averroes– por diversas circunstancias, pero mayormente vinculadas a la guerra, varones en la familia (350r).
Averroes realiza otra observación interesante: a la hora de elegir a las mujeres –advierte– «busquemos las mismas condiciones que los varones /.../ por lo que deben ser educadas del mismo modo por medio de la música y de la gimnasia». Se trata de una afirmación significativa por lo menos respecto de dos cuestiones. La primera, que a diferencia de la República de Platón, nuevamente la educación de las mujeres no debe tener por fin sólo su relación con el Estado sino, por el contrario, para ser una «igual» que los varones. La segunda es que indirectamente recae sobre los varones, «a la hora de elegir», la decisión de que «busquemos las mismas condiciones», es decir, que elijan una «igual» (no una inferior). Podríamos entender esta (pertinente) observación de Averroes en términos de que, a menos que los varones aprendan a querer–desear–elegir una igual, la sociedad, la educación, los mandatos, seguirán reforzándose en términos de mantener a las mujeres en su situación de «des-igualdad», entendida como inferioridad, incapacidad, minoridad, etc. En suma, muchos aspectos de la sociedad deben cambiar a fin de que las mujeres sean consideradas iguales; y muchos otros, para que logren serlo. Señalamientos de este tipo muestran, por cierto, el carácter menos utópico y estatista de las consideraciones de Averroes en comparación con las afirmaciones platónicas en referencia a la situación de las mujeres. Una última observación respecto de la problemática mostrará sin embargo otro aspecto de su profunda comprensión del problema.
Según Averroes, quien aceptara que las mujeres son «diferentes» debería mostrar en qué consiste esa diferencia. Ahora bien, todos los argumentos de Averroes concluyen en que la naturaleza de las mujeres y los varones es la misma. En consecuencia, deberían gozar de la misma situación social (educativa y política) que los varones, lo que –reconoce– no es el caso ni en la sociedad a la que pertenece ni en el modelo platónico, que sólo se ocupa de las (potenciales) Guardianas. En cambio, si su naturaleza no fuera la misma, entonces deberían realizar sólo aquellas actividades que no competen al varón. El razonamiento de Averroes es contundente a favor de las mujeres y enfrenta además ambos cuernos del dilema:
a. si la naturaleza entre varones y mujeres fuera igual, deberían ambos sexos tener igual condición social (lo que no sucede por variable externa, por ejemplo, el prejuicio).(31) Como no tienen igual condición social, se produce entonces una situación de injusticia respecto de las mujeres (conclusión fácil de inferir de sus observaciones). Es decir, la estructura social se ve interferida por los prejuicios, las tradiciones, etc.
b. si la naturaleza entre varones y mujeres fuera diferente, entonces sería preciso primero determinar en qué consiste esa diferencia y luego averiguar cuáles son las actividades que debería cumplir cada sexo de acuerdo a su naturaleza.
Obsérvese que la carga de la prueba está del lado de quienes sostienen la diferencia, entendida en esa época como «inferioridad». Ahora bien, tras un planteo tan claro y aristotélico en espíritu (más que el del propio Aristóteles), Averroes parte de la afirmación no demostrada, al menos en ese Comentario, de que la naturaleza de mujeres y varones es afín. Leemos: «Sabemos que la mujer, en tanto que semejante al varón, debe participar necesariamente del fin último del hombre, aunque existan diferencias en más o en menos» (349v). Es decir, si Averroes acepta la «diferencia» no le atribuye un carácter radical que impida a varones y a mujeres alcanzar el fin último humano por igual; distingue también, y es necesario subrayarlo, entre «varón» y «hombre». Como gracias a otros pasajes sabemos que la verdad lleva a la felicidad, parece por tanto que no entiende esa diferencia como inferiorizante sin más. Más bien, con mirada de médico la acepta sólo a los fines de la reproducción. Como Aristóteles, tampoco admite ni la comunidad de mujeres ni la de hijos. Rechaza asimismo el método platónico de la selección y la ordenación estatal de los individuos (encubierta gracias a los «sorteos» digitados por el Estado) en estratos cerrados según sus potencialidades, y parece dejar en manos de la familia, tales decisiones. Competencia del Estado serían sólo las condiciones de posibilidad de la paz para que las familias pudieran cumplir sus cometidos.(32) Del mismo modo, no cree que haya «virtudes naturales», poniendo el acento en la educación y las posibilidades sociales de acceso a la misma.
Los riesgos de las conjeturas
Esa lectura de Averroes imprimió a la obra de Platón un acento marcadamente más individualista –si se me permite nuevamente el anacronismo– que el de su autor y, sin duda, más democrático que, como veremos, el del propio Aristóteles. En efecto, en base a breves afirmaciones y analogías que Aristóteles formula en su Metafísica casi a modo de apuntes, Averroes extrae algunas conclusiones que probaron ser incorrectas. Veamos por qué. En Metafísica (y lo repite en Tópicos) Aristóteles advierte, examinando otras cuestiones, que ambos «géneros son miembros de la misma especie como pares e impares son ambos números».(33) Es decir, ni el par ni en impar es más número que el otro, y ambos guardan la misma naturaleza. De aquí que Averroes conjeture el siguiente razonamiento analógico: si varón y mujer son ambos homo (anthropos) ni el varón ni la mujer es más homo que el otro, y ambos guardan la misma naturaleza, tal como sucede con los números pares e impares donde uno no es más número que el otro. Perfecta construcción analógica en base a la afirmación aristotélica. Sin embargo, Averroes seguro de la capacidad lógica y de la completa coherencia de la filosofía aristotélica configuró para la Política –que no conoció, recordémoslo– una sociedad altamente más igualitaria o, al menos, más igualitaria que la de Platón, donde mujeres y varones por igual podría acceder a la educación, desarrollar sus capacidades y alcanzar la virtud. Lo que Averroes no tuvo en cuenta es que (a diferencia de Platón) la Política aristotélica se basaba en el silogismo dialéctico, no en el científico, base de la analogía de los números. En consecuencia, al admitir «el más y el menos» cabían soluciones diferentes y su modelo varón / mujer no podría cumplir con una analogía en sentido estricto como la de los números. Dicho muy sencillamente, porque «ni los varones ni las mujeres son números y no se rigen por el silogismo científico sino por el dialéctico», hubiera podido responderle un Aristóteles poco proclive a la utopía. De ahí que quienes hayan tenido en sus manos la Política del estagirita, se han topado con afirmaciones como: «el varón es superior por naturaleza y la mujer inferior...» (Política, 1254 b 13 s); «El macho está mejor dotado que la hembra...» (Política,1259 b 3-5); «Las acciones de un gobernante no son honorables a menos que sea superior a los otros hombres como el varón lo es a la mujer o el padre a sus hijos o el amo a sus esclavos...» (Política, 1325 b 2). Incluso, explícitamente Aristóteles sostuvo incluso que «<El varón> gobierna a su mujer y a sus hijos como a libres (eleuthéron), pero no con la misma autoridad: a la mujer como ciudadana (politikós) y a los hijos como súbditos (basilikós)».(34) En qué sentido la mujer es «ciudadana» en la Política, lo veremos más adelante. Pero por ahora retengamos que esto, como hemos advertido, Averroes no llegó a conocerlo.
Reconoció explícitamente, en cambio, que los modos en que se entrelazan los comportamientos y se interrelacionan las conductas conforman una suerte de red propia de cada grupo social. Si bien algunas virtudes eran evidentemente propias de alguna clase (en sentido amplio), no dejó de investigar por qué; poniendo un fuerte acento en la educación y en las posibilidades de acceder a ella. (Comentario § 4) Esto muestra su sensibilidad respecto de la incidencia de la economía y la situación social en las oportunidades educativas de los individuos o de los grupos. Es decir, si bien la complejidad de «la perfección humana postula la <necesidad de una> comunidad social /.../», las diferencias individuales se ven potenciadas (o no) precisamente por esa condición social (§ 3). Por principio de economía –ya que, como advierte Aristóteles en su Ética Nicomaquea, la naturaleza no hace nada en vano– a las diferentes naturalezas humanas le corresponden diferentes perfecciones, que sólo podrán alcanzar las personas concretas gracias a la ayuda de otros miembros de la sociedad. Para ello, advierte Averroes, tales naturalezas deberán contar con posibilidades para manifestarse (§ 3), y así poder encaminarse al perfeccionamiento y prepararse para alcanzar su culminación. En síntesis, cada individuo, varón y mujer, tiene potencialidades; una suerte de naturaleza propia perfectible gracias a la educación. Pero para ello debe tener la oportunidad de manifestar tales potencialidades y de educarlas.
Leer según el propio paradigma
Preocupado por la educación,(35) Averroes retomó tres ideas fundamentales de la Ética Nicomaquea de Aristóteles, para alcanzar el perfeccionamiento: en primer lugar, el conocimiento de las condiciones necesarias que deben darse para que una de esas virtudes pueda realizarse (Comentario § 4).(36) En segundo término, inculcar virtudes en los espíritus jóvenes (aquí Averroes no hace diferencia de sexo), para favorecer su desarrollo gradual y conservarlas una vez alcanzadas (§ 4, 5).(37) Por último, descubrir qué hábito y qué virtud se perfecciona cuando se une a otra (§ 4).(38) Esto le permitió ofrecer una lista de cuestiones propias de la educación y criticar además algunas propuestas de Platón, tales como la imitación, la enseñanza en base a mitos y su rechazo a la educación poético-musical, que Averroes valoró. Asimismo, propuso temas no tratados por Platón, la mayoría de los cuáles se vinculaban a la profesión médica, donde la influencia de Aristóteles y de Galeno fue significativa. De modo que se interesó por el cuerpo y el alma, pero también –como Platón– por la eugenesia, aunque sobre bases más científicas. No obstante, respecto de la extensión de la sociedad («de tamaño armonioso como en la música») su posición está más próxima a un modelo organicista clásico –que parece tomar de Galeno– que a uno de tipo «moderno» (Comentario § 27). Cabe destacar que concedió valor relativo a las normas consuetudinarias, considerando que debían examinarse según la razón y el buen sentido, en un intento por lograr un equilibrio entre las tres naturalezas que conforman el alma individual y, siguiendo la analogía platónica, la sociedad: es decir, la racional, la irascible y la concupiscible (§ 33). En los pasajes que brevemente acabamos de resumir, Averroes no hace referencia alguna al sexo del «espíritu joven» que debería educarse en la virtud, aunque no podía desconocer que el texto aristotélico hacía referencia sólo a los varones y que el platónico remitía a ambos sexos, pero solamente respecto de los Guardianes, ya que, como bien lo muestra en Las Leyes, las capas inferiores de la sociedad no gozaban de esa «igualdad». A un lector atento como él, no se le podrían haber escapado estos matices.
Ciudadanía y maternidad
Ahora bien, aunque Averroes no conocía las afirmaciones de la Política, sí conocía la Ética Nicomaquea, que cita profusamente, y las obras biológicas de Aristóteles (y de Galeno). Precisamente en Ética Nicomaquea, Aristóteles vincula el logro de la felicidad a la más alta vida contemplativa, propia del ciudadano, en tanto que vida teorética.(39) En Historia de los Animales, Aristóteles incluye explícitamente a las mujeres entre los casos monstruosos (terata), y advierte que la primera monstruosidad es ser mujer y no varón, porque la mujer es un varón incompleto, imperfecto, que no ha alcanzado «cocción» suficiente,(40) definiéndolas en consecuencia como «accidentes necesarios», e incurriendo en lo que podríamos considerar una contradicción en los términos.
Averroes, en cambio, consideró necesarios ambos sexos a los fines de la reproducción, no siendo uno más que el otro. De este modo se ocupó de la maternidad y del embarazo en una doble dirección: por un lado, afirmando la necesidad de limitar y espaciar los embarazos en pro de la salud de los vástagos. Por otro, para preservar la salud y el desarrollo de las mujeres jóvenes. Sin embargo, las definiciones de Aristóteles al respecto no pueden haber pasado desapercibidas para un médico-filósofo como Averroes, ni le debe haber sido difícil unir esas afirmaciones (y otras tantas del mismo tenor) aunque desconociera la Política, a fin de formarse una idea aproximada del lugar que Aristóteles reservó a las mujeres. Ante casos como este, se ve con claridad que, por un lado, el espíritu crítico e independiente de Averroes, aceptó y analizó el desafío platónico de considerar a las mujeres como de «igual naturaleza», sin limitarse al caso de las Guardianas como hiciera el ateniense, sino extendiéndola a todas las demás mujeres. Por otro, tendió un manto de piedad, por así decirlo, a las afirmaciones aristotélicas sobre las mujeres.
Volviendo al tema de la maternidad, Averroes se refirió a él, según el aspecto médico de la cuestión, tomando en cuenta la situación de las mujeres como individuos que gestan, más que su aportación al sostenimiento poblacional de las comunidades (Comentario § 20). Sea por razones médicas u otras, las mujeres no aparecen en esas consideraciones supeditadas sin más a la maternidad. En todo caso, el filósofo andalusí tomó en cuenta factores médicos, económicos, sociales, entre otros, a fin de decidir qué concierne a lo que, eufemísticamente, a veces en la actualidad se denomina «planificación familiar» y que se vincula directamente con la decisión de tener o no hijos y cuántos. En el Comentario § 35, a pesar del nombre de control de la natalidad, retoma de modo más fiel la posición platónica, y su referente sigue siendo, la República, sobre todo aquellos pasajes que tratan de las relaciones sexuales entre los Guardianes.(41)
Averroes sintetiza breve y ordenadamente las propuestas platónicas para los Guardianes de la Ciudad, consignando sin mayores comentarios las exigencias más relevantes de clase, de virtud, de salud, manteniendo la analogía con los perros de caza, donde macho y hembra son guardianes por igual. Asimismo, describió los «sorteos» digitados por el Estado –que dice conocer por textos de Galeno, que no han llegado hasta nuestros días–, y ratifica que tales sorteos tienen como fin mantener el diseño de los grupos privilegiados. Sigue meticulosamente el orden de cuestiones de República: unión de los iguales en casta, aislamiento de las mujeres embarazadas hasta el alumbramiento, desconocimiento del hijo propio en aras del abandono de la noción de parentesco, institución del modelo de «padre» para todo adulto y de «hijo» para todo menor.(42) Parcamente, Averroes menciona otras dos cuestiones, que tampoco discute, y solo señala casi al pasar, la primera que el modelo platónico no prohíbe las relaciones entre hermanos; y a continuación, que el amor por los hijos se desvincula del deseo y la atracción sexuales. Y agrega: «cuando se quiebra el afecto de los hijos por los padres, la sociedad se arruina. Dicha razón aparece en todas las leyes /.../» ¿Critica Averroes las relaciones entre hermanos? ¿Critica que el amor filial entre padres e hijos esté legislado? En su Comentario, no aparece nada suficientemente claro al respecto salvo, quizá, estos señalamientos que hasta donde sabemos no desarrolla. En cambio, sí critica explícitamente la incomprensión manifiesta de Galeno respecto del modelo y la intención platónicos, ya que Galeno al parecer tenía una concepción más clásica del matrimonio y de los hijos.
Cohesión social y matrimonio
En el Comentario § 36, Averroes retoma la concepción platónica de la cohesión social. En principio, afirma «Pero no existe peor mal en el gobierno social que aquella política que hace de una sola sociedad varias, al igual que no hay mayor bien en las comunidades que aquello que las reúne y las unifica»
¿Qué está criticando Averroes del modelo platónico? ¿La división estamental de la sociedad? ¿O, por el contrario, se refiere a la sociedad de su tiempo, dividida por intereses económicos y de poder, donde «la separación de los ciudadanos y el alejamiento de unos y otros en estos asuntos» se refiere a la diversidad de objetivos, los prejuicios y las cuestiones de poder «los turba, destruyendo sus relaciones /.../» ya que hasta puede «que algunos se alegren de las penas de otros».
Sea como fuere, nos interesa subrayar que en este apartado critica expresamente la carencia de idea de comunidad del Estado de su tiempo (351 v) recurriendo, como Platón y Aristóteles, a la analogía de la pólis con el organismo como cuerpo vivo. Dentro de este marco organicista, vuelve al tema de la comunidad de mujeres e hijos, ponderando el modelo platónico. Su adhesión parece total, pero agrega que de la comunidad de mujeres e hijos debería seguirse la de bienes; es decir, la abolición de la propiedad en términos individuales. ¿Es esto lo que defiende o simplemente realiza una reducción al absurdo y señala alguna inconsecuencia analógica en ese razonamiento?
Rayando en la utopía, Averroes considera que de ello se seguiría una sociedad sin conflictos, sin desavenencias entre sus ciudadanos, donde desaparecerían al mismo tiempo, la envidia,
/…/ igualmente la pobreza, y otros males que se dan en estas sociedades, y no sería necesario que se establecieran castigos para el hurto, el robo y otros delitos que suelen ocurrir en dichas comunidades injustas. Por el contrario, sus ciudadanos alcanzarán la mayor nobleza y felicidad, siendo auténticamente dichosos; no se sentirán obsesionados por ningún mal de los que atemorizan a los miembros de las sociedades injustas. Todo esto es evidente per se para los que han estudiado estas asociaciones políticas.
El pasaje pone el acento en las «sociedades justas», y es importante que así lo haga.
Muy posiblemente, de haber conocido las afirmaciones de Aristóteles en el libro II de su Política, Averroes hubiera advertido su ingenuidad al considerar que gracias a la disolución de la propiedad y a la comunidad de mujeres se acabaría con los conflictos de la sociedad. Y, en principio, no queda claro el nexo que propone entre una sociedad justa y la comunidad de mujeres e hijos. Tampoco queda claro el vínculo entre la comunidad de mujeres y la disolución de la propiedad privada, a menos que considerara que las mujeres y los hijos son una propiedad más de los varones, quizá su propiedad más preciada. Nada dice, por el contrario, en atención a la simetría, la reciprocidad y la igualdad que proclamaba más arriba, sobre la «comunidad de varones y de hijas». De modo que vemos nuevamente menguada la autonomía de las mujeres –y su encubierta cosificación como propiedad– en aras de un Estado Justo de estilo platónico. Un estilo que no mide las consecuencias del sorteo engañoso, en claro menosprecio de la capacidad de los no-guardianes para establecer ciertas correlaciones mínimas respecto de sus sistemáticos resultados (problema aparentemente planteado por Galeno). En última instancia, la propuesta utópica platónico-averroísta parece hacer demasiado hincapié en la capacidad reparatoria de las mujeres, cuya sola «puesta en común» libra ya de males e injusticias a la sociedad en su totalidad. Es decir, su lectura aristotélica de Platón, guarda ciertos aspectos platonizantes que quedan al descubierto en este pasaje del Comentario. Averroes intentó compatibilizar las posiciones de ambos filósofos, sin mayor éxito.
Sopesando la época
Algunos textos españoles de principios del siglo pasado contrastan la situación de las mujeres en las dinastías musulmanas españolas, con la de las mujeres de sus tiempos presentes. Sostienen que, en general, no parece que haya habido prevenciones respecto de la instrucción de las mujeres ya que desde niñas se las enviaba a la escuela regularmente, podían acceder a escuelas superiores y obtener certificados y títulos, incluso podían ejercer como médicas, como poetas o músicas; en fin, que «solían estudiar como los hombres /.../ viajar /.../ e incluso algunas sobrepujaron en fama a los varones más distinguidos de su época por su ingenio, elocuencia, habilidad en la poesía, etc.»(43) Por su parte, en la breve referencia que hace Dominique Urvoy a la cuestión femenina en su obra introductoria sobre Averroes, sintetiza que nuestro filósofo se opuso a la posición marginal (ornamental) que tenían las mujeres de su entorno y desarrolló sin restricciones las tesis platónicas sobre la igualdad entre los sexos, siguiendo los argumentos del ateniense en su República.(44)
Es evidente que no son posiciones compatibles, ya que o bien las mujeres estaban en pie de igualdad, y en consecuencia Averroes no hubiera tenido cómo oponerse siguiendo las tesis platónicas, o bien no gozaban de tal igualdad y precisamente por esa razón Averroes –basándose en las tesis platónicas– se opuso a su situación en el reino.
Si entendemos la filosofía y las sociedades como dinámicas, no solidificadas en un único tipo particular y cerrado de pensamiento y/o de organización social, del trabajo de Averroes merecen rescatarse su carácter metódico, crítico y sensible a los prejuicios de su época. Su obra rechaza una mera lectura literal y estática de las tradiciones greco-romanas y musulmanas. Por el contrario, su estilo se funda en una visión profunda de la realidad histórico-social circundante, apoyada en la ciencia de su época y en el saber en general, contrastados con el uso de la razón y el buen sentido. Poseedor de una notable capacidad de razonamiento y de un saber enciclopédico, los utilizó críticamente. No en vano, Rafael Sanzio en su La escuela de Atenas lo ubica tras Pitágoras plenamente integrado al Panteón Filosófico de Occidente.(45)
9. Para una ubicación de la obra de Averroes y de su importancia en la filosofía musulmana medieval, cf. de Libera, A. La filosofía Medieval, Buenos Aires, Docencia, 2000, cap. 2 y 3; especialmente pp. 170-190. Se puede consultar también el artículo de Puig Montada, Josép “Ibn Rushd’s Natural Phylosophy” Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/ibn-rushd-natural/ (con extensas referencias bibliográficas sobre su obra y su influencia en la filosofía medieval).
10. El cargo sería equivalente a juez según el Derecho musulmán.
11. de Libera, op. cit., p. 171.
12. Idem, p. 172. Cruz Hernández, M. Estudio preliminar a la edición de la Exposición de la República de Platón, Madrid, Tecnos, 1994; reeditado por Barcelona, Altaya, 1997.
13. de Libera, Ibidem.
14. de Libera, Idem; Ozcoidi, I. M. La concepción de la filosofía en Averroes, Madrid, Trotta-UNED, 2001, pp. 387 ss.
15. Nos exceden y no abordaremos las complejas cuestiones que rodean la obras, sea respecto de la traducción, sea respecto del estilo y otras las características del comentario que nos ocupa. Remitimos para tales precisiones a la obra de los eruditos; por ejemplo, en castellano, a los estudios de Miguel Cruz Hernández y su equipo de arabistas. Por la índole de la temática que nos interesa –la situación de las mujeres en el pensamiento político de Averroes–, entendemos el Comentario como un “relato”, una “exposición”, o “narración” de las ideas políticas de Averroes. Constantemente las confronta con las propuestas platónicas, sobre todo a la luz de la Ética Nicomaquea (y otras obras de Aristóteles que le son familiares), pero sobre apelando a la luz de la razón. Por ello, restringiremos al máximo remitirnos a bibliografía erudita de consulta.
16. Ozcoidi, op. cit., pp. 385-403; Cruz Hernández “Estudio preliminar a la exposición de la República de Platón de Averroes” en Averroes, Comentario de la República de Platón, Barcelona, Altaya, 1998.
17. Así procedió Averroes, según Makki, M. A. “Contribución de Averroes a la ciencia jurídica musulmana” en Martínez-Lorca, A (ed.) Al encuentro de Averroes, Madrid, Trotta, 1993, pp. 29 ss.
18. Hay muchas traducciones de la República de Platón al castellano; a modo de sugerencia, Platón, República, Buenos Aires, Eudeba, (UBA), 1973 y reed. Respetamos la nomenclatura clásica del texto.
19. Nos valemos de la traducción de Miguel Cruz Hernández, al Comentario a la República.
20. Sobre este pasaje, Annas, Julia, “Plato’s Republic and Feminism”, Philosophy 51, 1976, pp. 307-320; Santa Cruz, María Isabel, “Justicia y Género en Platón: República V” Hiparquia, I, 1988, pp. 35-42.
21. Comentario, Tratado Primero § 21-335v.
22. Mucho se ha escrito sobre estos temas, sobre los que existe una amplísima y variada bibliografía. Retomo aquí algunas consideraciones de mi libro Inferioridad y Exclusión: un modelo para desarmar, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1996, pp. 29 ss.
23. Idem, pp. 76 ss. Aristóteles, Tópicos, Madrid, Gredos, 1982, 100 a 29 - b 1.
24. Abboud, O. A. La mujer en el Islam, Buenos Aires, CIBA, 2004, p. 5 quien remite a Corán, 3:195; 33.35.
25. La tradición occidental traduce por “Contemplación” el nivel teórico más elevado que puede alcanzar el noûs, esto no debería tener, sin embargo, connotaciones religiosas.
26. Campese, S. Manuli, P. & Sissa, G. Madre Materia, Turín, Boringhieri, 1983, pp.179 ss. Ignoramos qué sostenían al respecto los médicos de tradición musulmana.
27. Según Cruz-Hernández, se comenta el pasaje Rep. 454. Averroes insiste varias veces sobre la capacidad de las mujeres para la música y la ejecución de instrumentos.
28. Existe una amplísima bibliografía al respecto, Cf. nota 10.
29. Se trata de una «necesidad funcional», como señala Frede. Cf. Inferioridad y Exclusión, pp. 149 ss.
30. «La diferencia entre el hombre y la mujer es la del animal a la planta: el animal corresponde más al carácter del hombre, la planta más al de la mujer, pues ella es más el desarrollo sosegado, el cual recibe la armonía indeterminada de la sensación de su principio». G.W.F. Hegel, Filosofía del Derecho, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. Tercera Parte § 166 adición.
31. Es probable que el modelo argumentativo de Averroes sea la comparación de varón y mujer respecto de “humano” con los pares y los impares respecto de “número”, tal como lo desarrolla en los Tópicos 122b19 ss. En todo caso, se trata de argumentos paralelos, que Aristóteles no respeta en su propia Política.
32. Parece que los gobernantes deben hacer uso de la mentira y el engaño en buena cantidad para beneficio de los gobernados /.../. Rep. 459c6 ss, entre otros.
33. Aristóteles Metafísica, Madrid, Gredos, 1994, 1058a21-23 y 1078a5.
34. Política, 1259 a37-1259 b1.
35. En 1153 Averroes fue a Marrakech, entonces capital del Califato Almohade, para realizar observaciones astronómicas y para apoyar un proyecto de construcción de nuevas instituciones educativas.
36. Aristóteles, Ética Nicomaquea, Madrid, Gredos, 1988, 1104ª.
37. Idem, 1141b.
38. Idem, 1102a.
39. Ética Nicomaquea, 1095ª18, 1097b1; b6; b21; b25; 1098 a3-4, entre otros.
40. Historia de los Animales, 586ª13-14. También, Generación de los Animales, 767b8, PA. 767b27; Inferioridad y Exclusión, pp. 105 ss. Femenías, op. cit., Parte III.
41. República, 459d-460e
42. República, 460c-d; 461 c-e.
43. Asín Palacios, M. Disertaciones y Opúsculos, Madrid, Imprenta de Estanislao Maestre, 1928, pp. 344-350, quien cita de segundas fuentes.
44. Urvoy, D. Averroes, Madrid, Alianza, 1998, pp. 164.
45. Elía, R.H. “Averroes (Ibn Rushd) en la obra magna de Rafael” R&R, 2, 15, mayo 2006, pp. 12-13.