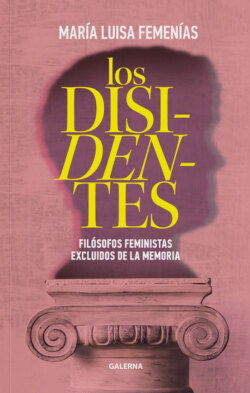Читать книгу Los disidentes - María Luisa Femenías - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
Baldassare Castiglione
El nuevo paradigma
Como se sabe, el Humanismo –y el Renacimiento después– implicó un cambio de paradigma que podríamos sintetizar en las siguientes preguntas: ¿Por qué si el hombre es un ser tan despreciable, a pesar de ello fue creado y dispone de cualidades determinadas (razón, libertad, moral), que lo alejan de los animales y, a la vez le permiten –aunque torpe y frágilmente–, el conocimiento y la vida en sociedad? ¿Por qué se distingue por su alma inmortal y el lugar central que adquiere en la creatio? ¿Qué implica eso? ¿Tan mísero es el hombre que no puede posicionarse frente a su creador y al mundo creado, como un verdadero señor de sus tierras, tomar las potencias que le fueron concedidas y hacer digno uso de ellas, realzando su simple existencia? ¿Es el conocimiento solo cuestión de los seres celestes, una empresa ardua, casi imposible para el hombre? Estas preguntas y muchas más formuló Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) en su Oratio hominis dignitate (1486).(46) Pico della Mirandola abrió, con sus novecientas tesis sobre filosofía, teología y magia natural, lo que se suele denominar el nuevo «paradigma antropológico», bajo la influencia del platonismo cristiano de Marsilio Ficino. Ficino había abierto «la puerta a un sincretismo religioso y a un eclecticismo filosófico <y> También su joven amigo Pico de la Mirandola», buscó la verdad no sólo en los clásicos o en la revelación cristiana, sino también en otros saberes a su alcance: la escolástica cristiana, la cultura árabe, la cabala, la astronomía, la lengua griega, lo que hace de la Oratio una obra de interpretación controvertida. Biersack sostiene, por ejemplo, que numerosas citas de ese texto permiten dar cuenta del individualismo del hombre que, en el Renacimiento, empezó a dejar de lado las autoridades divinas para buscar por sí mismo su propio destino.(47) Pues bien, precisamente en el año de publicación de la Oratio, el 15 de septiembre, nació en Colonia Henry Cornelius Agrippa de Nettesheim, de quien hablaremos en el capítulo siguiente, y en Mantua (Casatico), unos ocho años antes, el 6 de diciembre de 1478, había nacido Baldassare Castiglione futuro diplomático, escritor y religioso. Ambos filósofos nacieron hacia finales del siglo XV; siglo que algunos estudiosos no dudan en llamar «el siglo de las mujeres», tomando como referencia a Christine de Pizán o Pisana (1364-1430) y su obra.(48) Precisamente, si nos interesamos por Castiglione ahora y por Agripa, en el capítulo siguiente, es porque sus respectivas obras presentaron «el nuevo arquetipo renacentista, del hombre desplegado en los detalles de la vida cotidiana de la época».(49) Cómo advierte Alicia Puleo, «resulta interesante observar de qué manera esa nueva conceptualización del hombre se traduce en obras de carácter normativo y práctico como El perfecto cortesano…».(50)
Baldassare (Baltasar) Castiglione, gentiluomo
Baltasar Castiglione nació en 1478, en la ciudad de Mantua, en una familia noble vinculada a Ludovico III. Sus padres fueron Cristóforo Castiglione y Luigia Gonzaga. Dada la situación económica y social de su familia, recibió una formación esmerada, primero en su ciudad natal, y posteriormente en Milán donde continuó sus estudios. Justamente en Milán, Castiglione asistió a la escuela humanista de Demetrio Calcondilas y del historiador Giorgio Merula, a partir de 1494. Tras el fallecimiento de su padre en 1499, regresó a Mantua para hacerse cargo de los negocios familiares. Fue embajador en la corte de los Montefeltro en Urbino, una de las cortes más refinadas e influyentes de la Italia de la época, donde inició su carrera política. Permaneció allí durante nueve años, cumpliendo diversas misiones diplomáticas en Francia y en Inglaterra. Hacia principios del siglo XVI, comenzó a interesarse por la literatura, escribiendo sus primeras églogas y elegías, al tiempo en que León X (1475-1521) lo nombraba embajador en Roma. En 1513 recibió el feudo de Novellara por sus exitosas campañas de ese mismo año y ello le valió el nombramiento de conde. Radicado en Roma desde ese año, entabló amistad con Miguel Ángel y Rafael Sanzio. Este último le pintó el famoso retrato que se conserva en el Louvre.(51) Tras la muerte de su esposa en 1520, se ordenó sacerdote y en 1524, fue nombrado representante diplomático de la Santa Sede (en calidad de nuncio apostólico). El Papa Clemente VII (1478-1534), lo envió como embajador a Madrid, pero el saqueo de Roma por los ejércitos de Carlos V, en 1527, marcó el resto de sus días. Si bien fue finalmente exculpado de la acusación papal de no haberlo evitado, se recluyó en Toledo profundizando su interés por la escritura.(52) Como otros de sus contemporáneos, Castiglione escribió en toscano, aunque conocía el latín y el griego, y con seguridad el castellano y el francés. Introdujo así en la lengua Toscana vocabulario italianizado de origen griego o latino, depurando su sintaxis con un estilo elegante y rico. Un año antes de morir, en 1528, publicó El Cortesano, una de las obras más representativas del renacimiento italiano.(53) Tras su muerte en Toledo, el 2 de febrero de 1529, Carlos V envió al Papa una carta en la que describe a Castiglione como uno de los hombres más extraordinarios de su época, tan grande como Erasmo, Moro, o Maquiavelo.
El libro de El Cortesano
Es la obra maestra de Castiglione. Escrito en forma de diálogo, género muy importante durante el renacimiento que involucra a más de un interlocutor, al tiempo que exalta la conversación, permite expresar diversos puntos de vista.(54) En esa obra, Castiglione busca dibujar la figura del cortesano perfecto. ¿Qué define a un cortesano perfecto? Su origen noble, la importancia de las letras, su refinamiento. El cortesano es un caballero que sabe conversar con ingenio y que manifiesta sin ostentación una formación y un comportamiento perfectos en el ámbito social. La sprezzatura (el desdén) pone de manifiesto que lo sabe hacer todo con soltura y sin esfuerzo, aunque le haya costado llegar a eso: es a la vez un ideal y una expresión de los problemas de la época.
Para escribir su obra, Castiglione se inspiró en las reuniones y debates que se organizaban en la corte de los Gonzaga y de los Montefeltro, donde conoció a figuras ilustres como Juliano de Médicis, Isabel Gonzaga, Pietro Bembo, el cardenal Bernardo Bibbiena, Federico Fregoso, Ludovico di Canossa, entre otros; todos ellos aparecen como personajes de su obra.(55) Tal fue su éxito e influencia, que por orden de Carlos V fue traducida del toscano al castellano por Juan Boscan, y publicada en 1534,(56) con el nombre de su autor castellanizado como Conde Baltasar de Castellón. Incluso, tanto fue su renombre, que El Cortesano pronto se convirtió en un manual de civilicitá, y de etiqueta, que además contribuyó a difundir las tesis neoplatónicas de Marsilio Ficino (1433-1499) y de León Hebreo (1464-1530).(57) La obra, considerada al mismo tiempo, concienzuda y hermenéutica, contribuyó asimismo a difundir el nuevo ideal humano y literario, que –como afirma Biersack– abrevaba en uno de los locis más cultos y refinados de su tiempo: la corte de Urbino.(58) Justamente, El Cortesano introduce a los lectores en el ambiente del gentiluomo italiano y la manera correcta en la que debía desempeñarse.
La edición facsímil de Madrid de 1878, cuenta con un extenso Prólogo (pp. I-LXIX) de Antonio María Fabré, a cura de la edición, donde se brinda notable información histórica y literaria.(59) La obra se centra en las conversaciones ficcionadas (transcriptas en estilo indirecto) entre la princesa Emilia Pía, Juliano de Médicis, Pietro Bembo, Federico Fregoso, Elisabetta, Ludovico di Canossa, Bernardo Bibiani, Gaspar Pallavicino y varios miembros (varones y mujeres) de la familia Gonzaga, como figuras principales de la corte. Las discusiones giran alrededor de las cualidades de Cortesanos y Damas, su educación y sus virtudes. El volumen se inicia con una extensa dedicatoria «A la muy Magnifica Señora Doña Gerónima Palova de Almagovar» (familiar de Boscan), a la que Garcilasso (sic) de la Vega hace llegar «este libro llamado El Cortesano, compuesto en lengua italiana por el Conde Baltasar Castellón», traducida por Boscan (pp. 5-10).(60)
La obra se divide en cuatro Libros, que corresponden respectivamente a cuatro jornadas; cada uno presidido por un Prólogo. El libro I (pp. 27-133) consta de once capítulos. En el Prólogo correspondiente, Castiglione declara que se le solicita (en referencia a Carlos V) que
/…/ yo escriba la forma de cortesanía más conveniente a un gentil cortesano que ande en una corte para que pueda y sepa perfectamente servir a un príncipe en toda cosa puesta a razón /…/ (p. 28).(61)
Porque, como el autor precisa hacia el final de la obra «el oficio del buen cortesano es conocer la condición del príncipe y sus inclinaciones /…/ para satisfacerlas». (p. 476)
La escena se sitúa hacia 1500 en la corte del Duque de Urbino, ahora encabezada por la Duquesa Madre y su hijo Guidubaldo. Por ese tiempo los duques recibieron la visita de Julio II, Papa, y
/…/ llegados todos delante de la Duquesa, se asentaban á la redonda, cada uno á su placer ó como cabia, y al asentar ponianse ordenadamente un galán con una dama hasta que no había más damas, porque casi siempre eran más ellos. (p. 37)
La Duquesa, por deferencia, delega en Emilia Pía las funciones de anfitriona. Hacia el capítulo tercero comienza a elogiarse la importancia del «Justo Medio», entre el «singular Don y la necedad» (p. 53), con claras alusiones aristotélicas (Aristóteles) aunque, como lo señala Agnes Heller,
/…/ lo de menos es que la concepción de Castiglione sea una versión adulterada de Aristóteles, pues «la manera apropiada» aristotélica no sólo abarca la conducta exigida por el momento y la posición social, sino también ese componente del comportamiento que está determinado individualmente (no por la situación). La diferencia esencial y decisiva para lo que aquí interesa se encuentra en el hecho de que Castiglione considere «contingencias» los puntos que remiten a Aristóteles. Para el Estagirita no eran circunstancias «aleatorias» a las que hubiera que adaptar una virtud ya existente; el término medio variaba según variasen los puntos de referencia, por lo que la virtud habitaba asimismo en casos diferentes. Las categorías de Castiglione de «contingencia» y «adaptación» de la virtud revelan la diferenciación que se estaba dando ya entre moralidad y legalidad, por emplear términos introducidos más tarde por Kant, pero que describen muy bien la tendencia de toda la evolución burguesa en el ámbito ético /…/(62)
En los capítulos siguientes, se examinan las cualidades del «buen cortesano» (p. 57), por ejemplo, «ser de buen linaje» (p. 57), y más adelante, los modos de evitar el error. En todo caso –en relación a los malos ejemplos– se evalúan los castigos que merece quien comete errores y además hace cometer errores a otros. (p. 69)
El Libro II (pp. 135-284) está integrado por siete capítulos. El diálogo se vuelve a desarrollar en un clima amable ya que «hubo entre los caballeros y las damas grandes pláticas según las hablas y disputas de la noche pasada». (p. 143) Es decir, se continúan algunos temas ya tratados, y se evalúa cómo el cortesano puede actuar por su príncipe y por sí mismo.
El Libro III (pp. 285-406) consta también de siete capítulos. Desde el inicio, la Duquesa propone un nuevo tema. El subtítulo del capítulo 1 informa
De cómo la Duquesa dio el encargo al Magnífico Julián de formar una Perfecta Dama con las calidades que le convienen, así como queda un Perfecto Cortesano en lo ya platicado en los libros pasados, el cual aceptándolo comenzó su plática. (p. 288)
Las posiciones se dividen entre quienes consideran a las Damas de igual rango que los caballeros (que son la mayoría) y quienes son de la idea contraria; así se le endilga al Sr Gaspar que: «Sea lo que fuere, Señor Gaspar, que vos, en fin, no podéis dexar de mostrar la mala voluntad que tenéis á las mujeres /…/» (p. 298) Como vemos, «el Señor Gaspar Pallavicino» personifica a quienes no aceptan cualidades intelectuales en las Damas, ni capacidades naturales más allá de la belleza y «la virtúd» en términos de castidad.(63) Las posiciones se apoyan en la teoría hipocrática de los humores, que comienza a ser muy popular por esa época.(64) Es decir, cerrada la composición del «perfecto cortesano», Julián el Magnífico toma el relevo de Federico Fregoso, «para formar y defender con palabras la figura de la gentil Dama de Palacio». Dicho modelo «en femenino» del cortesano comparte, como es natural, muchos de los elementos constitutivos de aquél, como «la nobleza de linaje, el huir de la afetación, el tener gracia natural en todas sus cosas, el ser de buenas costumbres, avisada, prudente, no soberbia, no envidiosa, no maldiciente», aunque difiere en algunos otros caracteres que resaltan, precisamente, desde el punto de vista masculino:
Mas sobre todo me parece que en la manera, en las palabras, en los ademanes y en el aire, debe la mujer ser muy diferente del hombre; porque, así como le conviene a él mostrar una cierta gallardía varonil, así en ella parece bien una delicadeza tierna y blanda, con una dulzura mujeril en su gesto que la haga en el andar, en el estar y en el hablar, siempre parecer mujer, sin ninguna semejanza de hombre. (p. 349)
Tras presentar un «arte de servir» al rey y un «arte de competir» contra los otros cortesanos, el segmento final del libro retoma el tema del amor, como resabio del amor cortés,(65) y ofrece un pequeño discurso en boca de Bembo sobre el «arte de amar», parte sustancial del retrato de la Dama de Corte. Así, por primera vez entra a escena el tema del amor, anticipo del discurso final de Pietro Bembo.
El cuarto y último libro (pp. 407-518) tiene también siete capítulos y es una suerte de balance y reunión de los temas tratados y las conclusiones a las que los contertulios fueron arribando. En el último capítulo, Bembo retoma, como hemos anticipado, el tema del amor, que se distingue del matrimonio y de la necesidad sexual.
Las veladas, presididas por la Duquesa o por Emilia Pía, son un detalle que pone de relieve a la figura de «la Dama» que, en principio, parece situarse como contracara de la del Caballero; aunque ambas interesan más allá de sus límites literarios, desbordándose hacia lo político. Veamos la siguiente cita de Menéndez Pelayo:
/…/ el perfecto cortesano y la perfecta dama cuyas figuras ideales traza, no son maniquís de corte ni ambiciosos egoístas y adocenados que se disputan en oscuras intrigas la privanza de sus señores y el lauro de su brillante domesticidad. Son dos tipos de educación general y ampliamente humana, que no pierde su valor aunque esté adaptada a un medio singular y selecto que conservaba el brío de la Edad Media sin su rusticidad y asistía a la triunfal resurrección del mundo antiguo sin contagiarse de la pedantería de las escuelas. La educación, tal y como la entiende Castiglione desarrolla armónicamente todas las facultades físicas y espirituales sin ningún exclusivismo, sin hacer de ninguna de ellas profesión especial, porque no trata de formar al sabio, sino al hombre de mundo, en la más noble acepción del vocablo.(66)
En suma, en ese «encuentro dialógico» de cuatro extensas jornadas, todos los caballeros y todas las damas son invitados a dilucidar ¿qué es un buen cortesano, y qué lo caracteriza frente a los demás hombres? ¿Qué es una dama de corte y qué cualidades debe ostentar? El diálogo tiene un fin pedagógico, que comparten damas y cortesanos, al parecer por igual. Pues bien, ¿A quién llamar «cortesano»? Antes que nada, como lo leemos en Menéndez Pelayo, el cortesano era un caballero.
Castiglione, portavoz más importante del amor y de las costumbres renacentistas, parece escribir su obra guiado por una idea-eje: ¿Cómo debe comportarse un caballero en una corte? El largo texto, escrito a modo de respuesta, retiene dos rasgos básicos de Dante: la separación del amor y de la sexualidad y la alegorización del tema del amor.(67) La obra se convirtió de ese modo en guía de un proyecto ético-pedagógico que da cuenta del paso del caballero al cortesano; del hombre de guerra al hombre de corte. Y, por extensión, de un orden social a otro. De modo que un cortesano debía cultivar virtudes morales, mantener buenas costumbres, saber comportarse en relación con los demás –damas y caballeros–, y además mostrarse como ejemplo de cortesía y de savoir faire en el ámbito de la corte con refinamiento, cultura e ingenio mundanos. Aunque, como bien apunta Torres Coromidas, «el nacimiento del cortesano como arquetipo nunca podría haberse gestado sin la previa configuración de un sistema de corte».(68) Es decir, de un sistema social característico de las monarquías europeas del Antiguo Régimen, donde las funciones políticas de la aristocracia se habían alterado debido a los cambios producidos a finales de la Edad Media «en el juego de interdependencias establecidas entre nobleza y monarquía».(69) Castiglione mismo era un hombre de armas (un caballero), dotado para la gestión diplomática y con una rica formación literaria y humanística, al punto de dominar las reglas del discurso, tal como las había fijado Cicerón, convirtiéndose en consecuencia él mismo en «un Cortesano Perfecto».
A la sombra del caballero
Según Torres Corominas, la cortesía en el trato, el servicio a la Dama o la cordura en las acciones personales –propias del ideal caballeresco– mantuvieron su vigencia en tiempos del cortesano con leves modificaciones, y pasaron a formar parte del arquetipo del moderno gentiluomo que perfila Castiglione. (p. 1196)
En ese sentido, al elegir el diálogo –como molde literario– para verter un contenido claramente pedagógico, Castiglione se aleja del tratado teórico, y marca una cierta alianza tácita con el modelo platónico. De ese modo puede introducir distintas voces a través de las que filtra sutilmente su propio pensamiento, que los contertulios ponderan o, a veces, contradicen, pero sin apartarse del eje principal de la exposición: ¿Qué es un perfecto cortesano, una perfecta dama de palacio, y un perfecto príncipe del amor?(70) De ese modo, siempre según Torres Coromidas, se proyecta nítidamente la sombra del caballero sobre la figura del cortesano, a quien aporta dos de sus rasgos principales: el «buen linaje» y el «ejercicio de las armas». Junto a sus atributos tradicionales, se incorporan al modelo la fortaleza y la lealtad, se gradúa la «fiereza» y la destreza militar, y se describe su «viveza y gallardía, graciosamente» exhibida para ganar reputación y fama. Todas esas cualidades pasan de modo atemperado a la vida cortesana: se debe tener «braveza» pero sin «aquella ferocidad con que suelen amenazar los soldados». Castiglione expone así con claridad la necesidad de educar a los «feroces caballeros» para que puedan vivir en palacio. Es decir, El Cortesano configura la idea del nuevo hombre renacentista. Se trata de un modelo de gentilhombre a imitar, y como tal está mencionado en numerosas obras de la época.(71) Por eso también Castiglione pone en boca de «una gentil dama» que
/…/ un caballero que agora yo no quiero nombrar; el cual, siéndole por ella pedido que danzase, y no quiriendo él aquello ni oír música ni otra ninguna cosa de las que suelen usarse entre hombres de corte, diciendo que no se pagaba de aquellas burlerías /…/.
La señora le preguntó qué «se pagaba», y él respondió «yo, de pelear».
Díxole ella entonces, con una buena risa, pues luego agora que no hay guerra ni hay para qué seais, yo agora sería de parecer que os concertasen y os untasen bien y, puesto en vuestra funda, os guardasen con los otros arneses para cuando fuésedes menester. Y con esto dexóle en su necedad, con mucha burla que hicieron todos dél. (pp. 129-130)
Se sigue de este relato –como sostiene Torres Corominas– una suerte de función educativa de la Dama; una «domesticación» del fiero caballero para hacer de él un refinado cortesano.
Precisamente, la costumbre de reunirse casi todos los días Damas y Caballeros para establecer juegos y diálogos compartidos muestra su función civilizatoria que, con el tiempo, desembocará en las reuniones intelectuales de los Salones Literarios y en la propagación de las nuevas ideas a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Esos «juegos sociales» de la Primera Dama de Urbino poseían un tono socrático-platónico. Incluso, la obra de Castiglione en su conjunto lo es, y puede leérsela como cualquiera de «los bellos diálogos de Platón». Más aún, algunos estudiosos señalan que la palabra «aristotil» con que se alude a Aristóteles guarda cierto desdén en beneficio de posiciones platonizantes.(72)
Las virtudes morales
En El Cortesano es importante la idea de la virtud. Aunque se dice que la virtud no es suficiente si la opinión ajena no es positiva: se debe ser bueno y también aparentarlo. El cortesano debe causar buena impresión, porque ser cortesano implica también un proyecto.(73) De manera que, como vimos, se le deben exigir algunas virtudes; entre ellas, la temperancia, virtud de origen ciceroniano, decisiva para la formación del ethos del individuo. También, la modestia del viejo ideal caballeresco de las cortes medievales: «ser arrogante con los poderosos y humilde con los débiles», claves del viejo compromiso feudal. Por eso, el cortesano no solo es, por un lado, lector de poesía y narrador de historias, sino que debe poder escribir en prosa y en verso, en latín y en vulgar, tanto para deleite propio, como para pasatiempo de las damas.(74) Además, en consonancia con el modelo antropológico establecido a lo largo de El Cortesano, Castiglione propone el dominio de las pasiones, su sometimiento a la razón, para sublimarlas en un dulce y atemperado sentimiento que asciende hasta las fuentes de la belleza a través de un movimiento contemplativo y espiritual, en una relación honesta y decorosa –moralmente aceptable– donde jamás el caballero habría de exigir a su amada la concesión de «dones» contrarios a la «virtud».(75) Además, debe poseer algunas habilidades propias de la época: familiaridad con algún instrumento musical, dominio del dibujo y la pintura, en la relación social debe ser cauto y contenido, no cobrar fama de mentiroso o vano, no demostrar innecesariamente su ignorancia en algún punto. Incluso en el vestido debe mostrar decoro. El vestido del cortesano debe ser negro en las ceremonias importantes, pero colorido en los juegos, torneos, y disfraces.
El cortesano de Castiglione –como sostiene Agnes Heller– no es realmente un cortesano. Es sobre todo un sabio estoico-epicúreo que más que gobernante es educador; más precisamente un tipo ideal de educador.(76) Su figura se sintetiza a partir de las características que los miembros del grupo van aceptando, en tanto las consideran auténticas y hermosas a lo largo del diálogo. Es además un pedagogo que enseña por medio del ejemplo. Según Heller, se trata de una personalidad autónoma que vive su vida en el mundo socio-político, con una capacidad es polifacética y un comportamiento agradable y gentil. Al mismo tiempo es «iluminador» en un sentido socrático. Enseña cosas relativas al bien y al mal, compartiendo cierta confianza en el racionalismo ético: el conocimiento del bien supone obrar bien. Sin embargo, en el libro IV sostiene:
Mas así como un cuerpo sin ojos, por recio y hábil que sea, si se mueve para algún lugar cierto a cada paso yerra el camino, así la raíz destas virtudes, potencialmente engendradas en nuestras almas, si no es ayudada con la dotrina y arte, pierde muchas veces su fuerza, y viene a ser tanto como nada; porque si se ha de reducir en su obra y hábito perfeto, no le basta, como ya se ha dicho, la natura sola, pero tiene necesidad de la costumbre artificiosa de la razón, para que purifique y aclare el alma, quitándole la tiniebla de la inorancia, de la cual casi lodos nuestros errores comúnmente proceden; porque si el bien y el mal fuesen perfetamente conocidos, todos escogeríamos siempre el bien y huiríamos del mal. (p. 424)
El estoicismo del preceptor se manifiesta en el discernimiento entre el bien y el mal, aunque se sabe que no es garantía de un comportamiento adecuado; es fundamental conocer la naturaleza de las personas para darse cuenta de las características y las potencialidades concretas que pueden desarrollarse en virtud de ciertas metas y propensiones: «Los maestros deben considerar la natura de los discípulos, y, tomando aquélla por guía, encaminallos y ayudallos en la vía a que su ingenio y natural disposición los inclina» asegura Castiglione. Palabras afines encontramos en Huarte. Si no hay deseo o capacidad innata no puede alguien convertirse intrínsecamente en terreno virtuoso: a cada uno sus facultades, adecuadamente asimiladas y dirigidas. Porque «Desta misma manera los movimientos de nuestra alma, moderados y corregidos por la temperancia, ayudan mucho a la virtud». El hombre virtuoso lo será por ejercicio de su esfuerzo y razón, pero además por su naturaleza: ser virtuoso no significa luchar incesantemente consigo mismo, sino alcanzar el equilibrio y la armonía interior en un proceso continuo consistente en «estar conciliado con uno mismo» (p. 76)
Y no forzando [la temperancia] a nuestro sentido, sino infundiéndonos sabrosamente una fuerte y firme persuasión que nos inclina al bien, hácenos estar sosegados y llenos de reposo, iguales en todo y bien medidos, y por dondequiera compuestos de una cierta concordia con nosotros mismos. (p. 77)
Según Heller, hay en Castiglione un intento de conciliar los ideales cristianos con el ideal pedagógico de la paideia de los antiguos griegos; esto a su juicio lo aproxima al fenómeno burgués característicamente moderno. Castiglione se centra en la naturaleza del individuo y analiza su educación que, en algunos aspectos, se aproxima a la del ciudadano de Aristóteles. Así «estar en paz consigo mismo» no es un objetivo, sino una consecuencia de quienquiera que alcance la virtud.
Según la descripción que emerge de los diálogos que elabora Castiglione, el cortesano acaba siendo un verdadero filósofo moral. El nuevo gentiluomo, en consecuencia, conjuga al «hombre moral», con lo «útil» y lo «honesto» en todas sus acciones, tanto en su relación con el Príncipe –ante quien debe mostrarse como «maestro en la verdad, y en el camino de la virtud»– como con respecto a la Dama a quien debía amar honestamente, contemplando su hermosura. En fin, se trata de una moral de refinada aristocracia, con cierta dosis de aristotelismo neoplatonizante y de estoicismo. Esa moral debía guiar al «perfecto cortesano», conforme a su naturaleza racional, por el «áspero camino» que, a través de la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza, conducía –con fatiga y trabajo– a una existencia noble, honrada y virtuosa.(77)
La educación de las Damas
Ya mencionamos que el Libro III trata de las cualidades de la Dama de Corte o de Palacio. Se hace incluso la consabida enumeración de mujeres cultas, como algunas integrantes de las cortes de Aquitania o de Navarra, aunque Castiglione afirma también que aun cuando se dejaran a un lado a las mujeres que forjaron la historia, se vería que fueron precisamente las mujeres cultas las que establecieron la tónica de los círculos privados de las cortes y de las escuelas filosóficas. Plantea en consecuencia el tema de la formación de la Dama en estos términos:
/…/ el propósito de formar la Dama que aquí se ha dicho, considerando las mismas reglas que son para el Cortesano son también para la Dama, porque así debe ella como él tener respeto al tiempo y al lugar y guardar, según su flaqueza, todas las otras circunstancias que aquí muchas veces se han tocado. (p. 290)
Permítasenos resaltar la frase «considerando las mismas reglas que son para el Cortesano son también para la Dama». Según la conversación que se venía desarrollando, puede establecerse la siguiente analogía implícita: si en los juegos sociales Damas y Cortesanos usan las mismas reglas, entonces ¿por qué no usar las mismas reglas para su educación? La Duquesa, perspicazmente, observa la siguiente actitud encubierta en Gaspar Pallavicino y afirma: «/…/ ha tratar de otra cosa sino desta Dama; á la cual me parece que ya vos comenzais á haber miedo, y así há rato que andais por desbaratar la platica, y atravesais otras materias escusadas». (p. 291) En otras palabras, sólo el miedo (¿a la igualdad de reglas?, ¿a la igualdad de educación?, ¿a la igualdad de espacios de reconocimiento y poder?) hace que Gaspar rehúya examinar el tema de la educación de las Damas a la par que la de los Cortesanos, como agudamente señala la Duquesa, quien, con el firme propósito de examinar el tema, solicita, como hemos visto, a Julián el Magnífico, proponerlo. Dubitativo, aunque amable, Julián replica:
/…/ pero temo mucho que no he de salir desto con mi honra. Y cierto por menor trabajo tenia formar una señora que mereciese ser reina de todo el mundo, que una perfecta Dama, porque desta no tengo yo original de donde sacarla /…/ (p. 292)
Esta respuesta pone el acento en la novedad del tema: que se eduque a las futuras reinas es una cosa, que se eduque a las Damas es otra, y de eso no hay modelo. De modo que Castiglione se hace cargo de que está introduciendo una concepción inusual en el espacio educativo de la época; quizá por eso, se comprende que el Prólogo del libro esté dedicado a resaltar la obra de Pitágoras y de Platón, como filósofos que aceptaron mujeres en sus respectivas escuelas, tal como lo afirmaba la tradición del momento. (pp. 285-287) Por eso también, Castiglione pone en boca de sus personajes (salvo Gaspar), las cualidades que debe tener la Dama aristocrática.
La Duquesa hace la primera apuesta:
/…/ porque muchas virtudes del alma son necesariamente en la mujer y en el hombre, y así lo son también la nobleza del linaje, el huir de la afectación, el tener gracia natural en todas las cosas, el ser de buenas costumbres, ser avisada, prudente, no soberbia, no envidiosa, no malidicente, no vana, no revoltosa ni porfiada, no desdonada, poniendo las cosas fuera de su tiempo, saber ganar y conservar el amor de su señora y de todos los otros, y hacer bien y con buena gracias los ejercicios que convienen a las mujeres. De la hermosura se ha de hacer otra cuenta, porque es mucho más necesaria en la Dama que en el Cortesano, que ciertamente a la mujer que no es hermosa, no podemos decir que no le falte una muy gran cosa. Debe ser más recelosa que no el hombre a lo que toca a su honra y tener / mayor cautela en no dar ocasión que se pueda hablar mal della y regirse de tal manera que no solo esté libre de culpar, más áun de sospecha, porque la mujer no tiene tantas armas para defenderse de lo que le levantan como el hombre. (pp. 293-294).
Ahora bien, como Ludovico consideró que la primera actividad del oficio de Cortesano eran las armas, la Duquesa añade «paréceme también justa cosa de decir cuál sea, según mi opinión, el de la Dama y en esto consiste la mayor parte de lo que yo he de tratar agora» (p. 294). En las tres carillas siguientes, la Duquesa deja de lado las virtudes que considera comunes a la Dama y al Cortesano, para establecer cuáles son las propias de la Dama. Al final de su disertación, Gaspar presenta unas objeciones que mueven a risa a las otras mujeres de la Corte y a la mayoría de los caballeros. A los ojos de los y las presentes, Gaspar defiende valores del pasado. Por tanto su intervención, considerada inadecuada para una situación de amable sociabilidad, retoma su posibilidad conversacional gracias a la erudición de Julián el Magnífico y a César Gonzaga, quien reajustando el diálogo al «decoro del salón de Corte» presenta diversos ejemplos de mujeres virtuosas en artes consideradas masculinas (jugar de armas, menear un caballo, ir de caza, entre otras) para ilustrar (más que argumentar) sus capacidades, habilitando la prosecución del diálogo «formativo» sobre la Dama de Palacio. (p. 299) Es decir, se sostiene que la hermosura es mucho más necesaria en la Dama que en el Cortesano, como advierte la Duquesa, pero se advierte, además, que la definición de las cualidades de la Dama, en el seno de la sociedad cortesana, queda sometida a la perspectiva masculina. Sobre esto último volveremos más adelante. Ahora bien, la «hermosura» queda definida en tanto belleza atractiva para el varón, de ahí la necesidad de «cautela» y «recato» de la Dama, como defensa de la honra familiar y patrimonio de sus hombres.(78)
Según le parece a la Duquesa, las funciones específicas de la Dama son, además de «[...] saber regir la hacienda del marido y la casa y los hijos, si fuere casada», que de
/…/ ninguna cosa tenga tanta necesidad como de una cierta afabilidad graciosa, con la cual sepa tratar y tener correa con toda suerte de hombres honrados, tiniendo con ellos una conversación dulce y honesta y conforme al tiempo y al lugar y a la calidad de aquella persona con quien hablare. (p. 294)
Por tanto, la Dama de Palacio debe, ante todo, ser una buena administradora de la casa y de la hacienda del marido, ámbito en el que se incluye el cuidado y la crianza de los niños. Mas si tuviere que actuar en la corte, habría de adecuar su comportamiento al «principio de la gracia» mostrándose honesta en su conversación y capaz de entretener a toda clase de hombres. Según Torres Corominas, quedan ilustradas las modificaciones semánticas que se operan en la adaptación «en femenino» de los valores y cualidades presentados para el perfecto Cortesano en los dos primeros libros de la obra.(79)
Al día siguiente, la controversia filosófica se reanuda de forma «apropiada» para el espacio cortesano en que se desarrolla.(80) Como advierte nuevamente, Torres Corominas, a la «gallardía varonil» del Cortesano, los contertulios oponen en la Dama una «delicadeza tierna y blanda», que conlleva el desplazamiento del valor semántico de la «gracia» al campo de lo «agraciado», de la «hermosura», de la «honestidad» y de la «reputación».(81) Julián el Magnífico inicia su discurso con esta afirmación:
Tengo licencia de formar esta Dama á mi placer, no solamente no quiero que use esos ejercicios tan impropios de ella, pero quiero que áun aquellos que le convienen los trate mansamente. (p. 299)
Antes de proseguir con el tema del amor, retengamos la expresión de Julián de «formar esta Dama á mi placer». Ahora bien, tras presentar Julián algunos hechos notables de Damas de Cortes (capítulos III y IV), como hemos señalado, se dialoga sobre el «arte de servir» al rey y el «arte de competir» contra los demás cortesanos, para pasar en el tramo final del Libro III, a ofrecer un pequeño «Arte de amar» como parte sustancial del retrato de la Dama de Corte (capítulos V y VI). El último capítulo del Libro III, brinda entonces «algunos avisos para que el Cortesano sepa traer secretos sus amores». (p. 399)
El amor entra por vez primera en escena de modo anticipatorio en el discurso de Pietro Bembo, a través de una casuística de «situaciones» de diversa índole. En los dos primeros libros, Castiglione procede de los principios generales a los casos particulares, y concluye su dibujo de la perfecta Dama de palacio con la «pragmática» de un arte de amar, que debe permanecer escondido siguiendo la regla de «aquel verdadero arte que no parece ser arte». Muy teatralizadamente, hay un arte para ganar el amor, para declararlo, para mantenerlo, para batir a los rivales, para guardarlo en secreto…. En definitiva, El Cortesano produce, en la clausura del tercer libro, una suerte de breve y coherente estructura formativa basada en un ars amandi en corte:(82) El modelo del «amor» es de tipo platónico, aunque muy probablemente se trate de la influencia de las lecturas platonizantes de Ficino o, incluso, de Pico Della Mirandola.(83) Se entiende entonces, que «amor» no implique reciprocidad entre los enamorados, sino «elevación» del amante a la amada, como en el amor cortés. La huella del cristianismo, muy probablemente, puede detectarse en la heterosexualidad explícita de los enamorados. Sea como fuere, Emilia Pía sostiene que
Quien comienza a amar –respondió Emilia– debe tambien comenzar á obedecer y á conformarse totalmente con la voluntad de la persona a quien ama, y con ella gobernar la suya, y hacer que sus deseos sean sus esclavos y que su misma alma sea como sierva que no piense jamás en transformarse, si posible fuese, en la cosa amada y esto ha de tener por su mayor y más perfecta bienaventuranza, por que asó lo hacen los que verdaderamente aman. (p. 386)
Podemos presumir que la intervención de Emilia Pía responde al planteo de Juliano el Magnífico: formar esta Dama á mi placer supone de parte de la Dama obedecer y conformarse totalmente a la voluntad de la persona a quien ama, aunque se «deba tener en cuenta la opinión de la Dama». (p.394) No se consigna una afirmación de reciprocidad del Cortesano respecto de la Dama, ni aparece en la formación del Cortesano más obediencia que a su rey.
El otro argumento que aporta Emilia al diálogo (y que encontraremos también en Agripa) es de carácter filológico, y se refiere al género de dos sustantivos: el vicio es masculino y la virtud es femenina.(84) Curiosamente, nada dicen los contertulios de qué sucede en aquellas sociedades cuyas lenguas no adjudican género a los sustantivos (como el inglés, por ejemplo). Volveremos sobre este tema en nuestro último apartado.
Castiglione, por su parte, reafirma en El Cortesano la clara conciencia de presentar una obra educativa que está llevando a cabo un cambio profundo en la estructura social, a la par que laiciza buena parte de las costumbres. Enseña cómo participar de la vida de los Señores y de los Ciudadanos en continuo fervor de actividad práctica (industria, comercio, poder, riqueza). Escribe para seres amantes de la vida, consagrados a buscar y a disfrutar las alegrías y las comodidades de la existencia. Como trasfondo permanece presente el concepto de armonía entre todos los elementos físicos y espirituales y el de libertad interior, accesibles a través del estudio de las lenguas y la cultura clásicas, con fuerte impronta de las Escuelas postaristotélicas. El Cortesano dirige su mirada a la antigüedad ateniense o romana, como a una existencia ideal. Pero aun remitiéndose a ese modelo remoto, se plantea en la plena luz del presente fines concretos, a los que debe aplicarse una educación humanista que vaya configurando un ordenado equilibrio.
En suma, sin pretensiones de exhaustividad –la riqueza de la obra merece estudios más significativos que esta presentación– Baltazar Castiglione perfila en El Cortesano un camino por el cual se puede llegar a una perfecta asimilación de la cultura, en una medida armónica, que se expresa exteriormente en la actitud de la «gracia», produciendo una notable síntesis entre la cultura clásica grecorromana, la caballeresca y los ideales vitales que mueven el Renacimiento como puerta de entrada a la modernidad. Aun así, permítasenos marcar al menos dos aspectos significativos en el apartado siguiente (y último) de este capítulo.
Las Damas en su lugar
La nueva formación cultural, como vimos, no puede ser ajena a la educación del Cortesano y de la Dama. Como vimos, el Libro III está dedicado a la Dama de Palacio y sus virtudes. Por tanto, a la pregunta platónica de si es posible enseñar la virtud, la respuesta contundente del El Cortesano es que sí. Según Castiglione no hay deseo o capacidad innata que no pueda convertirse intrínsecamente en un terreno virtuoso; cada una de las facultades, adecuadamente asimilada y dirigida, puede hacerse virtuosa. Por tanto, acepta la necesidad de configurar un hábito perfecto tanto en los Cortesanos y en las Damas, para conducirse en la vida. Como las virtudes pueden aprenderse, y considera que es verdaderamente así, porque nacemos dispuestos a recibirlas tanto como los vicios, Castiglione afirma (aristotélicamente) que se forman en nosotros por hábito, por costumbre. Así, como en Sartre, primero hacemos obras de virtud o de vicio, y luego, en consecuencia, somos virtuosos o viciosos. Castiglione concede tanto a Caballeros cuanto a Damas igualdad en su capacidad de educación y de refinamiento. Desde el punto de vista de su formación, ambos pueden por igual aprender música, arte, componer versos, u otros conocimientos. Sin embargo, en su presentación reconocemos algunos límites significativos. En primer término, tal como sucede en el caso de la obra de Christine de Pizán, la referencia a “la Dama”, como figura paralela a la del “Cortesano”, supone una clasificación por rango, que nada dice de las demás mujeres y varones en general. En otras palabras, todo criterio de igualdad está contenido en un sistema piramidal, aún feudal y estamentario, que restringe la educación, la virtud y la gracia sólo al estamento más elevado. No se trata aún de igualdad entre varones y mujeres, como veremos que sucederá más tarde.
El segundo aspecto que nos interesa subrayar es que –como lo sostiene muy acertadamente Alicia Puleo– se trata de una «igualdad» más declarativa que real. Puleo realiza un cuadro comparativo de las virtudes, preceptos, conocimientos, y funciones de cortesanos y damas para mostrar cómo la formación de los varones supera altamente la de las mujeres; es decir, «se ofrece una polifacética formación a los varones comparada con los rudimentos que las mujeres habrán de poseer para poder alabar el mérito masculino».(85) Su conclusión es que a pesar de las ventajas que se otorgan a las Damas, no deja en ningún momento de funcionar el «doble criterio» moral, educativo y general, instituido por el precepto de la «contingencia sexual de las mujeres durante toda su vida y de los varones durante la vejez».(86) Si bien estas cuestiones suscitan polémica, y pueden identificarse diversas posturas, la posición de Emilia Pía, que hemos trascripto más arriba, parece imponerse sobre las otras. Entonces, la supuesta regla de los atributos igualitarios queda oculta, pues, en un lugar secundario, mostrándose también de modo indirecto que, en el diálogo de Urbino, las mujeres representan un papel marginal y subalterno, frente a los verdaderos protagonistas de la conversación: los varones de la corte.(87) Como sostiene Puleo, «Los argumentos de los caballeros defensores de las damas son típicos de ese género apologético de la excelencia, cultivado a menudo para agradar a la dama o a una mecenas».(88) Dejando de lado alguna mujer, como las repetidamente mencionadas a lo largo de toda la conversación Isabel de Castilla y María de Medici, los argumentos que afirman «la excelencia de las Damas» y su «superioridad en virtud» tienen, como bien dice Puelo, un carácter más bien apologético, cortés y poético. Esta posición no incursiona ni en los deseos ni en la voluntad de las propias Damas en particular, ni de las mujeres en general. Por el contrario, parece reafirmar la necesidad de que damas y caballeros mantengan la «nobleza de sangre». Aunque el concepto mismo de lugar al debate, parece que esa nobleza constituye un suelo más fértil para el cultivo de las virtudes.
Por último, la tal defensa de las mujeres queda doblemente limitada: por un lado, por el modelo feudal que estructura la sociedad y que circunscribe algunos beneficios sólo a las Damas (no a las mujeres), y por otro, porque se produce una reestructuración de todo el sistema social que, si bien manifiesta una tímida apertura, no logra aún radicalizar su concepto de igualdad, manteniendo todavía a la Dama bajo la voluntad y los deseos de su caballero.
Dejamos a modo de cierre, una pregunta abierta que surge en un diálogo ya clásico entre varios expertos en literatura cortés: ¿Es la Dama un vestigio de la gloria paterna? O, lacanianamente, ¿Es la Dama un nombre del Padre?(89)
46. Pico Della Mirandola, [1486] Discurso sobre la dignidad del hombre en Magnavacca, Silvia, “Estudio preliminar” en Pico della Mirandola. Una nueva concepción de la filosofía, Buenos Aires, Winograd, 2008, edición anotada.
47. Biersack, Martin, “Sincretismo religioso, eclecticismo filosófico y la búsqueda de la verdad última: La recepción del neoplatonismo florentino en España en torno a 1500” en Martínez Millán, J. y Rivero Rodríguez, M. (coord.) Centros de poder italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-XVII), Madrid, Polifemo, 2010, p. 1134; Heller, Agnes, El hombre del Renacimiento, Barcelona, Península, 1980, pp. 7-32.
48. De Libera, Alan, La Filosofía Medieval, Buenos Aires, Docencia, 2000, p. 469; Femenías, María Luisa, Ellas lo pensaron antes, Buenos Aires, Lea, pp. 81-92.
49. Roger Charbonnel, J. La pensée italienne au xvi° siècle et le courant libertin, Paris, Librairie Ancienne Honoré Champion et Edouard Champion, 1919, pp. A-N; Puleo, Alicia H “El paradigma renacentista de autonomía” en Actas del Seminario Permanente de Feminismo e Ilustración 1988-1992, Madrid, Universidad Complutense, 1992, pp. 39-46.
50. Puleo, art. cit, p. 39. Charbonnel, op. cit., p. 150. La obra se editó en 1540 à 1550, tres veces, y nuevamente en 1585 y 1592.
51. El cuadro está realizado al óleo sobre lienzo. Fue pintado hacia 1515, y mide 82 cm de alto y 67 cm de ancho. Museo del Louvre (París), título: «Portrait de Baldassare Castiglione, écrivain et diplomate».
52. Ruiza, M., Fernández, T y Tamaro, E. “Biografía de Baldassare o Baltasar Castiglione” en Biografías y Vidas: La enciclopedia Biográfica en línea, Barcelona, Disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/castiglione.htm Consultado el 11 de marzo de 2021.
53. Ibidem. Kelly, Joan “¿Tuvieron Renacimiento las mujeres?” Amlang, J. y Nash, M. Historia y Género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Valencia, Alfons el Magnànim, 1990, pp. 93-126.
54. Castiglione, Baldesar Il libro del Cortegiano del Conte Baldesar Castiglione, Venetia, Aldo Romano & e Andrea d´Asola, 1528. Biblioteca Gallica Disponible en: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k315634m/f10.item.r=Il%20Cortegiano%20Castiglione
55. Castiglione, Baltassare, Il Cortegiano [1528] Venecia, Aldo Manuzio. Fascsímil disponible on-line. Traducido al castellano por Juan Boscan, en 1534. Disponible en: https://es.scribd.com/document/369213495/El-cortesano-Castiglione-pdf y en https://archive.org/details/loscuatrolibrosd00cast. Consigno la paginación según esta edición. Consultada del 8 al 13 de marzo de 2021.
56. Biersack, art. cit. p. 1134-1135.
57. Biersack, op. cit. pp. 1136; Torres Corominas, Eduardo “El Cortesano de Castiglione: Modelo antropológico y contexto de recepción en la corte de Carlos V” en Martínez Millán, J. y Rivero Rodríguez, M. (coord.) Centros de poder italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-XVII), Madrid, Polifemo, 2010, pp. 1183-1233.
58. Previamente Castiglione ya había frecuentado las Cortes de Ludovico el Moro y la de los Sforza.
59. Conde Baltasar de Castellón, El Cortesano, Madrid, Librería de Bibliófilos “Alfonso Duran”, MDCCCLXXIII, Traducción de Boscan [1533], con privilegio imperial de Carlos V°, p. xxxix. La edición cuenta con un anexo de notas y aclaraciones históricas sumamente útiles.
60. La Epístola de Garcilaso encabeza la obra, pp. 11-15, a la que le sigue otra Epístola del autor “Al Muy Ilustre y Muy Reverendo Señor Don Miguel de Silva”, pp. 16-26.
61. En ésta y las citas que siguen, mantenemos la ortografía del original.
62. Heller, Agnes, El hombre del Renacimiento, Barcelona, Península, 1980, p. 100.
63. Kelly, op. cit., p. 109. La autora resalta la concepción esteticista del rol de la Dama.
64. Femenías, María Luisa “Juan de Huarte y la mujer sin «ingenio» en el Examen de Ingenios” Actas del Seminario Permanente de Feminismo e Ilustración 1988-1992, Madrid, Universidad Complutense, 1992, pp. 15-37.
65. También, Marín, Ma. Del Carmen “Las Mujeres y los libros de Caballería” Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/58905766.pdf Consultado el 12 de marzo de 2021.
66. Menéndez Pelayo, Marcelino “Prólogo” a El Cortesano de Baltasar Castiglione, Madrid, Austral-Espasa Calpe, 1967, pp. 10.
67. Kelly, op. cit., p. 116.
68. Torres Corominas, Eduardo “El Cortesano de Castiglione: Modelo antropológico y contexto de recepción en la corte de Carlos V°” en Martínez Millan-Rivero Rodríguez, op. cit., pp. 1183-1234.
69. Torres Coromidas, art. cit., p. 1184.
70. Idem p. 1206.
71. Betussi, Giuseppe, Il Raverta, nel quale si raciona d´amore e degli, effeti suoi, en Trattati d´amore del Cinquecento, a cura di Mario Pozzi (1975) sobre la edición a cura de Giuseppe Zonta (1912), Roma-Bari, Gius Laterza & filgi, 1975, pp. 94, 109, 125.
72. Biersack, op. cit.; Kelly, op. cit., p. 117.
73. Torres Coromidas, art. cit., p. 1185
74. Idem, p. 1186; Biersack, op. cit. 1225-1227.
75. Biersack, op. cit. 1227.
76. Heller, op. cit., pp. 7-32.
77. Biersack, op. cit. 1232-1233; De Libera, op. cit.; Lamanna, Paolo, El pensamiento de la Edad Media y el Renacimiento, Buenos Aires, Hachette, 1960; pp. 162-263.
78. Ibidem.
79. Idem. 1222.
80. Torres Corominas, op. cit. p. 1222.
81. Torres Corominas, op. cit. p. 1221.
82. Idem. p. 1223
83. Charbonnel, op. cit. p. 150. La obra presupone, según Charbonnel, la doctrina platónica del amor. «Nada produce más sentimientos de ascenso intelectual que este extenso juego dialéctico de ascenso de grado en grado, que libera el alma de vulgares deseos…», pp. 150-151.
84. Puleo, op. cit. p. 44.
85. Puleo, op. cit., pp. 42-43.
86. Idem p. 43.
87. Torres Corominas, op. cit. 1221.
88. Puleo, op. cit. p. 43.
89. El diálogo se llevó a cabo entre: Georges Duby, Jean-Charles Huchet, Charles Méla, Alexandre Leupin, Eric Laurent, Régis Labourdette y Alain Grosrichard. En Duby, Georges “Entretein sur la littérature courtoise” en Ornicar, n° 26/27, 1983.