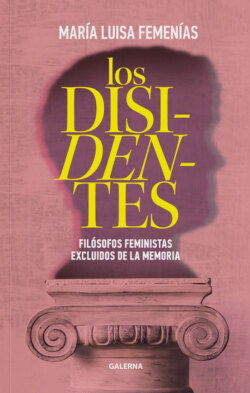Читать книгу Los disidentes - María Luisa Femenías - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrólogo
Desde la publicación en 1996 de Inferioridad y exclusión hasta este libro que usted está por comenzar a leer, María Luisa Femenías ha contribuido de modo ininterrumpido a enriquecer la teoría de género. Sus escritos sobre violencia contra las mujeres, sus relecturas de Simone de Beauvoir y de Judith Butler, pero también de Aristóteles, El Filósofo, sus lúcidas interpretaciones sobre la intersección entre feminismo y multiculturalismo, sus trabajos dedicados a rediseñar la antropología filosófica, sustrayéndola de versiones decimonónicas que continúan en vigencia, proporcionan evidencia indudable. Esta nueva obra, además de sus méritos teóricos, resultados de un trabajo de investigación que se aprecia arduo y meticuloso, tiene un objetivo ético político ya que es un libro contra la damnatio memoriae, según afirma la autora en la introducción.
Se sabe que la memoria es selectiva; si pudiéramos recordar absolutamente todo lo que hemos vivido y aprendido, nuestra existencia sería tan insoportable como la de Funes, el desdichado personaje de Jorge Luis Borges. Olvidamos lo que nos resulta inútil para la vida, asimismo hechos traumáticos –y muchas veces aquello que orada nuestra autoestima. Pero también es selectiva la memoria colectiva, conformada por los acontecimientos y valores que las sociedades y culturas atesoran del pasado y proyectan hacia el futuro para afirmarse y perdurar. Desde una perspectiva pragmática, y tal como ocurre con los individuos, las sociedades procurarían recordar sólo lo importante, lo que resulta útil para la supervivencia. Ahora bien, lo importante y útil ¿para quién? ¿en función de qué? ¿cuáles son las tramas ocultas que van configurando la memoria colectiva? En las últimas décadas, en América Latina la memoria se ha convertido en objeto de disputas y de luchas signadas por las devastadoras consecuencias que dejaron las dictaduras militares que azotaron a varios países del continente. Los vencidos se negaron a que los vencedores se apropiaran de la memoria y del olvido (huelga decir que las luchas por restituir otras memorias, incómodas para la preservación del statu quo, no nacieron en este continente, sino que recogen experiencias históricas cuyos hitos son el genocidio del pueblo armenio y el Holocausto) y se negaron a seguir siendo los excluidos de la historia.
Los excluidos que Femenías se propone rescatar en esta oportunidad –ya ha realizado otros rescates en su libro anterior, Ellas lo pensaron antes, dedicado a las filósofas que por ser mujeres nunca formaron parte del canon– son pensadores varones que, en distintos períodos de la historia occidental, han batallado contra la condición de inferioridad de las mujeres. En esta elección radica la mayor originalidad de este libro.
Hoy día disponemos de numerosos trabajos dedicados a recuperar mujeres que hicieron aportes a distintas ramas del saber y del arte desafiando la condición de subordinación a la que estaban destinadas, aunque permanecieron en el anonimato, pero no existe –salvo de modo circunstancial, en investigaciones sobre algún autor en particular sobre el que se ha destacado sus producciones reivindicadoras de la mujer, como el caso de John Stuart Mill– una obra dedicada a teóricos varones que, a contrapelo del discurso preponderante en su tiempo, se procuraron desarticular los argumentos de base teológica o naturalista que establecían la inferioridad de la mujer, que contribuían así a robustecer la ideología patriarcal. La presentación de cada autor y el tratamiento –en algunas ocasiones la traducción y transcripción de fragmentos– de sus escritos sobre las mujeres y su condición están contextualizadas histórica y culturalmente, lo que permite apreciar en su justa medida el mérito de estas voces, en su momento disidentes y luego marginadas.
De los escritores tratados llama particularmente la atención, por la rareza de su biografía y lo original de su obra, el caso de Henrich Cornelius Agrippa, mago, matemático, filósofo, cabalista y médico, natural de Colonia quien, en los inicios del siglo XVI, escribió un tratado en el que sostiene, contra la opinión sostenida durante siglos por teólogos e intérpretes de reconocido prestigio, que la superioridad de la mujer sobre el varón está instituida en el relato del Génesis.
Además de comentar y de realizar un trabajo interpretativo de las fuentes –en algunos casos, como el de Averroes, de gran erudición– Femenías indaga las influencias que marcaron a cada pensador, rastrea los coetáneos con que dialoga o discute, reconstruye argumentos volviéndolos accesibles a un público actual y lego en la temática y, en los casos que corresponde, traza las líneas que ellos abrieron, recogidas por algunos de sus contemporáneos, aunque muchas ignoradas –como la corriente de los pensadores utópicos–, a la espera que alguien, alguna vez, descubra en ellas algún hilo promisorio del cual tirar. Porque, como afirma la autora, la filosofía –a diferencia de otras disciplinas– es su propia historia y por ello su historia es también su presente. Hay historiadores de la filosofía –muchos excelentes, por cierto– que realizan abordajes historiográficos procurando interpretar a los autores del pasado en sus propios términos, contextualizándolos con la mayor precisión posible, mostrando así que los problemas que los ocupaban son productos históricos que no pueden ser correctamente interpretados sin un conocimiento cabal de las determinaciones culturales y sociales de su tiempo. Obvia señalar que este modo de concebir la historia de la filosofía se renueva permanentemente; de modo continuo se producen trabajos valiosos que permiten un nuevo abordaje o una nueva perspectiva metodológica que enriquece su comprensión. Pero hay otro modo que consiste en acercarse a los pensadores del pasado como si fueran contemporáneos, buscando en ellos conceptos y argumentaciones que nos resulten útiles para tratar los problemas que hoy nos preocupan, actualizándolos en nuestros propios términos. Este segundo enfoque es el que se elige en este libro y con él se consiguen por lo menos tres resultados destacables: el primero es ayudarnos a leer el revés de la trama que fue tejiendo el canon filosófico con las herramientas brindadas por la perspectiva feminista. Por mencionar sólo un caso: Kant, que hizo de la igualdad, la universalidad y la autonomía los fundamentos de su filosofía práctica excluyó a las mujeres de la ciudadanía activa en razón de su minoría de edad civil; se podría atribuir esta ceguera conceptual a la imposibilidad de sustraerse a los supuestos culturales subyacentes de su época; sin embargo, su amigo y discípulo, Theodor von Hippel, consideró que, si la mitad de la humanidad era excluida, los principios de la ética kantiana resultaban contradictorios en sus propios términos. Ambos participaron del mismo ambiente cultural, de modo que ambos estaban al tanto de la querelle des femmes que se presentaba en los ambientes ilustrados de Francia y Alemania; sin embargo, fue el olvidado von Hippel quien desarticuló los argumentos ideológicos que mostraban la desigualdad de la mujer y no el padre de la ética moderna.
El segundo resultado es arrojar luz sobre las razones que llevaron al olvido de los pensadores considerados en el libro, o al menos de algunos de ellos. Al tratar los filósofos del siglo XVIII, Femenías muestra que quienes se pronunciaron a favor de la causa de las mujeres fueron los defensores de la igualdad universal de los derechos civiles y políticos –como Condorcet–, en la que no solamente incluían a las mujeres sino también a los pobres, los negros y las personas de diferentes credos religiosos, es decir, efectivamente a todos los seres humanos. Fueron los intelectuales que comulgaron con posiciones políticas radicales, en pos de sociedades más igualitarias, posiciones que resultaron las perdedoras de la herencia dejada por la Revolución Francesa mientras se iba consolidando la estructura económica, política y social del orden burgués. Resulta interesante conocerlos para adquirir una visión más completa de lo que Habermas consideró la herencia inacabada de la Ilustración.
El tercer resultado es estimularnos a dialogar desde hoy con autores que merecen ser considerados –incluyendo algunos de nuestro continente– porque pueden ayudarnos a diseñar conceptos y categorías normativas no sólo aplicables a la teoría de género sino en pos de sociedades más justas e igualitarias. Esta es la manera en la que Femenías muestra que la historia de la filosofía es también su presente.
En suma, se trata de un libro que no sólo hace una contribución novedosa a la filosofía de género y el feminismo filosófico, sino que ayuda a obtener una visión más matizada y menos sesgada de un tema que, por su actualidad e importancia no sólo teórica sino política, pocas veces había sido abordado –como ahora– con el conocimiento y la profundidad que merece.
GRACIELA A.VIDIELLA
(UBA-UNLP)