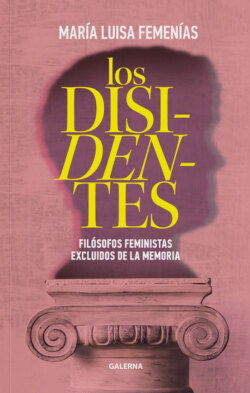Читать книгу Los disidentes - María Luisa Femenías - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 3
Henry Cornelius Agrippa
El último libro que publicó William Godwin –sobre quien hablaremos más adelante– fue Lives of the Necromancers (Vidas de Nigromantes).(90) En ese curioso libro, Godwin incluye a Henry Cornelius Agrippa, autor de un conjunto variado de escritos sobre filosofía oculta, De occulta philosophia libri tres (1598),(91) su obra más conocida.
Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim o Agrippa de Nettesheim representa una especie de síntesis de los conocimientos que sobre magia y/o alquimia que se habían ido acumulando desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. Agripa, como se lo suele identificar, fue considerado médico, filósofo, alquimista, matemático, escritor, cabalista y nigromante, según los parámetros de la época. Nació en Colonia el 15 de septiembre de 1486, y debido a sus estudios en «cuestiones ocultas» fue alternativamente perseguido, requerido, prohibido y admirado.(92)
Se matriculó en la Universidad de Colonia en 1499 y se graduó como médico en 1502, aunque hay dudas sobre otros títulos que alegó haber obtenido.(93) Agripa se acercó a la Escuela Alberto Magno en Colonia, donde perfeccionó sus conocimientos de Filosofía Natural, estudió a Plinio, el Viejo y la filosofía de Raimundo Lulio, sobre quien escribió un extenso comentario años más tarde (1531), relacionándose también con humanistas alemanes. Estudió durante un breve período en París, donde junto con algunos amigos creó una suerte de círculo secreto o hermandad de estudio. Entre 1508 y 1509, viajó a España, posiblemente en misión militar.(94) En 1509, tuvo a su cargo una serie de conferencias sobre De verbo mirifico de Johannes Reuchlin en la Universidad de Dôle, en Burgundy, condado autónomo entre Francia y Alemania. En su conferencia inaugural pronunció un discurso en honor a Margarita de Austria, como veremos más adelante, que se publicó en 1529. Por esa época, Agrippa impartió clases sobre la cabala, lo que fue considerado judaizante y «un acto criminal prohibido», denunciándoselo por hereje, razón por la que debió poner punto final a su experiencia en Burgundy.
Ciencia oculta y doctrina cristiana
De regreso a Alemania, en el invierno de 1509-1510, se reunió con Johannes Trithemius en el Monasterio de San Jacobo en Würzburg, con quien estudió magia natural. El encuentro fue crucial para Agripa, que rápidamente completó un compendium sobre magia en el que venía trabajando hacía tiempo: esta primera versión se tituló De occulta philosophia y se lo dedicó a Trithemius. Manuscrito que se publicó unos veinte años más tarde.(95) Según Julián Solana Pujalde, a las dificultades del latín medieval de Agripa, con variantes «no del todo renacentistas» debe unirse la familiaridad de su pensamiento con el universo mental de las teorías filosóficas del Renacimiento, la magia, el ocultismo, la astrología, y su (dudosa) compatibilidad con las doctrinas cristianas, aunque remitiera con frecuencia a las obras de Alberto Magno. Su estilo, a veces recargado, choca con su propósito de claridad; lo que no es sencillo cuando se remonta a doctrinas egipcias respecto del cuerpo y el alma o a la distribución de los signos del zodiaco y sus fases. Las referencias a plantas, minerales, conjuros o elementos mágicos son concisas y muy ilustrativas.(96)
En misión secreta viajó a Londres en 1510, probablemente por orden del Emperador Maximiliano; allí conoció a John Colet introduciéndose en el estudio de las Epístolas de San Pablo, sobre las que Agripa escribió un Commentariola (perdido y reencontrado en 1523), además participó en algunas polémicas y respondió ciertas acusaciones en Expostulatio super Expositione sua in librum De verbo mirifico cum Joanne Catilineti, una de las tantas batallas que libraría contra los teólogos escolásticos. Entre 1511 y 1518, estuvo en Italia, al servicio de Maximiliano. Aceptando que desde luego no se trataba de un estudioso de origen italiano, Roger Charbonnet lo incluyó en su obra como tal, debido a que comandó ejércitos en Italia, fue delegado del Cardenal Santa-Cruz y participó del Segundo Concilio de Pisa.(97) Al mismo tiempo, en la Universidad de Pavia entre 1512 y 1515, dictó conferencias sobre el Symposium de Platón y los textos herméticos Pimander.(98) Luego de la derrota de las tropas imperiales en Marignano (septiembre de 1515) tuvo que abandonar Pavia, buscando mecenazgo en la corte de Guillermo IX, Marqués de Monferrato, a quien dedicó dos breves trabajos: De homine y De triplici ratione cognoscendi Deum. En Italia profundizó sus conocimientos sobre Neoplatonismo, literatura Hermética y Kabala, actualizando su información bibliográfica al respecto.(99) En los años siguientes estuvo en Metz (1518–1520), y en Ginebra (1521–1523), donde practicó medicina y por último se radicó en Friburgo (hasta 1524), también como médico.(100) Considerado «un diablo encarnado», según relata Charbonnet, entre los logros que se le atribuían estaba haber descubierto la «piedra filosofal».(101) Quizá por eso mismo, muchos de sus contemporáneos lo consideraron un charlatán,(102) y otros un representante de las «Ciencias Ocultas», con un perfil altamente complejo. En su De originali peccato declamatio fue escrito en 1518 (publicado recién en 1529), consideraba que el pecado de Adán había consistido en el acto sexual. En Metz, estuvo implicado en varios debates de carácter teológico; en De Beatissimae Annae monogamia ac unico puerperio (impreso en Colonia en 1534), respondía vehementemente a las acusaciones de herejía. Paralelamente defendió a una mujer de Woippy acusada de brujería. Poco a poco, se fue intensificando su oposición a la tradición escolástica, ganándose la estima de muchos disidentes próximos a la Reforma. En la primavera de 1524, se trasladó a Lyon, como médico y astrólogo de Luisa de Saboya –la madre de Francisco I– de quién se alejó algo después.(103) Trató de obtener el favor de Margarita de d’Alençon, con su De sacramento matrimonii (1526), pero, la princesa rechazó la declamación por su carácter erasmista.
La posición de Agripa en la corte fue cada vez más difícil. En 1526, reelaboró su Dehortatio gentilis theologiae aunque su posición generaba dudas sobre su ortodoxia religiosa. Dada su actitud frente a los requerimientos como astrólogo de Francisco I y de Luisa de Saboya, se sospechó que estuviera involucrado en un complot. De modo que se le retiró su pensión y se le prohibió regresar a Francia.
Entonces, Agripa aceptó trabajar como archivista e historiador de Margarita de Austria, volcándose a la revisión y publicación de sus propios trabajos. En 1530, publicó De vanitate; al año siguiente, el Libro I de De occulta philosophia, dedicado al Elector de Colonia, que circularon ampliamente gracias a ediciones en Amberes, Colonia y París. No obstante, su fama, las obras le acarrearon problemas con las autoridades religiosas. Los teólogos de Lovaina condenaron De vanitate como escandalosa, impía y herética, y la Sorbona hizo otro tanto. En su Apología acusó a sus oponentes de ignorantes de poca fe, lo que en definitiva puso punto final a su carrera en la corte de Margarita. Finalmente, Hermann von Wied le ofreció su protección y en junio de 1532 se instaló en su palacio. Agripa completó su versión de De occulta philosophia pero la obra fue considerada herética y blasfema por el inquisidor Conrad Köllin, quien suspendió su publicación. Sólo gracias a la intervención de Hermann, logró publicarla acompañada de vanitate a modo de apéndice.(104)
Casi nada se sabe de los últimos años de Agripa. Su correspondencia se interrumpió en 1533. No es seguro que haya sido el autor de Dialogus de vanitate scientiarum et ruina Christianae religionis una suerte de autodefensa contra las acusaciones de herejía. Según su discípulo Johannes Wier (1515-1565), Agripa estuvo en Bonn hasta 1535, cuando decidió regresar a Francia y fue arrestado por orden de Francisco I. Poco después de ser liberado, falleció en Grenoble. Se cree que su muerte se produjo a finales de 1534 o principios de 1535, a la edad de 48 años, pero los detalles son desconocidos. Además de haber sido perseguido durante gran parte de su vida por sus estudios contrarios a la ortodoxia religiosa, y de que sus libros fueran prohibidos por la inquisición, tras su muerte, se quemó y se destruyó casi toda su obra.(105)
Tanto Godwin como Charbonnet cuentan de él diversas anécdotas,(106) que dan cuenta de un carácter irascible, y confrontativo a la vez que una inteligencia superior. Fue valorado en toda Europa, tanto por Erasmo como por otros eruditos de la época, como un hombre de extraordinario saber.(107) Sin duda las investigaciones químicas de Agripa, le valieron la imputación de «mago», reforzada –según Godwin– por el secreto y el silencio en que debía llevar a cabo sus experimentos, que tanto horror inspiraban en la mente del vulgo. Incluso por De la filosofía oculta, cumplió un año de prisión en Bruselas acusado de magia, aunque se trataba, más bien, de una recopilación de información sobre todos los datos conocidos hasta ese momento en astrología, magia, medicina, alquimia y filosofía natural. Es curioso que la obra esté escrita en forma indirecta «se dice que…», «los médicos saben que…», «si se le suministra orina de mula a una mujer, ésta quedará estéril…».(108) Es decir, se trata de una mezcla curiosa de prejuicios heredados, intentos de análisis racionales y de afirmaciones y conjeturas imposibles de probar dados los desarrollos científicos de la época. Explicó fenómenos probablemente vinculados al magnetismo o a la gravedad como «características intrínsecas» de los objetos en términos de «propiedades», que hacen recordar algunas de las falsas explicaciones científicas de las que se mofa Molière. La idea agripiana de un «alma del mundo», de reminiscencias pitagórico-platónicas, respalda teóricamente buena parte de las explicaciones sobre su funcionamiento.(109) Misántropo, pendiente de constantes persecuciones, declaró que las ciencias y las artes corrompían a la humanidad.(110)
De la Magia a la Excelencia
Como vimos, Agripa dedicó su De Nobilitate et precellentia feminaei sexus declamatio a Margarita de Austria (1480- 1530), discurso que se tradujo al francés recién en 1726, con comentarios de Roétitg. Margarita de Austria –hija de Maximiliano I de Habsburgo– fue Regente de los Países Bajos y tutora y tía de Carlos I de España y Carlos V de Alemania.(111) Había establecido su Corte en Malinas (Flandes) y se rodeó de una corte pequeña, culta y refinada. Educó en ese ambiente a sus cuatro sobrinos, huérfanos debido a la prematura muerte de Felipe el Hermoso y la reclusión en Tordesillas de su madre Juana, a causa de su supuesta enajenación mental.(112) A esta singular Dama dedica Agripa su obra.
En 1509 –como ya señalamos– respaldado por el canciller Arzobispo Antoine de Vergy, Agrippa pronunció su alocución laudatoria en la Universidad de Dôle. Había planeado reescribirlo en términos de un tratado sobre la superioridad de las mujeres, pero no logró terminarlo ya que, acusado de herejía, debió abandonar Burgundy.
De Nobilitate ha llegado en una traducción al francés, denominada De L´Excellence et de la Superiorité de la Femme cuya última edición, hasta donde sabemos, es de 1801 en reedición facsímil de la de 1726.(113) La obra es breve y consta de XXX capítulos. Los Comentarios de Roétitg están ubicados al final (pp. 103-in fine), y son más bien de tipo informativo. En el texto, se pueden identificar algunos capítulos cuya forma es argumental, para probar la tesis de base del discurso. Otros capítulos se inician simplemente con afirmaciones taxativas de las que se deducen las cualidades de la Mujer. Los últimos capítulos son más bien comentarios que tienden a reforzar la tesis vertebral del discurso. En casi todos los casos se aportan ejemplos de Damas que se distinguieron o eran reconocidas como superiores.
La breve introducción de Roétitg a la obrita de Agripa afirma que «a comienzos del siglo XV, se demuestra que la mujer es infinitamente superior al hombre» y que el tratado filosófico de Agripa «iluminó a los hombres, quienes creyeron perder la superioridad que injustamente se habían arrogado» sobre las mujeres.(114) Este tratado sólo se propone «hacer conocer una verdad útil al ser humano» (p. vi) en tanto los hombres «ingratos» mantienen una «superioridad de hecho, y de derecho.» (p. vii). Entonces, «no es suficiente que las mujeres valgan más que nosotros <los varones>, sino que hay que demostrarlo» (p.viii)
En el primer capítulo, Agripa retomó un argumento que encontramos en las pensadoras medievales: «No hay diferencia entre el alma de la Mujer y la del Varón» (p. 1) o, como lo decía Christine de Pizán «el alma no tiene sexo».(115) En esa línea, Agripa afirma que «Dios, que ha engendrado todas las cosas y que ha colmado de bienes a uno y otro sexo, ha creado el hombre a su imagen y los ha hecho macho y hembra» (p.1), versículo 27 del primer capítulo del Génesis, tal como aclara en nota Roétitg. (p. 105). De modo que la diferencia de los sexos no consiste sino «en una diferencia de posición de las partes del cuerpo, diferencia que es necesaria para la generación». (p. 1) La nota de Roétitg remite a una serie de estudios médicos que ratificarían los dichos de Agripa (p. 106-110). Agripa insiste en que «Dios le ha dado al macho y a la hembra un alma enteramente semejante, sin distinción de sexo» (p. 1) Por tanto «el espíritu, la razón, el uso mismo de la palabra le han sido otorgados a la mujer y al hombre». (p. 2) Respecto de la cuestión de la resurrección, «la diferencia de sexos no será sino un ornamento vano, ya que seremos enteramente semejantes a los ángeles» (p. 2). Por tanto, concluye Agripa «de parte del alma, no hay ninguna preeminencia de nobleza entre el varón y la mujer, en tanto uno y otro son igualmente libres e igualmente grandes.» (p.2)
En el segundo capítulo, Agripa afirma que «las mujeres son, en todo, infinitamente superiores a los varones y esto es lo que nos hemos propuesto mostrar aquí de manera que al espíritu no le quepa duda». Es decir, no sólo las mujeres no son inferiores, sino que son superiores a los varones, lo que Agripa pretende probar apoyándose «en buenos autores, en los hechos, en historias ciertas, en razones sólidas, en la autoridad de las santas escrituras y en las reglas del derecho civil y el canónico.» (p. 3), orden en el que de algún modo organiza su libro.
En el tercer capítulo, Agripa insiste desde sus primeras líneas en que la mujer es superior al varón (p. 4): Adán significa Tierra y Eva significa Vida, y la Vida es superior a la Tierra (p. 4), porque «por los nombres puede juzgarse la excelencia de las cosas, que sus nombres les imponen». (p. 4) En otras palabras, Dios ha impuesto «los nombres que les ha dado <a los seres y> deben expresar su naturaleza, sus usos y sus propiedades». (p. 4)(116) Agripa remite a las Escrituras, y aporta una serie de ejemplos: Nabal, implica locura; Jesucristo importa la superioridad sobre todos los hombres, san Cipriano muestra cómo las partes del mundo tiene nombres correspondientes (Oriente, Occidente, Septentrion y Medi) (pp. 5-7), entre otros. Por analogía, Agripa sostiene que, según la cabala, el nombre que le fue dado a la primera mujer, es superior al que se le dio al varón. (p. 7-8)
El capítulo cuatro se inicia con un título que declara que «La Mujer es la obra maestra entre las obras de Dios» (p. 8). El argumento probatorio que construye Agripa, remite al orden de la creación, que puede pensarse de manera piramidal: en la base, las primeras creaciones de Dios, en la cúspide las últimas y más magníficas. Como la mujer fue creada después que el varón, es más noble que aquél. (pp. 8-9). Agripa aporta también los pasajes correspondientes del Génesis, y examina la interpretación de San Agustín (p. 9) Dios –afirma Agripa– completó su obra con «la creación del varón y la mujer, que son a su imagen y semejanza. Primero creó al varón y enseguida a la mujer, que fue su última obra», por tanto, es superior, cuya superioridad se manifiesta en su belleza: la obra más perfecta de Dios. (pp.10-11) El mismo argumento se profundiza en el Capítulo V, ratificándose que la Mujer fue creada a la par que los ángeles (pp. 13-15).
El siguiente capítulo (VI) sostiene la excelencia y superioridad de las mujeres en base a la materia de que fueron creadas. En efecto, Agripa sostiene que:
La mujer es todavía superior al hombre por la materia de la que está formada. El hombre, en efecto, ha sido amasado por una materia vil e inanimada; pero la mujer ha sido formada por una materia ya purificada, vivificada y animada por un alma razonable que participa del espíritu divino. (p. 16)(117)
Es decir, el varón es obra de la naturaleza mientras que la mujer lo es Dios. Por esta razón, la mujer es más propiamente que el hombre una imagen de la belleza divina y con frecuencia es más radiante. Porque la belleza no es otra cosa que un rayo de luz de la belleza eterna, repartida entre las cosas creadas. Así, el cuerpo de la mujer es más admirable y está mejor dispuesto. (p. 17) «Alabada sea entonces la belleza de la mujer» afirma en su primer renglón el capítulo siguiente, también dedicado a la cuestión de la belleza, con fuerte impronta neoplatónica. Por ejemplo, la belleza del rostro no hace sino reflejar un alma bella: no se ven «démons» (demonios / daimons), en las mujeres que no sufren pasiones violentas (p. 20). Luego, Agripa pasa de apelar a argumentos de raíz cristiana a otros claramente vinculados a la mitología greco-latina: Los Dioses se enamoran de las mujeres que a su vez los aman. (p. 21) Y todo, porque la belleza posee un lado espiritual, un lado corporal y un lado en la voz y el discurso. (p. 22) El tema de la belleza se prolonga también en el capítulo VIII, pero ahora queda desplazado por el pudor y la modestia, como cualidades propiamente femeninas: «otra de las ventajas de la belleza de las mujeres es la del pudor que sobrepasa todo lo que pueda decirse». (p. 26) En efecto, sostiene que «se ha visto que las mujeres prefieren la muerte segura antes que mostrarse a los cirujanos /…/» Porque «ellas conservan un amor prodigioso al pudor, hasta los últimos momentos de vida y aún después de la muerte» (p. 27)
Si la parte más noble del hombre es la cabeza y sobre todo el rostro –afirma Agripa en el capítulo IX–, que lo distingue de las bestias y lo acerca a la naturaleza divina, es claro que en los varones se desfigura por el pelo y por la barba; las mujeres tienen cabello suave, y carecen de barba, además nunca se quedan calvas. (p. 28) Por tanto el rostro de las mujeres es más agradable. Curiosamente Agripa introduce en este mismo capítulo y en el siguiente el tema de la sangre. La naturaleza –sostiene– ha dotado a las mujeres de la ventaja de su purificación. Cada mes, en un tiempo regular, se purgan de manera intensa y secreta (p. 29), a partir de los diez años (p. 34) En esto vemos –continúa Agripa– cómo la naturaleza ha preferido a las mujeres, dándoles la más grande capacidad que un ser humano pueda tener: la de gestar. Acepta la teoría de la materia y del semen femenino, como nutrientes del feto y debido a ello, los niños se parecen más a sus madres que a sus padres (pp. 30-31).(118) Asimismo, considera que los niños heredan de sus madres la sabiduría y la fortaleza de espíritu, lo que apoya con varios ejemplos. (pp. 31-32). Una extensión de la capacidad de gestar –tal como lo entiende Agripa– es la ternura y el cuidado: «la mujer es más hábil y más pronta que el varón para servir y cuidar a un enfermo, sea porque la leche de la mujer es un remedio muy potente que es capaz de restituir la salud a aquellos prontos a morir.» (p. 33)
La naturaleza se complace en multiplicar los prodigios de las mujeres –agrega Agripa–, si hemos de creer lo que los filósofos y los médicos han escrito, produciendo efectos supremos, pues ha recibido el admirable privilegio de contar con remedios potentes contra todas las enfermedades, sin necesitar nada más allá de sí misma. A la serie de ejemplos basados en hechos de la Virgen María, Agripa agrega nuevas consideraciones sobre la procreación: «incluso –afirma– entre los animales, algunas hembras pueden concebir sin macho», exponiendo a continuación una curiosa teoría que sostiene que el viento propaga el esperma e insemina a las hembras (pp. 38-39).(119)
Pero por sobre todas las cosas –y aquí Agripa apela nuevamente a la tradición hermética clásica– el uso de la palabra conlleva inmortalidad. (Capítulo XII, p. 39) En este caso, también las mujeres hablan con mayor delicadeza, suavidad y gracia que los varones; son ellas las que gobiernan el uso de la palabra (como los varones las armas). (p. 40)
Por esas cualidades, al inicio del capítulo XIII, sostiene que «la mujer es la felicidad del varón», transcribiendo para apoyar sus dichos algunos proverbios de Salomón y del Eclesiastés. (p. 41) «la mujer es entonces la última y mayor perfección de su marido, su felicidad, su bendición y su gloria; y como dijo san Agustín, la más perfecta sociedad que un varón pueda tener» (p. 42).
El capítulo XIV está dedicado a mostrar cómo la mujer es mejor porque es menos culpable de pecado que el varón. Agripa vuelve al texto bíblico y a la prohibición de Dios de comer del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. (p. 43) El argumento no deja de ser ingenioso si no forzado: Dios prohíbe al varón, que desobedece; Eva, en su ignorancia, también desobedece, pero sin saber que lo está haciendo. El pecado, entonces, se transmite por «los padres», no por «las madres», de ahí que deban ser circuncidados. (p. 43) Caben varias observaciones al respecto: entre otras, es preciso señalar el desplazamiento que se produce en francés de «padres» en el sentido de progenitores varón y mujer a «padres» en el sentido de progenitores varones solamente. La segunda observación, es la estratagema a la que apela Agripa al suponer que Eva ignora que Dios le ha prohibido a Adán comer de tal Árbol. Si hoy en día la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, según Agripa, la ignorancia del mandato exculpa el pecado y hace de Eva un ser inocente. (p. 44) Dios quiso –alega Agripa– que el sexo que pecó expiara su pecado y que el sexo engañado fuera vengado. (p.45) Por esa razón –poco convincente– se instituyó el orden sacerdotal para los varones y la carga de la iglesia pesa sobre sus hombros (pp. 46-47)
El capítulo XV, reafirma que todo aquello que pueden hacer los varones, pueden hacer también las mujeres: ¿Acaso el hombre más rico en dones y perfecciones no fue Adán y una mujer lo humilló? Agripa enumera casos similares tomados de las Escrituras para ilustrar su afirmación (pp. 50-51) para, en capítulo siguiente (XVI), ahondar en los riesgos de la fe y declarar que, en tanto es más profunda en las mujeres, sus penas son (y deben ser) más leves que para los varones (pp. 52-56). El capítulo XVII remite a los principios de Aristóteles a fin de probar la excelencia de las mujeres, lo que no deja de ser bastante sorprendente habida cuenta de las afirmaciones aristotélicas en la Política y de la Ética, como hemos visto, sobre la condición de las mujeres. Nuevamente, el argumento que construyó Agripa es ingenioso y pretende probar que la mujer es mejor en su género que el varón (pp. 57-58). Presenta varias formulaciones, una es la siguiente: «sabemos que la criatura más mala y más viciosa de todas es el varón; sea porque Judas traicionó a Jesucristo; sea porque un hombre será el Anticristo /…/» y no hay mujeres que hayan cometido traiciones semejantes, «mujeres cuidaron a Cristo en la cruz»; «mujeres lo recibieron cuando resucitó /…/». A decir verdad, que este tipo de argumentos es poco consistente y no hubieran satisfecho a Aristóteles por lo problemas formales que involucran. No obstante, sea como fuere, en el capítulo siguiente (XIII) Agripa resuelve que al varón corresponde el mal y a la mujer el bien, con la sola excepción de Betsabé (p. 62), afirmación que trata de sostener con ejemplos: las cárceles están llenas de varones, no de mujeres; los homicidas y traidores son varones, no mujeres; los varones engañan más a sus esposas que la inversa (pp. 66-67), entre otros de tenor semejante.
En una suerte de nuevo inicio argumental, Agripa afirma en su capítulo XX, que todas las Artes que se denominan Liberales fueron inventadas por mujeres, lo que da muestras de su capacidad y de su virtud, elaborando a continuación una larga lista de mujeres ilustres donde –según la usanza de la época– mezcla tanto matronas romanas como diosas. El capítulo siguiente está dedicado a los malos maridos que «hacen malas esposas». Presupuesta una relación casi pedagógica entre marido y mujer (recuérdese que se solía casar a las muchachas hacia los quince años, con varones que muchas veces les doblaban la edad, o más), Agripa hace deber del marido educar bien a la esposa, y por tanto lo responsabiliza de los defectos que ésta pudiera tener. En el mismo capítulo se refiere al don profético de las mujeres y enumera casos bíblicos para probar sus dichos. (pp. 68-73)
Retoma su idea principal de que nada pueden hacer los varones que no puedan hacer también las mujeres, en el capítulo XXI, donde afirma:
Nadie duda que las mujeres no puedan hacer todo lo que los varones hayan hecho jamás, vamos a probar con múltiples ejemplos, que los varones no han hecho nunca algo tan grande y notable, del género de acción que sea, que las mujeres no hayan hecho también con tanto brillo y éxito. (p. 73)
Todo el capítulo está dedicado a nombrar mujeres relevantes, desde las Amazonas a Hildegarda de Bingen, desde las hijas de Pitágoras a Lucrecia (pp.73-77). En parte, esa lista todavía se continúa en el capítulo siguiente, bajo la apreciación de que «las mujeres saben todas las cosas naturalmente». (p. 77) En esa línea, los ejemplos giran en torno a una suerte de «saber natural» o espontáneo de las mujeres que, claro está, las eximía de recibir clases de los pedagogos, como sí lo hacían sus hermanos varones, con el magro benéfico que ello importaba. (pp. 78-79) De todas esas virtudes naturales, según Agripa, la prudencia y la sabiduría parecían ser las más propias de las mujeres. De modo que nuevamente en el capítulo XXIII, Agripa apela a una lista de mujeres ilustres, y no solo en las Artes y las Ciencias médicas sino también en las Armas (pp. 80-82). A ese respecto, el capítulo siguiente destaca la valentía de las mujeres, no sólo en la protección de sus hijos, sino en el cuidado de su castidad o en la defensa de su país. Los ejemplos, como es de esperar, son Las Sabinas, nuevamente Lucrecia y claramente la Doncella de Orleans, Juana de Arco. (pp.82-86). Las ponderaciones se prolongan en el capítulo siguiente, donde Agripa vuelve a recorrer la historia de Roma y para enumerar a las romanas valientes (Las Sabinas, Augusta), las Emperatrices bizantinas y las hijas y madres que compartieron la gloria y el destierro con padres y esposos. (pp. 87-91)
Los privilegios que las leyes civiles les concedieron a las mujeres como compensación de sus capacidades, son enumerados en el capítulo XXIV:
Las mujeres tienen grandes privilegios en lo que respecta a su dote. Las leyes lo expresan en diferentes apartados del cuerpo del Derecho. Está ordenado para asegurar a las mujeres que su reputación no se verá afectada, no pueden ser encarceladas por deudas civiles, y en algunos casos, la ley amenaza de muerte al juez que las haga encarcelar. (p. 92)
No dice Agripa si esto era así solo en Burgundy donde, como vimos, en calidad de regente primero y de gobernadora después, rigió con mano severa Margarita de Austria, o si esto era así también en otros países, según tradiciones o leyes antiguas más extendidas. Lo cierto es que en el capítulo siguiente Agripa vuelve a su leiv motiv de que las mujeres son capaces de hacer todo lo que hacen los varones, y aún mejor que ellos, (pp. 93-95) retomando ejemplos históricos, en su mayor parte tomados de casos de reinas de España. No sabemos si la elección de ese reino a modo de ejemplo fue también una concesión a Margarita de Austria o si efectivamente la legislación española de la época reconocía más derechos a las mujeres que la ley germánica. En todo caso, la Ley Sálica no rigió en España sino hasta mucho después, apelándose antes a estratagemas como la «declaración de locura de Juana», heredera legítima del trono.
En los capítulos XXVIII y XXIX, Agripa consideró que los hombres ejercieron «la tiranía y la ambición» contra las instituciones naturales y, al mismo tiempo, sojuzgaron a las mujeres «negándoles ser capaces de hacer grandes cosas», (p. 96) y casándolas «a la edad de la pubertad con maridos que las dominaban o encerrándolas de por vida en monasterios». (p. 97) Sin embargo, «las últimas legislaciones» (desconocemos a cuáles se refiere Agripa) ven a las mujeres como realmente son: superiores a los varones, por tanto, éstos deben verse obligados a cederles autoridad, porque ni las leyes naturales, ni el creador, y menos aún la razón las obliga a ser infelices, carecer de educación, y tener un destino incierto. En suma, los varones no pueden obligar a las mujeres a servirlos. Hay varones que quieren ver en las Escrituras una disculpa a su tiránica autoridad; creen que la dominación está establecida por la palabra de Dios, y a él apelan constantemente, «repitiendo este pasaje de San Pablo: Que las mujeres sean sumisas a sus maridos; que las mujeres callen en la iglesia». (p. 99) Pero ese es el orden de la disciplina eclesiástica: que se prefiera a los varones en el ministerio sagrado, de la misma manera que los judíos se preferían en el orden de las promesas. Pero Dios no hizo excepciones; en Jesucristo no hay varón o mujer, sino una nueva criatura. (p. 99) Por tanto, «La dignidad de las mujeres –agrega Agripa– es la misma que la de los varones. (p. 100)
El último capítulo es una breve recapitulación de la obra donde Agripa reafirma su hipótesis fundamental y declara no haber escrito este discurso ni por vanidad, ni para cosechar alabanzas, sino por amor a la verdad, en la creencia de que guardar silencio al respecto es criminal porque priva al bello sexo de los elogios que se le deben. Con ese objetivo expuso, por tanto, las razones de la grandeza y de la excelencia de las mujeres.
A modo de conclusión
Según Vittoria Perrone Campagni, la vida de Agripa von Nettesheim da cuenta de la profunda crisis cultural del Renacimiento.(120) Uno de los aspectos más sorprendentes es la coexistencia paradojal de, por un lado, una fuerte cultura centrada en la magia y la filosofía oculta, como lo muestra en su De occulta philosophia libri tres de 1510, que reescribió en numerosas oportunidades hasta su publicación en 1533 y, por otro lado, la rigurosa refutación de ambas que formula en De incertitudine et vanitate scientiarum et artium atque excellentia verbi Dei declamatio invectiva, que publicó en 1530.
Es decir, por un lado, literatura esotérica y por otro descreimiento absoluto del uso de la razón. Paralelamente, la inclusión inquisitorial de los libros de Agripa en el Index, su escepticismo, su fama contradictoria de «sabio» y de «monstruo» y su objetivo declarado de «anular todo tipo de ciencia», reafirma la tensa construcción de su figura.
En este marco tan contradictorio, Agripa escribió Sobre la Nobleza y la excelencia de las mujeres. Leída y analizada, esa suerte de laudatio a la Gobernadora de Burgundy, Margarita de Austria, exhibe también argumentos que bien podríamos considerar también contradictorios o al menos de compleja comprensión para los tiempos que se venían. Por un lado, sorprende la mezcla de acontecimientos bíblicos, grecolatinos y hasta procedentes de la mitología nórdica, en una aparente sucesión de continuidad. Por otro, la ponderación de cualidades en las mujeres como «naturales» (la capacidad del cuidado, por ejemplo), que las ubica en la situación de «a disposición de» quienes son los que reciben los cuidados: en primer término, los niños, luego los enfermos, y, en general, los varones; atención impaga que, según Agripa, merece reconocimiento expreso por todo saldo de la situación. Incluso, a modo de ejemplo, considerar que la inteligencia natural de las mujeres les proporciona una suerte de conocimiento innato, de hecho, favorece su apartamiento de la educación sistemática, primer reclamo de todas las mujeres ilustradas, formulado expresamente en el siglo siguiente. Respecto de las alabanzas a las mujeres, Agripa parece querer compensar la opinión tradicional y popular de inferioridad, con una superioridad exagerada –la excelencia–, resultando en ambos casos una exclusión clara de las condiciones de la igualdad y de sus beneficios. Incluso argumentos como que el sacerdocio era un modo de expurgación del pecado, deben haber sonado extraños a los oídos de mujeres, acostumbradas a reconocer el poder que moraba en la estructura eclesiástica. No en vano, las mujeres exigieron «igualdad» como la mejor compensación a su situación de exclusión, alertadas sobre los modos sutiles de recibir alabanzas, que las dejaban socialmente donde ya estaban.
No obstante, Agripa apabulla, con su erudita citación de fuentes clásicas y medievales, bíblicas y profanas, científicas y alquímicas, presentando argumentos que compone de modo tal que parecen responder a las reglas del silogismo, pero que al mismo tiempo están plagados de falacias e inconsecuencias. Con todo, en sus obras agrega un componente «político» novedoso, puramente cultural y de crítica religiosa que enfatiza la función civil de la filosofía y que –como señala Perrone Campagni– constituye su aporte más interesante: la igualdad entre los sexos, aunque luego enturbie esta afirmación inicial.
90. Godwin, William, Lives of the necromancers: or an account of the most eminent persons in successive ages, who have claimed for themselves, or to whom has been imputed by others, the exercise of magical power. London, Frederick J, Mason, 1834. The Project Gutenberg, 2012. Disponible en: http://www.gutenberg.org/ebooks/
91. Hay versión castellana: Pastor de Arocena, Bárbara, (Introducción, traducción y notas), Enrique Cornelio Agrippa [1598], Filosofía oculta, Magia natural. Madrid, Alianza, 1992; También La filosofía oculta. Tratado de magia y ocultismo, Buenos Aires, Kier, 3 vols. 1978, 1982, 1991. Disponible en: https://wiac.info/doc-viewer (Consultado 15 de marzo de 2021); y en http://libroesoterico.com/biblioteca/autores/Cornelio%20Agrippa/
92. Godwin, op. cit., p. 200.
93. Perrone Campagni, Vittoria “Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017 Edition. Disponible en: https://stanford.library.edu.au/archives/fall2017/
94. Perrone Campagni, Ibidem.
95. Ibidem.
96. Solana Pujalde, Julián, Bárbara Pastor de Arocena, Enrique Cornelio Agrippa. Filosofía oculta, Magia natural. Introducción, traducción y notas, Madrid, Alianza, 1992, en Comptes Rendus, ResearchGate, Enero 2001, pp. 476-478. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/261982674
97. Segundo Concilio de Pisa (1511-1512). Julio II excomulgó a los miembros de este Concilio, y convocó el Concilio de Letrán el 3 de mayo de 1512. Charbonnet, Op. cit. p. 207.
98. Perrone Campagni, Ibidem.
99. Ibidem.
100. Perrone Campagni, Ibidem; Godwin, op. cit. 201.
101. Roger Charbonnet, J. La pensée italienne au xvi° siècle et le courant libertin, Paris, Librairie Ancienne Honoré Champion et Edouard Champion, 1919, p. 38.
102. Idem, p. 123.
103. Charbonnet, op. cit., p. 208-209; Perrone Campagni, Ibidem.
104. Perrone Campagni, Ibidem. Roger Charbonnet, op. cit., pp. 210-212.
105. Charbonnet, op. cit., p. 211; Godwin, op. cit., p. 204.
106. Godwin, op. cit., p. 202; Roger Charbonnet, op. cit., pp. 209-212.
107. Godwin, op. cit., pp. 203-204.
108. Agripa, Sobre la magia natural, Libro I, capítulo XV.
109. Agripa, Sobre la magia natural, Libro I, capítulo XI.
110. Charbonnet, op. cit., p. 210 y ss.
111. Dongil y Sánchez, Miguel, “Margarita de Austria (1480-1530)”, Iberian (Revista digital de historia, arqueología e historia del arte), 2, 2011, pp. 20-27.
112. Dongil y Sánchez, op. cit., p. 23.
113. Agrippa, De L´Excellence et de la Superiorité de la Femme, París, Chez Louis, 1801, 120 pp. Reeditado en Paris Hachette, Enero de 2013; Mead, Kate, «De l’Excellence et de la Supériorité de la Femme. Ouvrage traduit du Latin d’Agrippa (1486-1535) Avec les Commentaires de <François Peyrard> Roétitg, 1801», Bulletin of the History of Medicine, vol. 8.2, february, 1940; pp. 285-290. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/44446246.
114. Roétitg en Agripa, op. cit., p. v. Utilizo entre paréntesis la paginación de la edición de 1801.
115. Femenías, Ellas lo pensaron antes, caps. 2-4.
116. Claramente el trasfondo de este argumento es platonizante, Platón, Cratilo, en Diálogos, Vol. II, Madrid, Gredos, 1983. En este sentido, el poema de J. L. Borges, El Golem. Femenías, María Luisa ¿Aristóteles filósofo del lenguaje?, Buenos Aires, Catálogos, 2001, pp. 11-30.
117. Curiosamente este argumento lo utiliza también en Elizabeth Cady Staton en The Woman´s Bible, New York, Arno Press, 1974, pp. 14-19.
118. Agripa toma posición contra Aristóteles y a favor de Galeno y Avicena. Me extiendo sobre las teorías clásicas de la generación en mi Inferioridad y Exclusión: Un modelo para desarmar, Buenos Aires, Nuevo Hacer, 1996, Segunda y Tercera parte.
119. Recuérdese la canción popular de Cecilia Todd “La embarazada del viento”, que recoge esta creencia.
120. Perrone Campagni, op. cit., «Introducción».