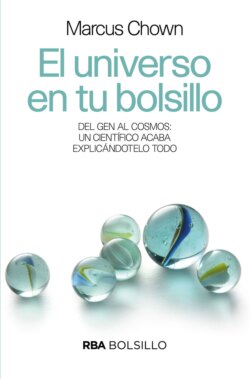Читать книгу El universo en tu bolsillo - Marcus Chown - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 EL BIG BANG DEL SEXO
ОглавлениеEl sexo
Lo reconozco, practico el turismo sexual: mi novio vive a más de sesenta kilómetros de mi casa.
PHYLLIS DILLER
El sexo es malo porque se arruga la ropa.
JACKIE KENNEDY
En un libro de 1986 titulado El relojero ciego, el biólogo británico Richard Dawkins dibujaba la bella y evocadora imagen siguiente: «Ahí afuera no cesa de llover ADN. A la orilla del canal de Oxford, al fondo de mi jardín, hay un gran sauce que lanza al aire sus algodonosas semillas […] y disemina así […] ADN cuyos caracteres codificados contienen instrucciones concretas sobre cómo fabricar sauces que esparzan a su vez una nueva generación de semillas algodonosas. […] Ahí afuera cae una lluvia de instrucciones; llueven programas; llueven algoritmos para el crecimiento de nuevos árboles, para la diseminación de nuevas pelusas».
Evidentemente, el ADN presente en cada una de esas incontables semillas lanudas continuará siendo solamente una espiral inerte de componentes químicos —un programa informático sin abrir, para entendernos— hasta que colisione y se funda con otro pedazo de ADN y den inicio así a la creación de un nuevo sauce. El sexo, como muy elocuentemente señala Dawkins, está en todas partes. Es lo que hace que nuestro mundo gire. Prácticamente todas las criaturas —desde las hormigas hasta los Antirrhinum, o desde los pinos hasta los pangolines, o desde los girasoles hasta los peces vela— se entregan a él. Pero, parafraseando a Winston Churchill, el sexo es «un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma».1
No es difícil ver cuál es el misterio central del sexo. Hace mucho, muchísimo tiempo, en una charca primitiva de la entonces aún infantil superficie del planeta Tierra, surgieron moléculas capaces de copiarse a sí mismas.2 Las que tuvieron más éxito en ese propósito se convirtieron también en las más numerosas; las menos exitosas se vieron superadas por las primeras en la competencia por los componentes químicos esenciales que necesitaban para seguir existiendo y, como consecuencia de ello, desaparecieron. Con el tiempo —y para ello sin duda hicieron falta un número endiabladamente elevado de pasos previos, es decir, una inmensa dosis de preevolución—, un único tipo de molécula se erigió en preeminente por su habilidad para fabricar máquinas moleculares que podían aprovechar las fuentes de energía para potenciar su propia reproducción. Me refiero al ADN, un collar de genes, muchos de los cuales codificaban pedazos individuales de nanomaquinaria proteínica. «Todo el ADN actualmente enristrado en cada una de las células de la Tierra sin excepción es simplemente una elaborada prolongación de [la] primera molécula», escribió el biólogo estadounidense Lewis Thomas.3
En el transcurso de miles de millones de años, la selección natural ha sido el mecanismo por el que unas secuencias de genes han superado a otras en la búsqueda y el aprovechamiento de recursos, y el que ha favorecido que, con ello, se propagaran unas hacia el futuro mientras que otras se quedaban por el camino. La selección ha creado así los más asombrosamente elaborados vehículos de promoción de los genes. Pero eso es, en esencia, lo único que son. Hongos, lobos marinos, E coli, elefantes, hidras, seres humanos… da igual: todos somos vehículos para la propagación de genes. Como escribió Samuel Butler, «una gallina no es más que el modo que tiene un huevo de fabricar otro huevo».4 Y los vehículos que verdaderamente triunfan en ese cometido son aquellos que consiguen transmitir sus genes a la generación siguiente. Y no solo unos cuantos de esos genes, sino todos ellos.
La manera más directa que un organismo tiene de conseguirlo es simplemente realizando una copia (o clon) de sí mismo. La reproducción asexual es la estrategia empleada por los organismos más simples (las bacterias, por ejemplo), además de por algunos más complejos (la zarzamora, por poner otro caso). Sin embargo, por uno de aquellos misterios de la vida, la gran mayoría de los organismos multicelulares usa una estrategia reproductiva alternativa: combina la mitad de sus genes con la mitad de los genes de otro organismo. Me refiero, claro está, a la reproducción sexual.
La desventaja obvia de este segundo tipo de reproducción estriba en que, en vez de transferir el 100 % de los genes de un organismo a la generación siguiente, se transfiere solamente el 50 %. «La reproducción sexual es análoga a un juego de ruleta en el que el jugador malgasta la mitad de sus fichas en cada tirada», ha escrito Dawkins.
El sentido común nos induce a pensar que una criatura que se reproduce por vía sexual puede competir con otra que se reproduce asexualmente únicamente si produce el doble de descendientes. El problema es que ese es un método muy costoso en energía. Y en un mundo caracterizado por la competencia descarnada por los recursos alimentarios, la eficiencia energética es un imperativo de supervivencia. Además, el coste de la producción de una descendencia adicional no es el único gasto extraordinario al que obliga el sexo. A fin de cuentas, también se requiere energía para hallar un compañero o una compañera con quien fusionar los genes. Pensemos en el ejemplo del sauce del jardín de Dawkins y en la inmensa cantidad de lanosas semillas que debe crear y soltar en el aire de Oxford. «La reproducción humana es una maravilla y un misterio muy grandes —escribió Martín Lutero—. Si Dios hubiera consultado esa cuestión conmigo, le habría aconsejado que continuara generando las especies con el polvo de la tierra».5 Lo sorprendente de nuestro mundo, sin embargo, es que el sexo es omnipresente. No solo lo practican los pajaritos y las abejas del tópico con el que, en el mundo anglosajón, se suele explicar a los niños qué es el sexo, sino casi todas las plantas, los reptiles, los mamíferos y el resto de las aves. Es evidente, pues, que alguna ventaja evolutiva debe conferir, pues se trata de una característica que no solo ha pervivido todo este tiempo, sino que también ha prosperado de forma más que manifiesta. Ahora bien, ¿cuál es esa ventaja? Porque, por sorprendente que parezca, no es una ventaja obvia. No lo es en absoluto.
Una pista sobre una posible ventaja del sexo radica en lo variada que es la descendencia a la que da lugar. Los descendientes de un organismo que se reproduce asexualmente no son réplicas exactas de ese organismo porque el proceso de copia del ADN nunca es perfecto. Pero la diversidad ocasionada por los errores de copia ocasionales (las mutaciones) es totalmente insignificante en comparación con la diversidad originada por la reproducción sexual. Si los genes de un organismo fueran los naipes de una baraja, diríamos que cada descendiente de un organismo asexual hereda la misma baraja de cartas, aunque existe la posibilidad de que una de ellas sea sustituida por un comodín. Sin embargo, cada descendiente de un proceso de reproducción sexual hereda la mitad de las cartas de dos barajas entremezcladas. Y para el caso de cada uno de los descendientes, esos dos montones de naipes están juntados y barajados de forma diferente.
Eso significa que los descendientes que se producen mediante la reproducción sexual son muy distintos de sus padres.6 La reproducción sexual genera el máximo de novedad en la generación siguiente. Es de suponer, pues, que, en momentos en los que la tensión ambiental es muy elevada (como, por ejemplo, cuando el clima cambia con rapidez), la reproducción sexual permita poner en danza un abanico tan amplio de nuevos organismos que dé el suficiente margen como para que, al menos, algunos de ellos dispongan de los rasgos novedosos necesarios para sobrevivir en el nuevo entorno. Los organismos asexuales, sin embargo, anquilosados en una rutina terminal, están condenados a extinguirse en esas condiciones modificadas. Ahora bien, ¿es esa una ventaja suficiente como para explicar la pervivencia del sexo? Los biólogos no lo tienen del todo claro.
Otra posible razón para que el sexo haya pervivido con tanto éxito hasta la actualidad es su capacidad para proporcionar los medios precisos para combinar en un mismo organismo las mutaciones genéticas ventajosas de dos organismos previos. Imaginémonos el caso de dos organismos asexuales y supongamos que cada uno de ellos desarrolla una mutación en uno de sus genes respectivos que ayuda a su supervivencia. Esos dos genes mutados están condenados a permanecer separados para siempre, aislados cada uno de ellos en su rama separada del árbol genealógico general. El sexo, sin embargo, lo cambia todo. Hace que dos genes buenos de dos organismos separados puedan terminar juntos en la misma hebra de ADN y multipliquen así las probabilidades de supervivencia de cualquier descendiente. Esto puede considerarse una ventaja. Por desgracia, el sexo no solo puede concentrar genes buenos en un mismo organismo, sino que también puede castigarlo aunando en él varios genes malos de procedencia diversa. Así que nadie parece estar muy seguro de si la ventaja supera suficientemente a la desventaja.
Entonces, ¿cuál es esa apabullante (a la par que misteriosamente difícil de apreciar) ventaja del sexo? Una posibilidad que ha adquirido bastante popularidad —aunque es una idea que dista de estar universalmente aceptada— es que el sexo ayuda a despistar a parásitos potencialmente letales. Estas criaturas son la pesadilla de todos los organismos complejos. Más de 2.000 millones de personas en todo el mundo están infectadas por parásitos: desde los protozoos de la malaria hasta las lombrices intestinales. La evolución por selección natural actúa en los parásitos como lo hace en todos los demás organismos. Pero el entorno de un parásito es su huésped. Por consiguiente, su eficacia a la hora de aprovechar los recursos de ese entorno se traduce en una disminución de tales recursos a disposición del propio huésped. Los parásitos consumen la vida de sus huéspedes hasta el punto incluso de provocarles finalmente la muerte. Y todo eso puede suceder con suma celeridad, porque, por lo general, los parásitos son pequeños y se mueven con rapidez, ayudados por su capacidad para reproducirse múltiples veces durante la vida de su huésped.
¿Cómo puede sobrevivir una población de huéspedes (potenciales o reales) a tan implacable y eficaz agresión? La respuesta es reemplazando continuamente sus miembros con otros nuevos que sean totalmente novedosos con respecto a los anteriores y a los que el parásito no esté perfectamente adaptado. Eso es justamente lo que consigue el sexo, según propugnó el biólogo estadounidense Leigh Van Valen en 1973.7
Sí, los parásitos pueden cambiar con gran rapidez. Pero una población huésped puede sobrevivir si es capaz de modificarse a sí misma más velozmente aún, escribió Van Valen. En A través del espejo, secuela de Alicia en el país de las maravillas que Lewis Carroll publicó en 1871, Alicia descubre con gran sorpresa, tras llevar un rato corriendo cogida de la mano de la Reina Roja, que no parecen haber avanzado lo más mínimo.
—En nuestro país —dijo Alicia jadeante todavía—, lo normal cuando se corre tan rápido y durante tanto rato como lo hemos estado haciendo nosotras es que se llegue a alguna parte.
—¡Pues qué país más lento! —replicó la Reina—. En cambio, aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto se pueda para permanecer en el mismo sitio.
Ese es el motivo por el que la explicación de la pervivencia y el éxito del sexo fundados en la presunta ventaja que este otorga frente a los parásitos se conoce actualmente como la hipótesis de la Reina Roja.8
En 2011, varios biólogos probaron la idea en el entorno controlado de un laboratorio estadounidense.9 Manipularon genéticamente el sistema de apareamiento del gusano nematodo Caenorhabditis elegans para formar poblaciones diferenciadas de individuos hembras que podían reproducirse asexualmente (fertilizando sus propios huevos) o sexualmente (apareándose con gusanos machos). Luego infectaron las C. elegans con la bacteria patógena Serratia marcescens. La bacteria extinguió en poco tiempo la población autofecundante de C. elegans. Sin embargo, no consiguió lo mismo con la población que se reproducía sexualmente. Los individuos de nuevas generaciones de esta fueron capaces de ir más rápido que los parásitos que tenían que ir evolucionando con ellos: no dejaban de «correr más deprisa», lo que parecía confirmar la hipótesis de la Reina Roja. El sexo es un arma contra los parásitos.
LA MECÁNICA DEL SEXO
El sexo implica combinar y barajar genes de dos organismos para crear un organismo completamente novedoso. Pero los detalles importan y, en este caso, los detalles son tan sutiles como complejos.
Para apreciarlos bien, primero es necesario conocer ciertos datos previos. Si dispusiéramos el ADN de una sola de nuestras células en una única hilera recta, esta se extendería desde nuestra cabeza hasta la punta del pie. Compactar todo ese ADN en algo tan diminuto como una célula, invisible al ojo humano, constituye, pues, todo un desafío biológico. Una célula consigue tan impresionante gesta empaquetando el ADN en tiras más cortas: los cromosomas (llamados así porque fueron revelados por vez primera con la ayuda de tintes cromáticos, es decir, de color).10 Las células humanas contienen 46 de esas tiras, distribuidas en dos grupos de cromosomas esencialmente idénticos.
Las células de los perros tienen 78 cromosomas; las de los caballos, 64; y las de los gatos y los cerdos, 38. No parece que el número de cromosomas guarde relación con la complejidad de un organismo. El helecho «lengua de serpiente», u Ophioglossum vulgatum, por ejemplo, tiene nada menos que 1.440 cromosomas, la mayor cantidad de ellos de todos los seres vivos conocidos.11
Volvamos a los seres humanos. Recordemos que, cada día, nuestro cuerpo crea unos 300.000 millones de células nuevas (más que estrellas hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea).12 En este proceso, conocido como mitosis, una célula crea primero una copia de sus 46 cromosomas (lo que supone un total momentáneo de 92). Luego, la célula se divide en dos «hijas», cada una de ellas con sus correspondientes 46 cromosomas, exactamente como tenía la original.
El del sexo es el proceso opuesto. En vez de escindir una célula en dos, son un par de células (una de cada progenitor) las que se funden en una sola. Sin embargo, para que la célula resultante tenga el pleno correcto de 46 cromosomas, las células de cada progenitor (conocidas como células sexuales o gametos) deben contener solamente 23 cromosomas cada una, o lo que es lo mismo, la mitad del número normal.
Así pues, la creación de células sexuales tanto en machos como en hembras requiere de un proceso muy distinto del de la mitosis. Se trata de la meiosis. En la meiosis, la célula realiza primero una copia de sus 46 cromosomas y forma temporalmente un total de 92. Hasta aquí, como en la mitosis. Pero luego no se divide una vez, sino dos. El resultado final son cuatro gametos, cada uno de los cuales está dotado de 23 cromosomas.
Por una de aquellas casualidades, durante la meiosis se produce cierto mezclamiento de los genes, por lo que cada uno de los gametos resultantes es genéticamente diferente de su célula madre. Es posible que esa mezcla sea el vestigio de un accidente ocurrido mucho tiempo atrás —un producto de las complejas maniobras de los cromosomas durante la meiosis— que se consolidó como rasgo permanente en generaciones posteriores por el valor de supervivencia asociado al hecho de que se creen descendientes con el máximo grado de novedad genética posible. Y esa mezcla de genes que supone un factor adicional de creación de diversidad ocurre antes incluso de que las células sexuales se fusionen para generar más variedad todavía.
No hay nada que impida, en principio, que los gametos de cada progenitor sean del mismo tamaño. Y de hecho lo son en algunos organismos. Sin embargo, es muy habitual que uno sea mucho más grande que el otro porque contiene el combustible y la maquinaria proteínica necesarios para impulsar el desarrollo de las nuevas células en cuanto se produce la fusión. Para los biólogos, la diferencia esencial que distingue un sexo del otro estriba en los gametos. Los organismos que producen gametos de grandes dimensiones e inmóviles (los conocidos como huevos u óvulos) son hembras, mientras que los que producen gametos pequeños que pueden moverse de un lugar a otro (conocidos como espermatozoides) son machos. Todos los demás elementos que relacionamos habitualmente con la diferencia entre uno y otro sexo (los penes, las vaginas, los pechos y las barbas, por ejemplo) son, en último término, simples consecuencias de las diferencias entre espermatozoide y óvulo.
En cualquier caso, los biólogos creen que los primeros organismos que se reprodujeron sexualmente generaban gametos de igual tamaño. Ese es un detalle interesante. Signifi- ca que el sexo precedió a los sexos.
Por último, se produce la fusión de los dos gametos —uno de cada progenitor—, que es el acto central del sexo. En ese momento, los gametos —dotados de 23 cromosomas cada uno, recordémoslo— se combinan y forman una única célula, conocida como cigoto. A partir de ahí, el cigoto se va subdividiendo una y otra vez por mitosis hasta dar lugar a los 100 billones aproximados de células que componen un ser humano adulto.
Evidentemente, el cigoto humano contiene 23 cromosomas de la madre y 23 del padre.13 Grosso modo, pues, cada una de nuestras células tiene dos copias de los mismos genes exactos. Después de todo, los hombres y las mujeres son genéticamente más similares entre sí que, por ejemplo, los hombres y los chimpancés (y recordemos que los chimpancés comparten entre un 98 y un 99 % de su ADN con los seres humanos).14
Pero aunque la madre y el padre de cada uno de nosotros y nosotras nos aportaron los mismos genes, es muy posible que cada progenitor diera una versión diferente de algunos de esos genes (o de todos ellos), en función de las mutaciones aleatorias acumuladas en cada una de sus respectivas líneas familiares. Y estas variantes, conocidas como alelos, pueden resultar trascendentales. Veamos un ejemplo. Hay un gen que determina el color del cabello. La copia que recibimos de nuestra madre, pongamos por caso, podría ser la variante de ese gen que hace que seamos pelirrojos o podría ser otra variante del mismo que nos hacer ser morenos. Que sea una u otra la versión del gen que finalmente se expresa en cada uno de nosotros dependerá de cuál de las dos variantes es dominante y cuál recesiva.
Pueden ser muchas las razones por las que una de las dos copias (o alelos) de un mismo gen que heredamos termina siendo dominante o recesiva. Todo dependerá del gen concreto. Cada alelo —uno de la madre y otro del padre— fabricará una proteína ligeramente distinta. Pero algunas de esas proteínas vencen a las de los otros alelos en competición. Planteémonos la situación más sencilla: es aquella en la que uno de los alelos fabrica una proteína rota. Puesto que esta proteína no hace nada, domina la que sí funciona. Un buen ejemplo de alelo recesivo es el del cabello pelirrojo. Hay una proteína llamada MC1R a la que corresponde normalmente la tarea de deshacerse del pigmento rojo. Cuando esta no funciona, se produce como resultado una acumulación de ese pigmento que hace que la persona sea pelirroja.
Al heredar versiones de cada gen, bien de la madre, bien del padre, el descendiente termina heredando algunas características de la una y otras del otro. La mezcla exacta es aleatoria. Así es como el sexo maximiza la novedad en la descendencia.
Lo cierto es que no es del todo verdad que tengamos dos grupos idénticos de 23 cromosomas cada uno. En realidad, tenemos dos conjuntos iguales en el caso de 22 solamente. Los cromosomas del par vigésimo tercero difieren según si somos varones o mujeres. La cosa funciona así. Los cromosomas tienden a tener una forma de «X» característica. No obstante, en el par 23.º, uno de los dos puede tener una forma de «Y». Pues, bien, cuando en ese par coinciden dos copias del cromosoma X, el individuo resultante será de sexo femenino, pero si coincide un cromosoma X con otro Y, será varón.15
Todos los embriones humanos se desarrollan exactamente igual al principio. Sin embargo, a partir de los cuarenta días, se activa un gen del cromosoma Y del futuro varón: un gen que se conoce como la «región determinante del sexo» del mencionado cromosoma Y, o SRY. Este contiene las instrucciones para que se empiece a fabricar testosterona, que convierte las células gonádicas de un embrión en testículos, que, a su vez, desencadenan el desarrollo de órganos sexuales masculinos. Pero si está bloqueada la expresión del SRY, las células gonádicas se convierten en ovarios, que provocan el desarrollo de órganos sexuales femeninos. Las diferencias hormonales entre sexos son la causa de que hasta uno de cada seis genes de los mamíferos expresen preferentemente sus proteínas en un sexo antes que en el otro.
Los varones son un producto de la testosterona. Son mujeres con un gen extra. Y todos los varones de la Tierra —hasta los que se las dan de muy machos— estuvieron en muy íntimo contacto con su lado femenino durante los primeros cuarenta días de su existencia.
EL BIG BANG DEL SEXO
Dado que los organismos más simples son asexuales y que los primeros en existir sobre la Tierra fueron las células individuales, la mayoría de los biólogos creen que las formas de vida más tempranas fueron asexuales. A fin de cuentas, ese es un método de proliferación inmensamente más simple que la reproducción sexual. Pero, entonces, ¿cómo diantres llegó a surgir el sexo?16
La naturaleza tiende a adaptar para nuevas tareas cosas que hizo evolucionar en un principio para cumplir unos fines completamente distintos. El glutamato, por ejemplo, uno de los neurotransmisores más importantes presentes en el cerebro humano, fue usado por las primerísimas bacterias para sus propios mecanismos de señalización hace ya casi 4.000 millones de años.17 Y el sexo no es una excepción. Sus componentes básicos —la fusión entre dos células, la mezcla de sus genes y la separación de esas células— aparecieron con otras finalidades en su momento y fueron luego reaprovechados para el fin de la reproducción sexual.
Un proceso fundamental en ese sentido fue el que se produjo cuando una célula simple fue engullida por otra dando como resultado la creación de una célula compleja (o eucariota) hace unos 1.800 millones de años.18 Ese paso implicó una multitud de cambios en el interior de la célula. Por ejemplo, la membrana de la «engullida» fue reemplazada por otra de un tipo diferente que le permitió funcionar como un orgánulo celular. Los detalles exactos no son importantes aquí. Lo que sí lo es, sin embargo, es que esas adaptaciones hicieron posible que una célula se fusionara con otra.
En algún momento perdido en la noche de los tiempos —y lo más que podemos hacer es especular con un mínimo de verosimilitud al respecto—, dos células eucarióticas similares chocaron y se fusionaron accidentalmente. Sabemos que algunas células entran en un estado de aletargamiento, en el que apenas dan señales de vida, cuando la situación se vuelve especialmente difícil para ellas (por ejemplo, durante una sequía). En momentos así, una célula compuesta por otras dos fusionadas puede disponer de ventaja en cuanto a sus posibilidades de supervivencia. A fin de cuentas, en ella son dos las células que han puesto en común sus respectivos recursos. Y puede que esa no sea la única ventaja de la nueva célula fusionada. Las dificultades ambientales pueden llegar a ser lo suficientemente duras como para dañar incluso el ADN de la célula. Pero en el caso de una célula que tiene dos copias de sus genes, esta tiene la posibilidad de comparar ambas y corregir cualquier error que detecte.
Cuando regresan los buenos tiempos, las células que disponen de una única copia de sus genes vuelven a estar en ventaja. Después de todo, con menos ADN que copiar, son capaces de reproducirse más rápidamente y de proliferar. Ese tal vez fuera el factor que impulsó la evolución de la meiosis, el método de creación de células a partir de una sola copia de todos sus genes. Si esto que estoy explicando no les convence, piensen que actualmente existen organismos unicelulares que reaccionan ante variaciones extremas en su entorno alternando, según la conveniencia del momento, entre un estado haploide (en el que guardan una sola copia de sus genes) y un estado diploide (en el que guardan dos copias).
Esto, por lo que respecta a cómo unas células llegaron a fusionarse inicialmente para «desfusionarse» posteriormente a través del proceso de la meiosis. Pero ¿cómo se entremezcló el ADN de dos células para dar lugar a la variedad genética que tan trascendentalmente se propicia con el sexo? Pues resulta que esa mezcla se produce de forma natural durante el proceso de reparación del ADN dañado. Cuando una célula detecta una diferencia entre las dos hebras complementarias del ADN de un cromosoma, no sabe de antemano cuál de ellas es la que tiene el error. Así que no le queda más remedio que, sencillamente, seccionar en ambas hebras de ADN la región donde está localizada la disparidad. Eso deja un vacío que las células llenan copiando la secuencia presente en la misma región del otro cromosoma de ese mismo par.
Todo esto ocurre cuando los dos cromosomas están muy próximos entre sí. Además (y esto es muy importante), en esa compleja danza que resulta de recortar y reensamblar pedazos de ADN, varios fragmentos de este terminan intercambiados. Este proceso, conocido como entrecruzamiento cromosómico, garantiza que, cuando la meiosis crea células nuevas, cada una de ellas sea diferente de su progenitora. Es una feliz casualidad resultante de algún accidente en el pasado remoto que se guardó y se consolidó debido a que la selección natural favorece aquellos organismos que tienen una descendencia novedosa y variada.
Al parecer, pues, el sexo fue un simple accidente que evolucionó hasta convertirse en una estrategia de supervivencia. Utilizó los genes ya preexistentes. La naturaleza contó a partir de ese momento con un mecanismo que, inadvertidamente, mezcla el ADN y, con ello, potencia enormemente la variación genética, lo que a su vez causa un explosivo aumento del ritmo evolutivo.
Pero, evidentemente, el sexo entre organismos complejos (los seres humanos, por ejemplo) es un fenómeno mucho más amplio y rico. ¿Cómo evolucionó hasta tal punto? Nadie conoce los detalles exactos. No obstante, sí es posible especular sobre el camino recorrido hasta llegar aquí y sobre los pasos que se dieron en él. El primero fue la evolución de células capaces de fusionarse entre sí y de experimentar una meiosis posterior. Ese fue el origen —el big bang— del sexo. Luego vino la evolución de sexos diferenciados. En vez de un mismo tipo único de célula, surgieron dos: una macho y otra hembra.19 Al principio, las células de ambos tipos podían fusionarse entre sí conforme a todas las combinaciones posibles: macho-macho, hembra-macho y hembra-hembra. Sin embargo, la combinación de células de tipos diferentes (o cruzamiento exogámico) propicia una mayor variación genética entre los descendientes, lo que reporta ventajas en términos de probabilidades de supervivencia de individuos capaces de reproducirse. Al final, pues, el sistema sexual que evolucionó fue uno en que la única combinación de células viable terminó siendo macho-hembra.
Al principio, todas las células de un organismo que se reproducía sexualmente eran capaces de cumplir ese cometido reproductivo. Sin embargo, el paso siguiente en la evolución del sexo fue la aparición de organismos pluricelulares en los que la reproducción sexual quedó restringida a un único tipo de célula especializada. Uno de los dos tipos de gameto, el conocido como espermatozoide, adquirió por vía evolutiva la capacidad de desplazarse en entornos fluidos, lo que potenció sus probabilidades de localizar el segundo tipo de gameto, denominado huevo u óvulo. Pero no acabó ahí la especialización. Con el tiempo, la producción de gametos se confinó a un solo tipo de tejido: el de las gónadas.
Nadie sabe cuánto tardó todo ese proceso. Pero cuando la evolución por selección natural da con una buena idea o solución, tiende a llevarla muy lejos en relativamente poco tiempo. En los mares, donde la vida empezó, los sexos llegaron evolutivamente a coordinar sus respectivas conductas para liberar en el agua huevos y esperma simultáneamente a fin de maximizar la probabilidad de unión de gametos de ambos sexos. Esa estrategia dejó de ser viable, sin embargo, cuando los animales se establecieron en tierra firme. A partir de entonces, fue la fecundación interna la que se volvió ventajosa sobre otras estrategias potenciales. Con el tiempo, en machos y hembras de una misma especie evolucionaron genitales «a juego» para que los primeros pudieran penetrar a las segundas y fecundar sus óvulos. «La cópula comenzó / en mil novecientos sesenta y tres / (más bien tarde para mí)», escribió el poeta Philip Larkin.20 Pero lo cierto es que se inició mucho antes de eso. Finalmente, y para proteger mejor al embrión en desarrollo, las hembras adquirieron evolutivamente una matriz (o útero) en la que aquel pudiera desarrollarse en un ambiente de relativa seguridad.
El camino recorrido hasta el sexo moderno ha sido largo, pero, como mínimo, los hitos principales superados en el trayecto parecen bastante claros. Aun así, el sexo sigue siendo en muchos sentidos ese «acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma» del que hablaba al principio del capítulo. Y esto se hace patente incluso cuando miramos el mundo humano que nos rodea hoy día.
OTROS MISTERIOS DEL SEXO
Ahí está el caso de la homosexualidad, definida como la sexualidad entre dos individuos del mismo sexo. Puesto que el único modo que los genes (y las características en ellos codificadas) tienen de propagarse de una generación a otra es mediante el sexo entre un macho y una hembra, los genes que contribuyen a la aparición de la homosexualidad deberían haberse extinguido pronto en el devenir evolutivo. Después de todo, «somos máquinas fabricadas a partir de ADN cuyo fin es realizar más copias de ese mismo ADN —ha dicho Dawkins—. Es la única razón de ser de todos los objetos vivos que existen».21
Y aun así, se calcula que la frecuencia de la homosexualidad es constante con independencia de las culturas a razón de un 3 % entre los hombres y un 2 % entre las mujeres. ¿Cómo puede ser?
Una posible explicación es que la homosexualidad no tenga componente genético alguno, es decir, que no haya un gen (o unos genes) que determine(n) la homosexualidad. De hecho, la idea básica del «gen egoísta» de Dawkins es objeto de una matización creciente a partir de la constatación de que el entorno influye en la expresión de los genes. Según los estudiosos del campo de la epigenética, las células leen el ADN más como si este fuera un guión interpretable —en función, por ejemplo, de las condiciones químicas ambientales— que como una plantilla superestricta. «Mi madre me hizo un homosexual», dice el personaje de un conocido chiste. A lo que otro replica: «Si yo le doy la lana, ¿me hará uno a mí también?».
Otra posibilidad es que la homosexualidad tenga un componente genético que, aun no siendo beneficioso para promover la causa de unos genes egoístas, acompañe a uno (o unos) que sí lo sea. No es un fenómeno inhabitual. Por ejemplo, existe un gen concreto que confiere a las personas inmunidad a la malaria. Pero si, en vez de tener una sola copia de dicho gen, el individuo tiene dos copias —una de cada progenitor—, enferma de anemia de células falciformes, así llamada porque las células sanguíneas se deforman aplanándose y, con ello, obstruyen los capilares. La anemia falciforme —una afección terriblemente dolorosa— persiste con el paso de las generaciones porque, en la mayoría de las personas, el gen que la provoca tiene un efecto beneficioso cuando se presenta en solitario y potencia las probabilidades de supervivencia de los individuos.
Desde luego, la homosexualidad también podría haber persistido porque los homosexuales transmiten sus genes a la generación siguiente. Aunque existe una fuerte tendencia a etiquetar y encasillar la sexualidad, lo cierto es que esta presenta un extenso espectro de posibilidades que van desde la heterosexualidad al 100 % hasta la homosexualidad al 100 %, pasando por diversos grados de bisexualidad. «La sexualidad es tan amplia como ancho es el mar», dijo una vez el cineasta inglés Derek Jarman. Una persona puede no ser totalmente homosexual (o serlo solamente en ciertos momentos de su vida). Eso posibilitaría que los homosexuales engendrasen suficientes hijos e hijas como para, al menos, garantizar que sus genes (y con ellos, la homosexualidad) persistieran de generación en generación.
Pero existe un modo posiblemente más convincente de explicar por qué las personas homosexuales pueden transmitir sus genes hacia el futuro. Si ayudan a criar niños o niñas con los que estén genéticamente emparentados (tal vez los descendientes de un hermano o una hermana), actúan en realidad de forma genéticamente egoísta al procurar que sus genes se propaguen a las generaciones futuras. Se trata de un argumento similar al utilizado habitualmente para explicar otro gran misterio de la biología: el altruismo. ¿Por qué hay individuos que hacen cosas que garantizan la supervivencia de otros a costa de la suya propia? También en ese caso se argumenta que es más probable que una persona se comporte así con otras con las que esté genéticamente emparentada (es decir, con familiares cercanos).
Y ese mismo argumento podría ayudar a explicar también otro gran misterio del sexo: la menopausia. Curiosamente, los seres humanos somos una de las tres únicas especies conocidas que experimentan una paralización definitiva de su potencial reproductivo y siguen vivos tras ello. Las otras dos son las ballenas asesinas y los calderones tropicales (conocidos también en inglés como ballenas piloto de aleta corta). (No podemos menos que sentir lástima por las pobres hembras de calderón tropical: no solo sufren los síntomas de la menopausia, sino que no tienen más que unas aletas cortas con las que abanicarse para sobrellevar los molestos sofocos.)
La menopausia sucede cuando una hembra agota sus óvulos. Hasta entonces, sus ovarios se van alternando regularmente para liberar un óvulo cada ciclo mensual. Pero el número total de óvulos de una mujer está fijado ya en el momento mismo de su nacimiento en torno a unos cuatrocientos. Lo normal, pues, es que en sus ovarios no quede ya ninguno cuando alcanza más o menos los cincuenta años de edad.
Por cierto, como los óvulos de una mujer estaban ya presentes en sus ovarios cuando era un embrión en el útero de su madre, podría decirse que cada uno de nosotros y nosotras comenzó su vida, no dentro de nuestra madre, sino ¡dentro de nuestra abuela!
Lo que esta paralización reproductiva de la mujer, potencialmente muy anterior a la muerte, tiene de peculiar es que lo lógico sería pensar que la capacidad de una hembra para «hacer sitio para otro» nuevo vástago (aunque sea en una etapa tardía de la vida) sería siempre ventajosa cuando de lo que se trata es de producir tantos descendientes como sea posible. ¿Por qué las mujeres no tienen entonces más de cuatrocientos óvulos? ¿Por qué no tienen suficientes como para que les duren para toda la vida?
Es posible que intervengan otros factores que alteren esa lógica. Desde luego, cuanto mayor se va haciendo una mujer, más arriesgado es para ella tener un embarazo y dar a luz, y las probabilidades de que el hijo o la hija que tenga entonces herede defectos genéticos son también más elevadas. Añadamos a esto que criar a un hijo o una hija para que alcance con éxito la edad adulta es una misión para la que se requieren grandes dosis de energía. No solo podría ocurrir que una mujer de más edad careciera de la energía suficiente, sino que también es más probable que fallezca cuando aún no haya terminado de criar a su vástago.
Quizás el hecho de «apagar» su capacidad para reproducirse sirva para que una mujer esté a partir de ese momento disponible para ayudar a criar los hijos/as de sus hijos/as. Eso no solo aumenta las probabilidades de supervivencia de sus nietos o nietas, sino que, como sus hijos o hijas son precisamente eso, hijos suyos, también favorece las probabilidades de que sus propios genes se propaguen a la generación siguiente. Todo es una cuestión de costes y beneficios. El coste de su propio embarazo y de la posterior crianza del hijo o hija que nazca comparado con el beneficio de ayudar a criar a un nieto o nieta. Tal vez el segundo sea mayor que el primero. Las abuelas son bondadosas y altruistas con su prole, viene a decir este argumento, ¡por puro interés egoísta!