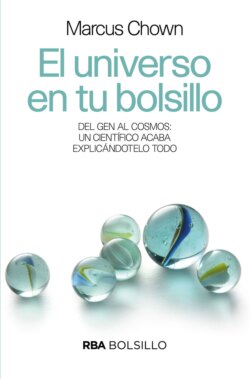Читать книгу El universo en tu bolsillo - Marcus Chown - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 EL BEBÉ CON PROPULSIÓN A COHETE
ОглавлениеLa respiración
Toda nuestra energía es un rayo de sol liberado del estado cautivo en el que se hallaba en los alimentos.
NICK LANE,
Los diez grandes inventos de la evolución
Vivimos porque captamos electrones en el momento en que son excitados por fotones solares y aprehendemos la energía liberada en el instante de cada salto y la almacenamos en intrincados bucles para nuestro propio uso.
LEWIS THOMAS, Las vidas de la célula
Un cohete se eleva dejando atrás una espesa nube de humo blanco y llamas anaranjadas. Un bebé da una patadita en un momento de alegría. Puede que parezca que esas dos cosas no tienen nada en común. Pero las apariencias engañan. Ambas están impulsadas por la energía resultante de lo que, en esencia, es una misma reacción química. Ambas están alimentadas por combustible propulsor de cohetes.
Basta con pensar un momento en esa idea para darse cuenta de por qué no tiene nada de extraño. Propulsar algo tan pesado como un cohete hasta el espacio exterior requiere del combustible más potente posible: uno que, a igualdad de masa, suministre la mayor pujanza. La vida sobre la Tierra lleva 3.800 millones de años de experimentación por ensayo y error. Sería raro que, en sus diversas intentonas y esfuerzos por hallar la fuerza que impulse los procesos de los organismos vivos, no hubiera dado ya con la fuente de energía más potente disponible.
Esa fuente energética es la reacción química que se produce entre hidrógeno y oxígeno. En el caso de todos los animales, se trata de hidrógeno extraído de los alimentos y de oxígeno extraído del aire. En el caso de un cohete, hablamos de hidrógeno y oxígeno líquidos.
Pues, bien, ¿cómo funciona esa reacción del hidrógeno con el oxígeno? ¿Y de dónde procede exactamente la tremenda energía a que da lugar? Para entenderlo, se necesita algo de información previa.
Todos los átomos, incluidos los de hidrógeno y los de oxígeno, están formados por un diminuto núcleo y unos electrones más minúsculos aún. Los electrones orbitan en torno al núcleo, atrapados por la poderosa fuerza eléctrica de este de un modo muy parecido a como los planetas, influidos por la fuerza de la gravedad, orbitan alrededor del Sol. Existen múltiples formas distintas en las que los electrones pueden orbitar en un átomo dado. Pero, en general, son más felices cuanto más próximos pueden estar con respecto al núcleo porque así minimizan su energía.
Y lo son porque ese es un principio general de la física. Por ejemplo, se dice que un balón situado en un punto elevado de la ladera de una montaña tiene una alta energía gravitatoria. A la menor oportunidad, tratará de minimizar su energía y lo hará rodando cuesta abajo hasta la base de la montaña, donde pasará a tener una energía gravitatoria baja. De manera parecida, también los electrones de un átomo intentarán siempre minimizar su energía (con la misma propensión e insistencia con la que los balones tienden a rodar ladera abajo).
Cuando dos átomos se juntan, pueden surgir nuevas vías para la distribución de sus respectivos electrones combinados. Si existe una configuración conjunta posible con una energía total más baja que la que sumaban los dos átomos por separado, entonces, con la misma inevitabilidad con la que el balón tiende a caer, los átomos se combinarán formando una molécula. En eso consiste básicamente toda la química: en la reorganización de electrones.
La energía de la molécula es menor que la de los átomos separados que se unieron para constituirla, por lo que, cuando se forma, queda energía sobrante. Y una piedra angular de la física es el principio según el cual la energía no puede crearse ni destruirse, sino únicamente transformarse (por ejemplo, de energía eléctrica a energía lumínica). En consecuencia, la energía excedente mencionada queda disponible para hacer cosas.1
En un cohete, por ejemplo, la reacción entre un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno —aunque, para ser más precisos, son en realidad dos átomos de hidrógeno los que reaccionan con cada átomo de oxígeno para formar H2O (agua)— libera una elevada cantidad de energía. Esta calienta el agua y expulsa a gran velocidad el vapor blanco que vemos salir de la parte inferior del cohete. Como la acción y la reacción son iguales y opuestas, los gases que salen de los tubos de escape a muy alta velocidad propulsan el cohete hacia arriba.
Esa reacción entre hidrógeno y oxígeno libera tanta energía que es capaz incluso de elevar un cohete hasta el espacio exterior.2 La capacidad energética de dicha reacción es también la razón por la que un corredor de maratón puede completar 42 kilómetros y 195 metros de recorrido alimentado con apenas un plato de pasta. De ahí que todos y cada uno de los animales vivos de la Tierra aprovechen la mencionada reacción.
En realidad, la reacción entre hidrógeno y oxígeno no es la única que libera energía. Antes de que el oxígeno estuviera presente en cantidades sustanciales en la atmósfera terrestre, los organismos obtenían su energía de procesos mucho menos eficientes. Uno de ellos es la fermentación. Así fabrican alcohol las células de levadura, por ejemplo. También los músculos de los velocistas, cuando se quedan sin oxígeno, producen ácido láctico por medio de la fermentación. Pero en el proceso fermentador, solo un 1 % (aproximadamente) de la energía excedentaria queda disponible para realizar trabajo. Compárese esa cifra con el nada desdeñable 40 % aprovechable de la energía sobrante de la reacción del hidrógeno con el oxígeno.
Esas dos cantidades anteriores nos indican algo que es ciertamente interesante y profundo sobre el mundo biológico. Para que existan seres vivos carnívoros, es preciso que haya, como mínimo, tres niveles en la cadena trófica: plantas, animales que comen plantas y animales que comen animales que comen plantas. Pero si solo el 1 % de la energía de las plantas está disponible para los animales que se alimentan de ellas, entonces solo el 1 % de ese 1 % —es decir, un raquítico 0,01 %— estará a disposición de los animales que se alimenten de esos animales, y así sucesivamente.
Por lo tanto, hasta que existió oxígeno suficiente (en cantidades digamos que más o menos modernas) hace unos 580 millones de años, fue imposible que hubiera carnívoros. De hecho, las bacterias aprendieron el truco del oxígeno más de 2.000 millones de años atrás, pero por aquel entonces solamente había unas minúsculas cantidades de O2 disponibles. En realidad, se calcula que el mencionado truco del oxígeno hizo que se multiplicara nada menos que por mil (aproximadamente) el total de la biomasa sobre la Tierra. En vez de dos capas o niveles tróficos en la cadena alimentaria, de pronto fue posible contar con cinco o seis. La asombrosa complejidad de la vida sobre la Tierra hoy día se debe únicamente al aprovechamiento del oxígeno.
BIOLOGÍA A PILAS
Pero ¿cómo funciona exactamente el mencionado truco del oxígeno? En un cohete, el hidrógeno y el oxígeno se combinan formando agua, lo que origina la liberación explosiva de una ingente cantidad de energía térmica. Es evidente que los organismos vivos no recurren a tan violento proceso, pues terminarían todos volatilizados. En vez de ello, liberan la energía paso a paso mediante un sistema mucho menos destructivo y bastante más sutil.
Lo que sucede realmente cuando el hidrógeno y el oxígeno reaccionan juntos en un cohete es lo que ocurre en todas las reacciones químicas: los electrones se dedican entonces a jugar a las sillas, por así decirlo. Concretamente, un átomo de oxígeno arrebata electrones de dos átomos de hidrógeno.3 En el proceso, esos átomos de oxígeno e hidrógeno terminan fusionados en una sola molécula de agua.4 Pero ¿y si fuera posible que los átomos de hidrógeno suministraran electrones a un átomo de oxígeno sin que ni los unos ni el otro llegasen jamás a coincidir en realidad? Pues, bien, esa particular variedad de reacción entre oxígeno e hidrógeno es justamente la que la biología ha sabido aprovechar.
Lo primero que se requiere para algo así, claro está, es obtener hidrógeno. Hablamos de un gas que no existe en estado libre en la Tierra. Al tratarse del más ligero de todos los gases, si se creara aquí, en la superficie de nuestro planeta, en una cantidad significativa cualquiera, terminaría elevándose por flotación hasta salir al espacio exterior. En el interior de una célula, sin embargo, un proceso sorprendentemente sutil y energéticamente eficiente llamado ciclo de Krebs extrae los átomos de hidrógeno de los alimentos que ingerimos, es decir, de las moléculas de azúcar (glucosa, C6H12O6) o grasa. Dos átomos de hidrógeno donan entonces sus electrones a un átomo de oxígeno. El secreto reside en que eso no sucede de forma directa, como en un cohete. Entre los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno se extiende un largo cable de complejos proteínicos.5 Y los electrones donados, rebosantes de energía sobrante, van saltando de un punto a otro a lo largo de ese hilo.
Centrémonos en un electrón. Mientras va recorriendo a saltos el mencionado cable, con la misma inevitabilidad con la que un balón cae cuesta abajo por la ladera de una montaña, va impulsando núcleos de hidrógeno (o sea, protones)6 a través de canales (o poros) de la membrana celular.7 Como los protones tienen una carga eléctrica —la opuesta de la de los electrones—, ese proceso genera una diferencia de carga entre un lado de la membrana y el opuesto. Algo parecido sucede en una pila o una batería, en la que esa carga diferencial crea un campo de fuerza eléctrico entre sus polos. Y esto, en realidad, nos da una pista de lo que hace el electrón superenergético al recorrer el cable de proteínas hasta llegar a un átomo de oxígeno: convierte la membrana de la célula en una batería cargada. El campo de fuerza eléctrico resultante entre uno y otro lado de la membrana es fabulosamente potente. Es comparable, de hecho, al campo que, durante una tormenta con aparato eléctrico, disocia los átomos en el aire y descarga un rayo de muchos millones de voltios.8
Habrá quien se esté figurando que las células de nuestro cuerpo deberían chisporrotear con tanta centella. Pero, tranquilos, el tremendo campo de fuerza eléctrico del que hablo no se extiende más allá del ínfimo grosor de una membrana celular (unas cinco millonésimas de milímetro) y otras moléculas intervienen además para que ese campo no se extienda más allá. Curiosamente, sin embargo, cuando llega el momento de la muerte programada de la célula (la apoptosis), ese mecanismo protector se apaga y las células terminan siendo aniquiladas en realidad por sus propios relámpagos internos.
El potente campo de fuerza eléctrico en el que se convierte la membrana-batería impulsa una reacción química por la que se crea trifosfato de adenosina, o ATP. Estas moléculas son verdaderos almacenes de energía, equiparables a unas pilas portátiles. A medida que el electrón avanza rebotando por el cable de proteínas (y perdiendo energía a cada paso), va dejando una estela de abundantes moléculas de ATP rellenas de energía. Liberadas en el seno de la célula, dichas moléculas tienen entonces la facultad de suministrar la energía necesaria para impulsar los procesos celulares donde y cuando sea necesario.
Funcionamos a pilas, en definitiva. Hay unos mil millones de moléculas de ATP en nuestro cuerpo y todas ellas se usan y se reciclan cada uno o dos minutos. Los juguetes pueden necesitar unas pocas pilas que terminan agotándose en el plazo de unas horas. Comparemos eso con nuestro cuerpo, que consume unos diez millones de pilas cada segundo. Suerte que, en el caso de los cuerpos humanos, las pilas ya vengan incluidas.
Al final, el electrón alcanza el otro extremo del cable de proteínas, agotada ya su energía. Allí se combina con el átomo de oxígeno que aguardaba su llegada. Cuando un segundo electrón procedente de otro átomo de hidrógeno se le une también, el átomo de oxígeno adquiere el muy deseable estado de tener un caparazón externo de electrones completo. Pero ahí no se acaba la historia, ni mucho menos. Si el átomo de oxígeno pasa los electrones a otro de carbono —el que se quedó atrás cuando se extrajo el hidrógeno del alimento mediante el ciclo de Krebs—, el resultado es una muy estable molécula de dióxido de carbono. Y dióxido de carbono (junto con vapor de agua) es lo que los animales que respiran oxígeno exhalan como desecho.
LA RESPIRACIÓN
Esto, por lo que respecta a la química de la respiración. Pero ¿y su fisiología? Sabemos que inspiramos aire, del que aproximadamente el 20 % es oxígeno. Solo una cuarta parte del mismo se usa realmente, por lo que el aire espirado sigue conteniendo en torno a un 15 % de oxígeno. Esto es lo que hace posible reanimar a una persona inconsciente con el aliento que le exhalamos en una maniobra de respiración boca a boca.
El aire que inspiramos entra en lo más hondo de nuestros pulmones, cuyas superficies internas tienen una estructura muy parecida a la de las ramificaciones de un árbol, aunque llevadas a la menor escala posible. Esas ramas terminan en unas puntas —llamadas alvéolos— que se extienden paralelas a unos vasos sanguíneos muy finos: allí las moléculas de oxígeno pasan de los alvéolos a los glóbulos rojos de la sangre. La estructura ramificada en árbol de los alvéolos maximiza el área a través de la que esa transferencia de oxígeno puede tener lugar, con lo que maximiza a su vez la cantidad de oxígeno que puede introducirse en el torrente sanguíneo. De hecho, y por increíble que parezca, el área total de la superficie interna de un pulmón humano es equivalente a la de una pista de tenis.
Cuando se transfiere una molécula de oxígeno a un glóbulo sanguíneo, este la recoge por medio de una proteína gigante llamada hemoglobina. Luego la transporta hasta una célula, que obtiene energía de la combinación de ese oxígeno con hidrógeno extraído del alimento. La hemoglobina tiene la crucial propiedad de cambiar de comportamiento en función del grado de acidez de su entorno. La acidez reinante en su destino celular modifica sutilmente la proteína para que esta repela su pasajero en vez de atraerlo como hizo en un primer momento. La proteína descarga así su preciosa mercancía: la molécula de oxígeno que llevaba atrapada hasta entonces. Pero ese mismo cambio en la hemoglobina hace que, en ese momento, atraiga una molécula de dióxido de carbono. Y nada más captarla, la transporta rauda de vuelta a los pulmones, donde pasa de los capilares sanguíneos a los alvéolos para ser exhalada.
El oxígeno que respiramos y que suministra energía para todos los procesos biológicos que se desarrollan en nuestros cuerpos resulta esencial para mantenernos con vida. Y es que, si bien podemos sobrevivir sin comida durante un mes, y sin agua durante una semana, si se interrumpe nuestro suministro de aire, solo podemos sobrevivir durante apenas unos tres minutos.9 En cada instante de nuestra vida estamos a tan solo tres minutos de morir. Y a nadie se le hace manifiesta esa realidad con mayor crudeza que a las víctimas de ataques cardiacos, cuyo corazón deja de latir y, por consiguiente, de bombear oxígeno por las arterias y los vasos sanguíneos de su organismo.10
LA FOTOSÍNTESIS
Pero ¿de dónde proviene el oxígeno que respiramos? La respuesta es clara: de las plantas. En vez de inspirar oxígeno y espirar dióxido de carbono, las plantas toman dióxido de carbono y emiten oxígeno.
Prácticamente toda la energía usada por la vida sobre la Tierra es en último término, pues, energía de la luz solar, que las plantas captan directamente del Sol.11 El mecanismo que aplican para conseguirlo es alucinantemente ingenioso: si no lo fuera, hace ya tiempo que habríamos hallado el modo de imitarlo para, de esa manera, propulsar el funcionamiento de toda la civilización humana con energía procedente directamente de la luz del Sol. En concreto, la energía de una partícula de luz —un fotón— se transfiere a un electrón de una proteína gigante llamada clorofila. Esta es la molécula responsable del pigmento verde de las plantas, si bien la vida también utiliza una segunda versión (no verde) de la misma. Rebosante de energía, el mencionado electrón puede entonces activar e impulsar diversos procesos químicos. La fotosíntesis es uno de ellos: un proceso increíblemente complejo, de hecho, que, en esencia, consigue exactamente lo contrario de la respiración.
Mientras que la respiración desgaja el hidrógeno de alimentos como los azúcares y transfiere su electrón al oxígeno, expulsando dióxido de carbono como residuo, la fotosíntesis separa el hidrógeno del agua y lo combina con el carbono que obtiene del dióxido de carbono para construir azúcares, expulsando el oxígeno sobrante como residuo. Fijémonos en lo asombroso que resulta ese artificio (por así llamarlo): usando nada más que agua, dióxido de carbono del aire y luz solar, las plantas son capaces de sintetizar alimento rico en energía.
Los azúcares fabricados por las plantas son, en esencia, luz solar asimilada. Y siempre que comemos plantas, liberamos en realidad la energía de esa luz solar allí atrapada. Pero el milagro no termina ahí. Algunas plantas (los árboles, por ejemplo) pueden quedar enterradas tras su muerte y transformarse, por acción del calor y la presión a la que acaban estando sometidas en el subsuelo, en combustibles fósiles como el carbón. Cuando quemamos carbón, pues, dejamos suelta de nuevo la luz solar de antaño. En última instancia, todo en la Tierra funciona con la energía aprehendida de un rayo de sol.
Pese a todo, la fotosíntesis es bastante ineficiente. El porcentaje de energía lumínica entrante que termina convertida en azúcar en la mayoría de las plantas no está por encima de un 1 %, aproximadamente. De ahí que quienes han buscado crear una fotosíntesis artificial se hayan planteado el reto, no ya de igualarla, sino de conseguir que funcione significativamente mejor que en la naturaleza: por ejemplo, convirtiendo en hidrógeno un 20 % de la luz solar incidente.
El hidrógeno, combinado con el oxígeno (recordemos los casos del combustible para cohetes o de la respiración), libera grandes cantidades de energía. Podría utilizarse, por lo tanto, en células de combustible para impulsar toda clase de máquinas y aparatos, desde coches hasta ordenadores. Tres son los pasos principales para seguir en la creación artificial de fotosíntesis. En primer lugar, hay que captar la luz y transferir su energía a un electrón, para que estimule a su vez la energía de este. A continuación, hay que liberar el electrón de su átomo matriz. Por último, hay que usar el electrón superenergético resultante para que impacte en una molécula de agua y la fracture a fin de que libere el importantísimo átomo de hidrógeno. La fotosíntesis artificial, capaz de fabricar combustible de hidrógeno a partir de la luz solar, pondría término a la dependencia que la raza humana tiene actualmente de combustibles fósiles como el petróleo, cuyas reservas merman a pasos agigantados. Estaríamos ante una tecnología que cambiaría por completo las actuales reglas del juego. Podría transformar el mundo.