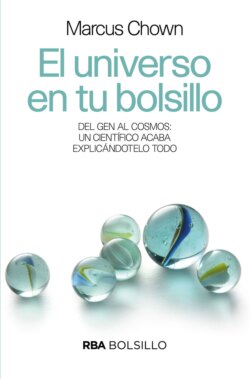Читать книгу El universo en tu bolsillo - Marcus Chown - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 CAMINANDO MARCHA ATRÁS HACIA EL FUTURO
ОглавлениеLa evolución
La evolución actúa como un habilidoso aficionado a las probaturas y los retoques.
FRANÇOIS JACOB,
«El bricolaje de la evolución»
(cap. 2 de El juego de lo posible)
Los cerdos nos miran a los ojos y ven en nosotros a sus iguales.
WINSTON CHURCHILL
Pregunta: ¿Qué tienen en común los aviones, los televisores y las farolas con las ranas, las ballenas y las personas? Respuesta: Todos ellos son configuraciones de la materia altamente improbables en principio, pero todos hacen lo que hacen fantásticamente bien. Los objetos tecnológicos del primer grupo fueron diseñados por seres humanos. La conclusión obvia que se podría extraer de la similitud entre ambos grupos sería, por lo tanto, que los seres vivos del segundo grupo también fueron diseñados. Pero esa conclusión tan obvia es errónea.
La falsa ilusión de la existencia de un diseño en la naturaleza es tan intensa que su carácter ilusorio no fue reconocido hasta bien entrado el siglo XIX. En la Europa de aquel entonces, existía la convicción más o menos unánime de que los seres vivos habían sido creados y puestos sobre la Tierra con sus formas actuales por un Ser Supremo. Los científicos de la época eran creyentes en su mayoría y nada podía estar más lejos de su ánimo que cuestionar aquella idea y granjearse con ello las iras de la Iglesia. Pero los científicos no tienen más opción que ir adonde les llevan las pruebas. Y las pruebas estaban apabullantemente del lado de la tesis de que la asombrosa diversidad de las formas de vida existentes en la Tierra —desde las bacterias hasta las ballenas azules, desde los hongos hasta los zorros voladores, o desde los gorilas hasta las secuoyas gigantes— es consecuencia de un mecanismo puramente natural.
Una pista importante de ello la proporcionaban los fósiles. Todo parecía indicar que eran vestigios de criaturas antiguas, sepultadas bajo los sedimentos depositados y compactados en el fondo de lagos y mares, y, por alguna razón que nadie conocía con exactitud, petrificados. Los fósiles nos revelan que las criaturas que habitan la Tierra hoy día no son las mismas que vivieron en tiempos en este mismo planeta. Algunas criaturas antiguas, como los dinosaurios, se extinguieron por completo, mientras que otras igualmente desaparecidas parecen estar relacionadas con algunas de las actualmente existentes. Las más simples y primitivas aparecen fosilizadas en los sedimentos más profundos (y, por tanto, más antiguos). A medida que ascendemos por los estratos de roca hacia sedimentos cada vez más recientes en el tiempo, los fósiles que hallamos en ellos se vuelven más complejos y sofisticados.
Los científicos terminaron comprendiendo que el registro fósil funciona como una secuencia temporal de la vida sobre la Tierra que nos viene a decir que, a lo largo de larguísimos periodos de tiempo, las especies van cambiando gradualmente de apariencia, transformándose progresivamente de unas en otras hasta convertirse finalmente en las especies que hoy vemos a nuestro alrededor. La vida no se creó de golpe en un día por obra y gracia de un Creador y permaneció inalterada y estática por siempre jamás, sino que ha ido evolucionando gradualmente a partir de formas ancestrales más simples.
Esa evolución explica las sorprendentes similitudes entre algunas de las criaturas vivas actuales, como los humanos y los chimpancés: si toda la vida sobre la Tierra desciende de un ancestro común de algún pasado remoto, es evidente que todas las criaturas actuales están emparentadas entre sí. Pero ¿cuál es el mecanismo impulsor de la evolución? ¿Qué causa que las especies cambien a lo largo de las generaciones? ¿Y cómo han terminado las criaturas vivas haciendo lo que hacen tan increíblemente bien que dan ciertamente la sensación de haber sido diseñadas para ello? El hombre que dio con la respuesta fue Charles Darwin.
Darwin se embarcó a bordo del Beagle en 1831. Durante los cinco años que trabajó como naturalista del barco, realizó algunas muy llamativas observaciones del mundo biológico. Por ejemplo, él se percató de que, en el archipiélago de las Galápagos, situado a mil kilómetros de la costa occidental de América del Sur, los pinzones tienen picos de formas distintas según la isla en la que viven. En todos los casos, son picos cuya forma está perfectamente adaptada para sacar el mejor partido de las semillas y frutos disponibles en el entorno local de las aves en cuestión: picos cortos y gruesos para partir nueces u otras semillas grandes; picos más esbeltos para granos no tan grandes.
Darwin empezó a discurrir una explicación al darse cuenta también de que las aves y los animales de las Galápagos constituían unas variantes muy sutiles de otras especies comunes en la Sudamérica continental. Aquello parecía indicar que las Galápagos habían sido colonizadas por criaturas del continente próximo. Llamaba igualmente la atención que algunas aves y algunos animales de América del Sur que podrían haber sobrevivido y prosperado a la perfección en las Galápagos estuvieran ausentes de aquellas islas. Solo un reducido subconjunto de todos ellos había superado la barrera oceánica ayudado por los vientos o por cúmulos de vegetación flotante. Esas resistentes criaturas habían sido la fuente original de la que habían irradiado las demás presentes en las islas en la época actual para ocupar todos los nichos hasta entonces vacíos: la idea, pues, era que un único tipo de pinzón se había propagado a todas las islas y, luego, había ido evolucionando picos distintos en cada una de ellas, adaptados a las semillas más abundantes del lugar.
Darwin había captado así nuevas e importantes pistas sobre la evolución. Pero desconocía qué era lo que impulsaba los cambios en las especies: qué hacía que cada una terminara encajando aparentemente a la perfección en su entorno. De vuelta en Inglaterra, en 1836, y cuando tenía todavía veintisiete años de edad, se sentó a su mesa de trabajo, reunió y puso por escrito todos los datos que había recopilado, y comenzó a pensar.
Darwin era consciente de una de las vías más comunes por la que las criaturas de diferentes especies cambian de forma con el paso de las generaciones: la cría o el cruce deliberados. Las plantas y los animales domésticos heredan rasgos físicos de sus progenitores y esos rasgos pueden potenciarse o inhibirse. Para crear un rebaño de ovejas con la capa de lana más gruesa posible, por ejemplo, los criadores seleccionan especímenes que ya tengan capas de lana gruesas, los aparean entre sí y continúan repitiendo el proceso, una generación tras otra.
Pero, si bien en ese caso los humanos seleccionamos aquellas características que deseamos potenciar en un animal o en una planta, la naturaleza parece seleccionar rasgos que maximizan las probabilidades de supervivencia de un organismo en su entorno. Puede que esa selección natural no funcione tan rápido como la selección artificial de los criadores humanos, pero resulta igualmente eficaz.
Tras dieciocho meses intensamente concentrado en la búsqueda de una solución a aquel rompecabezas, una luz se encendió en la cabeza de Darwin. De pronto, supo ver cuál era ese mecanismo de la selección natural que tanto nos había costado advertir. Y era algo pasmosamente sencillo.
Una de las características más sorprendentes del mundo natural es el derroche reproductivo del que con frecuencia hacen gala sus organismos. Los animales siempre dan a luz abundantes camadas de crías. Las plantas producen enormes cantidades de simiente. Pero está claro que no hay comida suficiente en el mundo para sustentar a tantos jóvenes. Resulta inevitable, por lo tanto, que la mayoría de esas criaturas perezcan por el hambre. Lo crucial del caso —como bien entendió Darwin— es que las únicas que viven para reproducirse son aquellas que disponen de las características que mejor las capacitan para sobrevivir en su entorno.1 Y son esas características las que luego heredan los individuos de la siguiente generación. Así pues, con el paso del tiempo, la prevalencia de rasgos ventajosos en una población aumenta a costa de otros rasgos que no confieren a sus individuos una mayor capacidad de supervivencia.
Ahí estaba, pues, la pieza perdida del rompecabezas: la evolución por selección natural. «Qué tremendamente estúpido no haber pensado antes en eso», dijo el amigo y gran valedor de Darwin, Thomas Huxley. Pero, por supuesto, Darwin había tenido que penetrar en la vertiginosa complejidad del mundo natural hasta llegar al mecanismo que late en el corazón de este y que genera calladamente toda esa complejidad. La suya no fue una gesta cualquiera.
Richard Dawkins ha dicho de la evolución por selección natural que constituye la idea más grande de la historia de la ciencia. Y no cabe duda de que tiene un poder explicativo extraordinario. La biología moderna viene a ser literalmente el relato de la evolución por selección natural. «Nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución», escribió Theodosius Dobzhansky en 1937.
Según sus biógrafos, Darwin no se molestó en dar a conocer su idea, pues se daba cuenta de que colisionaba frontalmente con la doctrina de la Iglesia, según la cual Dios creó todas las criaturas vivas con la forma definitiva que tienen actualmente. Hasta 1858 (tras veinte años de silencio, con su idea guardada en un cajón) no se sintió impulsado a actuar. Y el detonante fue una carta que le llegó de un hombre llamado Alfred Russel Wallace, quien, mientras observaba la naturaleza en Indonesia y Malasia, había llegado a la misma conclusión unificadora que él y había ideado su propia teoría de la evolución por selección natural.2 Atónito ante aquella noticia, Darwin se encerró en su despacho y comenzó a escribir desaforadamente.
La trascendental obra resultante, publicada en 1859, es conocida universalmente por el título de El origen de las especies, aunque, en realidad, no dice nada acerca del origen primero de la vida, que, hasta el momento presente, continúa envuelto en un profundo misterio. Más pertinente es el título completo, aunque también considerablemente más enrevesado: El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida.3
Según Darwin, toda la vida actual sobre la Tierra ha evolucionado a lo largo de eones a partir de un organismo ancestral común por medio del proceso de la selección natural. Tal idea se contradice no solo con el relato bíblico de la creación concebida como un acontecimiento singular y puntual, sino también con la tesis defendida por la Iglesia de que los seres humanos son los únicos creados a imagen y semejanza de Dios. Según Darwin, los humanos ni somos el pináculo de la creación ni constituimos un caso especial en ningún sentido. Somos simplemente unos animales más.
Igual que, en el siglo XVI, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico mostró que la Tierra no estaba en el centro de todas las cosas ni ocupaba ningún lugar especial en el cosmos, Darwin nos enseñó que los seres humanos no éramos el centro de las cosas ni ocupábamos ninguna posición especial en el mundo vivo.4
Darwin tuvo la valentía de exponer una teoría que chocaba de pleno con la ortodoxia religiosa más arraigada. Pero también fue muy sincero a la hora de reconocer los defectos de la teoría y su carácter incompleto. Por ello pidió al público en general que juzgara aquella idea por sus postulados más generales, de los que él estaba convencido que eran correctos, y no por los detalles más específicos, que él desconocía, aunque estaba convencido de que otros biólogos de generaciones futuras sabrían desentrañar.
Dos elementos destacaban como omisiones flagrantes en su teoría. El primero era el mecanismo de la variación. Es evidente que las personas heredan rasgos tanto de su madre como de su padre: en un hijo o una hija pueden apreciarse el cabello pelirrojo de la madre o la mandíbula cuadrada del padre, por ejemplo. Pero ¿qué causa la aparición de nuevos rasgos aparentemente seleccionados por la selección natural por su propia cuenta?
Lo segundo que se echaba en falta en la teoría de Darwin era el mecanismo de la herencia. Darwin pensaba inicialmente que la información de los rasgos se transmitía de una generación a otra porque fluidos de cada uno de los dos progenitores se entremezclaban durante la fecundación. Sin embargo, de la combinación de tales fluidos biológicos cabría esperar que se fusionaran los rasgos (como se fusionan la pintura roja y la amarilla cuando se mezclan y originan una pintura naranja), con lo que algunos de ellos se perderían para siempre. Así pues, a las alturas evolutivas a las que estamos, lo habitual sería que las personas tuviéramos ojos de un color que fuera simplemente una mezcla de azul y castaño, pero difícilmente encontraríamos a personas de ojos puramente azules o puramente castaños. Sin embargo, como bien sabemos, eso se contradice directamente con la realidad. Además, con el tiempo, la mezcla de esos fluidos biológicos debería conducir a que todas las criaturas de una población terminaran siendo similares entre sí, lo que disminuiría drásticamente la variación necesaria para el funcionamiento de la selección natural. Cuando Darwin se dio cuenta de semejante incoherencia en su tesis sobre los fluidos, se sintió hondamente frustrado.
EL MECANISMO DE LA HERENCIA Y LA VARIACIÓN
Fue un monje llamado Gregor Mendel, de Brno (en lo que hoy es la República Checa), quien por primera vez percibió el hasta entonces esquivo mecanismo de la herencia. Entre 1856 y 1863, Mendel cruzó diversas variedades de plantas de guisante (por decenas de miles, de hecho) y elaboró una lista exhaustiva con aquellos rasgos que los especímenes descendientes heredaron sin alteración alguna. Por ejemplo, cuando Mendel cruzaba guisantes de flores violáceas con otros de flores blancas, el resultado no eran guisantes de flores rosáceas, sino un porcentaje predecible de guisantes de flor blanca y otro porcentaje igualmente predecible de plantas de flor violácea. Pudo constatar así que las características se heredan tal cual, una de cada progenitor, pero también averiguó que algunos rasgos son más dominantes que otros. Lo importante, en cualquier caso, es que se heredan como partículas que nunca pueden subdividirse, y no como un fluido susceptible de fusionarse o mezclarse. Sin saberlo, Mendel había descubierto lo que hoy llamamos genes.
Mendel publicó sus hallazgos en las Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn («Actas de la Sociedad de Historia Natural de Brno») en 1866. Pero la revista era tan local y poco conocida que su trabajo no obtuvo un reconocimiento generalizado hasta el siglo XX. Cuenta una historia, a menudo repetida, que, de los 115 ejemplares del artículo de Mendel, uno llegó a manos del mismísimo Darwin y que fue descubierto luego en la biblioteca particular de este tras su muerte, sellado y sin haber sido leído aún. De ser cierta esa anécdota, representaría un muy trágico infortunio, desde luego. Pero la realidad es que esa habladuría no es más que una simple leyenda. Darwin no tenía trabajo alguno de Mendel en su amplísima colección bibliográfica. Aquellos dos genios de la biología, poseedores cada uno de ellos por separado de sendas piezas cruciales (y jamás juntadas en vida de ninguno de ellos) del rompecabezas, no coincidieron nunca ni estuvieron siquiera cerca de coincidir, separados como estuvieron por una considerable distancia espacial y temporal.
El trabajo de Mendel no se redescubrió hasta 1900, mucho después del fallecimiento de Darwin. Al poco tiempo de ese redescubrimiento, el biólogo estadounidense Thomas Hunt Morgan comenzó a cruzar moscas de la fruta y observó que heredaban características siguiendo un patrón muy similar al de los guisantes de Mendel. Llegó incluso a determinar que los elementos físicos responsables de los rasgos heredados —los genes— radicaban en unas diminutas estructuras con forma de hebra llamadas cromosomas. Aquello supuso el nacimiento de una nueva ciencia: la genética.
La imagen completa del mecanismo de la herencia no se terminó hasta finales del siglo XX. Como ya hemos visto, los componentes constitutivos elementales de toda forma de vida son las células, minúsculos saquitos de sustancias químicas y activos recintos de nanomaquinaria química.5 En el centro de toda célula hay una minicélula: un núcleo. Y en cada núcleo, hay unos cromosomas hechos de ADN.
El ADN es una molécula con la forma de dos escaleras de caracol entrelazadas. La columna vertebral de esta doble hélice está compuesta por una secuencia de solamente cuatro moléculas (o bases) posibles —la adenina (A), la guanina (G), la citosina (C) y la timina (T)— que se unen por parejas. La A, la G, la C y la T son las cuatro letras del código genético.6 Cada triplete de bases codifica un aminoácido particular. Y los aminoácidos son los «ladrillos» con los que se construyen las proteínas, moléculas milagrosas que pueden desempeñar toda clase de tareas biológicas, desde acelerar las reacciones químicas de la vida hasta detectar la luz del sol en nuestros ojos, pasando por proporcionar el armazón que mantiene nuestros cuerpos suficientemente rígidos como para que no se desplomen dejando un charco de gelatina y agua.
Cada tramo de ADN que codifica una proteína se denomina gen. Y he ahí donde reside la conexión con Mendel. Los rasgos que él descubrió que se heredaban estaban asociados a unos genes. Un gen particular, por ejemplo, fabrica una proteína que influye en el desarrollo de las semillas de la planta de guisante (es decir, en los guisantes propiamente dichos) para que sean rugosos o lisos.
En una hebra completa de ADN humano, existen unos 3.000 millones de letras, lo que equivale a unos 23.000 genes. Esa cifra puede parecer muy pobre para crear todo un ser humano, y, desde luego, los biólogos se quedaron muy sorprendidos de que no hubiera más. Pero no han tenido más remedio que aceptarlo: 23.000 genes son los que hay.
Algunos de ellos intervienen en el control de otros genes. Desactivan o activan la capacidad de estos para fabricar (o expresar) proteínas en diversos momentos del desarrollo de un embrión. Y lo hacen en función de factores como la concentración de una sustancia química particular en la célula.7 Esos genes de control son los que intervienen para que se lean diferentes secciones del ADN en diferentes tipos de célula, lo que explica por qué, pese a que todas las células de un ser humano contienen una copia del mismo ADN exacto, algunas se desarrollen formando células sanguíneas, otras terminen siendo células hepáticas, otras sean células cerebrales, etcétera.
Pero el ADN explica no solo el mecanismo de la herencia, sino también el de la variación. Para que un descendiente herede rasgos de sus progenitores, es necesario realizar copias del ADN de estos. Dado que el número de letras que hay que reproducir fielmente en el caso del ADN humano es nada menos que 3.000 millones, asombra lo bueno que es ese proceso de copia.8 Aun así, no es perfecto. Se comete un error más o menos cada mil millones de pares de bases. A veces, es una letra que no se copia correctamente. Otras, una secuencia de ADN que se borra o se duplica. Hay un sinfín de errores de transcripción posibles. Además, pueden producirse cambios en los genes causados por sustancias químicas cancerígenas, por virus, por la luz ultravioleta o por la radiación nuclear.
La consecuencia de todo ello, en definitiva, es que los genes varían gradualmente con el tiempo.
Precisamente para minimizar las repercusiones de esos errores de copia, hay una presencia elevada de redundancias incorporadas en el propio ADN: gracias a ellas, muchas modificaciones concretas no tienen apenas importancia, pues la proteína codificada por el gen en cuestión funciona igualmente. También hay cambios dañinos, que causan enfermedades hereditarias como la fibrosis quística. Pero, muy de vez en cuando, una de esas alteraciones del ADN produce un cambio beneficioso para un organismo: por ejemplo, dotándolo de una resistencia mayor a la malaria. Por supuesto, el árbitro supremo de lo que es beneficioso o no para un organismo es su entorno. Un cambio en un gen que dé como resultado un mayor grosor de la capa de pelo que protege a un animal es beneficioso si le ha tocado vivir en un mundo que se encamina hacia una glaciación, pero no si es un individuo que habita en un clima tropical.
Merece la pena señalar que esos cambios (o mutaciones) ocurren en el ADN de todos los organismos. Pero mientras que los organismos simples, como las bacterias, se limitan a crear copias (o clones) de sí mismas cuando se reproducen, otras criaturas tienen sexo y producen descendientes con dos mitades de genes correspondientes a sendos progenitores. Esa amalgama de rasgos distintos transmitidos a través de dos líneas (la materna y la paterna) multiplica sustancialmente las combinaciones novedosas de genes que participan en la selección natural.9
Las mutaciones explican la existencia de especies, que se definen como un grupo de seres vivos cuyos miembros no pueden reproducirse con los de otros salvo los del suyo propio. Las especies pueden surgir por muy diversas vías. Por ejemplo, una barrera geográfica —como un río o una cadena montañosa— puede dividir una población en dos. O, como en el caso de las Galápagos, puede ser un océano el que separe a unas criaturas de sus parientes instalados en el continente. Segregados de ese modo y sometidos a diferentes presiones para la supervivencia, el ADN de cada grupo va acumulando mutaciones diferenciadas, por lo que cada una de esas poblaciones diverge gradualmente de la otra. Al final, los individuos de uno y otro grupo se diferencian hasta tal punto que ya no se pueden cruzar o reproducir salvo con otros del suyo propio.
Las razones de esa imposibilidad pueden ser muchas. Puede ser que una mezcla de los genes de individuos de grupos distintos no produzca un organismo funcional (del mismo modo que colocando un motor de motocicleta en un Rolls-Royce no obtendríamos un automóvil viable). O puede ser que los miembros de un grupo estén acostumbrados a esperar a su compañero o compañera de apareamiento sobre un tipo de fruta específica y los del otro grupo prefieran otra fruta completamente distinta: en ese caso, aunque podrían cruzarse sin problemas desde el punto de vista genético, no llegan a hacerlo porque son como barcos a oscuras que no son capaces de divisarse unos a otros en plena noche. En el caso de los insectos, que tienen unos genitales complejos, es posible que dos grupos ya no puedan cruzarse reproductivamente porque uno de ellos desarrolle órganos sexuales que, como si de una llave hecha para una cerradura distinta se tratara, no encajen físicamente con los del otro.
Cualesquiera que sean los motivos por los que los grupos de criaturas divergen entre sí, la selección natural ha poblado el mundo de infinitud de especies distintas, cada una de ellas tan poco capaz de reproducirse con miembros de las otras como los seres humanos con los robles.
EL PODER EXPLICATIVO DE LA TEORÍA DE DARWIN
La teoría de Darwin explica innumerables aspectos de nuestro mundo. Por ejemplo, por qué la vida sobre la Tierra es tan admirablemente diversa que se calcula que existen más de cinco millones de especies vivas. También por qué compartimos aproximadamente un 99 % de nuestro ADN con los chimpancés, e incluso una tercera parte con las setas. De hecho, eso es justamente lo que cabría esperar si todos hubiéramos evolucionado de un ancestro común. Dado que los cambios en los genes se van acumulando con el tiempo, las diferencias en el ADN delatan que el antepasado común a humanos y chimpancés vivió en una época relativamente reciente, mientras que el ancestro compartido por los seres humanos y las setas vivió en un pasado muy remoto.
Tal vez la más reseñable secuencia de ADN existente en el planeta Tierra sea GTG CCA GCA GCC GCG GTA ATT CCA GCT CCA ATA GCG TAT ATT AAA GTT GCT GCA GTT AAA AAG.10 Está presente en todos y cada uno de los organismos vivos, incluso en algunos que, técnicamente, no están clasificados como tales, como es el caso de los mimivirus gigantes. La razón por la que esta secuencia está tan extendida es que se hallaba ya en el ancestro común de toda la vida terrícola. Encargada de un proceso crucial, ha permanecido 3.000 millones de años sin modificaciones: es el fósil más antiguo que guardamos en nuestro cuerpo.
La teoría de Darwin también explica por qué nuestros antibióticos se vuelven cada vez menos eficaces con el paso del tiempo. Al principio, podían matar la inmensa mayoría de las bacterias susceptibles de infectar a una persona. Pero la variación genética en una población bacteriana garantiza que algunas de ellas inevitablemente sobrevivan a ese exterminio y continúen reproduciéndose. Cada generación sucesiva contiene, pues, una proporción más elevada de bacterias resistentes al antibiótico que las anteriores hasta que, al final, llega un momento en que ese medicamento resulta ya prácticamente inútil para combatir la infección. «La evolución es […] un juego biológico infinitamente largo y tedioso a cuya mesa solo continúan sentándose los ganadores», escribió Lewis Thomas.11
Pero, por encima de todo, la teoría de Darwin explica el mecanismo que origina en nosotros la ya mencionada sensación ilusoria de la existencia de un diseño previo: explica, en definitiva, por qué los organismos parecen tan perfectamente adaptados a sus entornos. El motivo por el que un pinzón de una isla de las Galápagos tiene un pico perfecto para abrir las nueces de las que se alimenta es que sus antepasados sobrevivieron mejor en las condiciones dadas de esa isla y dejaron más descendencia que otros pinzones con picos menos eficaces para la comida localmente disponible. La forma de un pico está controlada por un único gen, y ligeras variaciones de este hacen que se expresen proteínas diferentes en la mandíbula en desarrollo de un embrión de pinzón.
Lo asombroso es que tan exquisito encaje entre organismo y entorno se consiga sin mediación de diseñador alguno. Pero tampoco debemos confundirnos: el proceso natural identificado por Darwin no es un puro azar. «La mutación es aleatoria —escribió Richard Dawkins—. Pero la selección natural es todo lo contrario de la aleatoriedad».12 Actúa con parcialidad, sacrificando todas las variantes salvo aquellas que confieren a su anfitrión la capacidad para sobrevivir hasta el momento de la reproducción. Gradualmente, generación tras generación, va acumulando cambios ventajosos y, de manera lenta pero segura, va ensamblando unas máquinas mucho más exquisitas y complejas que cualesquiera de las diseñadas por los seres humanos. «El conjunto de la tendencia de la vida, la totalidad del proceso consistente en ir construyendo estructuras cada vez más diversas y complejas a partir de las anteriores, eso que llamamos evolución, es lo diametralmente opuesto a lo que cabría esperar como resultado de la mera casualidad», escribió el biólogo estadounidense Gilbert Newton Lewis.13
Pero la evolución por selección natural tiene sus límites. Los únicos organismos que pueden ir surgiendo de ella son aquellos que resultan de una larga cadena de cambios ventajosos. «La evolución camina marcha atrás hacia el futuro —comenta el biólogo británico Steve Jones—. No sabe qué viene después».14 Esto ha llevado a algunas personas a afirmar que la teoría de Darwin no puede explicar la existencia de órganos complejos como el ojo, formado por múltiples componentes, pues estos no otorgan ninguna ventaja al organismo que los posee hasta que todos ellos (una lente, una superficie que detecta la luz, etcétera) coinciden en el mismo órgano. ¿De qué sirve un 5 % de un ojo?, dicen quienes defienden este argumento. ¿O un 50 % siquiera?
No tienen razón. Y es que resulta que todos los pasos seguidos hasta la aparición del ojo complejo fueron en realidad ventajosos para los individuos que los desarrollaron. Actualmente, hay múltiples ejemplos de ojos primitivos en abundantes especies del reino animal. Algunas criaturas tienen apenas una zona de células fotosensibles que les sirven para percibir y distinguir si están subiendo o están bajando. Otras, como los crótalos (o víboras de foseta), tienen unas células fotosensibles (o, mejor dicho, termosensibles) en el fondo de un pequeño orificio en su piel, por lo que su «vista» posee capacidad direccional. Desde un punto evolutivo como ese, el tramo mutacional que queda por recorrer hasta que la mencionada fosa se cierra con una proteína transparente y se crea así una lente que pueda enfocar la imagen de un objeto es bastante corto.
Además de no tener capacidades predictivas, la evolución por selección natural no da necesariamente como resultado formas más complejas. Puede que si lo dé, pero no siempre es el caso. A partir de la aparición de la primera célula, no había realmente mucho más camino evolutivo que seguir que incrementar el tamaño y la complejidad. Pero en cuanto la evolución fue dando lugar al surgimiento de criaturas más grandes, se hizo posible que aquella procediera evolucionando de nuevo hacia formas más simples, como bien podemos apreciar en el caso de los parásitos, que viven de sus huéspedes, más complejos que ellos.
La teoría de Darwin de la evolución por selección natural (la «más grande idea de la historia de la ciencia», según Dawkins) ha superado todas las pruebas. Y «podría ser muy fácilmente refutada si apareciera un solo fósil en el orden temporal incorrecto», escribió Dawkins.15 No haría falta más que descubrir un conejo en el periodo precámbrico, 500 millones de años atrás. Pero, de momento, nada de eso ha sucedido.