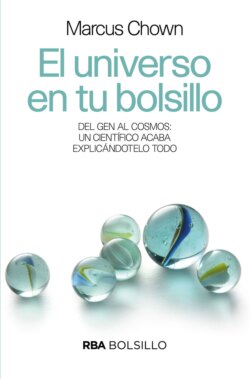Читать книгу El universo en tu bolsillo - Marcus Chown - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 SOY UNA GALAXIA
ОглавлениеLas células
Bien podría argumentarse que no existimos como entidades.
LEWIS THOMAS
Hay alguien en mi cabeza y no soy yo.
PINK FLOYD
Pienso que yo soy yo. Pero no lo soy. Soy una galaxia. Mejor dicho, soy mil galaxias a la vez. Hay más células en mi cuerpo que estrellas en un millar de vías lácteas. Y, de toda esa infinidad de células, ni una sola sabe quién soy ni le importa. Ni siquiera soy yo quien está escribiendo esto. Yo pienso que sí, pero, en realidad, mi escritura no es más que el resultado del envío por parte de un puñado de células cerebrales —neuronas— de una serie de señales eléctricas a través de mi médula espinal hacia otro puñado de células de los músculos de mi mano.1
Todo lo que hago es el resultado de la acción coordinada de innumerables billones y billones de células. «Me gusta pensar que mis células trabajan por mi bien, que cada vez que respiran lo hacen por mí, pero quizá son ellas quienes realmente salen a caminar por el parque a primera hora de la mañana y sienten lo que mis sentidos sienten, escuchan la música que escucho y piensan lo que pienso», escribió el biólogo estadounidense Lewis Thomas.2
El primer paso en el camino hacia la constatación de que todos y cada uno de nosotros somos una supercolonia de células fue el descubrimiento de la célula en sí. El mérito corresponde al tratante holandés de telas Antonie van Leeuwenhoek. Ayudado con una diminuta lupa que había adaptado a partir de otra que usaba para comprobar la densidad de las fibras de los tejidos con los que comerciaba, se convirtió en la primera persona de la historia en ver una célula viva. En una carta publicada en abril de 1673 en las Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres, Van Leeuwenhoek escribió: «He observado, al extraer algo de sangre de mi mano, que esta está formada por unos pequeños glóbulos redondos».
El término «célula» había sido acuñado en realidad dos décadas antes por el científico inglés Robert Hooke. En 1655, Hooke había examinado tejido vegetal y había apreciado en él unos compartimentos inertes colocados unos junto a otros. Sin embargo, ni él ni Van Leeuwenhoek cayeron en la cuenta de que las células son como las piezas de Lego de la vida. Pero eso es lo que son. Una célula es el «átomo biológico». No hay más vida —que sepamos— que la vida celular.
LAS PROCARIOTAS: UN MICROUNIVERSO PROTEGIDO
Se han hallado pruebas de la existencia de células en fósiles de hasta 3.500 millones de años de antigüedad. Hay, además, indicios no tan definitivos de su presencia en el planeta hace ya unos 3.800 millones de años, deducible a partir de unos reveladores desequilibrios químicos descubiertos en algunas rocas y que son rastros característicos que dejan los seres vivos. Las primeras células, conocidas como procariotas, eran en esencia unas diminutas bolsas transparentes de una sustancia espesa y pegajosa de menos de una milésima de milímetro de diámetro. Concentrando materia en su interior, cada una de esas bolsas aceleraba ciertas reacciones químicas clave, como, por ejemplo, las que generan energía. También protegían las proteínas y otros frágiles productos de dichas reacciones frente a sustancias tóxicas como los ácidos y las sales del entorno. Aquellos mínimos saquitos de gelatina eran islas refugio en un océano de desorden y caos, y conformaban microuniversos protegidos donde el orden y la complejidad podían crecer resguardados.
La complejidad de esas células se debía en gran parte a las proteínas: megamoléculas construidas mediante el ensamblaje de otras más básicas, los aminoácidos, y formadas por millones de átomos. Dependiendo de su forma y sus propiedades químicas, estas moléculas pueden funcionar como verdaderas navajas suizas capaces de llevar a cabo un sinfín de tareas: desde acelerar ciertas reacciones químicas hasta servir de armazón para la célula o flexionarse cual muelles para impulsar el movimiento celular. Hasta la más simple de las bacterias posee unas cuatro mil proteínas distintas, aunque algunas de ellas —como es el caso de las necesarias para la reproducción— se forman o se expresan solo a intervalos intermitentes. La estructura de estas proteínas está codificada en el ácido desoxirribonucleico (o ADN), una molécula de doble hélice que flota libremente como un bucle suelto en la sopa química (o citoplasma) contenida dentro de una célula.
La estructura celular es de una gran e intrincada belleza. Para empezar, está la bolsa propiamente dicha (o membrana externa). Esta se compone de ácidos grasos, moléculas que se caracterizan por tener una terminación hidrófila (que atrae el agua) y otra hidrófoba (que la repele). Cuando esos lípidos se juntan en gran número —normalmente en torno a unos mil millones—, se autoorganizan espontáneamente en dos capas, de manera que sus terminaciones hidrófobas quedan orientadas hacia el interior y las hidrófilas, hacia fuera.
Las capas de lípidos que rodean una célula no son una barrera pasiva. Ni mucho menos. Esta piel doble regula qué moléculas entran en la célula y salen de ella. Actúa de forma análoga a las murallas defensivas de las ciudades antiguas. Las moléculas más minúsculas pueden pasar sin problema de un lado a otro de la membrana celular como las criaturas pequeñas —los ratones, por ejemplo— podían (y pueden) franquear fácilmente las murallas. Y de igual manera que las criaturas más grandes —las personas, en especial— solo pueden acceder al interior de una ciudad amurallada por las puertas habilitadas para su paso, el tránsito de las moléculas de mayor tamaño está regulado por unas «puertas» presentes en la membrana de la célula. Existen, por ejemplo, proteínas con forma de tubos huecos que atraviesan todo el ancho de la membrana y que sirven de túneles por los que esas moléculas más grandes pueden introducirse para entrar en la célula o salir de ella. Y hay también proteínas de transporte cuya labor consiste en trasladar físicamente moléculas más grandes de un lado de la membrana al otro.
Las moléculas que entran en la célula son aquellas que esta necesita para producir su energía, para fabricar proteínas y para «informarse» del mundo exterior. Por ejemplo, la abundancia en el entorno de una célula de moléculas imprescindibles para la construcción de células nuevas puede incitarla a reproducirse.3 Por otra parte, una escasa entrada de moléculas de agua a través de la membrana puede advertir a una célula de que corre peligro de secarse, lo cual puede desencadenar una cascada de reacciones químicas en su interior que conduzca, en último término, a que un tramo de ADN se copie reiteradamente en moléculas de ácido ribonucleico (ARN). Estas llegan entonces a los ribosomas: verdaderas nanomáquinas que usan esas «plantillas» de ARN para fabricar proteínas capaces de funcionar como componentes de una sustancia mucosa que protege a la célula de la deshidratación.4 Demasiado grandes para traspasar la membrana celular, las proteínas así creadas inundan por millones el citoplasma, donde son empaquetadas en sacos membranosos (o vesículas) que se funden con la membrana celular. La membrana puede entonces abrirse (sin reventarse ni perder su integridad estructural) y secretarlas.
Pero las células, además de reaccionar a las moléculas presentes en su entorno, también responden a las moléculas de otras células. Hasta las procariotas más simples y antiguas cooperaban unas con otras, como revelan los fósiles conservados de grandes comunidades microbianas, conocidas como estromatolitos. Hoy continúan existiendo estromatolitos vivos (por ejemplo, en aguas tropicales poco profundas de la costa occidental de Australia), pero hay comunidades fósiles de ese tipo que datan de hace unos 3.500 millones de años de antigüedad.
Al mismo tiempo que una célula fabrica proteínas para protegerse de los cambios ambientales, puede producir proteínas que adviertan a otras de su especie para que hagan lo mismo. Esas señales químicas son cruciales para la supervivencia de las procariotas simples, que viven a menudo agrupadas en enormes colonias denominadas biopelículas, que muy posiblemente fueron las primeras estructuras organizadas que aparecieron sobre la Tierra. Las células del interior de una de esas biopelículas pueden segregar una proteína con azúcares que fija sus membranas a las de otras células, mientras que las del exterior pueden producir proteínas que ayuden a protegerlas de toxinas ambientales. Algunas células llegan incluso a matarse a sí mismas para proporcionar un nitrógeno precioso para la continuidad de sus compañeras. Esta forma de cooperación, en la que las células que forman un grupo se diferencian entre sí para realizar tareas distintas, recuerda bastante a la de las células de nuestro cuerpo. Nos da una pista de cómo pudo haber dado comienzo esa supercooperación celular miles de millones de años atrás.
El tamaño y la complejidad de las procariotas tienen un límite. Para empezar, las proteínas formadas o expresadas por su ADN solo pueden desplazarse dejándose arrastrar (o difundiéndose) con lentitud por el interior de la célula. Por lo tanto, si crece más allá de un determinado tamaño, una procariota pasa a reaccionar de forma suicidamente lenta a los peligros ambientales. Ese es un problema para el que solamente algunas procariotas raras han hallado solución: es el caso de la Thiomargarita namibiensis, que no fue descubierta hasta 1997. Esta bacteria de azufre gigante, que mide en torno a 0,75 milímetros de diámetro y es fácil de apreciar a simple vista, no posee un bucle de ADN, sino miles de ellos, distribuidos uniformemente por su citoplasma. Eso le permite que las proteínas expresadas por hebras localizadas de ADN, aunque se difundan con lentitud, puedan llegar rápidamente a todos los rincones de la célula.
Pero existe, además, otro problema serio que impide que las procariotas aumenten su reducido tamaño. Cuanto más crece cualquiera de ellas, más energía precisa. Y si quisiera recurrir a una estrategia como la de la T. namibiensis, necesitaría una proporción creciente de esa energía para manejar grandes cantidades de ADN. Dado que solo podría hacer algo así sacrificando otros procesos celulares, está claro que el camino hacia la complejidad en aumento está completamente bloqueado para la inmensa mayoría de las procariotas.
Ahora bien, hay otra forma de crecer: darse al canibalismo.
LAS EUCARIOTAS: CIUDADES EMBOLSADAS
Hace unos 1.800 millones de años, una célula procariota engulló a otra. De hecho, entre las procariotas se incluyen las bacterias, pero también las arqueobacterias: unos microorganismos más exóticos que las primeras y capaces de sobrevivir en ambientes extremos —en manantiales sulfúreos bullentes, por ejemplo—, por lo que muy probablemente fueron unas de las primeras formas de vida surgidas en la Tierra.5 Pues bien, lo que sucedió en realidad hace 1.800 millones de años fue que una arqueobacteria engulló a una bacteria.
Tal suceso debió de haber ocurrido ya innumerables veces antes. Pero, en todos esos casos previos, la bacteria fue devorada o expulsada. En esa ocasión, por algún motivo desconocido, la bacteria sobrevivió. Más aún: prosperó. Aquel acto produjo un beneficio mutuo para la engullidora y para la engullida. Esta última halló así un entorno protector, a salvo del hostil mundo exterior, mientras que la primera incorporó una nueva fuente de energía.
Las pruebas de que algo así sucedió realmente fueron recopiladas por la bióloga estadounidense Lynn Margulis (primera esposa del televisivo astrónomo Carl Sagan). Y son pruebas que siguen estando presentes a nuestro alrededor en la actualidad. Las mitocondrias generadoras de energía que se encuentran en el interior de las células eucariotas de todos los animales no son solo del mismo tamaño que las bacterias vivas sueltas, sino que, además, se les parecen.6 Y lo que es más sorprendente todavía: cuentan con su propio ADN, con su bucle separado y distinto del ADN del conjunto de la célula, exactamente igual que en las procariotas libres.
De hecho, las eucariotas pueden contener cientos, o incluso miles, de las mencionadas mitocondrias, que funcionan como centrales térmicas autónomas dedicadas frenéticamente a hacer reaccionar el hidrógeno (llegado a través del alimento de la célula) con oxígeno para fabricar de ese modo la verdadera batería móvil de la vida: el trifosfato de adenosina o ATP (por sus siglas en inglés).7 «Mis mitocondrias componen una gran parte de mí mismo —escribió el biólogo estadounidense Lewis Thomas—. Supongo que, en peso seco, hay tanto de ellas como del resto de mí. Visto así, podría tomárseme por una enorme colonia móvil de bacterias respiradoras».8
Con las mitocondrias de una célula funcionando así y de forma semiautónoma, esta ya no necesita dedicar tanto ADN propio a la labor de generar energía. El ADN queda así liberado para codificar otras cosas, otras nanomaquinarias proteínicas. Por consiguiente, cuando las células adquirieron las mitocondrias 1.800 millones de años atrás, obtuvieron también la libertad para hacerse mucho más grandes y complejas.
La diferencia de tamaño entre una eucariota grande y una procariota típica es comparable a la que existe entre un gato y una pulga. Cada una de esas megacélulas puede contener centenares o, incluso, millares de las ya mencionadas bolsitas envueltas en sus correspondientes membranas. Estos orgánulos se reparten las tareas de la célula y funcionan en ella de manera parecida a como en las ciudades modernas lo hacen las fábricas, las oficinas clasificadoras del correo u otros edificios especializados.
Los lisosomas, por ejemplo, son las unidades de tratamiento de basuras de la célula. Descomponen moléculas como las proteínas en sus diversos elementos básicos para que estos puedan reutilizarse. La razón por la que la lechuga de las hamburguesas se pone mustia es que el calor de la carne de ternera deshace las membranas de los lisosomas de las células del vegetal. Con ello se liberan enzimas que devoran el tejido de las hojas. Otro orgánulo es el retículo endoplasmático, que actúa como una oficina de paquetería y mensajería celular. Gracias a los ribosomas por él esparcidos, traduce el ARN que le llega del núcleo y lo transforma en proteínas destinadas a lugares situados más allá de la célula. El aparato de Golgi, por su parte, es un orgánulo que funciona como un centro de envasado y empaquetado. Puede modificar proteínas envolviéndolas (por ejemplo) con una cobertura de azúcar que absorbe el agua. Esas proteínas pueden usarse luego para dar a la superficie de las células sanguíneas un carácter viscoso que les permite desplazarse de un lugar a otro con mayor facilidad.9
En realidad, una célula eucariota no parece tanto un organismo único como una colonia de ellos que perdieron hace tiempo su capacidad para sobrevivir de forma independiente. Dice Richard Dawkins que, «durante toda la primera mitad del largo tiempo geológico, no tuvimos más ancestros que las bacterias. La mayoría de las criaturas siguen siendo bacterias y cada uno de nuestros billones de células es una colonia de bacterias». Y todo esto ha sucedido así por casualidad. «La primera mitocondria que se introdujo en otra célula no estaba pensando en las ventajas futuras en forma de cooperación e integración que aquello le reportaría —escribió Stephen Jay Gould—. Solo trataba de buscarse la vida en un duro mundo darwiniano».10
Los orgánulos están supeditados al núcleo de la célula, que contiene el ADN de esta y organiza prácticamente toda la actividad celular. El botánico inglés Robert Brown reconoció el núcleo como elemento común de las células complejas en 1833.11 Envuelto en una membrana doble, el núcleo recuerda a un castillo fortificado en el interior de la ciudad amurallada que es la célula. La membrana controla la entrada de moléculas en el núcleo y la salida de este de proteínas expresadas por el ADN.
La presencia de un núcleo es uno de los rasgos definitorios de una eucariota, junto con la presencia de una plétora de orgánulos. Una procariota, por su parte, no contiene núcleo ni orgánulos. De hecho, la propia palabra griega prokaryota significa «antes del carion (nuez o núcleo)», mientras que eukaryota quiere decir «verdadero núcleo». Muy probablemente, un núcleo es un requisito imprescindible en células tan complejas como las eucariotas, dada la necesidad de proteger el ADN (algo muy precioso) de la actividad frenética que se desarrolla por doquier en su seno.12
Además de tener un núcleo y un elevado número de orgánulos, una célula eucariota contrasta con una procariota porque dispone de un citoesqueleto. Proteínas como la tubulina forman largas vigas que se entrecruzan por toda la célula proporcionándole una especie de andamio: tales microtúbulos confieren rigidez a la blanda bolsa que sería la célula sin ellos y, con ello, le dan forma. También anclan los orgánulos a la membrana. Esto garantiza que estén distribuidos más o menos igual en todos los organismos eucariontes, como los órganos internos están dispuestos del mismo modo en todos los seres humanos salvo raras y ligeras excepciones. Pero, además de proporcionar un armazón interno, los microtúbulos funcionan como una red ferroviaria interior capaz de transportar rápidamente material de un punto a otro de la célula. Lo consiguen creciendo por un extremo al tiempo que se van desintegrando por el otro, por lo que, por extraño que parezca, es la vía y no el tren lo que proporciona la potencia motora. Las proteínas recién fabricadas, encerradas en sus correspondientes bolsas (o vesículas), no tienen más que subirse al microtúbulo que les resulte más conveniente para ser despachadas al momento con rumbo a un destino lejano dentro de la propia célula.
La susodicha red ferroviaria celular permite que una eucariota venza uno de los mayores obstáculos que impiden que una procariota se haga más grande: la necesidad de transportar material a todos los rincones de la célula. Una eucariota no necesita esperar a que las proteínas se difundan lentamente a través del citoplasma, ya que acelera su tránsito interno por medio de su particular red de transporte rápido.
Pero a pesar de constituir un enorme avance con respecto a las procariotas, también las eucariotas tienen sus límites. Organizar orgánulos es una actividad compleja. Si una célula contuviera más de unos pocos miles de ellos, la organización entonces requerida superaría con mucho la capacidad de su núcleo. Los organismos eucariontes —como los procariontes— son un callejón sin salida biológico. El camino que hay que seguir para incrementar la complejidad apunta en otra dirección: la de la cooperación a una escala sin precedentes.
LOS ORGANISMOS PLURICELULARES
Podemos afirmar con casi total seguridad que, desde el momento en que surgieron, las células eucariotas cooperaron unas con otras siguiendo vías cada vez más sofisticadas para ello. Pero, hace unos 800 millones de años, traspasaron un umbral crítico. La naturaleza había juntado colonias de procariotas simbióticas para formar eucariotas. Cientos de millones de años después, repitió la jugada. Reunió colonias de eucariotas simbióticas para formar organismos pluricelulares.
Que la vida sobre la Tierra se mantuviera durante unos 3.000 millones de años dentro del estadio unicelular antes de dar el salto a la fase pluricelular es probablemente un dato muy indicativo de la dificultad de semejante paso. Ese, además, es un antecedente no exento de implicaciones de cara a las perspectivas de hallar vida extraterrestre. Pese a llevar ya cincuenta años buscando, los astrónomos no han apreciado señal alguna de inteligencia en ningún lugar de nuestra galaxia. Existe, pues, la posibilidad de que la vida sea algo común en la Vía Láctea, pero solamente en forma de microorganismos unicelulares.
Los seres humanos —como los animales, las plantas y los hongos— somos todos organismos pluricelulares. Cada uno de nosotros es una colonia de unos 100 billones de células. Hay unos 230 tipos distintos de células, que van desde las cerebrales y las sanguíneas hasta las musculares y las sexuales, y todos nosotros estamos envueltos en una bolsa hecha de células cutáneas, que nos recubren como la membrana recubre a una célula individual.
Cada célula dispone de su propia copia del mismo ADN (con la única excepción de las células sanguíneas maduras, que son tan utilitarias que incluso carecen de núcleo). Pero que una célula particular se convierta en una célula renal, pancreática o cutánea depende de la sección específica del ADN que se lea (o, como suele decirse, que se exprese) en su caso. Esto, a su vez, depende de unos genes reguladores (que no dejan de ser también tramos concretos de ADN) capaces de apagar y encender la lectura del ADN en función de factores tales como la concentración de una sustancia química determinada en una localización concreta.
Cada una de los 100 billones de células que componen un ser humano es un micromundo tan complejo como una gran ciudad, que bulle con la incesante actividad de miles de millones de nanomáquinas. Tiene sus almacenes, sus talleres, sus centros administrativos y sus calles vibrantes de actividad y tráfico. «Hay centrales térmicas que generan la energía de la célula —escribió el periodista estadounidense Peter Gwynne—. Hay fábricas que producen proteínas, vitales unidades de intercambio del comercio químico. Hay sistemas de transporte complejos que van guiando las sustancias químicas específicas de un punto a otro de la célula y más allá de ella. Hay centinelas parapetados que controlan los mercados de exportación e importación, y que escudriñan el mundo exterior en busca de señales de peligro. Hay ejércitos biológicos disciplinados que permanecen en guardia para luchar contra los invasores. Hay un gobierno genético centralizado que mantiene el orden».13
Y todo esto sucede ininterrumpidamente durante todos los días de nuestra vida sin que nos demos cuenta para nada de ello. Por decirlo en palabras del biólogo y escritor Adam Rutherford,
cada movimiento, cada latido del corazón, cada pensamiento y cada emoción que hemos tenido desde siempre, cada sentimiento de amor u odio, de aburrimiento, de entusiasmo, de dolor, de frustración o de alegría, cada vez que nos hemos emborrachado y cada vez que hemos sufrido la correspondiente resaca, cada moretón, estornudo, picor o nariz cargada, cada una de las cosas que hemos oído, visto, olido o saboreado, ha sido el resultado de la comunicación de nuestras células entre sí y con el resto del universo.14
Todos comenzamos nuestras vidas a partir de una única célula, cuando un espermatozoide, la célula más diminuta del cuerpo humano, se fusiona con un óvulo, que es la de mayor tamaño (visible incluso a simple vista). Todas las personas hemos sido durante aproximadamente media hora una sola célula antes de que esta se dividiera en dos. Se trata de un proceso extraordinario en sí mismo. En apenas treinta minutos, esa célula no solo debe realizar una copia de su ADN —un procedimiento que, para acortar tiempo, se produce simultáneamente en múltiples puntos de ese ADN—, sino que debe construir del orden de 10.000 millones de proteínas complejas. Eso equivale a más de 100.000 por segundo.
En el plazo de sesenta minutos, las dos células se dividen y dan lugar a cuatro, estas se convierten luego en ocho, y así sucesivamente. Tras varias divisiones, la presencia de diferencias químicas entre diferentes puntos del embrión en desarrollo hace que las células comiencen a diferenciarse entre sí. Se trata de un proceso que culmina en una fase a partir de la cual cada célula «sabe» si será una célula renal, cerebral o cutánea. Con los años, una sola célula inicial terminará convertida en una galaxia (o, mejor dicho, en mil galaxias) de células.
No hay apenas células en nuestro cuerpo que sean permanentes (con la única salvedad de las cerebrales). Las que recubren la pared del estómago se encuentran constantemente bañadas en un ácido clorhídrico capaz de disolver una hoja de afeitar, por lo que deben ser repuestas sin descanso. Podría decirse que estrenamos recubrimiento estomacal cada tres o cuatro días. Las células sanguíneas duran más, pero incluso ellas se autodestruyen tras unos cuatro meses de vida. No es exagerado afirmar que cada uno de nosotros es, más o menos, una persona nueva cada siete años, lo que tal vez explicaría la proverbial «crisis de los siete años»: uno o una mira a su pareja y de pronto piensa: «¡Esta ya no es la misma persona con la que me junté!».
Las células de nuestro cuerpo mueren en un número tan prodigiosamente alto que, solo para reemplazarlas, cada uno de nosotros está obligado a fabricar en torno a 300.000 millones de ellas cada día. Eso equivale a más células que estrellas hay en nuestra galaxia. No me extraña que nos cansemos de no hacer nada.
«ALIENS» (EXTRANJEROS RESIDENTES)
Puede que el número de células de nuestro cuerpo sea astronómico. Pero ni siquiera todas ellas pueden llevar a cabo la totalidad de funciones que son necesarias para nuestra supervivencia, no al menos sin la ayuda de legiones de células ajenas como procariotas, hongos y animales unicelulares (los llamados protozoos).15 En nuestro estómago, por ejemplo, centenares de especies de bacterias trabajan constantemente extrayendo nutrientes de nuestros alimentos. Si algunas de esas bacterias «buenas» mueren inadvertidamente, por ejemplo, por la acción de los antibióticos, podemos resentirnos de ello con dolencias como la diarrea.
Las bacterias residentes en nuestro organismo nos protegen de enfermedades al ocupar nichos funcionales en nuestro cuerpo que, de otro modo, podrían ser ocupados por patógenos provocadores de afecciones. El Proyecto Microbioma Humano, un estudio quinquenal financiado por el gobierno de Estados Unidos, hizo públicos sus hallazgos en 2012. Entre otras cosas, descubrió que las fosas nasales de aproximadamente un 29 % de las personas contienen Staphylococcus aureus (más conocido como la superbacteria SARM). Del hecho de que esas personas no sufran efecto patológico alguno por ello, cabe deducir que, en individuos sanos, estos microbios funcionan como bacterias buenas que mantienen bajo control otros patógenos dañinos.
Curiosamente, el Proyecto Microbioma Humano halló que hay más de diez mil especies de células ajenas residentes en nuestro cuerpo (cuarenta veces más que tipos diferentes de células propias). Somos, pues, un 2,5 % humanos nada más. De hecho, cada centímetro cuadrado de nuestra piel sirve de hogar a una media de cinco millones de bacterias. Las regiones más pobladas son las orejas, la nuca, los costados de la nariz y el ombligo. La utilidad del conjunto de esas bacterias (auténticos «aliens» en nuestro cuerpo) es un misterio. El Proyecto Microbioma Humano fue incapaz de determinar qué función cumplía el 77 % de las especies presentes en nuestra nariz, por ejemplo.
La asombrosa cifra de bacterias ajenas presentes en nuestro cuerpo puede hacer que perdamos de vista su importancia en la realidad. El Proyecto Microbioma Humano detectó que los microorganismos que habitan en nuestra piel y nuestro interior suman un total de, al menos, ocho millones de genes, cada uno de los cuales codifica una proteína con una finalidad concreta. En comparación, el genoma humano contiene meramente 23.000 genes.16 Por consiguiente, hay unas cuatrocientas veces más genes microbianos ejerciendo su efecto sobre nuestro cuerpo que genes propiamente humanos. Así que, en cierto sentido, ni siquiera somos un 2,5 % humanos: apenas lo somos en un 0,25 %.
Puesto que las células ajenas que hay en nuestros cuerpos son mayoritariamente procariotas (que son mucho más pequeñas que las eucariotas), todas ellas solo suman unos pocos kilogramos a nuestra masa total (apenas entre un 1 y un 3 % más). No están codificadas por nuestro ADN: nos infectaron después de nacer, a través de la leche materna o directamente por vía ambiental. Y están instaladas prácticamente al completo en nosotros cuando cumplimos los tres años de edad. Así pues, es justo decir que nacemos siendo un 100 % humanos, pero morimos siendo un 97,5 % de «aliens».
EL HORIZONTE DE SUCESOS BIOLÓGICO
Toda célula nace de otra. «Omnis cellula e cellula», concluyó François-Vincent Raspall por vez primera en 1825. Por lo tanto, todas las células de nuestro cuerpo —y todas las de la Tierra— descienden de un ininterrumpido linaje que se remonta a la primera de todas ellas, aparecida unos 4.000 millones de años atrás. Esa primera célula es generalmente conocida como el último antepasado común universal (o LUCA, siglas de Last Universal Common Ancestor). Nadie sabe cómo surgió exactamente. No cabe duda de que tuvo que haber un abultadísimo proceso previo de ensayo y error —una enorme dosis de preevolución— hasta que la naturaleza dio con ese diseño.
Los errores (las mutaciones) en los genes se acumulan a un ritmo constante a lo largo del tiempo. De ahí que, si una especie totaliza el doble de mutaciones de un gen en particular que otra, podamos deducir que hace el doble de tiempo que se escindió de un ancestro común. Así es como se construye el árbol genealógico de la vida (ideado inicialmente por Charles Darwin). El problema es que las bacterias tienen la inoportuna costumbre de intercambiar ADN entre ellas además de legarlo a sus descendientes. Eso significa que, cuanto más nos aproximamos a LUCA, menos se parece el árbol de la vida a un árbol propiamente dicho y más nos recuerda a un zarzal impenetrable.
En física, los científicos hablan del «horizonte de sucesos» de un agujero negro: el punto de no retorno para la materia que caiga en él. Cubre como un opaco manto al agujero negro de tal modo que nada puede verse más allá, en su interior. Los biólogos emplean en un sentido parecido también la idea de un horizonte de sucesos biológico, más allá del cual es imposible saber nada. Y, por desgracia, LUCA se encuentra al otro lado del mismo.
Desde los tiempos de LUCA, la Tierra, pese a sus escarceos con la pluricelularidad, ha sido un mundo esencialmente bacteriano. Se cree que existen en nuestro planeta unos diez quintillones (un millón de billones de billones) de bacterias. Eso son mil millones de veces más bacterias que estrellas hay en el universo observable. Pero ni siquiera esa cifra podría darnos una imagen fiel de la biología terrestre. Pensemos, si no, en los virus. Como escribió Lewis Thomas:
Vivimos en una matriz danzante de virus. Cual abejas posándose inquietas de flor en flor, se precipitan de un organismo a otro, de una planta a un insecto, de un insecto a un mamífero, de este a mí, y luego de vuelta a una planta, y se sumergen incluso en el fondo del mar, y, mientras, van arrastrando consigo pedazos de todo ese genoma, cadenas diversas de genes, trasladando así injertos de ADN y haciendo circular herencia genética entre unos seres vivos y otros como si todos participáramos en una gran fiesta.17
Incapaces de reproducirse sin secuestrar la maquinaria de las células, los virus no están considerados por lo general precursores de la vida celular. Pero ¿quién sabe?