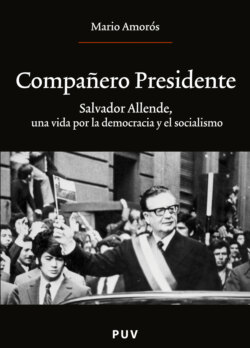Читать книгу Compañero Presidente - Mario Amorós Quiles - Страница 12
ОглавлениеI. EN LAS TRINCHERAS DEL SIGLO XX
Sus enemigos le llamaron el pije Allende. Por el origen socioeconómico de su familia, por su aprecio por la buena mesa y el vestuario elegante, por su condición de médico, Salvador Allende pudo haber sido un profesional acomodado, probable votante o incluso parlamentario del Partido Radical, representante de las clases medias urbanas apegadas a la tradición del racionalismo laico. Sin embargo, en su adolescencia un modesto zapatero anarquista del puerto de Valparaíso le transmitió los ideales de la emancipación humana y durante su etapa universitaria en Santiago se familiarizó con la cosmovisión marxista y participó de las luchas estudiantiles contra la dictadura del coronel Ibáñez. El rubicón que marcó su destino fue su contribución a la fundación del Partido Socialista de Chile, en 1933, un hecho del que se enorgulleció durante toda su vida, una vida consagrada a la lucha por la democracia y el socialismo.
Nació en Valparaíso el 26 de junio de 1908 en el seno de una familia de extracción social burguesa, pero con un marcado perfil progresista que hundía sus raíces en los convulsos años de la guerra de la independencia. Sus antepasados, de origen vasco, llegaron a este rincón de América en el siglo XVII. Su bisabuelo, Ramón Allende Garcés, combatió junto a Bolívar en Boyacá y Carabobo después de formar parte del regimiento de los Húsares de la Muerte, dirigido por el legendario guerrillero Manuel Rodríguez en la guerra por la independencia de Chile. Su hermano Gregorio fue jefe de la primera guardia de honor de Bernardo O’Higgins, prócer de la emancipación nacional.
Su abuelo paterno, Ramón Allende Padín, fue Serenísimo Gran Maestre de la Orden Masónica y cofundador en 1871 de la primera escuela laica del país, la Blas Cuevas, en el puerto. Médico, librepensador, anticlerical y masón en un país conservador y beato, se alistó como voluntario en la Guerra del Pacífico y fue jefe de los Servicios Médicos del ejército, tras haber sido diputado durante ocho años y senador durante cuatro por el Partido Radical. Autodefinido como «el Rojo Allende», falleció en 1884, a los 40 años, y su funeral se convirtió en un acontecimiento de resonancia nacional, puesto que portaron su féretro personalidades como José Manuel Balmaceda o Ramón Barros Luco, posteriormente presidentes de la República (Nolff, 1993: 23-24).[1]
Su padre, Salvador Allende Castro, y sus tíos adhirieron también al radicalismo, una fuerza política fundada en 1858 que capitalizó el apoyo de las clases medias de tradición laica hasta el ascenso del Partido Demócrata Cristiano a mediados del siglo XX. Por tanto, Allende pudo explicarle a Régis Debray (1971: 61):
Conforme a una definición ortodoxa, mi origen es burgués, pero agrego que mi familia no estuvo ligada al sector económicamente poderoso de la burguesía, ya que mis padres ejercieron profesiones denominadas liberales y los antepasados de mi madre hicieron otro tanto.
Si en las cuatro décadas centrales del siglo XX, el periodo de estabilidad institucional que se extendió desde 1932 hasta 1973 y en el que Salvador Allende desarrolló su trayectoria política, Chile presentaba rasgos de excepcionalidad en el contexto latinoamericano, lo mismo sucedió entre 1833 y 1891. En una América Latina envuelta en recurrentes guerras civiles y golpes de estado protagonizados por los distintos grupos que se disputaban el poder, la oligarquía chilena impuso su proyecto a partir de 1833, cuando los sectores conservadores del valle central aplastaron cualquier contestación y asentaron su hegemonía con la promulgación de una Constitución que consagró un régimen presidencialista con periodos de cinco años y la posibilidad de la reelección (hasta su prohibición en 1871), un severo sufragio censitario masculino (hasta 1888, cuando se estableció como únicos requisitos, además de ser varón, saber leer y escribir y tener 21 años) y sin libertad religiosa hasta una reforma de 1865.
El arquitecto del régimen oligárquico fue el comerciante de Valparaíso Diego Portales, quien ostentó los ministerios de Gobierno y Relaciones y de Guerra y Marina y fue el hombre más influyente de la política nacional hasta su asesinato en 1837.[2]Armando De Ramón definió el régimen portaliano como el resultado de «dos acciones operativas»: en primer lugar, la imposición de una fuerte autoridad; en segundo lugar, y sobre todo, la conformación de un grupo de hombres «muy capaces» que actuaron en la política nacional hasta mucho después de la muerte de Portales y que completaron su obra, entre ellos el venezolano Andrés Bello, al argentino Domingo Faustino Sarmiento y Manuel Renjifo, Mariano Egaña, Manuel Montt y Antonio Varas, entre otros. Este grupo impulsó la Constitución de 1833, la reforma tributaria y aduanera, la reforma del sistema judicial y la promulgación de los códigos Civil, Penal y de Comercio, la Universidad de Chile, la reforma educativa y la implantación de la educación primaria (2004: 73-74).
Si el proyecto oligárquico impuesto por Portales caracterizó el siglo XIX chileno, la evolución económica del país conoció un viraje importante a partir de 1870, con el inicio del auge del salitre, un mineral con gran demanda como fertilizante desde Europa. Hacia 1872, el 25 % de la producción de la provincia peruana de Tarapacá estaba controlada por capitales chilenos y, al sur, en la costa boliviana aún tenía más peso, a través de la corporación chileno-británica Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de la que eran accionistas relevantes políticos chilenos. Precisamente, con el puerto de Valparaíso en su época dorada (antes de la construcción del Canal de Panamá), la presencia del capital británico en el país era notoria y ejercía una notable influencia en la política nacional (Collier y Sater, 1999: 87).
En los años posteriores el Estado chileno aumentó por la vía militar sus límites territoriales hasta casi sus fronteras actuales con la guerra contra Perú y Bolivia y el genocidio del pueblo mapuche conocido como «la Pacificación de la Araucanía». Entre 1879 y 1883 estuvo en guerra por segunda vez en cuatro décadas contra Perú y Bolivia y aquella contienda fue decisiva porque se apropió de la rica provincia salitrera peruana de Tarapacá y del territorio marítimo de Bolivia, cuya principal ciudad era Antofagasta. La guerra tuvo su origen en una larga disputa diplomática sobre los límites territoriales, pero en su trasfondo latía la pugna por el control de la inmensa riqueza que suponía la explotación del salitre.
Aquella contienda, que otorgó al naciente capitalismo chileno el control de este mineral, contempló la brutal ocupación de Lima en 1881 por el ejército chileno y prolongó un conflicto diplomático que tampoco se cerró en 1929, cuando la ciudad de Tacna fue devuelta a Perú. La conquista de un espacio que se prolongó finalmente hasta Arica, la incorporación efectiva del estrecho de Magallanes (lograda en 1842) y el control de la Araucanía completaron el territorio de la República y sobre todo proporcionaron al capital chileno y británico el monopolio mundial de la explotación del salitre.
De manera paradójica, una vez que el régimen oligárquico culminó con éxito la sustancial prolongación, manu militari, de las fronteras nacionales, quedó en evidencia la decadencia del «Estado portaliano», porque, en palabras del historiador conservador Francisco Antonio Encina, del edificio levantado por Diego Portales y sus hombres, en 1890 sólo quedaban los cimientos removidos y los muros desplomados. La guerra civil de 1891 clausuró la primera gran etapa del Chile republicano (De Ramón, 2004: 78).
El 18 de septiembre de 1886 el liberal José Manuel Balmaceda asumió la Presidencia de la República con el objetivo de emplear la riqueza del salitre al servicio del desarrollo del país, con la inversión a gran escala en obras públicas, mejoras educativas y la modernización militar y naval.[3]A comienzos de 1889 emprendió un viaje por las provincias septentrionales y de manera muy significativa el 7 de marzo en Iquique pronunció un extenso discurso sobre el futuro de la industria salitrera en el que se refirió a los peligros de un monopolio extranjero y señaló su deseo de que algún día el Estado fuera propietario de todos los ferrocarriles.
Mientras tanto, la crisis política se agudizaba y el Presidente perdía apoyos. A finales de 1890, el Congreso se negó a aprobar el presupuesto para el año siguiente y Balmaceda anunció que prorrogaría el del anterior. Pocos días después estalló la guerra civil más cruenta conocida en el país, en la que perdieron la vida cerca de diez mil personas y en la que la Marina y los intereses británicos apoyaron al Congreso y el ejército permaneció leal al jefe del Estado. En el plano militar el conflicto terminó el 31 de agosto con la ocupación de Santiago por las tropas del Congreso y el suicidio del presidente el 19 de septiembre en la legación argentina (Collier y Sater, 1999: 144-146).
En su trabajo clásico, el destacado historiador comunista Ramírez Necochea sostiene que aquella «contrarrevolución» fue promovida por los sectores«empeñados en impedir el progreso de la verdadera revolución pacífica que era impulsada por Balmaceda. Se ha probado de una manera categórica en otras páginas que los intereses económico-sociales de la oligarquía eran incompatibles, en mayor o menor grado, con transformaciones de tanta trascendencia y magnitud. Por eso levantaron su brazo armado contra un gobierno que actuaba en sentido genuinamente revolucionario y contra un presidente –Balmaceda– que era el alma de ese gobierno».
Así interpretó la izquierda en el siglo XX aquel dramático enfrentamiento y por ello invocó, particularmente Salvador Allende, en reiteradas ocasiones el ejemplo de Balmaceda[4](De Ramón, 2004: 79).
En cualquier caso, aquella guerra marcó una cesura en la evolución política del país y abrió paso al denominado periodo parlamentario, que se prolongó hasta la promulgación de la Constitución de 1925, restauradora del presidencialismo. En este contexto histórico nació Salvador Allende, en un tiempo en el que el movimiento obrero emergió de manera definitiva como un actor social relevante.
Allende fue el quinto hijo del matrimonio formado por el abogado Salvador Allende Castro y Laura Gossens Uribe, pero sus dos hermanos mayores murieron en la infancia. Antes que él también llegaron Alfredo e Inés y en 1910 nació su hermana Laura, a la que tuvo especial cariño y con quien compartiría trinchera en las filas del socialismo. Era muy pequeño cuando su familia, por el trabajo como funcionario del progenitor, se trasladó a vivir a Tacna, donde permanecieron hasta 1916 e inició sus estudios en la Sección Preparatoria del liceo local. Pasaron también algún tiempo en Iquique y en la meridional Valdivia, para regresar, en 1920, al puerto. En Valparaíso cursó los estudios secundarios en el liceo Eduardo de la Barra y fue en aquellos años cuando un sencillo zapatero libertario, quien vivía frente a su casa, le transmitió la semilla del pensamiento revolucionario (Debray, 1971: 61-62):[5]
Cuando era muchacho, en la época en que andaba entre los 14 y 15 años, me acercaba al taller de un artesano zapatero anarquista llamado Juan Demarchi, para oírle su conversación y para cambiar impresiones con él. Eso ocurría en Valparaíso en el periodo en que era estudiante del liceo. Cuando terminaba mis clases iba a conversar con ese anarquista que influyó mucho en mi vida de muchacho. Él tenía 60, o tal vez 63 años, y aceptaba conversar conmigo. Me enseñó a jugar ajedrez, me hablaba de cosas de la vida y me prestaba libros (...) esencialmente teóricos, como de Bakunin por ejemplo, y sobre todo, los comentarios de él eran importantes porque yo no tenía una vocación de lecturas profundas y él me simplificaba con esa sencillez y esa claridad que tienen los obreros que han asimilado las cosas.
El 23 de enero de 1971, durante sus primeros meses como Presidente de la República, Allende evocó su vida en Valparaíso en la ceremonia en la que la Municipalidad le otorgó la Medalla Diego de Almagro (Allende, 1971b: 154):
Para mí este acto tiene un contenido personal que puedo destacar: empecé a corretear, hace muchos años, para así decirlo, por las calles de Valparaíso, como estudiante del Liceo Eduardo de la Barra. Aquí vivieron los míos, y aquí seres queridos pagaron el tributo que todos pagamos a la vida. Por eso, al recibir de la Municipalidad esta distinción se reactualizan un cúmulo de recuerdos que se agolpan. Habiendo además cometido, no el delito, sino el hecho significativo de amarrarme más al puerto, ya que mi compañera es porteña. Entonces, para mí, todo lo envuelven el mar y los cerros, el recuerdo de mi infancia y de la juventud, la iniciación de mis trabajos como médico y la cárcel, donde estuviera recluido por mis ideas. Todo ello implica el haber estado siempre amarrado y anclado a esta ciudad.
Ayer, por ejemplo, para acentuar una vez más el golpe de recuerdos, llegué hasta el cerro Cordillera y en un trozo de ese sector, identificado por el tiempo, existe un edificio tosco, casi en ruinas, a pesar del esfuerzo que se ha hecho para adosar sus dos pabellones. Es una vieja y nueva escuela, es la Escuela Blas Cuevas, que cumple el 25 de octubre de este año 100 años de existencia. Esa escuela la fundaron Blas Cuevas y el doctor Allende Padín.
En diciembre de 1924, concluyó los estudios secundarios con mención honorífica, fue campeón juvenil de natación y decatlón y presidente del Centro de Alumnos. Al año siguiente solicitó la admisión como voluntario para cumplir el servicio militar en el regimiento Coraceros de Viña del Mar y cuando su familia tuvo que regresar a Tacna pidió el traslado al regimiento Lanceros de esta ciudad. Al concluirlo, en 1926, decidió cursar los estudios de Medicina en la Universidad de Chile, en Santiago, donde su hermano Alfredo estaba a punto de licenciarse en Derecho (Jorquera, 1990: 39-49).
Por primera vez se estableció largo tiempo en la capital, en un momento político convulso que desembocó en la dictadura del coronel Carlos Ibáñez del Campo, que reprimió al movimiento obrero y a la izquierda y se prolongó desde 1927 hasta 1931. Durante su etapa universitaria fue presidente del Centro de Alumnos de Medicina en 1927, con apenas 19 años, y vicepresidente de la combativa Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 1930 desde las filas del grupo Avance, mientras que al año siguiente fue delegado de la Escuela de Medicina en el Consejo Universitario. Los alumnos de ésta eran los de ideas más avanzadas, ya que la mayor parte procedía de provincias y vivían en un barrio muy modesto, mezclados entre las clases populares. Por las noches Allende se reunía con los otros muchachos que vivían en la misma pensión para leer en voz alta a Marx, Lenin y Trotsky.
Óscar Waiss, uno de sus compañeros en Avance y posteriormente en el Partido Socialista, recuerda una de las primeras intervenciones de Allende en las agitadas asambleas universitarias de aquellos años (1986: 21-22):
El debut de Allende fue muy curioso. Cuando éramos una minoría insignificante, nos resultaba muy difícil intervenir en las Asambleas, porque nuestros adversarios armaban un chivateo insoportable. Entonces decidimos lanzar a Salvador a la tribuna, porque tenía un aspecto de pije, no lo conocían y su origen social era claramente burgués. Subió el Chicho[6] –ya lo llamábamos así– al sitio señalado y comenzó su intervención diciendo con voz sonora: «Señores». Los radicales, que eran el núcleo principal de la derecha, se callaron pensando que se trataba de uno de ellos; nosotros permanecimos en silencio muy desconcertados, pues en esos tiempos decir «señores» en vez de «compañeros» significaba una herejía repudiable. Pero Salvador tenía una notable inteligencia y agilidad mental extraordinaria; se lanzó pues a hablar de la libertad, tema en que nadie se atrevía a mani festar discrepancias o reservas, y, en nombre de esa libertad reconquistada, pidió respeto para exponer sus ideas. Logró el milagro y, desde ese día, se convirtió en un líder universitario.
Por el realismo político del que ya entonces hacía gala, Allende fue expulsado de Avance en 1931, tal y como él mismo explicó el 2 de diciembre de 1972 a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, México, para exhortarles a que huyeran del extremismo estéril (Witker, 1980: 4-5):
Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que como han leído el Manifiesto Comunista, o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que, por lo menos, tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario, en una sociedad burguesa, es difícil.
Un ejemplo personal: yo era un orador universitario de un grupo que se llamaba Avance... el grupo más vigoroso de la izquierda. Un día se propuso que se firmara, por el grupo Avance un manifiesto –estoy hablando del año de 1931– para crear en Chile los sóviets de obreros, campesinos, soldados y estudiantes. Y yo dije que era una locura, que no había ninguna posibilidad, que era una torpeza infinita y que no quería, como estudiante, firmar algo que mañana, como profesional, no iba a aceptar.
Éramos 400 los muchachos de la universidad que estábamos en el grupo Avance, 395 votaron mi expulsión; de los 400 que éramos, sólo dos quedamos en la lucha social. Los demás tienen depósitos bancarios, algunos en el extranjero; tuvieron latifundios –se los expropiamos– y a los de los monopolios les pasó lo mismo. Pero en el hecho, dos hemos quedado y a mí me echaron por reaccionario; pero los trabajadores de mi patria me llaman el Compañero Presidente.
En 1932, por primera vez en América Latina, se proclamó una República Socialista que, aunque de existencia efímera, sentó las bases para la fundación del Partido Socialista de Chile. La noche del 4 de junio Marmaduque Grove, coronel de la Fuerza Aérea, entró en La Moneda acompañado por un centenar de personas, partidarios del ex presidente Arturo Alessandri y del coronel Ibáñez y también personas de ideas socialistas, declaró depuesto al presidente Juan Esteban Montero y proclamó la República Socialista.
Durante los doce días en que una junta de gobierno presidida por tres personas (Eugenio Matte –dirigente de una agrupación socialista–, el periodista Carlos Dávila y el general retirado Arturo Puga) rigió los destinos del país, la mayor parte de los ministerios estuvieron a cargo de dirigentes socialistas como Óscar Schnacke, Eugenio González o Carlos Alberto Martínez. A pesar de su breve existencia y de las discrepancias que despertó en el conjunto de la izquierda puesto que el Partido Comunista se opuso públicamente a ella, sus dirigentes expresaron «una clara voluntad de cambio» y propusieron al país un discurso que sugería que «algo nuevo y serio» se avecinaba (Arrate y Rojas, 2003: 151).
El 16 de junio un grupo de militares, que acusó a Matte y Grove de pretender conducir el país al comunismo, puso fin a aquella singular experiencia y desterró a Matte, Grove y otros destacados socialistas a la Isla de Pascua, donde tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre aquella experiencia y concluyeron la necesidad de formar un partido que agrupara a todas las pequeñas formaciones que compartían su ideario y que habían actuado o surgido al calor de los acontecimientos de aquel año.
Si su decidida oposición a la dictadura de Ibáñez le supuso la expulsión temporal de la Universidad, Salvador Allende también fue encarcelado tras la caída de la República Socialista, a la que había apoyado (Debray, 1971: 59):
Tuve cinco procesos, fui sometido a cortes marciales. Cuando vino la caída de la República Socialista de Marmaduke Grove estaba haciendo mi internado de medicina en Valparaíso. Entonces pronuncié un discurso como dirigente universitario en la Escuela de Derecho, como consecuencia del cual se me detuvo. Además, fueron detenidos otros familiares míos (...) Ahí nos juzgó una corte marcial que nos puso en libertad. Nuevamente nos tomaron presos y nos sometieron a una segunda corte marcial, vino toda la etapa del proceso propiamente tal.
En aquellos días su padre estaba gravemente enfermo, le habían amputado una pierna y tenía síntomas de gangrena en la otra:
De ahí que estando detenidos se nos permitió a mi hermano y a mí ir a ver a nuestro padre. Allí como médico me di cuenta del estado de gravedad suma en que se encontraba. Pude conversar unos minutos con él y alcanzó a decirnos que sólo nos legaba una formación limpia y honesta y ningún bien material. Al día siguiente falleció; en sus funerales hablé para decir que me consagraría a la lucha social, promesa que creo haber cumplido.
Tomás Moulian subraya el significado de estas palabras (1998: 35):
Esta autoimagen es interesante, Allende vincula su vocación de luchador social a la fuerza de afectos, a esa simbólica promesa realizada ante la tumba paterna. No la liga al conocimiento ideológico, a la iluminación del marxismo. En esa confesión ante Debray, él realiza sin pretenderlo un retrato sociológico de la generación política socialista de los años treinta. Provenientes la mayor parte de la tradición del humanismo laico, de familias de capas medias profesionales provincianas, realizan su tránsito hacia posiciones revolucionarias de manera distinta a la generación de los sesenta. Se sensibilizan, no a través del vehículo de la teoría marxista, sino a través de un conocimiento empírico de la miseria, que Allende realiza durante su práctica en el Hospicio de Santiago, o a través de su inmersión en las luchas sociales de esos años agitados.
En las elecciones del 30 de octubre de 1932 Arturo Alessandri fue elegido presidente con el 54,6 % de los votos y Grove, sin tener detrás una organización política, ni realizar campaña, quedó en segundo lugar, con el 17,7 %. La crisis del Partido Comunista, atravesado por la polémica entre Stalin y Trotsky, se tradujo en el exiguo apoyo alcanzado por su candidato presidencial, Elías Lafferte (el 1,2 %) (Cruz-Coke, 1984: 99). El notable respaldo a la candidatura de Grove aceleró el proceso de creación del Partido Socialista, en el que participó Salvador Allende, como le explicó a Debray: «Yo no adherí al Partido Socialista, Régis: yo soy fundador del Partido Socialista, uno de los fundadores». Sobre por qué no ingresó en el Partido Comunista, que ya tenía entonces dos décadas de vida, apuntó (1971: 57-58):
Efectivamente, cuando fundamos el Partido Socialista existía el Partido Comunista, pero nosotros analizamos la realidad chilena y creímos que había cabida para un Partido que, teniendo un pensamiento filosófico doctrinario similar, un método como el marxismo para interpretar la historia, era un Partido que no tenía vinculaciones de tipo internacional, lo cual no significaba que nosotros desconociéramos el internacionalismo proletario. (...) El Partido Comunista aparecía como un partido más hermético, más cerrado, nosotros creíamos que era conveniente un partido que sobre la base, reitero, del mismo pensamiento, tuviera una concepción más amplia, de una independencia absoluta, con otra táctica que enfocara esencialmente los problemas, digamos, chilenos con un criterio ¿no? al margen de una posición vinculada internacionalmente.
En la fundación del Partido Socialista convergieron numerosos varios grupos de matriz marxista, militantes trotskistas expulsados del Partido Comunista y la Acción Revolucionaria Socialista de Óscar Schnake y Eugenio González, de inspiración anarcosindicalista. Su primera Declaración de Principios proclamó:
El Partido Socialista adopta como método de interpretación de la realidad el marxismo, enriquecido y rectificado por todos los aportes científicos del constante devenir social. La actual organización capitalista divide la sociedad humana en dos clases cada día más definidas, una clase que se ha apropiado los medios de producción y que los explota en su beneficio y otra clase que trabaja, que produce y que no tiene otro medio de vida que su salario.
Al contrario de lo que tradicionalmente se sostiene, el Partido Socialista habló en aquel documento de la necesidad de una suerte de dictadura del proletariado:
El régimen de producción capitalista, basado en la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos de producción, de cambio, de crédito y de transportes, debe necesariamente ser reemplazado por un régimen económico socialista en que dicha propiedad privada se transforme en colectiva. Durante el proceso de transformación total del sistema es necesaria una dictadura de trabajadores organizados.
Incluso descartó la posibilidad de construir el socialismo «por medio del sistema democrático» (Arrate y Rojas, 2003: 170):
La transformación evolutiva por medio del sistema democrático no es posible porque la clase dominante se ha organizado en cuerpos civiles armados y ha erigido su propia dictadura para mantener a los trabajadores en la miseria y en la ignorancia e impedir su emancipación. La doctrina socialista es de carácter internacional y exige una acción solidaria y coordinada de los trabajadores del mundo. Para resolver este postulado el Partido Socialista propugnará la unidad económica y política de los pueblos de Latinoamérica para llegar a la Federación de las Repúblicas Socialistas del continente y a la creación de una política antiimperialista.
A finales de 1932, Salvador Allende recibió el título de licenciado en Medicina con su tesis de grado titulada Higiene mental y delincuencia[7]y, al no hallar oportunidades de trabajo en la capital, regresó a Valparaíso, ejerció en la Asistencia Pública y fundó la revista Medicina Social. En 1971, le explicó a Roberto Rosellini, en una entrevista grabada para varias televisiones, algunos episodios de aquellos años y sus dificultades para hallar trabajo debido a su participación en las luchas estudiantiles y su militancia socialista (Archivo Salvador Allende, 12, 1993: 67-74):
Tuve muchas dificultades, porque, aunque fui un buen estudiante y me gradué con una calificación alta, me presenté por ejemplo a cuatro concursos en los que era el único concursante y sin embargo los cargos quedaron vacantes. ¿Por qué? Por mi vida estudiantil.
En Valparaíso tuve que trabajar duramente en el único puesto que pude desempeñar: asistente de anatomía patológica. Con estas manos he hecho 1.500 autopsias. Sé qué quiere decir amar la vida y sé cuáles son las causas de la muerte. Terminando mi trabajo de médico me dedicaba a organizar el Partido Socialista. Yo soy el fundador del Partido Socialista de Valparaíso. Me enorgullece haber mantenido desde cuando era estudiante hasta hoy una línea, un compromiso, una coherencia. Un socialista no podía estar en otra barricada que en aquélla en la que yo he estado toda mi vida.
Como dirigente socialista, criticó en distintos actos al Gobierno conservador de Arturo Alessandri y a consecuencia de ello fue detenido por funcionarios de Investigaciones y relegado entre julio y noviembre de 1935 al puerto nortino de Caldera. Allí desarrolló una interesante actividad ya que, al comprobar el estado deficiente de la salud pública, procedió a vacunar a toda la población y, en su condición de dirigente socialista, su labor de adoctrinamiento fue asimilada por una gran parte de la población (Nolff, 1993: 29-30).
Al regresar a Valparaíso volvió a difundir por los cerros las propuestas de su organización al tiempo que ejercía la medicina con un marcado sentido filantrópico, como lo hiciera su abuelo. Su subsistencia la garantizaba trabajando como médico legista y con una consulta privada en una oficina que le prestaba su cuñado, el doctor Eduardo Grove. En 1935, promovió la creación de la Sociedad Médica de Chile y se encargó de la redacción del Boletín Médico de Chile. En el Partido Socialista su trayectoria fue ascendente: jefe de núcleo en 1933, secretario de seccional al año siguiente y secretario del Comité Regional de Valparaíso en 1935. En aquellos años también ingresó en la Masonería (Rocha, 2000).
Asimismo, fue un miembro muy activo de las Milicias Socialistas, creadas en respuesta a la actuación de las derechistas Milicias Republicanas y del Movimiento Nacional Socialista de Chile, con cuyos militantes solían enfrentarse en las calles (Veneros, 2003: 88-89). Waiss recuerda que fue Allende el dirigente de las Milicias en Valparaíso (Jorquera, 1990: 181):
Nosotros, en Santiago, recibíamos informes de los enfrentamientos en Valparaíso entre nuestros camaradas y los nazis. Y entonces empezamos a oír mencionar continuamente el nombre de Salvador Allende. Porque él dirigía a nuestra gente en el Puerto.
En diciembre de 1956, en el Senado, Allende recordó de manera elogiosa la actuación de las Milicias Socialistas, que se disolvieron cuando el gobierno del Frente Popular prohibió la existencia de este tipo de organizaciones (Martner, 1992: 186):
Cuando muchos senadores de la derecha –no todos, por suerte– miraban con complacencia el «nazifascismo», fueron los jóvenes de la Juventud Socialista los que dieron su sangre generosa en las calles de todo Chile para lograr que el régimen democrático, que no nos satisface plenamente, se mantuviera. Y no hay ningún partido, ni el Conservador, ni el Radical, ni el Liberal, que tenga más víctimas que el Partido Socialista, que nosotros, que los socialistas de todos los sectores, en la lucha contra el fascismo.
La fundación del Partido Socialista cerró el periodo fundacional del movimiento popular chileno. Si el «Estado Portaliano» consagró a partir de 1833 la voluntad de la oligarquía como ley, desde los albores de la República hubo grupos sociales que se rebelaron contra su hegemonía. Así, Ramírez Necochea rescató el levantamiento de los mineros de Chañarcillo en 1834 y de otros sectores laborales en unas acciones caracterizadas por las interrupciones del trabajo y el saqueo de los almacenes de las compañías (1956: 130). Fue en 1850 cuando las ideas socialistas se expusieron públicamente por primera vez. Dos años después de la publicación del Manifiesto Comunista, Santiago Arcos y Francisco Bilbao, junto con otros intelectuales y trabajadores manuales, fundaron la Sociedad de la Igualdad, la primera organización que se propuso como objetivo el cambio social. La Sociedad de la Igualdad llegó a reunir a más de tres mil adherentes hasta que a los siete meses de su creación fue clausurada por el Gobierno conservador de Bulnes, quien declaró el estado de sitio y apresó a Arcos y a otros dirigentes. Su discurso contestatario, expuesto en su periódico El Amigo del Pueblo y transmitido también en escuelas y talleres de educación popular, alcanzó un cierto eco social.
En el último cuarto del siglo XIX surgió ya una notable prensa obrera, a consecuencia de la llegada de las ideas marxistas y anarquistas llevadas a América por los inmigrantes europeos. En 1890 tuvo lugar la primera huelga general de la historia del país, iniciada en Iquique el 2 de julio por los estibadores y que se extendió hasta las minas de carbón de Lota y Coronel. Asimismo, una fuerza política que contaba con el apoyo de sectores obreros, como el Partido Democrático, conquistó un espacio en el Congreso Nacional y alcaldías tan relevantes como la de Valparaíso.
En el cambio de siglo, tuvo lugar el proceso de prusianización del ejército, dirigido por el general Emil Körner, y la oligarquía asestó un golpe magistral a la clase trabajadora al imponer por ley el servicio militar obligatorio: en las décadas siguientes los hijos de las clases populares fueron adiestrados y utilizados para reprimir en repetidas ocasiones las expresiones de rebeldía de su clase social. Así sucedió en 1903 con la huelga de los estibadores de Valparaíso, que originó un levantamiento popular sofocado por unidades militares enviadas desde la capital, o en octubre de 1905, con la «huelga de la carne» en Santiago, aplastada también por el ejército. Pero la masacre obrera que más ha perdurado en la memoria popular, por los más de tres mil trabajadores asesinados y por la emocionante Cantata creada por Luis Advis e interpretada por Quilapayún, es la de la Escuela Santa María de Iquique en diciembre de 1907.[8]
La matanza de Iquique hundió durante algunos años a las organizaciones obreras, ya que las sociedades de resistencia tuvieron que soterrarse y se disolvieron las grandes mancomunales. Pero en 1911 el Partido Demócrata firmó un pacto con los partidos Conservador y Liberal Democrático que supuso la división de sus filas y la salida de los sectores obreros más combativos, encabezados por el tipógrafo Luis Emilio Recabarren, quien junto con un grupo de trabajadores de Iquique acometió la fundación de un verdadero partido de los trabajadores con implantación en todo el territorio nacional. El 21 de mayo de 1912 Recabarren, en un artículo periodístico titulado «Vamos al socialismo», llamó a los obreros del salitre a abandonar el Partido Demócrata para crear en Tarapacá «el formidable pedestal del Partido Socialista de Chile». En los días posteriores los trabajadores de 22 agrupaciones demócratas de la provincia acogieron su llamamiento (Pinto Vallejos, 1999: 315-316).
Después del fracaso de distintas experiencias partidarias de inspiración marxista, el 4 de junio de 1912 Recabarren y sus compañeros fundaron en Iquique el Partido Obrero Socialista (POS), la primera gran organización política de la izquierda chilena, que tan sólo tres años después ya tenía una estructura nacional y un influyente diario obrero, El Despertar de los Trabajadores, que se publicó hasta 1927.[9]Además, la presencia de militantes del POS fue decisiva para que la Federación Obrera de Chile (FOCh), creada en 1909 por sectores católicos conservadores, virara en 1917 hacia posiciones marxistas y dejara de ser una organización mutualista de ferroviarios para convertirse en la primera central sindical de ámbito nacional.
El triunfo de la Revolución bolchevique tuvo una gran repercusión en el movimiento obrero de matriz marxista en Chile y, si en su IV Congreso de diciembre de 1921 la FOCh aprobó su incorporación a la Internacional Sindical Roja, el 1 y 2 de enero de 1922 el Partido Obrero Socialista celebró su IV Congreso en Rancagua y concluyó su proceso de adhesión a la III Internacional, por lo que, en virtud de las 21 condiciones establecidas por Lenin, pasó a denominarse Partido Comunista de Chile.
La crisis del salitre a partir de 1919 ocasionó el cierre de decenas de oficinas, por lo que miles de trabajadores del Norte Grande se desplazaron a otros puntos del país y llevaron consigo el ideario socialista. En 1925, en medio de la peor crisis política desde 1891 (antesala de la dictadura de Ibáñez), el Partido Comunista logró elegir a su primer senador y a siete diputados. Pero el suicidio de Recabarren en diciembre de 1924 y la involución hacia posiciones sectarias minaron su influencia social durante algunos años y no se recuperó hasta una década después, cuando contribuyó a forjar el Frente Popular y optó por una línea política que mantuvo durante cuatro décadas.
En la creación del Frente Popular tuvo una gran importancia la Guerra Civil española. Por la prensa de izquierdas, la heroica lucha de la República contra el fascismo fue seguida día a día e influyó en la gestación del clima político que permitió la conformación de una coalición de este tipo.
Salvador Allende era el presidente del Frente Popular en Valparaíso en 1937, cuando sólo tenía 29 años, y en los comicios de aquel año fue elegido diputado por la zona, en la que fue la primera de sus cinco victorias en elecciones parlamentarias. El Partido Socialista eligió un total de 19 diputados y obtuvo el 11,1 % de los votos. Allende alcanzó 2.021 votos (1.800 de ellos en Valparaíso y 221 en Quillota) y fue el único socialista de los doce candidatos elegidos en esta circunscripción.[10]
En su primera etapa como parlamentario, que se prolongó hasta 1939, impulsó varios proyectos de ley sobre la alfabetización obrera y campesina, la prohibición de los monopolios, la reforma del Código del Trabajo o la creación del Consejo Superior de Protección a la Infancia y la Adolescencia (Nolff, 1993: 31). El 26 de julio de 1937 intervino en nombre de los diputados socialistas para fijar su posición frente a un proyecto de ley promovido por el Gobierno de Alessandri para establecer los servicios de medicina preventiva en el país (Quiroga, 1988: 32):
Pienso que Chile es una sola y gran choza, en la cual sólo hay un enfermo: todo el pueblo de Chile. He recordado esto, porque pienso, asimismo, que, si bien es verdad el profesor Cruz Coke tira hoy día de la carretilla del Gobierno, no se va a producir el milagro, no va a llegar el sol a la cama del enfermo, que es el pueblo de Chile; y digo «no va a llegar el sol», porque no es sólo el sol del reposo preventivo lo que este pueblo necesita, sino que es una legislación que se aplique en su integridad, y que vaya al substratum profundo de los males sociales, y que de una vez por todas terminen con el agio y la especulación, y que rompa la indiferencia del Gobierno ante los grandes problemas de interés nacional que subsistiendo en toda su crudeza, estrangulan a los sectores medios y propulsores del país.
Chile fue el único país americano donde las izquierdas y el centro progresista organizaron una coalición antifascista y, al igual que en Francia y España, también allí resultó vencedora, en este caso en las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 1938, cuando la candidatura del maestro radical Pedro Aguirre Cerda derrotó por un margen de tres mil votos al derechista Gustavo Ross. El Frente Popular imprimió un viraje histórico a la economía nacional, con la puesta en marcha de la política de sustitución de importaciones y la creación en 1939 de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que impulsaron el desarrollo de la industria nacional tras los graves efectos de la crisis del 29.
En diciembre de 1938, cuando sólo habían transcurrido cinco años de su fundación y apenas hacía un mes y medio de la victoria del Frente Popular, el V Congreso del Partido Socialista dejó al descubierto la existencia de dos sectores que discrepaban sobre el papel del partido en el Gobierno de Aguirre Cerda. En aquel Congreso, que eligió a Allende como subsecretario general, los socialistas aprobaron la participación en el Ejecutivo, pero su heterogeneidad ideológica dio paso a tres lustros de divisiones y ya en 1940 un grupo de dirigentes encabezados por César Godoy Urrutia fundó el Partido Socialista de los Trabajadores (PST).
En una de sus últimas intervenciones como diputado, en junio de 1939, Allende exhibió la oratoria didáctica que le caracterizó y expresó cuál era su concepción del marxismo, en respuesta a un diputado de la oposición derechista (Quiroga, 1988: 59):
Los diputados socialistas a cuyo nombre hablo analizamos los fenómenos sociales a través del marxismo, que no es un dogma, sino un método para interpretar la historia, y cuyos fundamentos lo constituyen el materialismo y la lucha de clases. Ésta nos evidencia que existen en la sociedad capitalista sectores sociales, grupos humanos antagónicos. Antagonismos que emanan de sus distintos intereses económicos. Los detentadores de la riqueza y del poder son los opresores o explotadores que oprimen a los que viven de su salario o jornal, a quienes explotan política y económicamente.
Al defender en aquella ocasión al Frente Popular, expresó tempranamente su apuesta por la formación de bloques políticos amplios que permitieran realizar las transformaciones que a su juicio el país requería:
Para realizar nuestro camino y de acuerdo con la realidad, adoptamos diversas tácticas políticas. Ayer el block de izquierdas; hoy el Frente Popular. Al hacerlo hemos claramente expuesto lo que esto significa. No se puede confundir un gobierno socialista con un gobierno de Frente Popular. Un gobierno frentista está creado para defender las garantías democráticas en contra de la amenaza tenebrosa del fascismo, cuya acción empieza ya a sentirse en estas tierras de América.
Al prohijar al Frente Popular, no hemos depuesto nuestro acervo doctrinario, ni nuestra acción combativa. No hemos renunciado a nuestro derecho a exponer nuestras ideas y nuestra finalidad como partido. No. Hemos, sí, comprometido nuestra fe, para mantener la democracia, en la lucha sin cuartel en que estamos empeñados contra la oligarquía, el fascismo y el imperialismo. Lo hemos dicho al país y lo recalcamos nuevamente que un programa socialista no es lo mismo que uno del Frente Popular.
El programa del Frente Popular está basado en la aceptación de puntos comunes en el orden económico, político y social por parte de todos los partidos que integran esta combinación, aunque pueda entre ellos existir diferencias doctrinarias.
El Frente Popular es una barricada defensiva en la que se cobijan todas las fuerzas democráticas. Su acción no está ligada a ningún compromiso y su orientación está basada en el conocimiento pleno de la chilenidad. Su destino, servir los intereses populares a través de un gobierno del pueblo.
En aquel discurso también leyó un párrafo de un documento doctrinario del Partido Socialista que permaneció entre las ideas centrales de su pensamiento político:
El Partido Socialista plantea que, mientras existan clases sociales antagónicas, oligarquía explotadora, aliada y servidora del imperialismo, y multitudes trabajadoras oprimidas, y el Estado esté convertido, por la fracción dominante, en instrumento de represión, será utópica una auténtica democracia política y no se logrará tampoco el bienestar económico de las capas laboriosas. Por eso, el Partido Socialista lucha contra los soportes financieros del régimen dominante: el latifundio y el imperialismo. La victoria sobre estos factores semicoloniales de nuestra economía será el primer paso firme hacia una legítima democracia y un avance en la marcha ascendente hacia el Socialismo.
Y, en septiembre de aquel año, tomó la palabra en la Cámara para defender un proyecto de ley de alfabetización pensado para los obreros y los campesinos. El diputado Allende diseccionó la magnitud del analfabetismo que caracterizaba la realidad del país, que «lesiona tan directamente la existencia misma de la vida democrática de la nación», y por ello instó al Gobierno del Frente Popular, «que nació del pueblo y vive para el pueblo» (y cuyo Presidente había proclamado: «Gobernar es educar»), a emprender dos acciones inmediatas: alcanzar el número de escuelas y maestros necesarios para incorporar al sistema educativo primario a los 350.000 niños sin escolarizar y crear un cuerpo de instituciones alfabetizadoras a lo largo de todo el país para las personas adultas que se hubiesen visto privadas del acceso a la enseñanza o accedido a ella de manera insuficiente. Para ello, el primer artículo del proyecto de ley planteó la creación del Departamento de Alfabetización Obrera y Campesina en el Ministerio de Educación. «¡Por un Chile sin analfabetos! ¡Porque todo Chile sea una escuela!», exclamó (Quiroga, 1988: 139-148).
Fue también durante su breve periodo como diputado cuando inauguró su costumbre de pronunciarse desde el Congreso Nacional sobre los asuntos centrales de la coyuntura internacional y así el 26 de noviembre de 1938, dos semanas después de la «noche de los cristales rotos», remitió junto con otros 75 parlamentarios un telegrama de protesta a Adolf Hitler (Pey, 2005: XI):[11]
... en nombre de los principios que informan la vida civilizada, consignamos nuestras más vivas protestas por la trágica persecución de que se hace víctima al pueblo judío en ese país y formulamos votos porque su Excelencia haga cesar tal estado de cosas y restablezca para los israelitas el derecho a la vida y a la justicia, tan humana y elocuentemente reclamados por el Presidente Roosevelt.
El 24 de enero de 1939, la noche en que un violento seísmo causó más de treinta mil muertos en el sur del país, Salvador Allende conoció a una joven y hermosa estudiante de Historia, natural también de Valparaíso, Hortensia Bussi, y el 16 de septiembre de 1940 contrajeron matrimonio. Pronto nacieron sus tres hijas: Carmen Paz, Beatriz e Isabel.
Si repudió los primeros crímenes del nazismo, también participó en la acogida a los más de dos mil republicanos españoles que llegaron procedentes de Burdeos a Valparaíso el 4 de septiembre de 1939 a bordo del Winnipeg, en un viaje organizado por Pablo Neruda, designado Cónsul Especial para la Inmigración Española por Aguirre Cerda. Como miembro del Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles, Allende asistió en Santiago a varios actos de solidaridad con los pasajeros del Winnipeg y con el tiempo algunos de ellos, como el destacado pintor José Balmes o Víctor Pey, se convirtieron en grandes amigos suyos.
La condena de la dictadura franquista estuvo presente en su discurso político hasta el final de su vida. Así, por ejemplo, el 12 de septiembre de 1945, al intervenir en el Senado para fijar su posición frente a la Carta de las Naciones Unidas, recordó la complacencia de la mayor parte de los parlamentarios de la derecha con las potencias del Eje y con el fascismo en la Guerra Civil española y expresó su deseo de que la derrota del totalitarismo en Europa alcanzara también a España (Martner, 1992: 134):
Nuestro Gobierno y ciertos políticos no quieren recordar que la guerra comenzó en España; que la revuelta de Franco, apoyada por las potencias del Eje, fue el primer estallido de la conflagración internacional. Esta guerra debe terminar en España y con la instauración de un régimen de acuerdo con la voluntad soberana del pueblo español.
¡Ah, si recordáramos la defensa que se ha hecho del régimen franquista; si repitiéramos las palabras que han pronunciado en este Honorable Senado los senadores de derecha y las que pronunciaron en la Honorable Cámara los diputados de esta combinación política...
En octubre de 1939, por encargo de su Partido, Allende asumió el Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social en el Gobierno de Aguirre Cerda y tomó posesión como el ministro del ramo más joven de la historia nacional.[12]Su amigo y compañero Carlos Briones evocó su enorme interés por estos aspectos (Jorquera, 1990: 177):
Con Salvador pasábamos horas y horas analizando temas como salud, vivienda, educación, ingresos y su distribución, condiciones de vida de la clase trabajadora, política de salarios, alimentación, mortalidad, estructura de los servicios de salud, tanto del Estado como de los organismos de previsión... Esos fueron los asuntos que más apasionaron a Salvador.
Allende inició su labor con la redacción del libro La realidad médico-social chilena, un crudo diagnóstico de las condiciones de vida de las grandes mayorías que fue distinguido con el premio Carlos Van Buren de la Asociación Médica de Chile (Quiroga, 1988, 103-104):
Nuestro país vive un momento de su historia en que pugna por desprenderse de formas económicas antiguas, autocráticas y de libre competencia, para canalizar su vida social por cauces de cooperación y de bienestar efectivo que abarque a todas las capas populares y de clase media. Éste es el significado fundamental que para Su Excelencia el Presidente de la República, el Partido Socialista y sus Ministros tiene el gobierno de Frente Popular que la ciudadanía instauró hace apenas un año: reconquistar la riqueza social y la potencia económica de la nación, controlarla, dirigirla, fomentarla, al servicio de todos los habitantes de la República, sin privilegios ni exclusivismos. Pero, además, y como consecuencia, devolver a la raza, al pueblo trabajador, su vitalidad física, sus cualidades de virilidad y de salud que ayer fueran su característica sobresaliente; readquirir la capacidad fisiológica de pueblo fuerte, recobrar su inmunidad a las epidemias; todo lo cual habrá de permitir un mayor rendimiento en la producción nacional a la vez que una mejor disposición de ánimo para vivir y apreciar la vida. Y, finalmente, conquistar para todas las capas sociales el derecho a la cultura en todas sus manifestaciones y aspectos. Un pueblo vitalizado, sano y culto, he ahí la consigna a la cual debemos atenernos todos los chilenos que anhelamos ardientemente servir a la patria, y que luchamos sin descanso por que el pueblo supere la etapa de explotación y de ignorancia en que ha vegetado. (...)
Ciento veinte años de vida política independiente no han bastado para incorporar a la vida cívica a las clases proletarias dentro del juego normal del progreso; apenas han sido suficientes para que las capas modestas, en escaso porcentaje, disfruten de una mínima parte de los adelantos económicos, técnicos y culturales alcanzados por la humanidad.
El formidable auge del industrialismo, los progresos de la ciencia, los adelantos realizados dentro de la higiene y de la medicina, los beneficios del acervo cultural, les han estado prácticamente vedados a la gran masa de los chilenos, que es en definitiva la forjadora de la riqueza pública.
Fue ministro hasta 1941 (cuando renunció y asumió como administrador de la Caja de Seguro Obligatorio) y durante aquel periodo de dos años reformó el Seguro Obrero Obligatorio y organizó en la Alameda (junto al aristocrático Club de la Unión) una exposición sobre la situación nacional de la vivienda, que puso de relieve las enormes carencias del país. El 14 de agosto de 1945, en el Senado, Allende recordó aquella iniciativa (Quiroga, 1988: 356):
El año 1939, en plena Alameda de las Delicias, hicimos una exposición pública sobre el problema de la vivienda (...) En Chile más de un millón quinientas mil personas viven en habitaciones insalubres; el 83 % de nuestras viviendas tienen piso de tierra; en término medio, 7,5 personas viven por habitación y 3,2 por cama. Manifestamos que existía un déficit de arrastre de 300.000 viviendas, déficit que se aumenta anualmente, porque no se construyen las casas necesarias para hacer frente al aumento vegetativo de la población.
Entre quienes trabajaron con él durante aquella etapa también estuvo Hernán Santa Cruz (Jorquera, 1990: 238-239):
El Ministerio de Salubridad estaba al lado del Mapocho. Salvador decidió inaugurar una política masiva de salubridad. Y formó un equipo que se reunía todas las tardes en la oficina del Ministro a diseñar esta nueva política. Comenzamos con la reforma a la ley de Seguro Obrero (la 4.054, que llegaría a ser famosa). Chicho consiguió con la OIT que nos enviaran al mejor de sus expertos. ¡Y reformamos la ley! Redactamos, asimismo, una larga serie de proyectos que después serían leyes. Como la de Accidentes de Trabajo, por ejemplo. Yo tenía alguna experiencia porque, en el fondo, la previsión social –seguros, pensiones...– nació en el ejército, como consecuencia de la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, ésas eran materias de las que debía ocuparme, en mi condición de Auditor General de Guerra, y también tuve mucho que ver con la seguridad social de los carabineros: la Mutualidad, la Caja de Carabineros... De manera que todos aportamos lo que sabíamos, bajo la dirección de Chicho. Y en este punto, hay que señalar algo muy importante: Salvador fue el primero que supo consolidar el concepto de seguridad social, no solamente en Chile, sino también en América Latina.
El triunfo del Frente Popular tuvo un significado trascendental puesto que fue la primera ocasión en que las fuerzas progresistas apartaron a la oligarquía del poder político. La participación destacada de Allende acrecentó su prestigio en el Partido Socialista y entre las clases populares y le persuadió de que en su país podía ser posible la construcción del socialismo sin el recurso a la violencia revolucionaria. El 25 de octubre de 1943 pronunció un discurso en un acto partidario de homenaje a la victoria de Pedro Aguirre Cerda (Archivo Salvador Allende, 6, 1990: 33-43):
El 25 de octubre de 1938 es para el pueblo de Chile y para sus masas obreras un acontecimiento político que quiebra el rumbo de nuestra vida nacional. Significa el desplazamiento de los viejos sectores tradicionalistas, que mantuvieron el Gobierno por más de ciento veinte años, y el triunfo de los grupos democráticos y populares que, unidos en torno a un maestro y un estadista, conquistaron el poder político. (...)
A Pedro Aguirre Cerda se le respetó, porque fue leal con el pueblo; porque creyó en el destino de las clases trabajadoras, porque bregó contra la incomprensión de muchos, la maldad de sus adversarios políticos y la terquedad de sus propios partidarios; porque anheló organizar un destino mejor para las masas ciudadanas, y para Chile un desarrollo económico e industrial que le permitiera su independencia. Porque ejerció su misión con dignidad de hombre y con dignidad de gobernante, por eso los socialistas, que fuimos leales con él en vida, hoy, en este instante de inercia política, en medio de la apatía en que vivimos, frente a la indiferencia culpable de muchos y a las vacilaciones del propio Gobierno, miramos a Aguirre y vemos en él al padre espiritual de una etapa que fue promisoria en su significado y en su iniciación y que debemos continuar, en función no de la voluntad de un hombre o de un Partido, sino de las esperanzas de un pueblo.
Ya como Presidente de la República, analizó la trascendencia, pero también las limitaciones de la experiencia frentepopulista (Debray, 1971: 66):
Nosotros tuvimos conciencia de que el Frente Popular indiscutiblemente representó un gran avance, porque fue la incorporación de la pequeña burguesía al ejercicio del poder, porque organizó a la clase obrera en una Confederación de Trabajadores, pero al mismo tiempo comprendimos perfectamente bien que la dependencia económica implicaba el sometimiento político. Y, si bien es cierto que el Frente Popular era un paso hacia delante, no implicaba ni podía implicar la liberación política y la plena soberanía que estaba supeditada a la dependencia económica.
Nosotros conscientemente actuábamos en el Frente Popular como una etapa, pero indiscutiblemente cada vez veíamos que los problemas de fondo no podían solucionarse. Y ¿por qué no podían solucionarse? Porque nuestras riquezas esenciales estaban en manos del capital extranjero. De ahí entonces que esa experiencia vivida fortificó nuestra convicción de que la lucha esencial en los países capitalistas dependientes o «en vías de desarrollo» es la lucha antiimperialista. Éste es el fondo, la base de los otros cambios estructurales.
[1] Creemos oportuno explicar el sistema de citas empleado: entre paréntesis, después del párrafo con la idea o afirmación citada, mencionamos el autor o, en su caso, el inicio del título, seguido del año de publicación y las páginas a las que nos referimos. En el apartado de bibliografía, pueden consultarse los datos del documento o libro completos.
[2] En su excelente síntesis de la historia de Chile, De Ramón cita la carta que mejor sintetiza la ideología de Portales («si es que así puede llamarse»), reivindicada por la dictadura de Pinochet 140 años después: «La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es necesario para establecer una verdadera república. (...) La república es el sistema que hay que adoptar, pero¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual» (2004: 72-73).
[3] «En 1887, se creó un nuevo Ministerio de Obras Públicas, el cual, en 1890, absorbió más de un tercio del presupuesto de la nación. Nuevas escuelas, nuevos edificios de gobierno, la primera sección del ferrocarril transandino, el dique seco de Talcahuano, la canalización del río Mapocho, el largo puente sobre el río Bío-Bío, el viaducto del Malleco: Balmaceda dejaría una huella innegable en Chile» (Collier y Sater, 1999: 143).
[4] El 14 de septiembre de 1973, Pablo Neruda escribió postrado en su cama de Isla Negra las últimas páginas de su libro de memorias, en las que comparó a Balmaceda con Allende: «Chile tiene una larga historia civil con pocas revoluciones y muchos gobiernos estables, conservadores y mediocres. Muchos presidentes chicos y sólo dos presidentes grandes: Balmaceda y Allende» (1979: 473-474).
[5] En un hermoso artículo, Eric Hobsbawn recupera y ensalza el proverbial radicalismo político de estos obreros en las sociedades europeas del siglo XIX que transitaban del feudalismo al capitalismo industrial. «“¿Hay un motín? ¿Surge un orador de la multitud? Se trata sin duda de un zapatero remendón que ha venido a pronunciar un discurso ante el pueblo”, escribió M. Sensfelder en 1856» (1999: 29).
[6] Éste era el apelativo cariñoso con que los familiares y amigos se referían a Allende. Su origen se remonta a las dificultades que tuvo en sus primeros años para pronunciar correctamente su nombre.
[7] Para una reseña y un análisis del contenido de la memoria de licenciatura de Salvador Allende, véase el trabajo del Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu (catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia), incluido en: Salvador Allende: Higiene mental y delincuencia. Respuesta al libro difamatorio de Víctor Farías. Fundación Presidente Allende y CESOC. Santiago de Chile, 2005. Disponible en: <www.salvador-allende.cl>.
[8] En demanda del pago de los salarios en efectivo, medidas de seguridad laboral y de atención médica, miles de obreros salitreros atravesaron el desierto de Atacama y llegaron a Iquique. El 21 de diciembre, con el estado de sitio decretado, unos siete mil obreros escuchaban en la escuela Santa María los discursos de unos oradores que se reafirmaban en sus demandas y criticaban el modelo de sociedad vigente. En las negociaciones de aquel día los obreros advirtieron de que si sus peticiones eran desatendidas no regresarían a las oficinas y emigrarían hacia el sur (Arrate y Rojas, 2003: 76-81). Los militares, bajo las órdenes del general Roberto Silva Renard, abrieron fuego y masacraron a unos tres mil trabajadores. Patricio Manns, en su detallado relato de esta masacre, narra, a partir del testimonio de Humberto Valenzuela, que el Gobierno ordenó trasladar a los supervivientes en «trenes calicheros» (los dedicados al transporte de los sacos de salitre) y una vez en su interior fueron baleados por las «guardias blancas» patronales; sus muertes ni siquiera fueron registradas (1999: 117-118).
[9] El 1 y 2 de mayo de 1915 el POS celebró en Viña del Mar su primer Congreso Nacional, en el que se aprobaron su declaración de principios, su programa mínimo y sus estatutos. Con la mirada en la Gran Guerra que se desarrollaba en Europa, el POS se declaró pacifista, se pronunció por la votación en blanco en las elecciones presidenciales y eligió un comité nacional con sede en Valparaíso, con Ramón Sepúlveda Leal como secretario general. En su programa se incluían propuestas como la creación del Ministerio de Trabajo, la jornada de ocho horas, la regulación del trabajo de las mujeres y los niños y del trabajo domiciliario, la aprobación de una legislación sobre accidentes laborales, retiro e invalidez, la creación del seguro obrero y la reglamentación del trabajo agrícola y minero. En un ámbito ya más global, el POS preconizaba la igualdad de género, la separación de la Iglesia y el Estado, la educación obligatoria, laica y gratuita, la atención médica a los niños y la garantía de su alimentación en las escuelas o la supresión de la pena de muerte (Barría, 1971: 45-46).
[10] Fuente: Servicio Electoral de la República de Chile.
[11] Éste es uno de los episodios que Joan Garcés cita para desnudar las mentiras que Víctor Farías vierte en su libelo, que fue oportunamente respondido y, por tanto, no merece mayor atención.
[12] Dos meses antes, había sido testigo como diputado de la dignidad de Aguirre Cerda ante el golpe de estado que el 25 de agosto lideró el general Ariosto Herrera, acción conocida como el Ariostazo. Decidido a poner fin al «régimen comunistoide del negro Aguirre» cuando ya había sido obligado a retirarse de las Fuerzas Armadas, se dirigió al regimiento Tacna, en Santiago, y pidió apoyo a los oficiales. Ante la indiferencia del ejército, su movimiento fue rápidamente reprimido y se entregó. El Presidente de la República se negó a someterse a un faccioso y le advirtió de que estaba dispuesto a morir si era necesario para defender el mandato que el pueblo le había entregado.