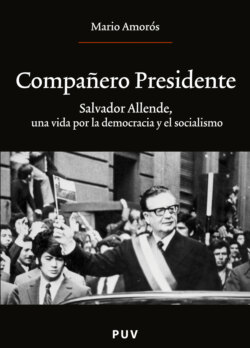Читать книгу Compañero Presidente - Mario Amorós Quiles - Страница 14
ОглавлениеIII. LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA
La primera candidatura presidencial de Salvador Allende representó un verdadero punto de inflexión. En febrero de 1953 se celebró el congreso fundacional de la Central Única de Trabajadores (CUT), que unió a los trabajadores de filiación comunista, socialista, socialcristiana, radical y anarquista (Moulian, 2006: 180-182), y también aquel año el Partido Socialista Popular puso fin a su colaboración con Ibáñez. En 1956 se fundó el Frente de Acción Popular, en 1957 el socialismo se reunificó y en 1958 Allende se quedó a treinta mil votos de La Moneda y la izquierda se confirmó como una alternativa de poder, cuatro meses antes de que los guerrilleros de Sierra Maestra entraran en La Habana y cambiaran la historia de América Latina.
El Congreso fundacional de la CUT se celebró entre el 12 y el 15 de febrero de 1953 en el Teatro Coliseo de Santiago en una convocatoria suscrita por delegados que representaban a unos 300.000 trabajadores sindicalizados y contó con la condescendencia del Gobierno, hasta el punto de que el ministro de Trabajo, Clodomiro Almeyda, intervino en la jornada inaugural para garantizar el respeto a la libertad sindical. Si bien en torno al 40 % de los delegados eran militantes comunistas, la primera dirección de la CUT estuvo presidida –y lo hizo hasta 1961– por Clotario Blest (un hombre de profundas creencias cristianas), acompañado por representantes de todas las tendencias: cinco comunistas, siete socialistas, tres anarquistas, dos socialcristianos, dos radicales, dos ibañistas, tres socialistas disidentes y un independiente (Arrate y Rojas, 2003: 290).[1]
En marzo, en las elecciones parlamentarias, el ibañismo arrasó y logró la mitad de los escaños en el Congreso Nacional. Allende se postuló en aquella ocasión por las circunscripciones de Tarapacá y Antofagasta y fue de nuevo elegido, por lo que se convirtió en el único senador del Partido Socialista de Chile. También triunfaron por aquellas provincias Raúl Ampuero (PSP), el agrario laborista Guillermo Izquierdo, el radical Marcial Mora y el liberal Fernando Alessandri.[2]Durante aquel periodo, Allende fue vicepresidente del Senado en 1954 (a pesar de que la izquierda era claramente minoritaria) y en 1955 el Senado aprobó su proyecto de creación del Servicio Nacional de Salud y de Seguridad Social.
En octubre de aquel año, Allende ejecutó otra de las maniobras que le reportó reconocimiento por su capacidad para leer el escenario político y actuar en consecuencia: su proverbial y reconocida «muñeca política». En unas elecciones parciales para elegir un senador, propuso que el Frente del Pueblo se aliara con toda la oposición a Ibáñez, incluidos los conservadores y los liberales, detrás de la candidatura del socialista Luis Quinteros Tricot, y desnudar así la naturaleza reaccionaria del ibañismo. Meses después reeditó la operación al apoyar la candidatura a diputado de Rafael Agustín Gumucio (destacado dirigente socialcristiano) frente a Clodomiro Almeyda. En aquellos días Osvaldo Puccio le planteó sus dudas (1985: 36):
En estas campañas electorales tuve algunas dudas respecto a la política de alianza propuesta por Allende. ¿No estaríamos creando un desconcierto ideológico en la mente de los compañeros al trabajar con sectores de la reacción? Yo pensé, en ese entonces, si no era preferible que nosotros levantáramos un candidato propio, con el cual perdiéramos la elección, pero hiciéramos claridad política. Allende me escuchó y me dijo que yo no le decía nada nuevo. Realmente existía el peligro, siempre y cuando las razones por las cuales se estaba haciendo esta alianza con los sectores de la burguesía no fueran razones de raíces políticas más profundas, y me explicó que lo que él buscaba con esto era despegar del árbol de Ibáñez a los sectores proletarios que aún estaban con él.
La única forma de hacerlo era golpeándolos. Me dijo: «Nosotros tenemos que recuperar de ahí sectores como los socialistas populares, los sectores obreros, que tiene muchos; Ibáñez tiene una gran masa obrera que está engañada. Y nosotros, con una alianza como la que hacemos, le demostramos a esa masa obrera que triunfos electorales se pueden conseguir con la derecha, pero que no se pueden conseguir conquistas políticas. Lo que tenemos que hacer es unirnos, unir el proletariado, unir a los partidos de la clase obrera y así vamos a obtener grandes triunfos políticos y no sólo triunfos electorales».
La ruptura con el ibañismo condujo al PSP de manera irremisible al entendimiento con las fuerzas que integraban el Frente del Pueblo. El 1 de marzo de 1956, los dos partidos socialistas, el comunista Partido del Trabajo, el Partido Demócrata del Pueblo y el Partido Democrático, con la participación desde la clandestinidad del Partido Comunista, suscribieron el Acta de Constitución del Frente de Acción Popular (FRAP) y eligieron como su presidente a Salvador Allende. El FRAP levantó un programa «antiimperialista, antioligárquico y antifeudal dirigido a la emancipación del país, al desarrollo industrial, a la eliminación de las formas precapitalistas de la explotación agraria, al perfeccionamiento de las instituciones democráticas y a la planificación del sistema productivo con vistas al interés de la colectividad y a la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores».
Si la composición del FRAP se correspondía con las tesis del Frente de Trabajadores, su política y su programa se acercaron más a la línea comunista. En las elecciones municipales de abril la izquierda alcanzó 130.000 votos y eligió 248 concejales.
Sin embargo, el debate central que atravesó toda la existencia del FRAP y más tarde de la Unidad Popular, hasta el 11 de septiembre de 1973, se inauguró ya en las postrimerías de 1955. A finales de octubre de aquel año, el PSP realizó su XVI Congreso, en el que aprobó la línea política del Frente de Trabajadores, que declaró agotada la etapa de los acuerdos con los partidos burgueses y apostó por una alianza que agrupara sólo a las fuerzas políticas obreras y a la CUT. En cambio, en abril de 1956 el X Congreso del Partido Comunista oficializó su apuesta por la «vía pacífica» explicitada en la línea política del Frente de Liberación Nacional,[3]que significaba una continuación de la línea política frentepopulista levantada a partir de 1933. El PCCh defendía la alianza con sectores de la burguesía cuyos intereses les enfrentaban con el capital monopolista y con el imperialismo para realizar los cambios profundos propios de la revolución democrático-burguesa y después avanzar de manera gradual hacia el socialismo (Varas, 1988: 144-173).
El 4 de diciembre 1956 Salvador Allende destacó en el Senado la trascendencia del proceso de unidad de la izquierda (Martner, 1992: 188-191):
Nosotros creemos que ha llegado la hora de que los partidos auténticamente populares creen una conciencia cívica capaz de brindarle a Chile una salida política, una alternativa distinta, una solución nueva, y esta salida política la estamos labrando lealmente en el Frente de Acción Popular; la estamos trabajando, los partidos que lo integran, a sabiendas de que hemos cometido errores, como errores cometieron Sus Señorías, antes y después.
No tuvo reparos en señalar ante el resto de senadores que los socialistas compartían trinchera en el FRAP con el Partido Comunista y, frente a las acusaciones de la derecha de que los comunistas promovieron la subversión durante los gobiernos de Aguirre Cerda y Ríos, defendió su actuación dentro de la legalidad. Asimismo, destacó algo importante para el futuro, su realismo político:
Los comunistas no son políticos improvisados. Tienen un método para medir los fenómenos sociales. Saben lo que es la ubicación geográfica y económica. Se dan cuenta de qué somos nosotros, dónde estamos situados, y comprenden, sin que se lo diga nadie, que habría de ser torpe, ingenuo y poco realista para pretender en Chile en esta época y en esta hora que hubiera un gobierno comunista.
¿Creen los señores senadores –y perdónenme, pues tengo el mayor respeto por la personalidad de Elías Lafferte– que podría durar en Chile un Gobierno formado por los señores Lafferte, Galo González y Carlos Contreras, frente a la realidad que es este país, frente a lo que lo circunda y a la tremenda influencia de Estados Unidos, que, ojalá, no se hiciera sentir como en Guatemala, porque bastaría sólo con la presión económica para que cualquier Gobierno se derrumbara?
Si mañana Chile, con legítimo derecho eligiera un gobernante comunista, tengo la certeza absoluta de que la presión internacional sería de tal magnitud que la voluntad soberana del país se vería doblegada. Los comunistas lo saben; son lo suficientemente fríos, en el sentido justo de la apreciación política, para comprender que existe esta limitación, esta realidad. Saben que hay una realidad social, económica, geográfica, en un país pequeño como el nuestro, sometido a la tremenda y violenta fuerza de la presión internacional, que se ejerce en lo económico y en lo político.
Como era habitual en aquellos años, después de fundamentar su alianza con los comunistas, aclaró que los socialistas mantenían con ellos diferencias en política internacional:
Porque he creído sinceramente que los comunistas chilenos acatan los compromisos contraídos con nosotros –y lo he probado a lo largo de algunos años que tengo de contacto con ellos–, sigo lealmente trabajando sobre la base de esos compromisos neta y claramente establecidos. Jamás nosotros aceptaríamos la presencia del Partido Comunista si ello significara, de parte nuestra, hipotecar nuestro derecho a criticar, a analizar, a desmenuzar la política internacional de la Unión Soviética. Si los comunistas chilenos están de acuerdo con algunos puntos de esa política, o no lo están, es problema de ellos; pero nunca ese problema se ha proyectado en nuestras relaciones y jamás han puesto como condición para mantener ese entendimiento el que nosotros opinemos de esta u otra manera en el aspecto internacional o nacional.
Honorables senadores liberales, mi partido está con el Partido Comunista, porque siempre sostendrá que las ideas, los principios y las doctrinas no se arrancan del corazón de los hombres y de las multitudes, ni con leyes represivas, ni con la cárcel, ni con el destierro, ni con la persecución. Reclamamos para los comunistas el mismo derecho a la vida cívica que para ustedes y para nosotros. Si dentro de este respeto ellos son capaces, por su ejecutoria, por su esfuerzo y su trabajo, de ser más grandes que nosotros, la responsabilidad es nuestra.
Hay muchos países de Europa donde el comunismo tiene vida legal y, sin embargo, los socialistas son mayoría y los partidos de ideas liberales también tienen una representación considerable. En igual forma, nosotros queremos que en nuestro país haya respeto para todas las convicciones.
Precisamente, hacía pocas semanas que los tanques soviéticos habían invadido Hungría, acción que había condenado en el Senado al abogar por un socialismo de bases libertarias y el principio de la libre determinación de los pueblos (Archivo Salvador Allende, 11, 1990: 139-141):
Lo que ocurre en Hungría no puede sernos extraño ni dejar de interesarnos desde un punto de vista humano y social.
La experiencia vivida por la humanidad en estos días reafirma lo que hemos venido sosteniendo en cuanto a que los principios socialistas pueden y deben buscar los cauces de superación y reemplazo del capitalismo de acuerdo con las características de cada país.
Es evidente el fracaso de todas las tendencias que han creído que los regímenes políticos pueden ser trasplantados o impuestos sobre los pueblos. No hay pueblo que acepte el colonialismo mental o espiritual y, tarde o temprano, su lucha emancipadora buscará sus legítimos y propios derroteros. (...)
Sin discusión, los errores en que se ha incurrido en Hungría han provocado una reacción que ha llegado a convertirse, por desgracia, en una verdadera guerra civil.
Nosotros, que somos partidarios de la autodeterminación de los pueblos, no podemos dejar de expresar claramente nuestra palabra condenatoria de la intervención armada de la Unión Soviética en Hungría. Ni aun con el pretexto de aplastar un movimiento reaccionario que significara la limitación de las conquistas sociales o económicas que pudiera haber alcanzado el pueblo húngaro y la vuelta a formas políticas caducas justificaríamos nosotros la intervención de una potencia extranjera. Y mantenemos esta actitud cualquiera que sea el país de que se trate.
En junio de 1957, el XVII Congreso General del Partido Socialista sancionó la reagrupación de sus filas. En el programa aprobado, que asumía la línea política del Frente de Trabajadores, se incluyeron medidas como la nacionalización sin indemnización de «todas las empresas imperialistas extractivas y servicios de utilidad pública, bajo control y administración obrera»; la planificación de la producción nacional a partir de las necesidades señaladas por unos comités de obreros, campesinos y empleados; la nacionalización de la banca y de las compañías de seguros y el monopolio del comercio exterior por el Estado; una «revolución agraria», con la expropiación sin indemnización de los latifundios; la derogación de todas las leyes represivas, en especial la Ley Maldita (Casanueva Valencia y Fernñandez Canque, 1973: 190). Como secretario general fue elegido Salomón Corbalán y, entre los miembros del Comité Central estuvieron Raúl Ampuero, Clodomiro Almeyda, José Tohá o Belarmino Elgueta, pero no Salvador Allende, que nunca más volvió a integrar este órgano de dirección.
Moulian subraya que el Partido Socialista surgido de la reunificación de 1957 era distinto del existente hasta entonces, ya que era una organización marcada por su participación en las coaliciones de centro-izquierda de 1938-1946 y por el apoyo al experimento populista de Ibáñez (2005: 41).
Esa evaluación negativa de ambas experiencias generó dos efectos en el terreno ideológico. El primero es que se produce una mayor vertebración de las opciones estratégicas del partido, antes medio difusas e implícitas, en especial el tópico de la definición del carácter de la revolución. El segundo es la acentuación del carácter crítico hacia las posiciones del Partido Comunista, realizada desde un lugar más a la izquierda, lo que significa el desarrollo por parte de los socialistas de una fórmula estratégica distinta (el Frente de Trabajadores).
El otro acontecimiento decisivo de aquel año fue la creación el 27 de julio de 1957 del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Dos décadas antes el impulso de un grupo de jóvenes dirigentes de la Acción Católica, como Bernardo Leighton, Eduardo Frei, Radomiro Tomic o Rafael Agustín Gumucio, había transformado la rama juvenil del vetusto Partido Conservador en la Falange Nacional (Grayson, 1968: 100-144),[4]un partido que siempre tuvo un rol secundario. Así, en 1953 tan sólo logró elegir tres diputados, el mismo número que en 1941, de ahí la necesidad evidente de agrupar su espacio político, materializada en la constitución de la Federación Social Cristiana en septiembre de 1953 junto con el Partido Conservador Social Cristiano.
Las elecciones de 1957 les rescataron de la marginalidad política al obtener casi el 10 % de los votos y 14 diputados; además, Eduardo Frei conquistó un escaño de senador por Santiago, por delante de Jorge Alessandri, con la mayor votación nacional, por lo que se lanzó a la carrera presidencial ya que, al igual que Allende, era capaz de capturar apoyos más allá de las fronteras partidarias. El 27 de julio de 1957 los dirigentes de la Falange (Eduardo Frei y Rafael Agustín Gumucio) y del Partido Conservador Social Cristiano suscribieron en el Salón de Honor del Congreso Nacional el acta de nacimiento del Partido Demócrata Cristiano, que en apenas seis años se convertiría en el primer partido del país y sólo siete años después alcanzaría la Presidencia de la República con un ambicioso proyecto reformista.
La reunificación socialista y la fundación del PDC fueron el preludio de la larga campaña de las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1958. Sin embargo, antes de que los ciudadanos concurrieran a las urnas, el Congreso Nacional aprobó dos reformas legales trascendentales promovidas por el Bloque de Saneamiento Democrático, integrado por las fuerzas de izquierda, el PDC y el Partido Radical: la derogación de la «Ley Maldita» y una nueva ley electoral que desterró el cohecho e instituyó la cédula única (el uso de una sola papeleta para votar) a partir del año siguiente.
Con el lema «Un camino nuevo, un candidato popular y un programa de lucha», entre el 15 y el 17 de septiembre de 1957 el Salón de Honor del Congreso Nacional acogió la Convención Presidencial del Pueblo, en la que participaron 1.800 delegados que eligieron la candidatura de Allende entre otras cinco y definieron las propuestas medulares de la izquierda (Arrate y Rojas, 2003: 322).
En mayo de aquel año, Salomón Corbalán, secretario general del Partido Socialista, había informado a Allende de la resolución de la dirección de lanzar su candidatura presidencial, a pesar de que no había sido fácil, le precisó, tal decisión. Si bien reaccionó con ironía, éste se apresuró a sugerir la celebración de una amplia y plural asamblea de las fuerzas políticas y sociales de izquierda. Aquella noche cenó en casa de Osvaldo Puccio (1985: 44):
Allende planteó cómo se imaginaba la convención presidencial del pueblo. Quería integrar a profesionales y técnicos independientes. Esto iba un poco más allá de lo que se había planteado solamente en los partidos y las organizaciones de masas, es decir, obreros y campesinos. Ahora quería integrar también a sectores de la clase media y de la intelectualidad. Allende aspiraba a una participación muy amplia. En esa convención no había que llegar a elegir hombres, que presentaran después su programa: había que llegar con un programa, para elegir después a un hombre que lo realizara.
Los cuatro pilares del programa fueron la reforma agraria, la nacionalización del cobre y del salitre, el control de la banca privada y la creación de un área de propiedad estatal en la economía, medidas que articulaban una propuesta de transición gradual que implicaba los principios de lo que a partir de 1970 se conoció como «la vía chilena al socialismo» (Nolff, 1993: 59-62). La campaña se inició con una gira por la provincia de Valparaíso y muy pronto el candidato y sus acompañantes, entre ellos Puccio, pudieron palpar la enorme diferencia respecto a 1952, el apoyo entusiasmado que recibían principalmente de parte de los trabajadores.
De nuevo, Salvador Allende mostró su interés para entablar conversación con los obreros y las gentes sencillas, su conocimiento de casi todos los rincones del país, su sensibilidad ante las injusticias que sufrían las clases populares. En Valparaíso, el concejal comunista Luis Vega organizó una visita a los trabajadores del matadero de la ciudad (Puccio, 1985: 54):
Los compañeros habían preparado una ceremonia. Nos llevaron a un recinto de matanza, donde tenían un buey listo para ser carneado. Todavía hoy se hace en Chile de la misma manera: le pegan al animal en la cabeza o lo matan degollándolo. Nos pararon a unos diez metros frente a ese animal. Luego se acercó el jefe de los matarifes con un ayudante que llevaba un gran jarro de lata. Le clavó un puñal en la aorta al animal y salió el chorro de sangre. La recibieron en un jarro y lo prepararon de inmediato con ají, cebolla, ajo, sal y otros aliños. Esta mezcla los matarifes la llaman ñachi. Después de revolver la sangre caliente con un palo, entregaron el pocillo, que tenía forma de jarro cervecero, a Allende. Allende hizo como un saludo a todos y tomó un trago largo. Después me pasó el jarro a mí y me dijo que tomara. Le habían quedado los bigotes llenos de espuma y se limpió como lo hacen los matarifes, con la mano.
Fue en el marco de aquella campaña cuando se produjo otro episodio que relató Puccio y en el que se vio involucrada la madre del candidato de la izquierda. Un día en el confesionario el sacerdote le preguntó a Laura Gossens, una persona de hondas creencias católicas, por quién votaría en las elecciones, en un momento en el que la Iglesia mantenía los más duros anatemas sobre todo lo que sonara a comunismo. Doña Laura le respondió que sufragaría por Allende, por lo que, indignado, el cura le replicó que si no sabía que este hombre era comunista, que iba a destruir las iglesias, a encarcelar a los curas, a ordenar que se violara a las monjas... Ella le rebatió que Salvador Allende era un buen hijo y por tanto incapaz de cometer tamañas cosas. Cuando el cura le preguntó cómo sabía que era tan buen hijo, ella le respondió: «Muy sencillo, soy su madre».
Ante la precariedad económica para afrontar los gastos de la campaña (publicidad en la radio y los periódicos, impresión de carteles, funcionarios del equipo nacional de la campaña, gastos derivados de los viajes del candidatos...), recurrieron a la práctica utilizada con éxito por los comunistas de organizar almuerzos para recaudar fondos. Así, el 26 de junio de 1958, con motivo del 50º cumpleaños del candidato, su comando nacional organizó una comida en el céntrico y elegante restaurante santiaguino «El Pollo Dorado» con entradas al precio de cincuenta mil pesos. Aquel acto llamó la atención de la prensa y despertó las críticas de los otros candidatos, pero Allende salió al paso instando a los otros partidos a revelar sus fuentes de financiación (Puccio, 1985: 59-63).
El 7 de agosto el Teatro Baquedano acogió un gran acto de apoyo a la candidatura del FRAP en el que intervino Pablo Neruda en nombre de los escritores y artistas que la respaldaban (Gutiérrez Revuelta y Gutiérrez, 2004: 283-288):
Pero sabemos, y por eso estamos aquí, que ante todo debe elevarse nuestro pueblo a la dignidad humana que merece. Y en esta lucha, en esta convicción combatiente, nos sentimos representados por Salvador Allende. Los artistas y escritores tenemos mucho que pedir, tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que trabajar con el nuevo Presidente de Chile. No queremos dejarlo solo ni que nos deje solos. Pero hay problemas vitales para nosotros, problemas de la conciencia herida. Son problemas totales de nuestro país y, por lo tanto, vienen antes que nuestros propios problemas profesionales.
Primero: ¡basta de analfabetos! No queremos seguir siendo escritores de un pueblo que no puede leer. No queremos sentir la vergüenza, la ignominia de un pasado estático y leproso. Queremos más escuelas, más maestros, más periódicos, más libros, más editoriales, más revistas, más cultura. (...) Esperamos que tu Presidencia, Salvador Allende, amigo y camarada, se desarrolle en el periodo de paz mundial y comprensión entre los pueblos que deseamos como única solución para tan amargos conflictos.
Futuro presidente de Chile: espero que te encuentres muchas veces, que llames muchas veces, a los escritores y artistas, y que en el Gobierno nos hables y nos escuches. Hallarás siempre en nosotros la mayor fidelidad al destino de nuestra patria y también el mayor desinterés. Tenemos un solo interés, que tú compartes: la dignificación de nuestro pueblo. En este sentido, queremos decirte que esta lucha que tú encabezas hoy es la más antigua de Chile: es el glorioso combate de la Araucanía contra sus invasores, es el pensamiento que levantó las banderas, los batallones y las proclamas de la Independencia, el mismo contenido de avance popular que tuvo el movimiento de Francisco Bilbao. Y, ya muy cerca de nosotros, Recabarren, no sólo aportó su condición de más grande dirigente proletario de las Américas, sino también la de escritor de dramas y panfletos populares. El pensamiento de Chile ha acompañado dramáticamente todas las ansiedades, todas las tragedias y las victorias de nuestro pueblo.
Te acompaño en esta ocasión y te proclamamos candidato a la Presidencia de la República de Chile porque creemos con firmeza y con alegría que no abandonarás este camino. En la victoria te acompañarán todos los que cayeron, infinitos sacrificios y sangre derramada, agonías y dolores que no lograron detener nuestra lucha. Te acompaña también el presente, una conciencia más amplia y más segura de la verdad y de la Historia. Y, por último, también te acompañarán las inmensas victorias alcanzadas y la liberación inaplazable de todos los pueblos. Salvador Allende: están contigo lo bueno del pasado, lo mejor del presente y todo el futuro.
Algunos días después de aquel acto, Allende y un grupo de dirigentes del FRAP se subieron a un tren que durante diez días les llevó hasta Puerto Montt y que se convirtió en el mayor acierto de aquella campaña: el «Tren de la Victoria». Alquilaron una locomotora vieja de carbón que fue pintada de negro, en su morro se incrustó un escudo de Chile y, si en un lateral colgaron un letrero que decía «Tren de la Victoria», en el otro figuró la consigna «A todo vapor con Salvador». Desde el primer momento el recorrido fue apoteósico, ya que en cada localidad centenares de personas se acercaban a la vía para saludar a su candidato presidencial. En la primera parada, frente a la maestranza de San Bernardo, Allende habló acompañado por el recién elegido secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán. En la plaza central de Rancagua, prometió a los trabajadores de la mina El Teniente y al país que como presidente de la República nacionalizaría la gran minería del cobre, la mayor riqueza del país, explotada desde principios de siglo por multinacionales estadounidenses.
En Curicó se produjo uno de tantos episodios que revela la concepción de Allende de su papel como revolucionario. Mientras pronunciaba su discurso, que solía durar más de una hora y en el que conjugaba los principios políticos con un gran sentido didáctico, con alusiones directas al auditorio precedidas de la fraternal palabra «compañero», se acercó una campesina que le besó la bastilla del pantalón, ante la sorpresa y la reacción indignada de Allende. Al regresar al tren, se dirigió a quienes le acompañaban (Puccio, 1985: 71-72):
Compañeros, yo no soy un Mesías, ni quiero serlo. Yo quiero aparecer ante mi pueblo, ante mi gente como una posibilidad política. Quiero aparecer como un puente hacia el socialismo. Tenemos la responsabilidad de que eso no vuelva a ocurrir. Hay que golpear políticamente. Tenemos que hacer claridad política. No podemos llegar al gobierno, no podemos llegar a La Moneda con un pueblo que espera milagros. Tenemos que llegar a La Moneda con un pueblo que tenga conciencia. Tenemos que luchar hasta conseguirlo. Van a venir años duros, pues la construcción del socialismo no es una cosa fácil. Cambiar este país no es un asunto de horas. Y una mujer que besa los pantalones o intenta besarle los pies a uno, espera milagros que yo no puedo hacer, porque el milagro tendrá que hacerlo el pueblo y no yo.
En aquellos once días Allende pronunció 147 discursos. Al regresar a la Estación Central de Santiago, una multitud le esperaba y le impelieron a marchar al frente de una improvisada manifestación hasta la Plaza Bulnes, donde se dirigió de nuevo a sus partidarios. El 31 de agosto el FRAP clausuró su campaña con un gran acto de masas en el centro de Santiago, de nuevo en la plaza Bulnes, en la que desde cuatro puntos distintos de la ciudad confluyeron las columnas formadas por miles de personas denominadas «O’Higgins», «Balmaceda», «Pedro Aguirre Cerda» y «Salvador Allende».
El 4 de septiembre Allende emitió su sufragio en el liceo José Victorino Lastarria de Santiago, al mediodía compartió mesa en su casa de la calle Guardia Vieja (en la comuna de Providencia) con Salomón Corbalán, Luis Corvalán y otros dirigentes y después se dirigió a la Casa del Pueblo, situada en la céntrica calle Compañía. En las primeras horas de escrutinio, los datos anunciaban una apretada lucha suya con Alessandri, pero, hacia las seis de la tarde, cuando él encabezaba el escrutinio, se produjo un terremoto con epicentro a cincuenta kilómetros de la capital, lo que ocasionó problemas en el recuento de los sufragios en unas mesas en las que la izquierda tenía pocos apoderados y la derecha controlaba.
Finalmente, el derechista Jorge Alessandri se impuso con 389.909 votos (31,18 %), Allende logró 356.493 votos (28,51 %) y Eduardo Frei, 255.769 (20,46 %). En último lugar, muy lejos del radical Luis Bossay (192.077 votos, el 15,36 %), quedó el diputado elegido en las filas del FRAP Antonio Zamorano, conocido como «el cura de Catapilco», quien logró 41.304 votos (3,30 %) y cumplió el objetivo de quienes le promocionaron: arrebatarle a Allende el apoyo necesario para propiciar su derrota.
Uno de los comentaristas políticos más influyentes de la época, Luis Hernández Parker, escribió en la revista Ercilla que, a pesar de la derrota, aquel resultado suponía «una gigantesca victoria revolucionaria para el FRAP» y que la influencia del «allendismo» entre los trabajadores y los campesinos era el aspecto más relevante de aquellos comicios (Veneros, 2003: 226). Allende no sólo venció en las provincias del Norte Grande (Tarapacá y Antofagasta) y el Norte Chico (Atacama y Coquimbo) y en Arauco, Concepción y Magallanes, sino que logró penetrar con éxito en el electorado de las zonas rurales (en Ñuble, Talca o Curicó obtuvo casi los mismos votos que Alessandri). Además, fue el candidato más votado por la población masculina, aunque entre las mujeres quedó detrás de Alessandri y de Frei.[5]
Aquella noche, con la pretensión de evitar que partidarios suyos se echaran a las calles para denunciar las oscuras maniobras de la candidatura de Alessandri para alterar el resultado electoral, Allende, quien estaba persuadido de que le habían robado la victoria, habló para solicitar a las gentes de izquierda que se marcharan con tranquilidad a sus casas. Al día siguiente, en la reunión de la dirección del comando de la campaña, insistió en que lanzar a sus militantes a las calles era un acto de irresponsabilidad política y significaría exponerles a la brutal represión de las Fuerzas Armadas. El 8 de septiembre afirmó en un discurso por radio (Quezada Lagos, 1985: 97-98):
Para nosotros habría resultado fácil promover a lo largo del país un gran movimiento de masas que desde las calles y a través de las formas de la violencia, exigiera nuestra proclamación por parte del Congreso Pleno. Al contrario, la misma noche del 4 de septiembre exigimos al pueblo su tranquilo retiro a los hogares, sin patrocinar ningún acto de esta naturaleza. Si deseáramos presionar, tendríamos otras herramientas, paralizaríamos los centros vitales del país, el cobre, el salitre, el carbón, donde nuestro poderío es incontrastable. Desmentimos, pues, la insidia de El Mercurio, vocero del alessandrismo, que, diariamente, tergiversa nuestra actitud y nos supone todos los sucios móviles que a él lo animan.
No habrá nada ni nadie, óiganlo bien, que pueda inducirnos a buscar el camino aventurero del golpe o la asonada. Así como somos firmes e inquebrantables en la defensa de lo que representamos, y de los derechos que nos asisten, así también somos celosos en nuestra decisión de utilizar y defender los caminos constitucionales. Si no se oirán nuestras voces para implorar el apoyo de un partido político, menos irán nuestras manos a golpear las puertas de los cuarteles como lo hiciera la derecha después del triunfo de don Pedro Aguirre Cerda. Y no lo haremos. Lo impide la fuerza de nuestras convicciones, la responsabilidad de dirigentes del movimiento popular. Y también el respeto que nos merecen las Fuerzas Armadas que, al igual que el Cuerpo de Carabineros, con motivo de esta elección han dado una vez más una muestra de patriótica prescindencia. Nuestra conducta de ahora y la del futuro habrá de ser la misma. Que los cauces constitucionales encaminen el proceso normalmente.
Cinco años después, al aceptar de nuevo ser el candidato presidencial del FRAP, evocó los confusos hechos que le privaron de la victoria entonces (Nolff, 1993: 63-64):
En 1958 tuve conciencia de que había ganado la elección y a las doce de la noche, allí en la Plaza Bulnes, levanté con serenidad mi voz. Allí se puso a prueba mi convicción democrática y la responsabilidad de los partidos y jefes que forman el FRAP. Pudimos haber paralizado la vida económica de Chile. Pudimos haber creado un hecho social y de extraordinaria magnitud de dureza. Pudo haber detenido su esfuerzo el campesino, el hombre del cobre, del salitre y del hierro. Sabíamos que el maestro primario saldría a la calle junto con el profesional con conciencia social. No lo hicimos. Aceptamos que se nos arrancara la victoria, que era nuestra, por un superior sentido, por cariño a Chile, por conciencia social, por convicción profunda, porque en la vida de un pueblo son segundos; porque nosotros queríamos que el pueblo tuviera más sentido de su responsabilidad. Por eso, habiendo podido defender nuestra victoria, aceptamos que otros llegaran al poder.
El 24 de octubre el Congreso Pleno debió elegir al nuevo presidente de la República entre los dos candidatos más votados, Alessandri y Allende, al no haber logrado ninguno de ellos la mayoría absoluta, y, en protesta por la actuación de la derecha, los parlamentarios del FRAP se retiraron en el momento de la votación. El 3 de noviembre Alessandri se convirtió en presidente de un gobierno que la izquierda calificó como el «de los gerentes».
La derrota no llevó a Allende a moderar sus posiciones ni a renunciar a proponer al país las grandes transformaciones que consideraban necesarias para poner fin a las injusticias que golpeaban a la mayor parte de la población. Así, el 10 de diciembre, en el Senado, defendió una vez más la necesidad de una reforma agraria al presentar una iniciativa para lograr una mejora sustancial en las remuneraciones de los campesinos (Archivo Salvador Allende, 5, 1990: 47-48):
Fui candidato de los partidos populares y en las provincias agrícolas del país obtuve una votación sin precedentes. El campesino chileno se ha movilizado. No se movilizó, como lo han dicho, artera y cobardemente, algunos editorialistas en cierta prensa llamada seria, porque alguna vez un hombre responsable de los partidos populares les hubiera ofrecido potreros pertenecientes a determinados propietarios. Eso jamás sucedió.
Tuve especial interés en ser yo, el candidato de los partidos populares, quien planteara al país la reforma agraria. Dicha reforma, señor Presidente y señores senadores, es un hecho social y económico imposible de detener en el país. Pero la planteé siempre con la responsabilidad del hombre que ha estudiado, junto con sus compañeros, esta materia; convencido de que la economía de Chile reclama una reforma agraria; con plena conciencia de que la realidad social chilena la exige. Y por eso he repetido, hasta la saciedad, que estamos gastando cien millones de dólares al año para traer alimentos que podríamos producir. Señalé la necesidad de esa reforma porque conozco, como médico, los déficits de alimentación.
Sé cómo está marcado el niño proletario y conozco las diferencias que existen entre los niños que van a las escuelas primarias y los de las preparatorias de los liceos. Es decir, lo hice con patriótico fervor, para evitar que mañana la insurgencia sin destino vaya, quizás, a caer en la violencia y puedan segarse vidas injustamente. Por eso hemos reclamado una preocupación seria sobre la reforma agraria. Y demostraremos esa necesidad con hechos, mediante datos irrefutables de la FAO y de la CEPAL que expondremos en la próxima semana.
Semanas después tuvo lugar el acontecimiento que cambió la historia de América Latina en el siglo XX, la Revolución cubana, que tuvo una gran influencia en la radicalización de las luchas populares y en la respuesta de las burguesías nacionales y el imperialismo norteamericano. En los primeros días de 1959, después de la liberación de Santa Clara y de la entrada triunfal en La Habana de los guerrilleros de la Sierra Maestra, Allende se encontraba en Venezuela para la asunción del poder por parte de su amigo Rómulo Betancourt y decidió viajar a Cuba. Allí, por mediación del dirigente revolucionario Carlos Rafael Rodríguez, pudo reunirse con el comandante Ernesto Guevara en el cuartel de La Cabaña (Debray, 1971: 69-72):
Ahí llegué yo y ahí estaba el Che. Estaba tendido en un catre de campaña, en una pieza enorme, donde me recuerdo había un catre de bronce, pero el Che estaba tendido en el catre de campaña. Solamente con los pantalones y con el dorso descubierto, y en ese momento tenía un fuerte ataque de asma. Estaba con el inhalador y yo esperé que se le pasara, me senté en la cama, en la otra, entonces le dije: «Comandante», pero me dijo: «Mire, Allende, yo sé perfectamente bien quién es usted. Yo le oí en la campaña presidencial del 52 dos discursos: uno muy bueno y uno muy malo. Así es que conversemos con confianza, porque yo tengo una opinión clara de quién es usted».
Después me di cuenta de la calidad intelectual, el sentido humano, la visión continental que tenía el Che y la concepción realista de la lucha de los pueblos, y él me conectó con Raúl Castro y después, inmediatamente, fui a ver a Fidel. Recuerdo como si fuera hoy día: estaba en un Consejo de Gabinete. Me hizo entrar y yo presencié parte de la reunión. Hubo una cena y después salimos a conversar con Fidel a un salón. Había guajiros jugando ajedrez y cartas, tendidos en el suelo, con metralletas y de todo. Ahí, en un pequeño rincón libre, nos quedamos largo rato. Ahí me di cuenta de lo que era, ahí tuve la concepción de lo que era Fidel.
La Revolución Cubana le enseñó que «un pueblo unido, un pueblo consciente de su tarea histórica, es un pueblo invencible». Después de aquel primer encuentro, Fidel Castro y Salvador Allende se convirtieron en amigos verdaderos, no sin mantener discusiones «profundas y fuertes», según Allende, quien también se consideraba amigo de Guevara. Precisamente a Debray le confesó que el Che le regaló uno de los primeros ejemplares de La guerra de guerrillas:
Este ejemplar estaba encima del escritorio del Che, debe haber sido el segundo o tercer ejemplar, porque –me imagino– el primero se lo dio a Fidel. Y aquí tienes una dedicatoria que dice: «A Salvador Allende que por otros medios trata de obtener lo mismo. Afectuosamente, Che».
Con el Che se reencontró en 1961 en Montevideo, con motivo de las jornadas antiimperialistas organizadas en la Universidad de la capital uruguaya en respuesta a la Conferencia de Punta del Este en la que en aquellos días Kennedy lanzaba su propuesta de Alianza para el Progreso:
Esa noche el Che me invitó al hotel en que estaba hospedado para conversar durante la comida. En esa ocasión me presentó a su madre, la quería mucho. En medio de la conversación me contó un secreto del momento: al día siguiente viajaría a Buenos Aires, en forma reservada, invitado por el presidente argentino de la época, el civil Arturo Frondizzi. El viaje se realizó y la consecuencia del encuentro privado pero evidentemente político fue el derrocamiento de Frondizzi. Poco después el presidente de Brasil, Janios Cuadros, sería derribado por condecorar al Che a su paso por Brasil.
Salvador Allende fue un gran amigo de la Revolución cubana y la defendió en todos los foros. En infinidad de ocasiones proclamó que la dictadura de Fulgencio Batista y la tutela del imperialismo estadounidense sobre los destinos de la isla sólo dejaron el camino de la insurgencia a quienes quisieran luchar por la independencia nacional y la justicia social. En cambio, creía que en Chile la izquierda podía conquistar la Presidencia de la República en las urnas y desde el gobierno dirigir un proceso de hondas transformaciones que abriera paso a la construcción del socialismo. Asimismo, tenía presente la posibilidad de que Washington agrediera al gobierno revolucionario de La Habana, como le había sucedido en 1954 al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz.
Precisamente, el 4 de diciembre de 1956 defendió desde la tribuna del Senado chileno las reformas que el derrocado presidente, a quien los senadores derechistas calificaban recurrentemente de «comunista», intentó llevar a cabo en su país (Archivo Salvador Allende, 1, 1990: 127-128):
¡Decir que Guatemala tuvo un gobierno comunista! ¿Por qué? ¿Se nacionalizaron las industrias? ¿Se expropió la tierra en su integridad? ¿Se terminó con la propiedad privada? No, señor Presidente. Entonces ¿qué razones se tienen? ¿Acaso no existía un Parlamento elegido por el pueblo y un Poder Judicial autónomo? (...)
¿También fueron comunistas, para muchos de Sus Señorías, Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt? ¡Claro! ¡Si se atrevieron a tomar dos o tres medidas contra las empresas del petróleo! Creo que les alzaron los impuestos y les exigieron respeto a los trabajadores... ¡y eso bastó!
Contra el gobierno de Gallegos, la más limpia expresión de la voluntad de un pueblo en la historia de América, se levantó la rebelión militar que Betancourt denunció como «la internacional de las espadas», acción bendecida y protegida por la hipocresía de la diplomacia internacional, inspirada por el Departamento de Estado.
Discrepo de la interpretación que el Honorable señor Moore hace de lo que él llama «los errores de la política norteamericana». El señor senador liberal don Eduardo Moore se conduele porque los gobernantes norteamericanos sean tan tolerantes y respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y, por ello, nada hagan contra las ignominiosas dictaduras de América. No, señor Presidente: ¡les conviene no hacer nada! (...) No sólo las instalan: las protegen, las mantienen, las apoyan, porque les sirven.
Bastaría un soplido de Estados Unidos para que las dictaduras del Caribe desaparecieran. Aun sin intervenir, bastaría que dijera ese país que no reconocerá ningún gobierno que no respete los compromisos internacionales, la personalidad humana, que no tenga Parlamento, tribunales de justicia... (...)
Desde el punto de vista económico, conviene a los intereses norteamericanos, porque esos gobiernos son los que más entregan a sus países, son los gobernantes más antipatriotas. Estas dictaduras son la expresión más corrompida y antinacional.
Recordemos cómo Nicaragua ha concedido «ad eternum» derecho a los Estados Unidos para que pueda partirla con un nuevo canal. Y, por eso, en todos estos pueblos en que ha habido dictaduras, los grandes intereses imperialistas han sacado todas las ventajas: en el banano, en el algodón, en el café, en el petróleo, en el cobre, en las caídas de agua...
Con este precedente, el 27 de julio de 1960 subió a la tribuna del Senado para defender la Revolución cubana. En primer lugar, rindió tributo a los héroes que asaltaron el Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953 (Archivo Salvador Allende, 1, 1990: 59-83):
Rendimos homenaje a las milicias inmoladas hace siete años en el asalto al Cuartel Moncada y lo hacemos expresando que los sectores populares de Chile, la inmensa mayoría del pueblo, siente, comparte y vive los ideales de la Revolución Cubana. Tal hecho no puede ser extraño para nadie porque, en la conciencia del pueblo chileno, existe la inmensa y profunda convicción de que América Latina está viviendo uno de los minutos más trascendentales de su historia; que las revoluciones mexicana y boliviana señalaron ya una etapa y que la cubana marca con caracteres imborrables un proceso de superación, al dar sólidos pasos hacia la plena independencia económica y señalar, en su lucha, el camino que han de seguir los pueblos latinoamericanos para afianzar y acelerar la evolución política, económica y social que los lleve a ser auténtica y definitivamente libres.
Nosotros hemos expresado reiteradamente que, con estrategia y tácticas distintas, tal proceso deberá aflorar en los diversos países de América Latina para terminar con la etapa de vasallaje político, de explotación económica; para poner fin a la angustia, al hambre y la miseria de miles y miles de hombres de esta parte del Hemisferio; para detener la voracidad implacable del imperialismo; para poner fin al régimen feudal de explotación de nuestras tierras; en resumen, para hacer posible el desarrollo económico y el cambio político capaces de crear un porvenir de dignidad y grandeza para el pueblo latinoamericano.
Una vez más, manifestó su convicción de que con tácticas y estrategias distintas en cada país «la revolución latinoamericana» tendría tres desafíos esenciales: la ruptura de la dependencia económica de estas naciones, una «batalla frontal contra el imperialismo» y la reforma agraria. En su discurso, poco antes de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana, de la expulsión de Cuba de la OEA y de la ruptura de relaciones diplomáticas de casi todos los países latinoamericanos (incluido el gobierno de Alessandri), denunció las agresiones que este país sufría de parte de Washington:
Ayer era Guatemala el polvorín comunista que ponía en peligro la hermandad americana. Hoy es Cuba. Ayer y hoy el Departamento de Estado norteamericano defiende, impúdicamente y por los peores métodos de presión económica y atropello, los intereses de sus connacionales, su influencia política.
Ayer y hoy, muchos gobiernos de Latinoamérica aceptan dócil y servilmente la voz de orden del poderoso país del Norte. Como siempre, la raída bandera del anticomunismo se esgrime para atentar en contra de la soberanía de los pueblos: ayer, contra Guatemala; hoy, contra Cuba.
Allende recorrió la historia de Cuba desde la agresión de la corona española en las postrimerías del siglo XV, hasta las luchas por la abolición de la esclavitud y la independencia en el siglo XIX, desde la guerra de los Diez Años a José Martí y su Partido Revolucionario Cubano, la Enmienda Platt y las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista. En su parte final, hizo una fundamentada y apasionada defensa de los logros de la Revolución en su primer año y medio, para finalizar con estas palabras:
He querido dar los antecedentes irrefutables que he podido juntar para hacer presente que la Revolución Cubana era un hecho social necesario, indispensable, impostergable. Los entrego al país para que se comprenda también quiénes están agrediendo a Cuba y por qué razones lo hacen.
La revolución, en su obra creadora, ha hecho mucho en lo material. Ya se conoce, por medio de mis palabras, parte de lo realizado. Pero lo que no podrán comprender ciertos círculos en toda su magnitud es la transformación moral que se ha alcanzado: el cubano de ayer no es el de hoy. La Cuba de la fiesta, del jolgorio, de la irresponsabilidad, de la coima, ha desaparecido. El pueblo cubano, hoy, es un pueblo distinto, señor de su propio destino. Se han refundido en el crisol de la patria, en el altar de la tarea común, el maestro universitario y el campesino, el intelectual y el obrero, el estudiante y el profesional. (...)
El pueblo de Chile ha reaccionado y siente la Revolución Cubana, la comprende y la defiende como suya. Nuestros estudiantes han firmado un acuerdo con los estudiantes cubanos. Nuestra Central Única de Trabajadores ha llegado a un convenio de ayuda y de defensa mutua con los trabajadores cubanos. Partidos populares, e, incluso partidos de centro, con alguna reticencia, han manifestado su apoyo a la revolución. Es decir, la inmensa mayoría de los chilenos está con la revolución.
Es hora de que se entienda que la lección de Guatemala se ha aprendido. Estados Unidos debe entender que hoy día Latinoamérica se ha revitalizado con la Revolución Cubana. Con métodos distintos y estrategias diferentes, de acuerdo con las características de cada uno de nuestros países, vamos a una misma meta que dignifique nuestras vidas y asegure la independencia económica de nuestros países.
Desde aquí, como un homenaje a la Revolución Cubana, a su Gobierno y a su pueblo, sólo puedo decir que la agresión contra Cuba es una agresión a la tierra, a la sangre y a la historia de Latinoamérica.
En mayo de aquel año había participado en Maracay (Venezuela) en el II Congreso Interamericano Pro-Democracia y Libertad junto con otros 250 delegados de las 21 repúblicas americanas. La revista venezolana Momento le escogió junto con otros siete «líderes continentales» y le sometió a un cuestionario de cinco preguntas. Interrogado sobre si América Latina vivía un «trance revolucionario» y en qué medida estaba influido por la Revolución cubana, respondió de manera afirmativa (Archivo Salvador Allende, 1, 1990: 15):
Lo demuestra el hecho de que hayan sido derrocados los dictadores de Perú, Colombia, Venezuela y Cuba. Además, porque existe conciencia en la mayoría de nuestros pueblos de que sólo sobre un cambio profundo en las estructuras institucionales será posible el desarrollo económico, la elevación del nivel de vida de las masas y el camino para la industrialización nacional. Cuba, a mi juicio, influye notablemente, lo cual no significa que con los mismos métodos y prospectos los pueblos americanos vayan a hacer lo mismo que se ha hecho en Cuba. Pero Cuba ha demostrado lo que es la Revolución Nacional, que tiene que ser, a mi juicio, antiimperialista y antifeudal. Las revoluciones tendrán características propias en cada país, ya que en los pueblos de América Latina existen distintas etapas de desarrollo. Pero, siendo nacionales, estas revoluciones tienen que proyectarse en el ámbito continental. Deben ser revoluciones humanas, en el sentido del respeto a la dignidad individual y colectiva, y democráticas, o sea, que expresen el sentimiento mayoritario.
Aquéllos que pretenden calcar la Revolución Cubana, en sus procedimientos o métodos, cometen un error tremendo, y aquellos que pretendan ignorar su realidad y su proyección en el futuro son unos cretinos.
[1] En su declaración de principios, la CUT aseguraba que su «finalidad primordial» era la organización de todos los trabajadores, «sin distinción de credos políticos o religiosos, de nacionalidad, color, sexo o edad», para luchar contra la explotación del hombre por el hombre hasta lograr la sustitución del régimen capitalista por el socialismo (Silva, 2000: 273).
[2] Fuente: Servicio Electoral de la República de Chile.
[3] El secretario general del PCCh, Galo González, aseguró en el X Congreso: «La posibilidad de que nuestra revolución se realice por medios pacíficos, esto es, sin que sea forzoso recurrir a la guerra civil depende de dos factores esenciales: del poderío y la resistencia de las clases enemigas y de la capacidad de la clase obrera para unir en torno suyo a la mayoría nacional y conquistar, por medio del sufragio u otra vía similar, el poder para el pueblo. No hay duda de que en nuestro país el enemigo es relativamente fuerte y presenta y presentará una tenaz resistencia a los cambios revolucionarios. Pero tampoco hay duda de que la clase obrera puede vencer esa resistencia, puede agrupar en torno suyo a la mayoría nacional y arribar al poder por medio del sufragio u otro procedimiento que no sea el de la guerra civil» (Corvalán, 1971: 29). En febrero de 1956, el histórico XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética había aceptado «la vía pacífica» como doctrina marxista-leninista.
[4] A pesar de su denominación, aquellos jóvenes no comulgaban con el ideario fascista de José Antonio Primo de Rivera, sino con el socialcristiano inspirado principalmente en Maritain, aunque se produjo otra coincidencia ya que, si la Falange española tenía sus Veintiocho Puntos Fundamentales, la chilena se conformaba con aquellos Veinticuatro Puntos Fundamentales que proclamaban que su lucha era «una cruzada que se impone instaurar en Chile un Orden Nuevo. Más que un simple partido es una afirmación de fe en los destinos de Chile y una voluntad inquebrantable al servicio de la nacionalidad» (Díaz Nieva, 2000: 225-226).
[5] Fuente: Servicio Electoral de la República de Chile.