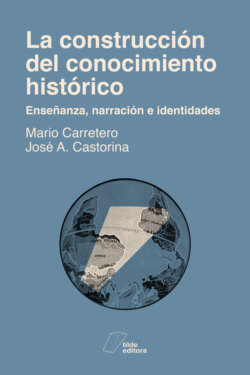Читать книгу La construcción del conocimiento histórico - Mario Carretero - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL
ОглавлениеLa enseñanza de la historia ha experimentado a lo largo de las últimas décadas una profunda controversia en cuanto a su lugar en los sistemas educativos y su papel en la formación de los ciudadanos. En el trasfondo subyace la tensión entre dos tipos de lógica que han articulado la enseñanza escolar de la historia desde el origen de los estados liberales: la racionalidad crítica de la Ilustración y la emotividad identitaria del Romanticismo (Carretero, 2007; Carretero, Rosa y González, 2006). Actualmente la historia escolar continúa íntimamente ligada con la construcción de la identidad y la transmisión de la memoria colectiva; en particular, los contemporáneos hemos vivenciado esta permanencia luego de una época de grandes cambios estructurales para la historia de la humanidad. Lo que se ha denominado como la “caída de los grandes relatos”, que ha sido acompañado de la descomposición de certezas y la consolidación de nuevas certidumbres, ha puesto en primera fila la relevancia de las identidades históricas particulares, de los nuevos nacionalismos, de las historias que se consolidan en oposición al relato oficial del Estado-nación. En diferentes culturas y sociedades vemos surgir apelaciones identitarias que intentan hundir sus reivindicaciones en la simiente de la historia.
En el marco de un proceso de globalización que pone en permanente conexión cultural, social, económica y política a las diversas áreas mundiales, las comunidades han demostrado diversos modos de adaptarse a los nuevos desafíos que plantea la actualidad globalizada. Pero la apelación a la identidad histórica como fuente de legitimidad frente a ciertas tendencias homogeneizadoras del mundo global se ha robustecido y demanda un acercamiento más profundo sobre su significación. En este contexto, el rol que debe desempeñar la enseñanza de la historia nos devuelve hacia aquella tensión entre objetivos ilustrados y románticos: ¿la enseñanza de la historia debe forjar patriotas o educar cosmopolitas? (Carretero y Kriger, 2004). La reactualización de esta disyuntiva nos propone seguir indagando tanto en los aspectos cognitivos como en los culturales de la enseñanza de la historia. Uno de los aportes de este libro es ofrecer una serie de trabajos que relacionan ese doble registro que, sin duda, es la condición necesaria para orientarnos hacia una enseñanza de la historia cada vez más crítica, más empática y más dinámica, que estimule a pensar en términos históricos sobre la construcción de lo “propio” y del “nosotros”, desde diferentes ópticas interpretativas que abran el enfoque desde la mirada del otro a la mirada hacia el otro.
En este sentido, una de las preocupaciones centrales de los capítulos que indagan sobre el campo de la enseñanza de la historia es la cuestión de la construcción de la identidad nacional. Como sostiene en forma contundente el filósofo Edgar Morin, “la enseñanza de la historia es insustituible para el arraigo de la identidad nacional” (Morin, 2000). Y si seguimos las conclusiones de las investigaciones de la psicología cultural (Wertsch, 1999 y 2002), la enseñanza de la historia es una fuente privilegiada en la construcción identitaria en tanto eje que estructura representaciones culturales. De todas maneras, la presencia en los curricula oficiales de los objetivos dirigidos a lograr un tipo de socialización particular suele ser sutil o expresado en forma tangencial, por ello no siempre ha sido captado por los investigadores que trabajan en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales y la historia. En relación a los contenidos relativos a la historia nacional, íntimamente ligados a la construcción de la identidad, la enseñanza de la historia tiende a valorar positivamente al propio grupo social, explicar sus características en términos esencialistas y no históricos, rechazar las fuentes que ponen en conflicto una versión complaciente de la propia historia, valorar en términos positivos la evolución política del país, recuperar en forma acrítica el rol de ciertos personajes históricos emblemáticos, en muchas ocasiones a través de la dicotomía “héroes y villanos”, y tender lazos de permanencia y continuidad entre los hechos y personajes del pasado y la actualidad del grupo nacional, entre otros aspectos.1 Además, la relación entre la enseñanza de la historia y la construcción de la identidad que se concreta en tales términos no es una relación mediada solamente por la adquisición cognitiva de ciertos contenidos, sino que está fuertemente basada en aspectos afectivos y emocionales.2 Lo cierto es que el estudio de la enseñanza escolar de la historia tiene mucho para decirnos sobre la construcción de la identidad en las sociedades contemporáneas y sobre cómo permanecen incólumes ciertas representaciones sociales sobre la historia colectiva “propia”, las narraciones comunes, los mitos de origen, etc.
A pesar de lo dicho hasta aquí, debe señalarse rápidamente que, en un camino disímil al propuesto por el papel moralizante y aleccionador de la enseñanza de la historia, en las últimas décadas se ha avanzado también en el reconocimiento de su importante función en la formación de ciudadanos críticos y autónomos (Wertsch y Rozin, 2004). Desde esta nueva concepción, la enseñanza de la historia no se vertebra ya en torno a los personajes, las fechas y los eventos significativos del pasado. Por el contrario, se pretende que los estudiantes comprendan los procesos de cambio en el tiempo histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a pensar históricamente.3 Se trata de una importante dimensión que enfatiza los aspectos cognitivos y disciplinares de la enseñanza de la historia, que en esta versión tiene como finalidad fundamental que los estudiantes adquieran los conocimientos y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. Al igual que otras materias de la educación secundaria, en las ciencias sociales en general, y en la historia en particular, el hincapié está puesto en la formación de habilidades de pensamiento y en la promoción de las capacidades de aprender a aprender de los estudiantes, y dado que la historia se construye sobre valores ideológicos y visiones subjetivas (no hay “hechos puros”), es importante aprender a cuestionar las propias versiones y evidencias históricas. Por lo tanto, “pensar históricamente” supone mucho más que acumular información sobre hechos sobresalientes del pasado; requiere también la habilidad de valorar críticamente las propias fuentes de información, primarias o secundarias, y las interpretaciones ideológicas que inevitablemente realizamos de los acontecimientos históricos. Más allá de la transmisión de la memoria colectiva y del patrimonio cultural, tiempo, espacio y sociedad deben articularse en las representaciones mentales de los estudiantes para comprender el presente en el que viven, para interpretarlo críticamente.
Por supuesto, esta concepción de la enseñanza de la historia no desconoce que la reapropiación del pasado compartido está estructurada a partir del conflicto; justamente, su presencia se transforma en un verdadero desafío para quienes postulamos una enseñanza de la historia cada vez más crítica, ya que la conflictividad intrínseca de ciertos contenidos debe tratarse sin recaer en versiones excluyentes, polarizadas y que sesguen la comprensión histórica en función de otro tipo de objetivos. Como se analizará en este libro, en el campo de la enseñanza escolar de la historia se han establecido verdaderas “guerras culturales” en torno a ciertos contenidos históricos (Carretero, 2007; Nash, Crabtree y Ross, 1997). En efecto, en detrimento de las voces agoreras que proclamaban el “fin de la historia” (que el capitalismo triunfante tradujo en un “fin de las ideologías”), en diversos países emergieron conflictos que versaban sobre la gestión del pasado en el campo de la enseñanza escolar de la historia.4 ¿Por qué esta asignatura levanta discusiones que incluso traspasan el ámbito educativo para llegar al político y expandirse hacia gran parte de la opinión pública? ¿Qué se pone en juego cuando lo que se discute es qué pasado debe enseñarse y de qué manera debe acometerse la tarea? Sin duda se ponen en discusión nada menos que los valores de una comunidad y las bases comunes de su identidad. Y en ese mismo acto reaparece una tensión que es parte misma de la vida social: el entrecruzamiento de diversos relatos sobre la historia que, de pronto, pasa de ser una historia en común a una historia en disputa. Analizar la vinculación que la historia escolar tiene con el forjamiento de las identidades culturales y, por ende, con ese terreno de disputas, desde una perspectiva que enfatiza las aportaciones de pensar históricamente, intenta ser uno de los aportes de este libro.