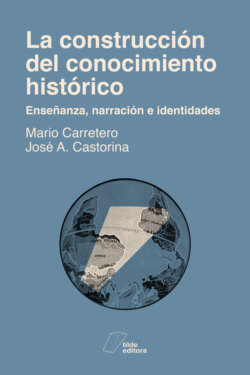Читать книгу La construcción del conocimiento histórico - Mario Carretero - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LOS CAPÍTULOS DEL PRESENTE LIBRO
ОглавлениеComo se ha mencionado, hemos pensado este libro a partir de la articulación de dos campos problemáticos: por un lado, la enseñanza de la historia y la construcción de la identidad; y, por otro, las implicancias de las representaciones sociales para el conocimiento de las ciencias sociales y la construcción de la identidad. Los cuatro capítulos iniciales se inscriben en este primer campo de estudios, mientras que los últimos tres hacen lo propio en relación al segundo campo de trabajos.
En el primer capítulo, Ruiz Silva7 y Carretero analizan cómo se desarrolla el proceso de identificación con la nación propia, comprendiendo que no es algo a lo cual se llega de manera definitiva, como si se tratara del resultado acabado de la socialización y la educación de las personas, sino que es un proceso relativamente estable en el que se establecen diferencias de grado. Estas diferencias permiten postular ciertas categorías analíticas que describen e interpretan este proceso: la “identificación tenue”, que hace mención a la identificación que requiere la conciencia de que se es parte de una nación, de tal modo que las personas se conciben, piensan y asumen a sí mismas como pertenecientes a un colectivo nacional determinado; la “identificación densa”, que es más exigente y reclama mayor lealtad afectiva hacia la nación; y la “identificación moderada”, en relación a aquella en la que se presentan solo algunas de las exigencias para la identificación densa, o bien se presentan de forma matizada y prudencial.
Para los autores, la identificación con la nación propia no depende, solamente, de quién lleva a cabo la identificación, sino que es determinante la participación de otros y sus juicios morales sobre la relación que uno mantiene o debería mantener con su nación. La nación, como objeto de la identificación, es también un agente activo que interpela permanentemente a los ciudadanos y los involucra en la narración de sus historias y en la configuración de sus proyectos. Y la versión que cada uno acepta o construye de la nación depende de la distancia que le permiten tomar sus emociones y del nivel de conciencia moral que le exige juzgar su participación. De allí que la identificación con la nación propia implique siempre una tensión entre compromiso y distanciamiento, donde la moderación y la prudencia pueden derivar en un sentido grato e incluyente de la nacionalidad, mientras que la obstinación con una identificación densa, en cambio, puede orientar hacia el nacionalismo y sus trampas.
Justamente, otro de los intereses de este capítulo es analizar críticamente la íntima relación del nacionalismo con la educación de los sentimientos morales. Aquí se le otorga un rol especial a la escuela en tanto instancia mediante la cual el Estado difunde e inculca entre sus ciudadanos el deseo de seguir siendo parte de la nación. Este objetivo se lleva adelante mediante la educación de los sentimientos morales, punto principal de la enseñanza de los relatos históricos oficiales sobre el pasado de la nación. Los autores advierten que la educación en el nacionalismo se puede tornar dogmática, con las consecuencias negativas que ello implica, cuando su punto de vista parcial queda ceñido a un “nosotros ético” (en contraposición de un “nosotros moral”) que impide la posibilidad de aceptar o comprender interpretaciones contrarias o alternativas a las versiones históricas aprendidas. Por último, el capítulo hace hincapié en el análisis de las narrativas éticas del pasado, poniendo énfasis en la construcción del relato histórico nacionalista, que devela su carácter moralizador e ideológico en tanto ordena los acontecimientos históricos de manera acumulativa, coherente, continua y “correcta”.
Interrogar las narrativas éticas de pasado y del presente de la nación, concluyen Ruiz Silva y Carretero, es preguntarse también por las formas éticas de narrase a sí mismo que tiene cada persona. Los criterios han de ser diferenciales por más densa que sea la identificación que se establezca con la nación de uno. Reflexionar sobre unas y otras, ponerlas en cuestión, deliberar sobre sus alcances y limitaciones, sobre sus características básicas y sus sesgos valorativos no solo es una responsabilidad de los historiadores, politólogos, educadores o cualquier experto en la materia, sino que también lo es de todos los ciudadanos.
En el segundo capítulo, Carretero y Kriger8 retoman la pregunta sobre la identidad nacional, pero desde el análisis de uno de los dispositivos diseñados para su construcción en la escuela: la celebración de las efemérides patrias. Los autores constatan que la exhortación identitaria nacionalista tiene una fuerte presencia en la enseñanza de la historia, en diferentes formatos y en los más variados contextos. En algunos casos (como Iberoamérica y EE. UU.), existe una directa continuidad entre las prácticas actuales y algunas prácticas decimonónicas nacionalizantes, como la celebración de las efemérides y otros rituales ligados al culto patriótico, que funcionan para los alumnos como una fuente de información legítima sobre el pasado que se superpone a la información historiográfica o disciplinar. En otros países, como España, lo identitario se vuelca al ámbito escolar de modos más indirectos, por ejemplo en las luchas entre el nacionalismo central español y los llamados nacionalismos “periféricos”. Lo cierto es que, para los autores, el nuevo milenio ha marcado el retorno de los nacionalismos y la resurrección de los estados nacionales, pese a que su “muerte” se había anunciado tiempo atrás. En este contexto, el capítulo se pregunta cómo puede ser asumida por la enseñanza de la historia la disyuntiva sobre si educar cosmopolitas o forjar patriotas, teniendo en cuenta que el objeto mismo que la estructura sigue siendo el Estado-nación y los agentes que la protagonizan perduran a través del tiempo conservando una misma identidad a lo largo de todo el relato histórico.
Bajo estas premisas, Carretero y Kriger plantean que es necesario revisar el estado actual del vínculo entre la enseñanza de la historia y la formación de la identidad nacional haciendo énfasis en su potencial humanístico ligado a la formación de identidades no excluyentes y a valores universales. Para ello presentan hallazgos de investigaciones con el objetivo de hacer un aporte original al tratamiento de este problema, ampliando el conocimiento sobre los modos en que la enseñanza del pasado común puede intervenir (positiva o negativamente) en la construcción de agentes sociales capaces de pensar históricamente y actuar políticamente. Para dar cuenta de estas cuestiones, se describe el rol que ha tenido a través de los años la escuela en el contexto argentino como constructora de la identidad nacional, y también se analiza la práctica de las efemérides patrias en la escuela argentina en tanto dispositivo identitario concebido por los proyectos de educación patriótica decimonónicos, pero que no ha perdido vigencia aún en la mayor parte de los países del continente americano. Los autores describen los modos en que dicha práctica, eminentemente identitaria, se articula con la enseñanza disciplinar de la historia e interviene en la formación de la comprensión histórica de los alumnos y “futuros ciudadanos”. En particular, se analizan testimonios de alumnos de 6 a 16 años de edad y también de egresados recientes del sistema escolar en torno a la celebración de tres acontecimientos cuyo tema es el origen y fundación de la Argentina. Estas son: la del 25 de Mayo, vinculada a la constitución del primer gobierno patrio en 1810; la del 9 de Julio, en relación a la declaración de la Independencia en 1816; y la del 12 de Octubre, en referencia a la llegada de los europeos a América en 1492. Los relatos de los alumnos en torno a estas fechas emblemáticas se organizaron según ciertos ejes considerados clave, a saber: a) la concepción de la nación; b) el reconocimiento de los agentes de la historia; y c) la representación del conflicto.
Una de las conclusiones más importantes de este trabajo es que la enseñanza de la historia sigue estando regida principalmente por objetivos románticos, interviniendo negativamente en el desarrollo del pensamiento histórico crítico. Y que las efemérides ofrecen una oportunidad especial y privilegiada para el estudio empírico de los efectos cognitivos de este tipo de enseñanza en la comprensión histórica y de la capacidad política de los alumnos.
En línea con las temáticas anteriores, el tercer capítulo de Kriger y Carretero investiga, a partir de un estudio empírico con jóvenes argentinos, la relación entre la enseñanza de la historia y la formación político-ciudadana. El principal objetivo fue analizar las representaciones de los jóvenes sobre el pasado, el presente y el futuro de la nación en el contexto de un mundo atravesado por transformaciones globales que profundizan las tensiones entre identidades e imaginarios universales y particulares.
Si bien la relación entre la enseñanza de la historia y la formación político-ciudadana adquirió centralidad en los últimos años, dando lugar al desarrollo de una línea crítica de estudios internacionales que revisa los “usos” de la historia escolar, en rigor ella remite a un problema que está en los inicios de la enseñanza escolar de la historia, que es el de su sentido social y político. ¿Por qué y para qué enseñar historia? Durante el siglo XIX, mientras esta práctica se imponía en casi todos los países de Europa y las colonias, la respuesta era unívoca: para formar a los ciudadanos de los nacientes estados nacionales. Dos siglos más tarde, y cuando ciertas voces proclamaron el fin de ese mundo de naciones, tal respuesta parece estar en duda y esa vieja pregunta vuelve a desplegarse abriendo múltiples interrogantes. ¿Cuál debería ser la función de la enseñanza de la historia en un mundo posnacional? ¿Contribuir a la formación de nuevas ciudadanías globales y supranacionales, preservar las identidades locales y nacionales frente al avance de la globalización o ambas propuestas?
En principio, el trabajo empírico presentado desmenuza algunos de los supuestos que tienden a aceptarse acríticamente cuando se habla de formación ciudadana y enseñanza de la historia, como por ejemplo el “supuesto ideológico”, que propone que hay un vínculo directo entre la enseñanza de la historia y la formación de ciudadanos nacionales, o “el supuesto psicológico de la identidad nacional”, que se basa en la relación recíproca entre enseñanza de la historia y formación ciudadana, según la cual las representaciones históricas del pasado serían determinantes de las prácticas ciudadanas del futuro. Teniendo en cuenta estos supuestos, el estudio revisa los hallazgos referidos a cómo piensan los entrevistados los conceptos de “independencia” y “dependencia” de la nación, centrales en el imaginario de las historias nacionales de América Latina. En términos generales, las representaciones de los jóvenes muestran un carácter ambivalente, que se traduce en la coexistencia de dos tipos de significaciones atribuidas al concepto de independencia: las de la Independencia (con mayúscula), de carácter romántico y fijada en un registro casi épico; y la de la independencia (con minúscula), de carácter ilustrado, estructurada en un proceso inacabado. Según los autores, esta ambivalencia da cuenta del doble supuesto ideológico-psicológico en que se apoya desde sus orígenes la enseñanza de la historia escolar, pero lo hace en un contexto de profunda transformación de las sociedades y las identidades a nivel global. Por otra parte, si bien en el estudio aparecen elementos de análisis originales (por ejemplo, que los jóvenes se consideran agentes del futuro de la nación), también se destaca la persistencia de viejos rasgos que dan cuenta de una concepción cuasi mítica y esencialista de la nación que tiende a obstaculizar la comprensión crítica de la historia, del presente y del porvenir político e histórico.
En definitiva, los resultados de la investigación invitan a reconsiderar especialmente qué cambios se están produciendo actualmente en las representaciones de la nación, con el fin de contribuir al desplazamiento de las concepciones teleológicas por otras más disciplinares, que tendrían que ser promovidas por la escuela. Y, en última instancia, enfatizan que el desarrollo de la comprensión histórica es imprescindible para la formación política sustancial, que intenta ir más allá de la educación formal y restringida de la ciudadanía.
El cuarto capítulo aborda una temática de notable actualidad, como es el tratamiento de la historia reciente en la escuela. Aquí Carretero y Borrelli9 exponen algunos de los principales problemas que plantea la apropiación de los acontecimientos conflictivos y traumáticos del pasado reciente para la enseñanza de la historia y la escuela en diferentes sociedades. En principio los autores enmarcan la problemática dentro de las formas que ha tomado la gestión de la memoria colectiva en el proceso de globalización de los últimos años, destacando por qué en sociedades completamente distintas entre sí se verifican procesos similares de “vuelta” hacia el pasado, aunque por distintos motivos y con diferentes expectativas. En este sentido, una de las hipótesis centrales del artículo considera que el tratamiento social y escolar de los contenidos conflictivos ligados a la historia reciente tiene un carácter diferente en cada comunidad, que está ligado a la particular relación que se plantea entre el pasado representado, las condiciones del presente desde el cual se recuerda y la representación sobre el futuro compartido de la comunidad que recuerda. Así, en un presente donde los conflictos sociales pasados se mantienen irresueltos y pueden hacer peligrar un futuro que se avizora como prometedor, el pasado tenderá a recuperarse en forma conciliatoria. En este caso, las sociedades facilitan la tramitación del “silencio” o el “olvido” transitorio sobre los eventos traumáticos y el rol de la escuela se vuelve primordial para asegurar estos objetivos. Por el contrario, existen casos donde la estela traumática del pasado reciente permanece abiertamente sin “resolverse” en la esfera pública; allí el “olvido” y el “silencio” se rechazan, y también la enseñanza de la historia se torna un espacio de conflictos y tensiones, por lo general, entre diferentes versiones o relatos en disputa. Para analizar esta problemática debe tenerse en cuenta el profundo anclaje que la memoria colectiva tiene en el presente, el cual produce selecciones y recortes muchas veces arbitrarios, aunque no sin sentido. Para graficar este punto los autores analizan ejemplos de diferentes países como EE.UU., Rusia, China o España donde se han verificado controversias en torno a la gestión del pasado reciente.
Posteriormente, se repasa brevemente la historia del concepto “historia reciente”, que tuvo su origen en Francia y estuvo directamente relacionado con la necesidad de abordar los acontecimientos traumáticos que herían la conciencia universal de la humanidad luego de la Segunda Guerra Mundial. Se estudian los principales puntos de controversia dentro del ámbito historiográfico en torno al objeto de estudio de la historia reciente y, en vinculación con ello, las diferencias y articulaciones posibles entre dos conceptos clave, como son el de historia y el de memoria. Justamente, definir con precisión a qué hacen referencia la historia y la memoria, cuáles son sus diferencias, sus puntos en común y sus vinculaciones se vuelve crucial por sus implicaciones didácticas para la enseñanza de la historia.
Por último, Carretero y Borrelli esbozan algunas propuestas para el tratamiento de los acontecimientos controvertidos y traumáticos de la historia reciente en el aula. En esta línea, se articulan las propuestas pedagógicas con ciertos conceptos clave de los estudios cognitivos (como cambio conceptual y conflicto cognitivo) para elaborar una propuesta original en torno a la forma de abordar estas cuestiones en el ámbito escolar. Especialmente, se plantea la posibilidad de recurrir a actividades didácticas orientadas a generar un conflicto cognitivo en el alumnado, concibiendo esta estrategia como motor para el aprendizaje, otorgándole un rol primordial al trabajo docente que se transforma en guía y propiciador de aprendizajes significativos a partir de la superación de ciertos obstáculos epistemológicos o resistencias al aprendizaje. Se estudia críticamente el rol docente y los recursos didácticos disponibles con que se puede afrontar el desafío, tales como el empleo de múltiples fuentes históricas, la utilización de la historia oral, la inclusión de debates entre el alumnado, entre otros. En función de estos aportes, se ofrece una propuesta de trabajo que condensa en términos prácticos el recorrido conceptual realizado. Los autores concluyen que es necesario que la historia reciente sea objeto de estudio en la escuela sin reducir sus aristas conflictivas, distanciándose de las versiones maniqueas y moralistas e insistiendo en las explicaciones históricas contextuales y complejas.
El quinto apartado es un trabajo conjunto de Castorina, Barreiro10 y Carreño11 que aborda los problemas vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales desde la perspectiva de la teoría de las representaciones sociales. Esta teoría introduce aportes relevantes para el análisis del conocimiento de los alumnos en tres sentidos: en primer lugar, porque comprende a los individuos como sujetos sociales de conocimiento; en segundo lugar, porque rebate la óptica dualista que escinde tajantemente al sentido común del conocimiento racional; y, por último, porque se introducen la historia y la memoria colectiva como conceptos esenciales para comprender las creencias de los alumnos.
Principalmente, los autores retoman el concepto de polifasia cognitiva (acuñado por Moscovici en su estudio pionero sobre las representaciones sociales del psicoanálisis en Francia) que plantea que el pensamiento no se desarrolla unívocamente desde formas prelógicas a formas lógicas, sino que distintas lógicas coexisten, incluso en sujetos adultos, conformando una polifasia cognitiva. Por lo tanto, la tesis de la polifasia cognitiva implica abandonar la idea de un desarrollo único del conocimiento que marcha hacia estados de mayor consistencia. Sostiene también que hay una adecuación entre las distintas situaciones y los modos de pensamiento, sin que medie una línea evolutiva entre ellos.
El capítulo se estructura a partir de ciertas preguntas. ¿Qué exigencias o compromisos plantea para la teoría del cambio conceptual el reconocimiento de la polifasia cognitiva? ¿Cuál es la organización de los saberes previos en la enseñanza de las ciencias sociales? ¿Hay “rupturas” con los conocimientos de sentido común durante las adquisiciones en las situaciones didácticas? Una vez analizado el concepto de Moscovici, los autores proponen incorporar a su noción de polifasia cognitiva los conceptos construidos por los sujetos individualmente, aunque teniendo en cuenta sus condiciones de existencia específicas. En definitiva, este concepto es interpretado como uno de los aportes principales de la teoría de las representaciones sociales porque permite vislumbrar nuevas problemáticas en el estudio del aprendizaje en ciencias sociales, en el proceso de cambio en conceptos históricos y sociales, y porque plantea un desafío a las teorías contemporáneas del cambio conceptual, ocupadas en estudiar los mecanismos de reorganización de los saberes previos que los alumnos tienen acerca de la sociedad o la historia, su resistencia al cambio y los procesos que explican sus modificaciones.
Por otra parte, en el capítulo se discute la idea de que el aprendizaje escolar deba sustituir a las creencias sociales y al sentido común. De allí que se señale que la enseñanza de la historia y las ciencias sociales no puede suplantar dichas creencias y concepciones, sino cuestionarlas, discutirlas, comprenderlas históricamente, permitir que los alumnos elaboren un análisis histórico y político de la sociedad que construya una mirada crítica del pasado y del presente.
En sus conclusiones los autores señalan que no hay un conocimiento individual solitario de los fenómenos sociales e históricos, ni un saber social que simplemente se imponga a los individuos, sino una relación dialéctica entre la transmisión social de creencias y la actividad de resignificarlas, entre el individuo y la sociedad, entre el sujeto individual y social y los objetos sociales. Plantean, además, la necesidad de estudiar las interacciones entre los componentes de la polifasia cognitiva durante la puesta en acto de situaciones didácticas específicas, que según cómo sean formuladas pueden favorecer u obturar la adquisición de saberes disciplinares. De este modo, se podrían aclarar las relaciones entre el saber social “a enseñar” y los conocimientos previos, renovando así la teoría del cambio conceptual.
En el sexto apartado, Castorina ofrece un estudio detallado sobre el concepto de representación social, que incluye el problema de su definición debido a la amplitud con que suele utilizarse. La teoría de las representaciones sociales estuvo vinculada en su origen con la obra de Piaget, cuyos aportes en relación a las respuestas infantiles fue interpretada por Moscovici como punto de partida para esta teoría en tanto que observó allí las representaciones producidas en las prácticas sociales. El mismo Moscovici posteriormente realizó aportes propios, que serán deudores de la aproximación sociocultural de Vigotsky, que anticipó la tesis central de la teoría referida a las vinculaciones históricas entre los individuos y la cultura. Según Castorina, el estado actual de las investigaciones y los debates teóricos se colocan en una situación de ayuda recíproca: así como la psicología piagetiana y la vertiente vigotskiana hicieron su aporte a la teoría de las representaciones sociales, esta última puede hoy contribuir a resolver ciertos problemas que se plantean en distintos programas de investigación de la psicología del desarrollo. Para revisar críticamente esta articulación se abordan las propuestas de diferentes autores que trabajan con el concepto.
El capítulo ofrece una revisión de los estudios sobre el desarrollo de los conocimientos sociales en los niños inspirados en el programa cognitivo, principalmente el de corte piagetiano. Se trata de explicaciones basadas en la elaboración de conceptualizaciones cada vez más próximas a los saberes básicos de los adultos sobre la historia, la autoridad política o escolar y las nociones económicas y morales. Los psicólogos de esta línea investigan la elaboración de representaciones sobre el mundo social como una actividad exclusivamente individual de construcción conceptual o elaboración de la información que proviene de los adultos y, además, consideran el mundo social como exterior a los sujetos de investigación. Se trata de la elaboración de conceptualizaciones cada vez más complejas de los conocimientos y el capítulo describe con precisión algunas de las dificultades o limitaciones de este enfoque. Por ejemplo, esos estudios resultan insuficientes para examinar los conocimientos sociales sin la intervención de las prácticas sociales en las que participan los niños, no se explica la perduración en los sujetos de ciertas ideas que se resisten a modificarse durante el desarrollo de los conceptos y las representaciones propiamente cognitivas, y la referencia para estudiar la formación de las ideas infantiles es, por lo general, el conocimiento de sentido común del adulto: lo que las personas de mayor edad entienden “naturalmente” acerca de los fenómenos sociales.
¿Puede aspirar la teoría de las representaciones sociales a resolver algunas de las dificultades señaladas? ¿Qué condiciones debe reunir para ser admisible y utilizable por un psicólogo del desarrollo? ¿O qué dificultades frecuentemente asociadas con las representaciones sociales deben ser superadas para su incorporación en la psicología del desarrollo? En este sentido, se intenta avanzar sobre cuál es la relación epistémica más sustentable entre los programas de la psicología del desarrollo y la teoría de las representaciones sociales, en tanto se trata de dos versiones diferentes en relación a cómo conciben la “representación”, pero que sin embargo pueden articularse en sus diversas perspectivas. El capítulo defiende la hipótesis de que existe una compatibilidad entre ambas perspectivas sobre la base de un mismo marco epistémico relacional que involucra la interacción dialéctica entre individuo y sociedad, así como también una construcción del sujeto (individual o social) y del objeto.
En el séptimo y último capítulo, Castorina y Barreiro indagan sobre la individuación de las representaciones sociales. Dicho problema adquiere relevancia si se recuerda que la teoría de las representaciones sociales ha cuestionado radicalmente la disociación entre el individuo y la sociedad, delimitando un objeto de investigación que es a la vez social y psicológico. ¿Cuáles son las características de dicho proceso? ¿Se trata de un proceso de apropiación pasiva o de internalización activa? ¿Cómo participan los individuos en la apropiación de las representaciones producidas en la comunicación y la interacción social? ¿Cómo es posible que, si las representaciones sociales son comunes a los individuos de un grupo social, estos adquieran sus propias representaciones? En definitiva, ¿cuál es el modo en el que cada uno orienta su comportamiento basándose en las creencias de origen grupal? Más específicamente: ¿es posible estudiar el proceso de individuación de las representaciones sociales desde una perspectiva psicológica sin modificar aspectos centrales de su definición?
Tales interrogantes convocan a todos aquellos investigadores que apelan a las representaciones sociales para explicar fenómenos psicológicos. En particular, se intenta comprender dicho proceso mediante el análisis de los argumentos brindados por los principales referentes sobre el tema, quienes a su vez se ubican en distintos campos disciplinarios. En primer lugar, se exponen las tesis centrales de Moscovici, quien sentó las bases de esta teoría en su relación constitutiva con la identidad social de los individuos, pero no se ocupó de su apropiación porque consideraba que esta tarea correspondía a la psicología del desarrollo. En segundo lugar, se aborda el enfoque de Duveen, quien ahonda en las tesis esbozadas por Moscovici respecto de la relación entre representaciones sociales e identidad social y elucida la cuestión de la actividad individual en el desarrollo de esas representaciones, llevando a cabo sobre todo trabajos empíricos para vincular la psicología social con la psicología del desarrollo. Señala que las representaciones sociales no actúan respecto de individuos aislados, sino que intervienen en interacciones entre pares y de ello resultan restricciones tanto sociales como individuales; sin embargo, no logra precisar el proceso de individuación de las representaciones sociales, porque no se pone en el punto de vista de los niños de la manera en la que lo hace la psicología del desarrollo infantil. Luego los autores se ocupan de la teoría del enablement, un modelo teórico de la individuación esbozado por Valsiner para reformular la vinculación entre las representaciones sociales y la toma de decisión individual sobre el futuro como un modo de regular el flujo de la experiencia personal, en un intento de superar la versión estática de las representaciones sociales que ha prevalecido en la mayor parte de las investigaciones empíricas. Desde su perspectiva disciplinar, Valsiner considera las representaciones sociales como artefactos semióticos mediadores que le permiten a los individuos una preadaptación a los eventos futuros, integrando memorias del pasado con las posibles anticipaciones, haciendo viable la experiencia de estabilidad en la vida cotidiana. De esta manera, las representaciones restringen las posibilidades de acción y permiten que emerjan las representaciones sociales individuales.
Posteriormente, se comparan las perspectivas presentadas y se evalúan sus consecuencias para la discusión del problema de la individuación. Se intenta establecer un diálogo entre las tesis de los tres autores considerados, que lleva a concluir que el proceso de individuación de las representaciones sociales no puede ser abordado de manera independiente por la psicología social o por la psicología del desarrollo; tampoco se trata de realizar una integración ecléctica de las disciplinas, sino que es necesario llevar a cabo estudios interdisciplinarios que den cuenta de la complejidad de la temática de la individuación, dado que supone un sistema de interacciones entre cultura y actividad personal, cuyos componentes tendrían que ser interdefinidos. Proponen establecer de qué manera unos influyen sobre el funcionamiento de los otros, para lo cual se debería proceder a una caracterización provisoria de la totalidad relacional que constituye el proceso de individuación, comenzando por un trabajo crítico de los psicólogos de las diferentes disciplinas sobre sus propios conceptos y sus relaciones con los provenientes de otras disciplinas involucradas.
1. Véanse los capítulos 1 y 3 de este libro.
2. Véase el capítulo 2 de este libro.
3. Véanse los capítulos 2 y 4 de este libro.
4. Véase el capítulo 4 de este libro.
5. Véase el capítulo 7 de este libro.
6. Véase el capítulo 5 de este libro.
7. Alexander Ruiz Silva es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Argentina, profesor asociado e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Entre sus temas de interés se encuentran la formación ético-política y la identificación con la nación propia.
8. Miriam Kriger es licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Buenos Aires) y doctora en Ciencias Sociales por la FLACSO (Argentina). Es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de Conicet/FLACSO (Argentina). Sus temas de estudio en la actualidad se refieren a la relación entre la comprensión histórica y el pensamiento político en los jóvenes escolarizados.
9. Marcelo Borrelli es licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires. Es docente e investigador de la misma casa de estudios y doctor en Ciencias Sociales (UBA). Está interesado en las problemáticas vinculadas a la investigación y la enseñanza de la historia reciente.
10. Alicia Barreiro es magíster y doctora en Psicología Educacional por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Facultad de Psicología (UBA) e investigadora del CONICET en el IICSAL de FLACSO. Ha desarrollado investigaciones donde indaga la relación entre los saberes producidos colectivamente y los procesos de conceptualización individual involucrados en el desarrollo moral, particularmente respecto de la noción de justicia.
11. Lorena Carreño es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctoranda en Ciencias Sociales en la misma universidad. Es profesora de Sociología en el Ciclo Básico Común (UBA) y becaria doctoral de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT-FONCyT). Está interesada en el conocimiento social de los niños, la comprensión de la historia y sus vínculos con la construcción de la identidad nacional.