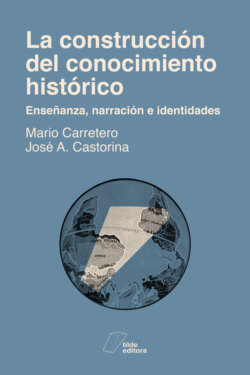Читать книгу La construcción del conocimiento histórico - Mario Carretero - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD: REPRESENTACIONES SOCIALES, CONCEPTUALIZACIÓN E IDENTIDAD
ОглавлениеLa teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 1961) ofrece una perspectiva original para abordar el modo en que los niños, adolescentes y adultos interpretan los fenómenos sociales, muy particularmente porque permite elucidar la diversidad de saberes que circulan en el mundo educativo, complejizando la noción misma de “saber previo” utilizada por los docentes y psicólogos del conocimiento. Más aún, la introducción de esta categoría conceptual da lugar a una reformulación de las prácticas educativas tendientes a provocar el cambio conceptual en el campo de la historia y otros conocimientos sociales, en tanto las representaciones sociales operan como apoyo y en ocasiones como obstáculo a la reorganización de los saberes previos.
Las representaciones sociales son complejos de significados producidos colectivamente para dar sentido a un hecho novedoso que produce una fisura en los significados culturales disponibles (Moscovici, 2001a). Su origen se ubica en las prácticas e interacciones sociales en las que participan los miembros de dicho grupo, en las cuales juega un rol destacado la difusión de los conceptos científicos mediante los medios de comunicación. Asimismo, en tanto expresan a los grupos sociales y sus posiciones particulares en un campo de fuerzas, incluso en su pugna por acceder al poder, las representaciones sociales se recortan sobre un horizonte ideológico, esto es, sobre una visión del mundo que legitima el orden social. Dichas representaciones son apropiadas por los sujetos durante el proceso de ontogénesis, por el cual se convierten en actores sociales y, al hacerlo, constituyen su identidad social. En otras palabras, “las representaciones sociales se activan psicológicamente en los individuos bajo la forma de identidades sociales” (Duveen y Lloyd, 2003). De todos modos se plantea un problema crucial respecto a los individuos que utilizan las representaciones sociales: ¿cuál es el proceso por el cual los sujetos las hacen propias y las utilizan para dar sentido a su vida cotidiana? Ni la psicología social ni la psicología del desarrollo han podido dar cuenta del proceso de su “individuación”, un problema que es extensivo a toda psicología del conocimiento que se reconozca como una teoría social y cultural.5 Por otra parte, dicha identidad social se encuentra íntimamente vinculada a la memoria colectiva, lo cual permite que los psicólogos y los docentes piensen a los sujetos no solo en tanto individuos que recuerdan a partir de sus experiencias personales, sino también como agentes sociales habitados por la historia del colectivo al que pertenecen. “No hay que buscar dónde están los recuerdos, dónde se conservan, en mi cerebro o en algún reducto de mi mente al que solo yo tendría acceso, ya que ellos me son evocados desde fuera, y los grupos de los que formo parte ofrecen a cada instante los medios para reconstruirlos” (Halbwachs, [1925] 1995).
Consideramos que la noción de representación social brinda una herramienta para romper con la tesis de una mente unificada en la psicología del desarrollo que se ocupa de las nociones sociales, ya que muestra la existencia de nociones que no se modifican sustancialmente con la edad, sino que varían con las pertenencias de los sujetos; nociones de origen social que se rigen por otra lógica que las conceptualizaciones individuales y que son características de los discursos e intercambios sociales. Al mismo tiempo, el concepto de representación social tiene significativa importancia para el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque solo se pueden entender las interpretaciones que los sujetos hacen de las grandes categorías implicadas en la enseñanza de las ciencias sociales,6 si se apela a las figuras de su pasado, a los valores de su grupo, a su identidad social. Desde el punto de vista psicológico, las representaciones sociales constituyen un indispensable intermediario entre la cultura, las prácticas vividas de la experiencia social y las nociones que los individuos elaboran sobre la historia y la sociedad, porque justamente —como hemos dicho— están vinculadas a la memoria colectiva, a la identidad social de los alumnos, y también por su carga de valores y emociones.
La existencia de diferentes representaciones sobre un mismo fenómeno pone de relieve las distintas pertenencias sociales y no solo un mayor o menor grado de comprensión intelectual. En este sentido, la psicología social ha mostrado que, en el caso de los conocimientos sociales, en el aula coexisten, a veces en estado de tensión, conformando una “polifasia cognitiva”, tres modalidades del conocimiento: los saberes disciplinares, los saberes conceptuales construidos individualmente a partir de las relaciones de los sujetos de conocimiento con los objetos, y las representaciones sociales. Cada una de ellas se adecúa a diferentes contextos sociales y educativos sin que se pueda mostrar una línea de desarrollo.
Dicha polifasia obliga a reconsiderar el proceso mismo de cambio conceptual que pretende ser promovido por la enseñanza de las ciencias sociales, porque no se trata solo de la modificación de creencias individuales, sino que los alumnos, al reorganizar sus ideas, tienen también que lidiar con sus creencias colectivas. Esto es, el cambio conceptual debe ser pensado en los términos de un diálogo de los componentes de la polifasia cognitiva, en el que prima la intención de provocar el encuentro entre los saberes previos, sean conceptuales o representaciones sociales. Las situaciones didácticas que proponen los profesores y maestros plantean preguntas que requieren un paciente trabajo de investigación empírica, donde es necesario que colaboren los especialistas en ciencias sociales y los psicólogos del conocimiento. ¿Se trata de eliminar o sustituir las representaciones sociales por los saberes disciplinares? ¿Cuáles son las teorías del cambio conceptual que podrían ser compatibles con el empleo de las representaciones sociales?
Brevemente, la introducción de esta categoría presenta dos rasgos que pueden llamar la atención a los lectores y plantear interrogantes para los investigadores y docentes: por un lado, además de las dificultades propiamente conceptuales del aprendizaje de las ciencias sociales y la historia, las resistencias al cambio conceptual se vinculan con las experiencias vividas por los alumnos en el mundo familiar o escolar, sus identidades sociales y los valores que sostienen sus creencias; por otro lado, el carácter mediador de las representaciones sociales las coloca como el primer marco asimilador respecto de la información escolar y cabe preguntarse por la posibilidad de lograr que los alumnos tomen distancia epistémica respecto de sus compromisos valorativos para reconstruir el saber disciplinario sobre la nación, la identidad nacional o la democracia representativa. Dicho de otra manera, si bien no hay conocimiento de la sociedad y la historia sin el involucramiento de los actores sociales (los alumnos mismos) aquel se construye objetivando progresivamente las valoraciones y emociones en un entramado de ideas que se pueden verificar o sustentar argumentalmente. ¿Hasta dónde este proceso, un clásico de las ciencias sociales, puede extenderse, aunque sea aproximadamente, al aprendizaje en las situaciones didácticas? Más aún, habida cuenta de la polifasia cognitiva en sala de clase, ¿pueden promoverse en los alumnos rupturas epistemológicas con sus saberes cotidianos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales?