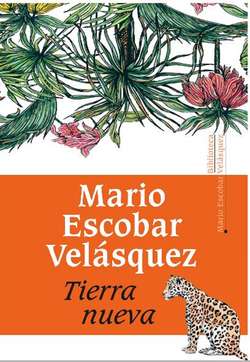Читать книгу Tierra nueva - Mario Escobar Velásquez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo segundo
ОглавлениеCuando Rufo, el gato, dejó de estar por la primera vez, me inquieté mucho por su suerte. Como le temía a la acción de las serpientes, que abundaban, estuve por dos días escudriñando el cielo por si había descensos de la gallinazada, que le caía hasta a un sapo al que hinchara la muerte.
Pero como no hubo nada de esos revoloteos negros, creí en la acción de un predador mayor, como la zorra roja. O en su muerte en plena selva, cuyo ramaje no es capaz de transparentar ni la vista excelente de los zamuros.
Cuando, tres días después, lo vi lengüeteando la leche, en ese su primer regreso, algo me hinchó el pecho, entre alegre y doloroso. Querer está siempre untado de aflicciones. Me fui hasta él para decírselo, mientras que con la aspereza de mis manotas le alborotaba la pelambre. Él me decía cosas calladas de mucho cariño entre varones.
A poco vi en el patio los ochenta centímetros de una mapaná adulta. Todos ellos se tostaban a la resolana brava que empezaba desde las diez, y tenían mínimas crepitaciones al calentarse y al encogerse por la deshidratación.
—La trajo el gato —me dijo el mayordomo cuando fui a examinarla, muy receloso yo. Esa cuerda cuadriculada empacaba en dos colmillos de una pulgada a la muerte cierta. A nada le temía yo por allá, pero a la serpiente sí, y muchísimo.
Cuando estuve cierto de que no alentaba, la alcé para examinarla: un mordisco decisivo en la parte delgada con que el cuerpo se unía a la cabeza era lo culpable del desaliento.
—No puede ser —dije—. ¿Por qué iría el gato a enfrentarse a una mapaná? ¿Cómo iría a poder con ella?
—Pueden —contestó el mayordomo—. Los gatos pueden. Los gatos son como las brujas. Tienen poderes. Suelte a uno en un monte cerrado, y se las vale. Suelte al perro mejor, y si no da con una salida hacia su casa, y la sigue, se muere de hambre. A mí los gatos siempre me dan miedos. En los ojos se les ve que todavía son fieras.
—¿Cómo supo que la trajo él?
—Lo vi venir con ella: la traía bien aferrada, del pescuezo. Le colgaba, arrastrando. Para no pisarla y enredarse caminaba un poco sesgado, ese demonio.
Yo me fui a la silla de la pensadera. El mayordomo la llamaba así porque en ella me estaba, el magín trajinando problemas e interrogantes. Horas, a veces, pareciendo mirar para los potreros, pero en realidad mirándome cosas adentradas. Mirándome cosas pasadas. Yendo del brazo con gentes muertas, con ellas por días muertos, amándolas como en antes las había amado. O buscándome maneras de hacer más provechoso el porvenir: yo quería escribir novelas.
Pensaba en la improbabilidad de lo que me dijera el mayordomo: cuando la dispara, la jeta de la culebra va casi invisible, veloz como un dardo. Bastaba con una sola punción de esos colmillos huecos para que hasta la mejor máquina de vida se desbarajustara y empezara a ir mal. Capaz una arrastrada criatura de ese tamaño, y de uno aun menor, de matar a un buey. Ágil como un látigo, no iría a dejar así como así que el gato le pusiera el filo de los colmillos en el apretón mortal. Porque, además, cuando llevan esa talla, son la agresividad misma. Debe ser cosa de edades no muy maduras, porque las mapanás viejas, esas talludas de dos metros y más, son calmas: casi hay que provocarlas para que ataquen.
No pude entenderlo.
Rufo había subido hasta el balcón en donde yo tenía la silla, y después de hacerme muchos amorosos roces con el cuerpo, arqueándose, roces que la cola prolongaba delgados, me asperjó con sus marcas de orines antes de tirarse a la lasitud del sueño, en unas sombras.
Esporádicamente aparecieron luego otras culebras en el patio, con el mordisco bravo en el cuello.
—Primero las ahoga, metiéndoles el rabo por la boca. Es en después que las muerde —me decía el mayordomo—. ¡Ese gato es un demonio!
Pero ya sabía bien sabido que sus palabras eran sopladas por el folclor, y nunca por la realidad. Si el gato las mataba, era que sabía hacerlo, pero era imposible que la cola le fuera el instrumento. Por saberle los cómos a esos encuentros yo hubiera pagado un precio muy alto.
En la silla de la pensadera yo recordé la secuencia que me hizo dueño de gata y gato: yo había sostenido con mucho convencimiento que los ratones tenían tanto derecho a sus vidas pequeñas como yo a la mía. Y por eso les toleraba que se entraran a la casa desde sus caminos de hierba y que corretearan por ella sus grisuras tibias. Me parecían bellos. Me gustaba verlos cómo, adosados a las paredes, se deslizaban como sombras del país de Liliput.
Eran dos, al inicio. Ese bergante del macho estaba enamorado de ella. Le arrimaba a ponerle encima las zarpas delanteras, y a meterle el hocico en el cuello atrapándole sabrosuras de olores. Pero ella se cansaba a veces de tanta obsecuencia y se lo sacudía de un amago de puñetazo de la garra.
Pronto fueron cuatro. Los dos pequeños como bolitas de felpa inexperta. Iban en fila india, y parecían una flexible culebra derretida, fluyendo. Y pronto los orines de los cuatro empezaron a sentirse, agudos como agujas fétidas. A más, empecé a ver por todas partes sus cagarrutas. A centenas. Parecían granos de arroz, por la forma, apenas si abultados un poco, y totalmente sin olor que yo percibiera. Y eso me pareció la gran virtud.
Entonces llamé a la señora que limpiaba, una gran negra de dientes profusos y blancos que yo le envidiaba, y le ordené que removiera todo para librarlo de cagarrutas y de olores agudos y fétidos.
A poco la casa olía fuertemente a hospital, tan generosamente había trajinado la negra con una untura olorosa a pinares abiertos. Cuando le dije de lo mucho que eso me alegraba me contestó:
—No es para tanto. Si no los destierra, a esos que usted llama “bolitas de felpa gris, rodando”, en dos o tres días se volverá a las mismas. Ahora me voy al pueblo: cuando venga le traigo una gata, joven. En cuanto la huelan se irán a vivir afuera, como antes. Y no volverán. Ellos saben qué les conviene, y qué no.
En la tardecita llamaron desde la puerta abierta. Era la negra de los envidiados dientes profusos. Traía acunada a la gata en los brazos. La puso en el suelo que olía todavía a pinares desparramados, y dijo:
—Con ella tiene para librarse de esos cagones. A la noche no quedará ni uno solo.
Puse en un platillo unas onzas de leche, y piqué unas tiras de carne, que le puse debajo del lavaplatos. Comió sin afanes, con una exquisita pulcritud, como si en toda su vida, y no ahora apenas, hubiera comido del mejor de los jamones. Después se puso, prolija, a asearse las garras, lamiéndolas. Y puesto que era de muy rápidas entendederas, y supiera que ya era mía, o yo suyo —esto quizá lo más seguro— se fue al cojín que yo tenía debajo del escritorio y se enroscó para dormirse de una. En ese cojín yo, que me descalzaba cuando escribía, ponía los pies.
La gata no era de clase. En el árbol de su ancestro deberían conjuntarse muchas razas. Era fruto de cruces a la bartola, porque cuando, en el apremio del celo, una gata llama por compañero, no está poniendo condiciones: se aparea, urgida de su entraña, con el primero que llegue por el camino que sus llamadas abren. Era una zanquilarga, de cuerpo más que alargado. Me parecía uno de esos gatos salvajes que raramente son vistos, que parecen ir en zancos, y que por eso son tan rápidos en sus carreras. Era, en cambio, todo un carácter. Malgeniada y arisca, muy parca en manifestar su amor, aunque le gustaba infinitamente que la acariciaran. Sabía recibir, no dar. Pero cuando, en una de sus raras efusiones se me frotaba, era retelindo: como ver florecer a las orquídeas, que a veces se tardan años, pero que por esperadas son de maravilla.
—Una sola condición le pongo —siguió la negra—. Consígale un macho en cuanto se encele. Por acá no hay ninguno: a estas gentes no les gustan los gatos. Entonces no va a tener a quien llamar. Y eso es lo malo: la vida sola no es vida.
—¿Lo dice por usted misma? —le riposté siendo un poco sádico. El negro suyo había salido un domingo de hacía ya más de tres meses, dizque por el mercado, y no había vuelto.
—Por mí misma lo digo: esa cama mía para mi sola me parece más ancha que toda la extensión del monte, más fría que la piedra. Por eso me voy a ir a donde pueda encontrar un compañero. Tampoco yo lo encuentro por acá. Ya le tengo rotos a la almohada, de morderla. Eso no es bueno.
A poco de haberse ido la negra, la gata se enceló. Con seguridad que en esa región cimarrona en que estábamos no habría en tres leguas a la redonda otro gato, macho o hembra. Habitada por chilapos, es decir campesinos venidos del departamento de Córdoba, que no suelen amar a sus animales. A los perros los toleran, y mal, porque guardan la casa anunciando la llegada de gentes, cosa muy útil en esas soledades. Al perro lo saben fiel. Lo saben que ama, porque lo manifiesta con ojos y cola. Pero al gato, tan independiente, no suelen tenerlo y lo tildan de “desagradecido”. No lo es. Independiente sí es. Sabe bien valerse por sí mismo, sin esperar a que nadie le tenga que dar la comida, como al perro. Y si no está bien atendido, se manda a mudar, a veces cimarroneándose, y acabando si es del caso con las polladas y las gallinas de quien no supo atenderlo.
En esa vez de su primer celo la gata supo conmoverme con sus llamadas por un macho que le fecundara los huevecillos internos. Se ubicó a quince o veinte metros de la casa, y llamaba imperiosa. Uno podía entender que estaba ordenando al macho que la oyera a que viniera de inmediato.
Pero en parte ninguna de kilómetros alrededor había otro oído gatuno que recogiera mandatos.
Viéndola, y oyéndola. En esas estuve todo el día. Yo no podía esclarecer si esa entraña enardecida que la hacía ir y venir impaciente ordenando venidas con maullidos gritados sentía amor o furia. Los ojos de un oro colérico fungían como para una batalla, y la cola tocaba los flancos enjutos como un lento látigo que pudiera agilizarse para castigar. Parecía un jaguar bravo, pero mínimo y enharinado.
A la noche fue peor, la urgencia mordiéndole los órganos. Llamaba y llamaba a todos los espacios vacíos de gatos, y su voz enronquecía.
Ya en la mañana, y para otro día, lo que tenía era ruegos. La voz había perdido la arrogancia de la orden y había encontrado en las ausencias la queja. Se quejaba rogando. Rogaba quejándose. La súplica, ¡cómo no!, me entristecía más que su orgullo. Desatendida, humillada, imploraba con una voz más que buena traductora de emociones.
Para la tarde supo aporrear más mi sensibilidad: se puso, loca, a seducir a un matojo. Se le frotaba, ella gata derritiéndose en ternuras, mientras que un ronroneo suavísimo se le oía en la rosada caverna de la garganta. Como una gata líquida, elástica, múltiple, ubicua, resbalosa, se ofrecía. Y cuando yo mismo sonrojaba de esa vehemencia tan expresiva, ella se le tendía unos centímetros más adelante y le reculaba hasta tocarlo, incitándolo a la suplicosa cópula imposible. Pero el matojo no sabía.
¡Cómo, de verdad, yo quise ser gato!
Entonces, todo arrepentido, recordé la promesa que le había hecho a la negra ampulosa de dientes, y sus palabras sobre la anchurosa extensión de las camas solas, de los espacios sin gatos.
Para el día tercero de su celo estaba ronca en toda la plenitud de su ronquez y triste. Apenas se la oía a metros. Se había tendido al socaire del impasible matojo y gemía su humillada soledad. Gemía la pavorosa soledad del lugarejo.
Tardó dos o tres días más en sosegarse, en recuperar trabajosamente el porte de gata linda y rica, siendo como en antes. Como si no hubiera tenido ansias que la habían encendido. Como si para las entrañas suyas no hubiera cambios que la obligaran a rogarle a matojos. Como si en la desvergüenza mayor no hubiera tirado el orgullo para suplicarle impúdica a los aires todos que hicieran que la oyeran.
Digo que siendo como en antes, es decir una orgullosa nata. Quizá el orgullo no sea otra cosa que egoísmo: la gata era capaz de recibir sacos de caricias, pero no daba. O muy poco. Cuando se acercaba a donde yo estuviera iba ordenando que se la amara, todo debiéndosele a priori. Como amar es dar, no recibir, exactamente según mis códigos, yo la ponía sobre mi regazo y la acariciaba. Amar, como dar, se paga a sí mismo. Le sobaba la limpia pelambre hasta que sentía pequeñísimas descargas de la electricidad estática, ella en goces inefables y yo contento. A veces, muy pocas, soltaba algunos ronroneos satisfechos.
Mandé a buscar un gato, en donde estuviera, para no tener que soportar en otra vez las angustias de la carne gatuna urgida. Trajeron a un gato fundamentalmente distinto a la Rufa. En todo. Aunque no es que fuera pequeño, ni liviano, se asentaba sobre patas cortas. Al lado de la gata, que me pareció siempre como si fuera en zancos, se veía bajo. Y no imponía el deber de amarlo, sino que aprendía a dar el amor. Lo manifestaba de muchos modos: el más refinado de ellos asperjándome con sus orines, marcándome con gotitas nimias cuando empezó a considerarme propiedad suya. Así es que me marcaba como marcaba las lindes de la casa, para que cualquier improbable gato merodeador supiera de su dueñez, si venía.
El marcamiento ocurría cuando yo estaba sentado en el corredor, mirando lo que pasaba en el amplio entorno del más allá de las pajas, o pensando cosas de los personajes de mis libros como ellos las pensarían, para ser ellos. El gato, luego de mucho ronquido de amor varonil, de mucho frotamiento de sus lomos contra mi piel desnuda, en las piernas, que yo le correspondía rascándolo detrás de las orejas, alzaba la cola y me tiraba calientes las gotitas. Significaban “esto es mío”.
Después yo bajaba hasta el pozo y con dos o tres baldados frescos, que siempre eran agradables, borraba la amorosa impronta.
Nada más llegar, salido de un costal ignominioso, Rufo supo cómo se las gastaba la gata. A él la mujercita de abajo le había embadurnado las patas con manteca. Eso le molestaba, y le gustaba: se las lamía. El teorema decía que, ocupado en la limpieza, que además le tendría buen sabor, no pensaría en marcharse y así se adehesaría. Eso le hicieron por cuatro a cinco días, en los cuales estuvo lame que lame, muy empeñado.
En el primero de los días, metido debajo del penumbroso fogón de abajo, silencioso, ocupado en lamidos continuos, no fue visto por la gata hasta tarde, cuando bajó. Nada más verlo se erizó entera como el lomo de un puercoespín, y bufaba y escupía lo que supongo insultos suyos. Luego se le fue acercando, marchando de lado, y cuando le estuvo cerca disparó traicionera la garra cruel. El gato la recibió en el belfo superior, que fue desgarrado. Con un gemido se metió entre el hacinamiento de leños.
De ahí lo saqué con la pelambre llena de cenizas, cuando me lo contaron. Subí con él, y aunque vi el estropicio inútil, no tenía manera de unir los bordes cortados. Así es que le expliqué la necesidad del desinfectante que le apliqué. Aunque el estremecerse de su cuerpo me contó del ardor, el gato se estuvo quieto.
Cuando la pérfida gata me vio acariciarlo vino a frotárseme en la pierna y a ronronear, como si de veras me quisiera. Pero yo sabía que ella solamente sabía amarse a sí misma.
Cuando la zajadura sanó quedó un boquete en la línea del belfo, que dejaba afuera el colmillo de ese lado. Eso le daba a Rufo un aire de malandrín armado, ostentoso, que estaba lejos de ser su verdadero talante. Un aire de matón estrenando faca, y mostrándola.
La gata demostró a su próximo encelamiento unas dotes muy curiosas: por lo pronto la insaciabilidad de su entraña. Al contrario de lo que yo sabía de sus congéneres, que se daban por satisfechas a la realización de una sola cópula en cada estación del celo, Rufa urgía al macho en dos o tres veces al día. Y si bien en la vez inicial se entregaba desvergonzada con unos maullidos que no parecían de gozo sino de asesinato que sufría, para la segunda y demás se volvía cruel e imperiosamente exigente: el gato tenía que servirla, pero además que soportar la garra sádica que le caía con púas mal intencionadas de hacer daños.
Para el segundo de los días del celo, el gato, que no es que fuera muy rijoso, prefería dormir. Se despatarraba en alguna sombra propicia y dormía sus excesos del día y de la noche anteriores, plácido, subiendo y bajando en un ritmo lento el pecho respirador, y el colmillo asomando por entre el belfo como un puñalito desenvainado.
La gata lo buscaba. Cuando daba con él se estaba un rato observándolo a distancia, y en los charcos de amarillo cruel de sus ojos una expresión que siempre me pareció burlona, y en la larga cola un bamboleo tan pausado como el de un péndulo. Entonces se le iba despaciosa, tan precavida de ruidos como si fuera de cacería, pausada, elegante el largo cuerpo sobre las almohadillas rosadas de sus patas, hasta dar junto al yacente. Alzaba una de las garras, desnudos los pinchos duros, y tirándola halaba cuando daba con la piel pelambrosa del gato.
Rufo se alzaba como para pelear, agredido de chuzos que sabían hacerse sentir, pelado hasta el otro colmillo. Pero cambiaba de un segundo para el otro, y se desdormía más, porque lo envolvía el efluvio de la gata. Como muchas más garras de atracción, el olor lo aferraba: el olor de la hembra para darse, aromas del sexo desparramados. Soltando un gañido de placer se volvía mimos envolventes, él girando alrededor de ella, él embriagándose de esa fragancia que lo enloquecía, la cola en altos vaivenes. Ella se echaba, y él —cara pícara— teniendo complacencias hasta en el temblor de los bigotes, se le ponía encima, y parecían una sola esfinge tendida, pero con dos cabezas, todo el ardor de la cópula con ellos como el vasto calor de un arenal.
Esa gata era extraordinaria: daría para días y días de eso. Pero Rufo no. A los dos sabía que no estaba para más, pero que ella seguiría urgiéndolo, y se perdía como cualquier marido ahíto de su esposa. Al monte se iba, creo, porque los pastizales son siempre demasiado calientes, y no volvía sino hasta cuatro o cinco días después, cuando la entraña de la gata se había des-ardido. Había en ello una muestra de razonamientos claros, que a mí me maravillaban.
Cuando Rufo desaparecía la gata lo buscaba, furiosa, con un aire de contarle a las cosas todas “déjenme que encuentre a ese bodoque, para que sepa”.
Rufo volvía, socarrón, como un marido tarambana. Como uno de esos mariditos mansos cuya picardía toda consiste en meterse solos al cine, y se iba derecho al tazón de leche o de suero, que les mantenía lleno. Bebía mucho, él regodeándose en el gusto de volver a tener, y se tendía a dormir, espernancado, ahora sí en paz. Su vuelta me alegraba siempre: él trayéndose a sí mismo de la ausencia, y con él la flema, el cariño sincero, su porte que yo amaba.
Fue al tiempo que le supe las habilidosas maneras al gato, por los días tediosos de la lluvia. En ese una garúa empecinada había tenido en grises al aire, y casi frío el ámbito, y cuando escampó, ya casi occidentándose el sol, unos haces de luz enclenques dieron en el pastizal, y Rufo se fue a aprovecharlos.
No había acabado de tenderse cuando lo vi saltando en el aire, a una altura a la cual no lo hubiera creído capaz a partir de la inmovilidad, y caer a cosa de un metro más allá, todo erizado el pelo en los desbarajustes que lo hacían ver casi del tamaño doble.
Creí que iría a emprender carrera, pero se estuvo ahí como una gran bola de pelo, atento, oyendo. Después, como la lentitud misma, fue avanzando por centímetros el metro del salto, muy voraces los ojos hacia el suelo, interrogando. Uno adivinaba en sus músculos retorcidos una resortada tensión. Cuando estuvo a unos cuarenta centímetros de su centro de mirar, que yo pensé de inmediato como una culebra, se detuvo. Puso en el suelo, aculado, el final de su cuerpo, pero —estirados— los miembros delanteros le mantenían alta la cabeza: la cola, inquieta, tensa, trazando sobre el suelo en una y otra vez un semicírculo.
Yo bajé con cautelas la escalera crujimentosa. Afuera iría a desarrollarse un drama de muerte, eterno como la vida, y yo quería verlo. Jamás pensé que iría a ser tan afortunado. Bajé lento porque yo sabía que cualquiera cosa brusca que ejecutara distraería a los comprometidos.
La corraleja, con sus altas varas recias, me sería un observatorio excelente, y cercano a los contendores, y hacia ella fui caminando silencioso como una sombra, suave cada pie al posarse. Ledo y lento trepé las varas.
Tardé en verla, a la culebra. Enroscada sobre sí misma, en el ápice del rosquete la chata cabeza miraba al gato con sus ojos de lodo frío. Las cuadrículas de la piel la disfrazaban muy bien contra las hierbas.
El gato se desaculó, y avanzó un poco. La chata cabeza se alzó, presta a dispararse. Pero Rufo mantuvo la distancia. De pronto lanzó una garra rápida, y a su extremo las púas. Era, claramente, un amagar. El golpe no podría llegar, corto para eso el brazo armado.
La culebra disparó la cabeza, adelante la jeta destapando los colmillos. Tan rápida ella como la garra, retardada apenas en una fracción de segundo. La culebra reaccionaba bien, de entrada.
El gato amagó en otra vez, y la cabeza ripostó. Era un juego de mucho peligro para el gato. Los dos alcances interseccionaban, y si él fallaba en su velocidad de centella iría a topar con las jeringas mortales. La serpiente entendió muy pronto la táctica, porque en dos ocasiones disparó anticipada la cabeza, y al menor movimiento de la garra que se alzaba sin dispararse. Pero eso era lo que el gato buscaba con las fintas.
De pronto el gato saltó hacia arriba, y la cabeza salió a lo que creyó un encuentro, segurísima de sí y de la eficacia letal de sus espolones huecos. El gato avanzó circunferenciando, y saltó en otra vez, hacia lo alto, y en otra vez fuera de alcance. Así circundó a la serpiente sin alterar el radio que los separaba.
Me era evidente que el felino empleaba un táctica que tenía conocida a la perfección. Pero ¿cuándo la aprendió, y cómo? Era joven, y venía de un pueblo en donde esos largos bichos mortales, escaqueados, arrastrados, temibles, poderosos, no existían. Y entonces entendí por primera vez en la vida, a pesar de que lo había estudiado con detenimiento, la eficacia de los genes, la sabiduría acumulada en esos espacios inimaginablemente pequeños, que cada especie transmite a sus descendientes. Cien millones de gatos anteriores a Rufo habían ido diseñando la técnica al par que la aprendían, y se la habían entregado a mi gato amado. Los triunfadores: los que fallaron nunca transmitieron nada. Una técnica que requeriría de más de un libro para ser dicha con palabras estaba completa en el mecanismo minúsculo de los genes: Rufo era todos sus antecesores. Saberlo me plugo como cien caricias de la mujer amada, pero también y contrariamente me dolió como cien bofetones: porque él y la sierpe, dos opuestos, irían como en otra de las miles de veces en que la lucha se había dado, a recomenzarla.
Volví a mirar: antes no veía, viendo cosas interiores: a cada salto la cabeza facetada avanzaba a matar, armada de los punzones huecos, pero en cada vez fallaba: el gato estaba mejor diseñado para las fintas, más elásticos sus músculos, mejores sus reflejos. Porque el gato cazaba valido de los músculos, pero la culebra cazaba emboscada: nunca persiguió.
La culebra varió de táctica: como una cuerda escaqueada empezó a desenrollarse y a avanzar en procura del elusivo, pero este reculó un poco, lo suficiente para anular el avance que le tuvieron, y sin dejar de saltar y de tirar una garra u otra.
Yo había entendido hacía ratos la técnica del felino: era la misma de las aves comedoras de serpientes: avanzaban un ala y con la punta de las plumas remeras acosaban al reptil. Este, de tanto dar con los colmillos contra las plumas, perdía el veneno. Cuando no tenía más, y estaba entonces desarmado y cansado, el serpentario ponía sobre el cuello la pata dura, y con el pico filudo como un escalpelo quebraba la larga columna vertebral.
Pero el serpentario estaba mejor protegido para su oficio. Sus largas patas coriáceas eran impenetrables a los colmillos. Y el colchón de plumas del cuerpo hacía casi que imposible la llegada de las púas a la carne.
Pero a Rufo nada lo protegía, sino su habilidad heredada. Y, a más, y tan importante, y sabido de la técnica del gato, el físico de la culebra, que no fue diseñada para combatir: su sangre fría que no tenía tantas reservas de energía como la caliente del gato. Estructurada para atacar en una sola vez, desde el acecho, y mortal cuando daban las agujas en el blanco, la culebra no sabía de lides. La eficiencia demoledora del veneno que los colmillos inyectaban al hundirse la libraba de las justas. Las contiendas largas le eran siempre ajenas. No estaba diseñada ni siquiera para resistir ataques.
Por eso iba cansándose, muy rápidamente. Ahora la ahilada cabeza no iba invisible como una flecha potente, sino que enlentecía en la fatiga de un resorte de metal cansado. Era ya la cabeza una raya visible en el aire, cuando se lanzaba. Un trazo tardo.
Más tarda en cada vez, más visible la raya del movimiento. Entonces la serpiente intentó la huida: se alargó en todos sus centímetros como una soga mínima, y reptó. Parecía un poco de agua desleída, un agua enferma de lodos, ocres reptando la fuga.
El gato la adelantó, lateral. Ahora, seguro de la lentitud de la sierpe, y cierto él de tener la misma velocidad de cuando empezó la justa, sacaba de las garras las púas duras y golpeaba con ellas la cabeza reptante, y punzaba. Y en la pulida continuidad de las escamas brotaban escoriaciones. Golpes sin piedad, destinados a la demolición, que dañaban con una sapiencia torva.
El ofidio buscó, atontado, otro irse por otro lado. Ya no atacaba, incapaz. Pero ahí estaba más la garra cruel. Entonces el enlentecer fue lo máximo: soga quieta ella, la garra la caía continua como una lluvia de clavos. Las puntas la desmoronaban.
Cuando Rufo estuvo cierto de la incapacidad de su enemigo, que era un enemigo de todo en la región, cayó alígero para el mordisco. En la cuerda escamada hubo un agitarse casi imperceptible. Cuando el gato alzó la cabeza, largando a la sierpe, había ya en la cuerda un ángulo que casi la partía.
Todavía, con las garras, la hurgaba, buscando alentares. Pero ya no los había.
El gato se alejó un poco y se puso en otra vez sobre sus ancas. Alzó la garra con la cual golpeó en más veces, y la lamió muy aplicadamente como si se hubiera untado de una manteca de victoria. Después se puso a oír: volteaba los finos radares de sus orejas hacia un lado y otro, hasta que se quedó con ellas quietas en una dirección. Yo, con la mirada, caminé esa dirección, y vi lejana a la perra que al tranco llegaba de una de sus correrías.
El gato se paró. Se acercó a la soga vencida y asiéndola por donde estaba el mordisco y caminando de lado para no pisarla, se caminó hasta la casa los cincuenta metros. La dejó en la mojada limpieza del patio. Es lo que había hecho en otras ocasiones. La noche subía apilando paños negros.
Yo había sudado lo bastante, sin saberlo. Lo noté cuando de cada gotita se apoderó un frío como una púa.
Cuando la perra entraba al patio vio a la culebra. Saltó ágil hacia un lado un salto largo, y sin olfatearla siquiera y claramente medrosa trepó las escalas con apresuramientos. Las uñas deberían rascar en la madera, como siempre, pero no las oí. Fue así como me di cuenta de que me había desligado de todo, salvo del drama. Me forcé a meterme en otra vez dentro de mí.
A poco llegó el mayordomo. Olían a caballo él y el caballo.
Dio una mirada al despojo: lo orilló sin decir nada. Cuando hubo colgado la silla de su clavo alto, se fue por la serpiente. La pateó primero para asegurarse de su muerte, él muy desconfiado. Después la alzó de la cabeza, apretando la quijada contra el paladar, lo mejor para evitar alentares tardíos, y se fue con ella para tirarla al río, largo cementerio viajero. Ahora estaba escaso de aguas porque apenas iba a comenzar el invierno, y contra las guijas del fondo yo lo oía, cuando estaba en su orilla, que escribía su frase larga. Cuando volvió me dijo:
—¿Lo vio cuando la traía, ahora sí? Es lo que usted quería.
—Sí. Y fue mejor, porque lo vi matándola.
Quiso que se lo contara, y narré escuetamente. Dijo:
—Sí. Es un demonio. Nos libra de otros.
Rufo había tomado suero del tazón, y subió tras de mí, no engreído. Como si esas luchas del matar o el morir le fueran cosa de todos los días.
—Eres un tipo muy interesante —le dije—. Cuídate de las más grandes.
Se lo decía porque una sierpe de más de un metro es ya una máquina de matar muy poderosa, capaz, cuando el cuello no le da, de lanzarse a sí misma, toda entera, en un salto de más de un metro, adelante los colmillos, letales en el mal oficio de clavarse y de inyectar.
Rufo no podía entenderme.
Solo entonces empecé a estar dentro de mí, porque estaba percibiendo a los sonidos en otra vez. Mientras que la justa duró no oí nada. O eso me parece, ahora. Quizá los sonidos del viento mueve-ramas siguieron estando, pero no para mí. Y los chillidos de los pájaros, desde el bosque. Y el bramar de los terneros recogidos. Nada oí mientras que estuve viendo a la muerte llegando, y el corazón casi se paraba como un lebrato con miedo.
El entorno mío de siempre era sonidos, cercanos el bosque y el río. Tardado volvía a sentirlos. Cuando el drama se daba no los percibía: yo era todo ojos. Pero ahora me asombraba un poco, por adecuado al momento, el grito potente de un gran pájaro, al que llamaban como sonaba su grito: “ya’cabó”. Así lo iba diciendo, alejándose: como si él también hubiera estado presenciando hasta el final, y lo dijera ahora.
Me puse a mirar despacio a ese demonio, que, aculado, enfilaba las orejas hasta el monte para que él le contara cosas. Por entonces yo estaba leyendo a Schopenhauer, que me influenciaba harto, y me pensaba, con él y con los genes, que en ese gato estaban todos los gatos que habían sido. Los de los faraones, milenios atrás. Los de Nerón. Los de Popea. Los de un general chino que perdió una batalla por asistir de parto a su gata preferida, y después por eso la vida, y todos los de las innumerables solteronas del amplio mundo. Yo mismo era lo mismo, y era todos los que hubo antes de mí y me transmitieron su vida, y me dio un friecillo que me hizo endurecer las tetillas, del espanto. Eso era demasiado.
Pero Rufo sí que era un demonio único. No sabía nadie de otro gato que se trajera al patio de su casa esa clase de preseas derruidas, como para decir “miren”.
No fui yo quien dio con Rufo muerto, meses después, sino el mayordomo, y no tan lejos de la casa. Si no le bajaron las aves negras, que yo hubiera detectado, fue porque murió a cubierto, bajo unos matojos muy densos. Pero el mayordomo, que tenía un oído exquisito, que igual envidiaba yo como envidiaba los dientes de la negra, estuvo sintiendo en una mañana el bordoneo sordo de esas grandes moscardas azules que depositan sus huevos en los cadáveres, y se acercó a investigar. Vino a darme la noticia:
—Allá está el gato, muerto. Perdió una. La que se pierde en las que él andaba. Siempre hay una que se pierde. Nadie ha ganado en todos los revolcones.
Fui a verlo, un dogal asfixiante a mi cuello. Estaba pavorosamente hinchado de la cabeza. Tanto que la hinchazón le hizo de vaina al colmillo destapado, y ya no se le veía como a la faca mostrada por uno de costumbres averiadas.
Apartando la pelambre di con las punciones de los colmillos: estaban en el cuello, y la separación que tenían indicaba el tamaño de la cabeza que los usaba: esa culebra era con seguridad una tatarabuela. Me fui por la escopeta, que cargué con cartuchos de posta menuda, y con mucho rencor, y con el mayordomo, usando pértigas, estuvimos removiendo matojos y troncos caídos. Pero fue en vano.
Sólo entonces recogí al vencido guerrero. El mayordomo lo había dicho como era: se acababa por dar con la cara agria de la derrota. Le tomé uno de los párpados para verle el ojo, y estaba opacado como un oro enfermo, un oro envenenado.
—El Derrotado Capitán —pensé.
Me fui con él al río, y cada paso me apilaba tristezas adentro. Ya no era verano, y desbordaba. Lo puse encima: se lo succionó el largo cementerio viajero, desapareciéndolo. Ya no era, sino que había sido. Ahora era río. Después sería peces, o caimán.
La ausencia del gato se notaba demasiado, algo faltándome de continuo.
Una ausencia tan pequeña, llenándolo todo, desperdigada, ubicua, dolorosa.
Dos o tres días después el del olor a caballo me dijo:
—Si pudiera llorar, se atristaría menos. Así es como hacen las mujeres, que vuelven lágrimas a las penas.
—¿Es que se me nota tanto?
—Sí se le nota. Y su tristeza me da tristeza.
—Me hace mucha falta. No creí que iría a ser tanta. Pero es una buena muerte, esa. Él hacía lo que le gustaba hacer. Pero no es tristeza por él. Lo mío es otra cosa.
Se puso confianzudo como nunca, y preguntó:
—¿Qué es, si me permite?
Lo miré con detenimiento: el color oscuro de ese bejuco, la majagua, jineteándole la piel. La pelambre inculta, revolcada bajo la gorra. La nariz chata. Los ojos inteligentes. Tal vez entendiera.
—Es lo inútil de algunas cosas: en el mundo sigue habiendo mapanáes. Ni cien mil Rufos acabarían con ellas. También ellas matan gatos, pero los gatos no se acaban. Lo que hay es esa lucha, durando.
Entonces se atrevió a ponerme la mano en el hombro. Eso me pareció bonito.