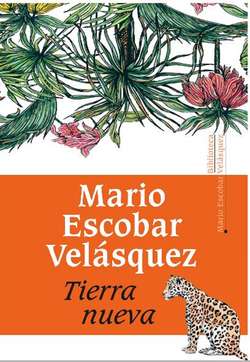Читать книгу Tierra nueva - Mario Escobar Velásquez - Страница 12
Capítulo cuarto
ОглавлениеMerlinda, ya lo dije, era la mujer de El Pichón, desde siete años antes. Ella y su marido vivían con el suegro, en una casa estrecha, que alojaba igual a tres de los hijos de entre diez y doce años de El Mercader, que había enviudado.
El sobrenombre de “El Pichón” era malicioso, y se refería a su incurable afición por las mujeres, especialmente las casadas de varios años de ejercer el matrimonio, con las cuales se enredaba en asuntos fálicos. Él sabía muchas cosas de ese estado, y entre ellas que una mujer recién casada todavía adora a su maridito. Las casadas no le significaban compromiso, ni obligaciones, sino riesgos, y a estos estaba dispuesto a enfrentarlos. De él se decía, a medias voces, que visitaba cuando menos a media docena, cuando el marido de la de visita de turno estaba en el pueblo en bregas de mercado.
Los muchachones de la región, venidos todos del departamento de Córdoba, en donde el deporte preferido es el béisbol, habían fundado un equipo, con sede en “El Pueblo”, en donde la cancha les servía para ese deporte, así hubiera sido habilitada por uno de los ganaderos como de fútbol. El Pueblo era la agrupación mayor de casas en todo el territorio de colonización, desde el Caño Tortugal hasta la carretera que iba a Chigorodó: muchos miles de hectáreas. El Pueblo contaba con cuatro casas, dispersas. Las dos más cercanas estaban a cinco cuadras la una de la otra. Y una hacía de tienda de abarrotes, en donde no se encontraba sino lo indispensable: panela, sal, harina, jabones, y poco más. Nunca un paquete de galletas, nunca un kilo de fríjoles. Era una tienda pobretona, para pobres.
Allá, en ese culo del mundo que era el Caño Tortugal, entre peones y tumbadores de montes, entre vaqueros y colectores de leches de vacas en corralejas inmundas para construir quesos que mal olían, se había conformado un equipo de béisbol. Hasta uniforme se agenciaron, y a mí me tocó comprarlo en Medellín, prefabricado. Después de que se los habilitó a las medidas de cada uno, lo estrenaron llenos de una especie de beatitud que no se les dio nunca más. Lo conformaron para dirimir, con equipos de lugares “vecinos”, a veces de leguas de distancia, triunfos y derrotas fáciles, sin glorias arduas ni penas que duraran. Competían por la alegría de competir, por el goce del huelgo, por encontrar las risas y los gritos y los abrazos y los comentarios, cosas esas y todas escasas para ellos.
El Pichón era el pitcher del equipo. No es que los jayanes y los mocetones y los vaqueros no supieran gargantear “pitcher”, así con “t” y con “r”. Sí sabían. A la palabra le variaron letras con tijeretazos de malicia, porque “Pichón” definía exactamente al jayán mujeriego, y para él no hubiera podido darse con un calificativo mejor, ni para el acto de tener los frutos venturos que el forzudo obtenía de mujeres de kilómetros a la redonda. Él Adonis para ellas, montaraz él y ellas montaraces. Él deseado, buscado, suspirado por ellas, esperado y aceptado y tenido. ¡Y colmado!
Hacía muchos años que yo había dejado de dispararle a los animales, por cazarlos únicamente, o para comerlos. Y había cambiado el gatillo de la carabina por el disparador de una cámara de fotografía. Ahora “cazaba” a los animales con ella. Este tipo de cacería requería muchísimas mayores habilidades que las necesarias para dar muerte al animal, porque exigía la cercanía. Si bien el teleobjetivo de que mis medios me munían me daba un alcance mayor en unos veinte metros al usual de la cámara, tenía con todo que estar casi tocando a “la presa”, lo cual no ocurría con la carabina, que me dio en sus tiempos alcances de ciento cincuenta metros, y a veces de más. Es cierto que mis experiencias de cazador, que eran dilatadas, me permitían moverme en el monte relativamente silencioso, y que había aprendido a usar de los vientos yendo en su contra para que mis husmos no me delataran. Pero para las fotos tuve que aprender técnicas nuevas: ya no iba yo a los animales, sino que dejaba que ellos me vinieran, apostado ordinariamente junto a los bebederos, aprovechando las sequías del verano.
Y, por ello, yo frecuentador usual del monte, me topaba a menudo con El Pichón, que iba o venía de donde alguno de sus “cueros”, es decir una joven mujer, o no tan joven. Como casi todos los chilapos usan por sábana una piel de res, lo que tienen debajo del cuerpo como adehala recibe igual el nombre de cuero. No es peyorativo, sino más bien cariñoso el mote.
Porque El Pichón no iba o venía sino por dentro del monte, si de ir por el cuero se trataba. Leguas, a veces. A mí se me hacía que en las circunvoluciones del cerebro tenía muy bien montada una brújula, porque, sin caminos ningunos, él era capaz de dar con un rancho de cuarenta metros cuadrados en una apertura de una hectárea, a cinco kilómetros del punto de arranque.
No es nada fácil. El monte es terriblemente monótono. Un sitio es igual a millones de ellos. Y lo que es más, es variable. Un árbol que se desploma por su peso o herido por el rayo altera la topografía, e impide ir en línea recta. Lo mismo los caños, tan usuales: para vadearlos hay que recorrer trechos largos que tampoco permiten la derechura. Un caño que se abre, lo cual es usual, o que se cierra, o un cambio del recorrido del río, que también es usual, aunque menos, distorsiona todo. Una apertura dejada en barbecho vuelve a su estado natural en poco tiempo, y así.
Pero El Pichón no se equivocaba.
Tampoco yo, la verdad, aunque mis recorridos eran mínimos en comparación con los suyos: cuando más uno o dos kilómetros monte adentro.
En más de una vez conversamos acerca de las razones que tenía para ir a sus contubernios por entre el monte, no usando los caminos. Me dijo:
—Los caminos son unos chismosos, si uno sabe oír con los ojos. Cuentan del paso de todo el que pasa. Yo conozco, creo, a todas las botas de los que viven por acá, y les sé el cuándo dejan su huella en el barro o en el polvo. Y como las botas no andan solas sino que llevan dentro al pie del dueño, yo sé quién vino, o fue. Y como yo, todos. Y por eso, si en el camino de entrada a una casa quedan marcadas mis pisadas, el marido no va a dejar de preguntarse: “¿Y a qué vino El Pichón?”. Y esas preguntas no son nada saludables ni para mí, ni para la dueña de la casa.
Tampoco para el dueño de la casa, “el dueño” de la mujer, pensé yo.
Siguió:
—Yo llego a buscar lo que deseo, mi alegría y a veces mis desgracias, por entre el monte, por la parte en que la cocina le da frente. No entro al patio: silbo, con mis silbiditos que son conocidos, que imitan el de un pájaro. Y si la de la cocina está interesada, sale al monte. En él, en alguna parte seca, yo he recogido hojas: muchas hojas. Hago una especie de cama, seca, que huele bien. Las hojas caídas tienen buen olor si están secas. Ensaye las narices y lo sabrá: huelen a madera seca, que es el mismo buen olor. Y nos estamos un tiempo, haciendo lo que el cuerpo de ella y el mío quieren: cosas muy sabrosas, como usted tiene que saber. Y cuando ella debe volver a sus oficios, le preparo un viaje de ramas secas: no es asunto bueno el que llegue vacía, si es que el marido vino antes de lo esperado y tenga que preguntarse qué hacía ella fuera de casa. Y luego deshago la cama de hojas. Las disperso. La cama de hojas también puede chismosear si se la encuentra. Y entonces me vuelvo, silbando, pero empiezo a silbar apenas desde el punto en que no se me pueda oír. Y no es un silbo muy duro: suave, apenas como para mí. Porque vuelvo siempre contento. A mí esas cosas, con su poquito de peligro, me gustan mucho.
Casi siempre después de una de esas conversaciones, y del paso de alguno por el camino de enfrente, yo me iba a mirar las pisadas, a tratar de que me hablaran, a oírlas con los ojos como El Pichón decía. Pero para mí eran mudas, o me eran sordos mis ojos. A las únicas que podía identificar siempre sin temor a errar era a las del Mercader. Porque, antes de la huella del pie izquierdo, había una raya ancha del arrastre de la punta de la bota antes de que asentara la suela.
A veces yo sorprendía a El Pichón, en el monte, si es que yo estaba quieto. Lo que en el monte delata principalmente es el movimiento. Eso lo sabe todo animal montaraz, y lo sabe todo el que va detrás de los montunos. A los sonidos se puede amordazarlos para que no salgan, y cada paso puede ser controlado si se pone cuidado en el asentamiento del pie. Aún los olores se pueden controlar un poco si uno va bien bañado y con ropas del día. Y, si es que va de cacería, si se mueve en contra de los vientos, y no con ellos. Pero lo que se mueve se delata, necesariamente, para el ojo entrenado. En el monte todo lo que se traslada está vivo, sin excepción.
Empero, nadie nunca pudo afirmar que El Pichón fuera el amante de esta o de aquella. Lo sospechaban. Lo intuían, con esa intuición sabia de los conglomerados. Porque El Pichón en esos asuntos sofaldados era el silencio mismo. A las jactancias las ignoraba. A las palabras triunfadoras se las ahorraba, como todo Casanova. Se cuidaba hasta de los caminos trillados, como ya dije. Sus rumbos de ir a los ranchos ajenos eran rumbos de por entre el monte cuajado, caminos del uso del tigre y del pecari, solitarios, huraños, caminos que ellos se hacían para sí solos, y también para El Pichón, sin que lo supieran. Pero El Pichón era asimismo el hacedor de los suyos, en donde los encuentros indiscretos no se daban nunca. Caminos hojarascosos que no guardaban jamás escrita en su lomo la huella de unas botas, legibles por algún marido o papá. Porque, es sabido, las huellas cuentan cosas doctas: como las de quién pasó, y cuándo, y hacia dónde. El Pichón, a los caminos comunales, de vecinos, a las veredas de entrada a las casas, las dejaba limpias de sus jacillas. De ellas se guardaba porque sabían lengüilarguiar.
Como a sus fuerzas, que eran amplias y ágiles y demasiadas, a esa capacidad suya de ir por entre el monte cuajado sin errar el rumbo para ir a dar en algún rancho lejano como llevado por la culebra de un camino pintado en la tierra, pero inexistente, yo se la sabía envidiar. Porque en el bosque no hay puntos de referencia. Cada árbol se parece a sí mismo y es igual a los demás. Quien quiera caminar la selva debe tener los caminos imaginarios grabados en el cerebro como si fueran de verdad, y a más una brújula interna, de esas que no se adquieren en los almacenes. Se nace con ella, o no. Yo la tenía, si bien menos eficaz que la suya. Él más recto para ir, más seguro, más rápido. Lo sé, porque con él anduve montes, demarcándolos, y esa superioridad supo demostrarla, callada, sin alardes.