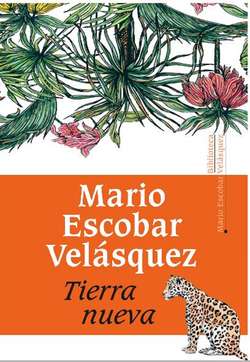Читать книгу Tierra nueva - Mario Escobar Velásquez - Страница 9
Capítulo primero
ОглавлениеEn una de esas tardes tan calurosas y somnolientas de Urabá en las cuales no sopla ni una onza de viento, con dos muchachones que me servían de ayudantes en las labores de la finca, me encontraba desgranando maíz del de una cosecha ya lejana. Habían permanecido las mazorcas guardadas por sus capachos, y colgadas en ristras del techo y de las paredes del depósito, que era amplio.
Las hojas secas de las envolturas estaban tostadas como palimpsestos, y los granos duros como municiones. Las envolturas crujían sus sequedades cuando se las apretaba. Restos de los filamentos, o “barbas”, se deshacían como polvo y hacían estornudar. Guardado, el maíz había esperado la escasez en el mercado, y ahora que tenía buen precio lo había vendido.
Uno de los dos jayanes que me acompañaban en la faena había comentado hacía poco que las necesidades no saben hacer buenos negocios, y que por eso el maíz que él cosechó por el tiempo del mío había rendido muy poco más que el precio de las semillas que lo originaron, añadido de los jornales empleados. Que esa cosecha casi había sido pérdida. Que ellos hubieran querido haber hecho lo que yo hice, pero que Necesidad (la nombró con mayúscula, como a un ser) los había acosado a la venta.
Añadió:
—Por eso, por no tener tratos con Necesidad, es que los ricos no pierden sino el alma.
Lo dijo jocoseriamente, añadiendo:
—No me haga caso. Es que yo soy muy cansón.
Yo no le había hecho caso.
No es que yo fuera rico. Pero si se me comparaban los medios míos con los de las gentes de la región, en donde las necesidades hacían de las suyas, sí que lo era en verdad. Carencias no tenía yo, y ellos sí, a montón.
Afuera el calor chirriaba en las hojas de los árboles, y se me hacía que las enroscaba. Y en las hierbas, cuyas legiones de lanzas delgadas pardeaban. Y en los estacones, secos como la sed, apretujadas las fibras, y en los alambres recalentados de las cercas.
Habituada, la piel de los jayanes estaba seca. Pero la mía chorreaba. Yo tenía cercano un galón con agua apenas azucarada y con limón profuso, y bebía pensando que la sed es medio infierno que quiere crecer hasta infierno completo. Ellos habían rechazado el vaso lleno que les ofrecía, y uno se permitía fumar. Pero afuera. A mí el olor del tabaco quemándose me entra por las narices como ácido.
A pesar de que creía tener duras las manos, cuya piel era capaz de aguantar a un toro en el extremo de una soga, y que manejaban riendas de caballos ariscos y reacios, y canaletes en el río cercano, ya me ardían como si las hubiera tenido metidas en cal viva. Pero las de esos dos eran corindones con dedos. A pesar de que desgranaban a más del doble de la velocidad que yo podía usar, parecían no sentirlas. Yo creo que esas manos les dolían a los granos de maíz, y a los palos endurecidos que hacían de cabo de los azadones, y a los mangos de las hachas y a las sogas y a los canaletes y a la empuñadura de las rulas.
Salí a meter a las mías en agua, para apagarles los ardores. A la sombra, en un balde, con forma de vasija, calcándola, estaba más ligeramente fría que el ambiente. Pensé entonces que el agua era más proteica que Proteo: no solamente era el líquido usual, sino también pedrusco helado, vapor, niebla, nieve, nube. Pero que además se adaptaba perfectamente a cualquier vasija o cauce. Yo vivía pensando cosas como esa.
Miré el río, muy lleno de sí mismo. Ya llevaba en sí las lluvias de más adelante. El río era aguas caminantes que buscaban a la madre, que es la mar. Fulgían, como el vidrio, y los destellos llegaban como dardos y me herían las retinas. Deseé algún viento que llegara desentumeciendo a las hojas de los árboles y a las lanzas del pasto, y pensé en dónde era que se acostaba ese gandul, sesteando.
Entrenados, los ojos percibieron por el rabillo un movimiento lontano, y cuando volteé para verificar pude ver que por el terraplén del caño, todavía como a quinientos metros, venían unos a trancos apresurados. Dos llevaban sobre los hombros una recia vara larga de la cual pendía una hamaca, y a los lados iban otros varios. Pude ver que, como a cada doscientos metros, uno de los varios se iba hacia el carguero del frente, y otro hacia el de atrás, y que con mucha habilidad y sin suspender los trancos recibían la vara en los hombros, acunándola. Y empecé a oír la especie de arrullo apagado que, para dar un compás acelerado a la marcha, emitía cada una de las gargantas que venían. Un poco como la tos seca de un tambor bien acompasado.
Los dos que desgranaban la dureza de los granos habían oído también el pujido como de tambor, y habían salido con el sombrero sobre las testas anchas, de pelos lisos como agua llovida. Sabían de qué se trataba, y se unirían a la comitiva. Se unirían, como todo el que oyera el “uh, uh”. Cada uno sabría que era una emergencia y que mientras más hombros hubiera para sostener la vara y más piernas firmes para llevarla, más ligero se llegaría al pueblo con quien necesitara de cuidados.
Uno de los dos jayanes, el sobrenombrado Pelos, largo-alto junco caminante, flexible, me dijo:
—Es Merlinda. Está desde hace dos días puje que puje bregando a parir. La comadrona dijo que si para hoy al mediodía no se había aliviado, la sacaran. Ahí viene.
Pensé en el espacio tirado en los caminos que nos separaban de Chigorodó: unos catorce kilómetros. Siete de ellos por entre la selva, y atravesando unos pocos claros que el hacha de los colonos había abierto. Y aunque el tizón del verano había empezado ya a arder, habíamos tenido lluvias hasta la semana anterior y el lodo de la selva estaba en el peor de sus humores, que es uno pegajoso, chupador de pies y de botas, el malhumor que adopta cuando empieza a endurecer. Cuando la bota se hundía a cada paso, costaba despegarla. Cuando salía dejaba escapar un sonido obsceno, algo así como un beso de cíclope, estruendoso. Eso hacía difíciles los pasos, que a veces resbalaban. Entonces a uno le parecía que la tierra le asía el empeine y que tiraba para darle un estrellón.
Eran las dos de la tarde. Le dije, sabedor de esos miles de metros:
—Llegarán como a las seis.
—¡Qué va! A las cuatro estaremos en el hospital. Adelántenos unos pesos para gaseosas. Allá sí que tendremos sed al llegar.
Se los di, mientras que le añadía:
—A las cuatro, ni a caballo.
—Nosotros iremos más rápidos que un caballo.
Tal vez fuera cierto. Ya llegaban los de la hamaca, muy rápidos. Pelos me dijo como despedida:
—A Chigorodó llegaremos como treinta. De aquí para adelante se nos juntará mucha gente.
Pero irían unos diez, que no habían parado. Le grité:
—Tráigame la prensa.
En Chigorodó, en la agencia, me la juntaban. Como estaba en la finca, a veces hasta un mes entero, la prensa me desatrasaba de calamidades de la nación y del mundo.
Me hizo una seña con la cabeza, asintiendo. Con el otro, recibió la vara sobre los hombros, rápida y eficazmente, él y el otro marcando el mismo tranco apresurado que les tamborileaban los “uh,uh”. La hamaca casi no bamboleaba. En el fondo de ella se marcaba una mancha húmeda, roja, de mal agüero. La parturienta iba enteramente cubierta de una colcha feamente rosada. Pensé que iría como en un horno portátil, asándose al vapor.
Vi que lejos, a la vera del pastizal que ya lindaba con la selva, esperaba Mañe, como le decían a Manuel, mi mayordomo. Lo vi que se unía, que me hacía una seña con la mano indicándome la obligatoriedad de ir. Los vi que empequeñecían paulatinos, y que vueltos pulgarcitos, fueron entrando al monte. Por un rato seguí oyendo, amortiguado, al tambor ronco del “uh, uh”. Y entonces supe que sí llegarían a las cuatro de la tarde, y me pareció de maravilla la solidaridad de esos mocetones, y la eficacia del medio empleado en la emergencia. Supe que el tambor de dos sílabas marcaba el paso, pero que también llamaba. Todo joven que lo oía se apresuraba a salirle al encuentro. Me entré pensando que Necesidad tiene inventos muy eficaces. Ese sería nuevo solamente para mí. Su maquinaria estaba funcionando muy sincrónica, bien aceitada. Debería tener años de uso. Subí a mi estudio, admirado.
Al rato la perra, que siempre estaba a mi lado, pero que dejaba afuera las orejas, patrullando, recogió con ellas algún rumor porque gruñó quedamente, a tiempo que giraba, apuntando con el hocico la dirección de venida de lo que fuera que llegaba.
Salí al balcón, a otear. No es que hubiera nada qué temer, pero siempre fui desconfiado. Desconfiado, y curioso. Vi, a unos cien metros, que llegaba el paso tartajoso de El Judío. Traía ropa y botas de las que usaba para ir al pueblo, medio decentes. Por allí solía ir con ropas llenas de chirlos y remiendos. Tenía El Judío, a toda hora, una mirada torva que me gustaba menos que un vómito, huidiza, de traidor, más torcida que su pata. El apodo que le tenían era peyorativo, porque indicaba que él tenía todas las malas virtudes de un mercachifle: avidez del dinero ajeno, malas mañas para lograrlo, cuando lo lograba, lo cual no era escaso, y un humor ácido como estómago de ulceroso. También le decían “Mercader”, con el nombre que tenían igual para un bejuco espinoso del cual era dificilísimo desprenderse, y doloroso, si lograba hincar una de sus uñas corvas, y luego las demás. De él decían que se las pasaba meditando en alguno, pesándolo, conociéndolo para poder engañarlo, y que acababa lográndolo.
Me estuve viéndolo venir. Con él, y nunca más con ninguno otro, yo sentía el impulso de dispararle con el .38 a la jeta, como lo hacía con cada una de las culebras mapanás con que me topaba en los potreros enmalezados, o en el monte. Me regodeaba pensándolo aparando reculadamente la bala, y enviándole otra. El mismo impulso que sentía hacia la miserable criatura arrastrada, capaz de causar tantísimos males, algunos peores que la muerte misma.
El Judío-Mercader era el suegro de Merlinda, la parturienta atorada que iba ya camino del hospital, colgando como un nido de oropéndola.
Escupí, como escupiéndolo. Eso de la escupa se lo aprendí a él mismo, que tampoco se gustaba. Alguna vez en que me había camuflado entre los matorrales de una laguna esperando poder fotografiar una babilla muy recelosa, lo vi de pronto parado al otro lado, mirándose en el espejo azul, caído. Yo mismo veía la imagen suya, invertida. De pronto la imagen de arriba escupió a la de abajo. La saliva espesa, abundante, abrió en el agua mansa la magia de los círculos concéntricos que desdibujaban la figura húmeda, de pata estevada también. A poco el agua se recompuso. Él, antes de irse, hundió cuanto pudo la punta de la bota en la tierra fácil, y aventó terrones. Ahora los círculos fueron más numerosos, y dispersos se interferían bellamente. Antes de que la imagen se recompusiera, él se alejó, dejando caer insultantes las palabras “viejo pendejo”.
No creo que haya tenido otro motivo para haber desviado su camino, que el de verse. Y no se gustó.
Ese era el que venía. Cuando estuvo a mi altura, saludó:
—Buenas tardes, patrón. Ahí está usted, todo parido.
Lo dijo porque en el hombro se me apretujaba la bola peluda de un mono tití, todavía mamón, que había rescatado de las manos de alguno que osó dispararle a la madre. Era un bebé, no medía mucho más de doce centímetros, y requería de los mismos cuidados. Con un gotero me había improvisado, poniéndole un trapito en la punta, el remedo de una teta de tití. Y él chupaba.
La frase del Mercader había sido brusca como una pedrada, y peyorativa. Me estaba diciendo “hembra”, y “mamá”. Yo sabía también decir de esas cosas, si es que era necesario, y le repliqué:
—Es que yo no soy de esa clase de hijueputas que dejan morir a los animales, como algunos de por acá.
Él entendió que el hijueputazo era para él, porque yo lo había reconvenido hacía poco por el perro suyo, cuyas costillas parecían las rejas de una celda de seguridad.
La respuesta fue mascullada. Él añadió, calmo:
—¿Se le ofrece algo para el pueblo?
La pregunta era de la cortesía casi obligada en la región, en donde se carecía de tantas cosas. A más, era una agachada suya. Como esos perros que solo muerden a traición, El Mercachifle se aminoraba si se le enfrentaba. Pero cuando podía, daba dos o tres tarascadas, en ristra. En una vez cuando esperaba que yo acabara de prepararme el almuerzo para contratar con él la siembra de un maíz, me había dicho cuando vio que echaba al agua para la sopa una cucharada de aliños en polvo, y unos caldos de gallina en cubos:
—Lo que usted cocina es a base de químicas.
Lo había dicho como asqueado.
Ahora era un martes, y eran más de las dos de la tarde. La gente de por allí, sin excepción, salía en sábados o domingos, y temprano.
—No, gracias. Ya encargué el que me trajeran la prensa, con Pelos.
Y le pregunté, con descaro:
—¿A qué sale usted?
Con descaro, según mis modos. Allá no era descarada la pregunta. Querer saber ese tipo de cosas de los demás era tolerado, y las preguntas se hacían. Él contestó:
—Me quedé muy preocupado por lo de Merlinda, y no me aguanté. Así es que voy a ver en qué puedo ayudar.
El pasmo se me atoró en la garganta, como un feto, y no me dejó parir más preguntas. ¿Cómo era eso de que El Judío se preocupara por alguien, y quisiera ayudar? ¿Que tomara el largo camino trabajoso por hacerlas de samaritano? Me parecía totalmente imposible. Él solamente atendía a sus propios intereses, torcidos los más como su pata. Si me lo hubieran dicho, si no lo hubiera oído yo con mis propias orejotas, no lo creería jamás.
Lo vi irse, gagueando el paso con su pata torcida. Una imagen del Mal, él, sin gracia, achaparrada, y me tomó una desazón atroz con sabores putrefactos, que nacía del no entender. No pude, y no.
Casi a las cuatro la perra oyó primero, como siempre, las charlas y las cancioncillas tarareadas, como viniendo del pueblo, y las indicó girando el hocico en esa dirección. Asomé al balcón y los vi saliendo del monte, despacieando ahora, dos con la hamaca, reída la boca, y creciendo su estatura con lentitud en su venida. Pararon a mi frente con mucha algazara, y yo descendí. Cada uno quería contar que, ya casi en la carretera, Merlinda gritó que “ya está, ya está”, y que se destapó de la colcha que la horneaba, y que entre las largas piernas lindas tenía el revoltijo de muchachito y placenta, y que como el primero se negara a respirar lo metieron con placenta y todo en las negras aguas frías de un caño que estaba a la mano, y que ahí sí respiró y gritó, tirando gotas que se le entraron con el aire, estornudadas. Y que todos se rieron, la madre incluso, de ese estornudo de mosquito.
Se enfrentaron entonces al problema de amarrar el ombligo, para desunirlo de la placenta. Alguno lo resolvió desanudándose la cabuya con la cual se ayudaba a sostener los pantalones, y sacó uno de los cordones que la formaban, y lo trenzó bien, finito, y lo utilizaron. Y como ninguno había llevado machete ni navaja, El Pichón aprestó los dientes estupendos y poniendo entre ellos el cordón umbilical lo cortó a la altura deseada. Todo un poco primitivo, pero la eficiencia no dejaba de ir con el grupo. Cuando pude ver el amarre que le habían hecho al cordón me reí un poco, lastimosamente, porque el nudo abultaba demasiado. Me dijeron que no importaba, porque no tardaría más de ocho días en caerse.
El bebé parecía sanote. No lo habían bañado en forma, y parecía engrasado, con tal cual lampo de sangre por el pelo o el cuello. Uno podía creer que en la cabeza tenía pelo como para dos, flechudo. Miraba a todo, descubriéndolo, y se negaba a chupar de la teta henchida, de areola y pezón morados, que Merlinda se empeñaba en que sujetara con los labios. Ella traía en la piel marchita, y en los mechones de la cabeza, pegotudos de sudor, escritas las horas difíciles que tuvo durante tres días. Costaba creer, así mirada, así escrita de sufrimientos y rayada de gritos, que fuera la misma moza garrida que en muchas veces vio uno pasar, deslizada, algo ambiguo en ella, pero bello, de entre jaguar y serpiente, el paso deslizado suavecito entre una indecisión del paso y el vuelo. Algo así también con sus maneras: a ratos uno creía ver en ella cosas en putrefacción, hediondas, que no lograba precisar. Se quedaba indeciso entre pensarla buena o mala.
Añadieron que a la placenta, grasosa y estorbosa, no tuvieron con qué enterrarla. Y como tampoco querían cargarla de vuelta, algo así como un asco respetuoso se los impedía, la tiraron, sin más, en un rastrojo. Pelos, que se había retardado, me contó después que había visto a un perro muy entretenido masticándola. A un perro voraz, que miraba receloso en toda dirección, con miedos de que algún otro garoso saliera a disputarle la presea impensada. Alguna especie de extrañeza debió vérseme, porque añadió:
—La barriga de un perro también entierra. Tal vez un poquito más demoradamente. Usted siempre está pensando en cómo no se puede hacer las cosas. Pero hay muchas maneras, a más de las suyas. Y, total, los perros de por acá nunca comen bastante.
A la mancha húmeda y roja de la hamaca la había reemplazado otra mayor, más bermeja. La parida me dijo:
—Deme una gaseosa. Usted siempre mantiene. Vengo seca como yesca.
Le traje una botella y un vaso, pero ella chupó directo de la botella, con una avidez suprema. Le pregunté:
—¿Quiere más?
Dijo que sí, que gracias, y acabó apurando tres botellas. Una sed así me gusta para calmarla. Ella comentó:
—Me era como la sed del diablo.
Alguno, que al parecer no la miraba bien, enderezó:
—¡De diabla!
Todos rieron con risas grandotas, desparramadas. Pero ella no. Ella frunció los ojos que tenían trazos rojizos del llanto pasado, y torció un poco la boca. Miró al guasón como apuñalándolo. El comentario no le gustó. Solamente en muy después entendí el porqué de la corrección. Después contó que su marido, El Pichón, demoraría en llegar. Que fue a Chigorodó por algunas cosas. Que no me extrañara de que no estuviera.
Los demás, que también tenían seca la garganta, se habían acercado a la caneca que recogía el agua de la lluvia, y repusieron el líquido que los sudores habían evaporado. Buches grandes que al bajar abultaban la garganta como un puño bajando.
Iban a seguir, cuando recordé algo, y los detuve. Subí por el costal, lleno hasta el tope de retales, y apretujado al máximo, que me había traído de Medellín. Porque había oído y visto a la mujercita del mayordomo que a la modista que le tomaba las medidas para confeccionarle un traje le decía de guardarle “hasta el último retal”. La otra dijo:
—Sí, ya sé. Son para Merlinda, o para Fela.
Yo soy muy curioso. Siempre he querido saber los “para qué”, y los “cómos” y los “por qué”. Anduve pensando de qué pudiera servirle “hasta el último retalito” de un traje de tela barata a una de las dos citadas, y no pude dar con la razón. Así es que cuando la que iría a estrenar subió a barrer le pregunté. Contestó, sonreída:
—¿No ha podido saber, verdad? Con lo que a usted le gusta saberlo todo. Me lo imagino pensándolo. Pero no logrará acertar, así es que le diré que Fela y Merlinda van a parir. Y entonces todas las mujeres de la región guardamos los retales. Cuando las visitemos de cortesía, después del parto, se los llevaremos. Ellas los usarán como pañales. Así se evitan el comprar pañales y estarlos lavando, que es lo peor. ¿Cómo le parece?
—¡Es lindísimo!
Añadió:
—Pero ahora la cosa está tan mala, con la escasez de trabajo para los hombres, que casi ninguna mujer puede estrenar. Así es que los retales serán pocos.
Había olvidado el asunto. Pero lo recordé cuando, en la ciudad, acompañé a mi señora a la modistería. Allá, con las costuras, trabajaban cuatro, y vi que tiraban los pedazos sobrantes de las telas a la basura. Rogué que me los recogieran, si les llevaba un costal.
—Por supuesto —dijo la modista—. Pero ¿para qué le sirven? Le conté de las barrigas de Merlinda y de Fela, y del empleo de los retales, y se admiró. Le pareció bellísimo el asunto, como a mí. Me dijo:
—Tráigame el costal. En quince días se lo lleno, bien apretado. Yo lo había traído, en mi última venida. Lo saqué arrastrado, porque pesaba, y se lo entregué a un amigo de El Pichón, diciéndole a Merlinda del contenido. La cara se le puso a radiar sonrisas, tal que yo le hubiera regalado una ternera. Supo decir:
—Con lo que hay ahí alcanza hasta para Fela. Partiré con ella. Ahora los retales están escasos.
Se fueron. Muy al rato sentí de nuevo que la perra avisaba, y el hocico puntudo señalaba el camino de venida de Chigorodó. Pero no asomé mis narices: sabía que era El Judío-Mercachifle. No quería verlo. Llegaba solo: ni los otros lo querían, ni él quería a nadie. Desde arriba lo execré y lo insulté mentalmente.
Aún me agencié y llevé a la región otros dos costalados de retales. Fela, a los pocos días del parto de oropéndola de su amiga, parió normalmente, y los retazos se requerían en cantidad acá y allá. Las dos se admiraron de que en los costales llegaran pedazos “tan grandes”. Eso, según sus modos del ahorro. A esos “tan grandes” no los utilizaron como pañales, sino que, industriosas, fabricaron camisillas y pantaloncitos para sus pedazos de carne parida. En más de una vez, cada una, por separado, se refirió ante mí de esos “retales tan grandes”. La admiración por el despilfarro de otras se les atragantaba y no les pasaba. Y agradecían, iterando, enviándome platos de los que estimaban mejores de los de su repertorio alimenticio, pero que, salvo el pescado frito, yo desechaba luego sin que el mayordomo o su mujer lo percibieran, porque eran ajenos a mi gusto. Pero al pescado que yo mismo me agenciaba no conseguía nunca darle el tueste exquisito que ellas sí.
Pelos y el otro se reincorporaron a su labor de desgranar el maíz, pero yo me fui al piso superior y me enfrasqué en la tarea aburridora de las cuentas de la finca. De ella, era lo único que no me gustaba. Entre sumas y multiplicaciones estuve oyéndoles por un rato la cháchara sobre las incidencias de la tarde, pero luego callaron y solo oía de vez en cuando el puño de maíz que caía en el costal. Era como unas milésimas de sonido, muy igual a un susurro que apenas se capta.
Casi a las seis de la tarde sentí que, cautelosos, unos pies descalzos subían la escalera. Como la perra no daba señales de inquietud miré sin cautelas la entrada de Pelos. Me dijo, baja la voz:
—Venga a ver a la abuela de todas las mapanás del mundo: está entrando por entre dos tablas desunidas, y casi no cabe.
Por ahí mismo habían entrado otras tres, antes. Cada uno de los de la casa, cuando tenía que entrar al depósito, lo hacía con el máximo de precauciones, porque se podía topar con la jeta pavorosa de la culebra mortal. Los ratones venían desde el monte en procura del maíz que yo almacenaba, y tras de su rastro venían las culebras. Era casi increíble la capacidad de la lengua bífida de la culebra para captar husmos de ratón en la senda que seguían ellos. La caminaba igual, y entraba al depósito por donde ellos. Cuando la culebra entraba se enrollaba en algún rincón propicio, y, en la noche, cuando ya todo dormía, uno oía de pronto el chillido del ratón capturado, y el alboroto pequeño que la serpiente alzaba cuando se enroscaba sobre su presa para depositarle muchas babas que le facilitaran el paso del cadáver por su garganta. Uno entonces maldecía quedamente, se ponía el pantalón, y las botas altas, gruesas, y le echaba mano a la carabina y a la poderosa linterna de cinco tacos, y bajaba las escalas, quejumbrosas ellas de desajustes y quejumbroso uno de esas tareas inopinadas.
Había intentado cazar a las ratas, con una carabina del .22. No solamente porque me hacían daños considerables en el maíz, y lo empuercaban, sino porque afinaban la rapidez y la precisión del disparo. Pero en esa inextricable trabazón de mazorcas era imposible verlas. Para el desespero, uno apenas oía los crujidos de su paso contra los capachos, o a los dientes durísimos contra el grano. A más, juraría que se habían adaptado con el pelaje a la color gris con lampos blancuzcos de los capachos, capaces ellas y su inteligencia de esas mimetizaciones. Si se inmovilizaban, el ojo perdía su eficacia.
Abajo me esperaba el mayordomo, que también sabía oír, y él recibía la linterna, y juntos entrábamos al depósito, el potente dedo de luz esculcando cada espacio. Cuando daba con la culebra brillaban los dos ojos rojizos, opacados como brasas parvas entre rescoldos. A veces los de la rata muerta brillaban más. Entre esos dos rojos opacos uno ponía la mira, y disparaba, y luego veía cómo tan lentamente se desenroscaba la soga de la serpiente, que había estado íntegra anudada en torno de la rata.
El mayordomo la maldecía, y uno también, y él la tomaba por detrás de la garganta, no fuera que le quedaran alientos y se diera vuelta. Era, claro, una precaución aparentemente inútil, pero nada hay inútil contra una serpiente venenosa. Se la sacaba al patio y se la colgaba de uno de los alambres del cercado, porque al día siguiente yo me haría con sus colmillos. De ellos colecté como medio centenar.
A las seis de la mañana empezaban las gallinetas y las gallinas su alboroto, cuando descubrían a la culebra colgada: cada una de las aves sabía de su enemiga. Cacareos y silbos se oían, y arriba yo me reía porque esos anuncios me gustaban.
Bajé, carabina en mano, despacio para evitar vibraciones muy fuertes que la madera le transmitiría a la culebra, y asomé al depósito. Ciertamente, la culebra era enorme. Tenía poco más de la cabeza adentro. Su cuerpo grueso copaba la rendija, y la lengua entraba y salía repetida de la jeta horrible, preguntándole al aire cosas que él le contaba: que allí olía a personas sudadas, a maíz reseco, a costales nuevos y a trasegar de ratas y ratones. Se cuidaba, la cabezona. Trataba de ver con sus ojos miopes, queriendo captar algún movimiento, alguna sombra desplazada. Pero el jayán quedado, inmóvil en su asiento, con la rula en la mano. El hombre parecía una estatua de sí mismo recién inaugurada.
Yo creo que lo que detenía a la sierpe en su avance hacia adentro era la mirada de ese muchachón. Yo creo que la sentía, como yo soy capaz de sentir la de alguna persona, cuando se me fija.
Miré al jayán desde la puerta, sin entrar: finas gotas de sudor le marcaban el labio superior. No eran de miedo, no: eran de alerta. Él sabía, como yo, la potencialidad maligna que estaba encima de la lengua que seguía entrando y saliendo.
Muy despacio alcé la carabina y puse en línea las miras: las puse justo en la garganta, porque no quería dañar la cabeza y con ella los colmillos. Sabía desde ya que serían los más grandes que nunca tendría, y los apreciaba a priori. Sentí, unido a la detonación, el golpe de la bala contra la reseca y dura madera del tablón, de una pulgada de grueso, cuando atravesó la garganta. La gran culebra dejó caer la cabeza, con la lengua afuera. De pronto la recogió, a la lengua, y ella misma empezó a deslizarse hacia adentro. Yo sabía que era arrastrada de su peso, pero el jayán dio hacia la puerta un salto admirable, sin que el corpachón hubiera acabado de caer. Después se burlaba de sí mismo, y de su miedosa agilidad. Laxo, el cuerpo grueso tenía algunas sacudidas, que cesaron pronto.
Le abrí el ojo a una soga y lo pasé hasta el cuello, roto, y halé hacia el corredor. El animal pesaba. Afuera, a la luz ya difusa le abrí la jeta y con el cuchillo saqué desde atrás los colmillos y los presioné hacia arriba. Soltaron un chorro largo de un líquido ambarino. Letal, cada gota. Me dio un escalofrío: la culebra almacenaba más de una docena de muertes de cuerpos grandes, hombres o vacas, o perros. Cuando la bolsa de arriba estuvo vacía, seguí empujando los colmillos, uno a la vez, para desprenderlos. Cuando estuvieron afuera examiné la fosa que dejaron, y sí, allá, contra el paladar, marfileaba otro par de colmillos del mismo tamaño que los anteriores. A esos dio más trabajo extraerlos.
Mañe, el mayordomo, dijo:
—¿Qué está trayendo a esas asquerosas? Antes no llegaban hasta acá.
—Las ratas, y los ratones —le dije—. Y a estos, el maíz. La culebra les sigue el rastro, como un perro de caza el de un venado.
—Dios Santo: si es eso, el peligro ha estado por todas partes. Cagarrutas de esos animales se ven doquiera. En la cocina, sobre los anaqueles, debajo de estos bancos.
—Acá no hay un solo metro cuadrado de tierra sin peligro. No digo solamente de la casa.
Yo señalaba hacia toda extensión del más allá de las pajas del techo. Le añadí:
—Dios le dio ojos: úselos. Y en las horas oscuras, redoble el cuidado. Eso debe saberlo usted tan bien como yo.
—Así es. Pero voy a respirar muy tranquilo cuando embarquen todo ese maíz.
Extendida, la culebra parecía un madero, grueso, esperando el hacha que lo haría leña. Bajé el metro, y la medí: tenía un metro con noventa y ocho centímetros. Yo sabía que eran capaces, con los años, de llegar a los dos metros y medio, pero nunca vi a ninguna de esa talla tatarabuela. Que en antes no es que escasearan, pero que las habían acabado. Que demoraban mucho en crecer hasta ese tamaño de cable grueso. Suaves, las escamas eran una delicia al pasar las manos por ellas, tersas como el anca de una novilla nueva y bien tenida. Le di orden a Mañe de que la desnudara de la piel, y de que la estacara. Cumplió la orden con rapidez y facilidad. Desnuda, la carne parecía un poco vagamente a la de pescado. Pelos me dijo:
—¿Se come?
—Sí. Yo también voy a freírme unos trozos.
Era una carne dura, magra totalmente, y recordaba en vaguedad a la carne de la cola de las babillas, a pescado del que no es muy gustoso.
Eso bastó para que todos se animaran, y sin muchos ascos la destriparon y tasajearon. Carne no era lo que sobraba por allá. Como se carecía de energía eléctrica, la poca que se traía debía ser salada y acababa siendo ella misma casi salmuera. De todos modos no duraba más de dos días. En el resto de la semana se completaba con huevos, o con pescado, si lo había. Pero esto era solo en el verano ya recio, cuando las aguas del río habían bajado casi totalmente hasta el cauce apenas pedregoso, y entonces se las oía canturreando contra las guijas, en sus frotes. Entonces el agua era blanquecina más que transparente, no sé por qué. Cuando el río iba pleno no se daba la pesca.
Antes de irse Pelos buscaba su rula, con la cual había cortado rodajas del cuerpo cilíndrico y extendido de la criatura que se arrastraba. Al parecer alguno la había tomado, y ahora no la hallaba. Estaba impaciente con el mayordomo, su hermano: debió ser él quien la cogió y puso mal. Le dije que se fuera sin ella, que qué más daba. Que no imaginaba para qué la cargaba: yo nunca le había visto dar un golpe con ella, tan afilada. Y antes de que él me respondiera, una imagen mental me retrató vívido lo que sería la representación fiel de un chilapo: uno que a toda hora va con una rula desnuda en la mano derecha. Sería imposible imaginar a uno sin ella.
Me respondió:
—La dejaré, pero cuando el tigre deje las uñas, y los colmillos. Por acá todavía ronda el tigre, y no sería raro encontrarse con él. Si anda de mal genio, y a veces anda así, es mejor tener la rula. Y cuando también la mapaná deje las puyas de la boca, las que tiene para poner el veneno que le deja mal la vida a uno. Acabamos de matar una, y nos la vamos a comer. Pero yo no tengo un aparato como ese suyo, el que usó hace nada. Y para la mapaná me vale la rula, muy efectivamente: un voleo y le aviento la cabezota. Y la dejaré cuando también el bejuco ese lleno de espinas que no larga a ninguno cuando lo ha engarzado, el llamado mercader, las deje. Cuando me agarra me basta un rulazo para zafarme. Si no me las vería mal. Y cuando en el monte no haya ramas que me atajen. Y cuando en la casa haya a toda hora leña cortada. Y cuando a un racimo de plátanos no haya que bajarlo de un machetazo. Todas esas cosas que le dije son cosas potentes. La rula es mi potencia. Usted tampoco deja el revólver, ni para orinar: esa es la potencia suya. Entonces no me pida que deje lo que es la prolongación de mi brazo.
Se sentó a esperar la prolongación de su brazo…
Pero yo me fui hacia la orilla del río, y me recliné en uno de los troncos acostados que se estrenaban en la pudrición, para camuflarme, a esperar el paso, que no tardaría ya, de las garcitas bueyeras. Las describiré diciendo que es como si hubieran tomado a una garza normal, de las que por albas Andrés Eloy Blanco apellidó novias del río, y que en las márgenes de caños y esteros parecen mirarse a sí mismas narcisamente, pero que están es pescando, y la hubieran reducido a un tercio, y la hubieran alejado de las aguas. El nombre de garzas también se redujo al tercio, y quedaron en garcitas. Dicen que su país de origen está en África, y que no hay otra especie, salvo la humana, que se haya difundido tanto y tan rápido por el orbe, copando a todos los climas, desde el húmedo y caliente de Urabá, hasta el frío de Manizales. A mí me parecía una suerte para mis ojos y mis dichas el que estén en Urabá-Darién. Allá el verde abunda tanto en todos los tonos, que la blancura de esas aves destaca y descansa los ojos. Son blancas, sí, de toda blancura, salvo el amarillo claro de las patas y de los picos. Caen de sus pernoctaderos a los pastizales, y van detrás o a un lado de la res que come. La res, esa mole que avanza a mordiscos, mueve de sus encames a grillos y a lagartijas, a arañas, a otras sabandijas de las hierbas, y entonces la garcilla que acaparó el movimiento dispara el pico que no falla y engulle y embucha. Su estómago disuelve corazas, quitinas, pieles duras, huesos, uñas, dientes. Las parvadas de garcillas se reparten los rebaños: no más de una de ellas por res. Si uno retira los rebaños de un potrero, lo extrañan. Esperan por él, impacientes, sobre los postes del alambrado o sobre los árboles que haya. Cuando se convencen del traslado alzan un vuelo de inspección, hasta hallarlo: al que buscan, al rebaño “suyo”. Los otros están ya utilizados. Como a cada rebaño le caen las justas, cada una tiene asegurada la pitanza que requiere. Uno creyera que hay acuerdos logrados y respetados. Uno cree que no pueden vivir sin el ganado, porque no se les ve sino junto a él. Las garcillas son un pueblo sociable en grado sumo, y lo demuestran: si se reparten en grupitos por lo de los afanes estomacales, viajan leguas en las tardes para compartir el dormidero. Pasando embellecen, largos flecos blancos que cubren kilómetros, como un hilo de nube y viajero. Y cuando pululan en un árbol lo embellecen. A unos pocos árboles caen todas las miles de una región. Los árboles a que llegan se ven a lo lejos como florecidos del más puro algodón cardado, casi irreales en su maravilla, como si fueran un paraíso albo para los puros de alma. Las tardes de Urabá son más hermosas si uno tiene tierras sobre las cuales las garcillas desfilan hacia sus dormideros. Pasan por centenas, pero no es que formen nubes, sino cadenas inmensas que son casi un riachuelo de leche por el aire. Como las garzas mayores, son mudas. O muditas, como gustéis. Eso, o que usan poquísimo la voz. Su pasar en las tardes dura tal vez una media hora, la última con luz, y ese alborear cintilante la hace la más bella del día, guirnaldeando.