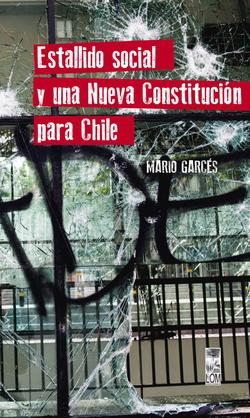Читать книгу Estallido social y una nueva Constitución para Chile - Mario Fernando Garcés Durán - Страница 10
4. El protagonismo de los jóvenes
ОглавлениеUn hecho que ha llamado la atención en las movilizaciones de los últimos días es la visible presencia juvenil. Desde los orígenes del movimiento, que comenzó con los estudiantes secundarios, y prácticamente en todas las movilizaciones en plazas, avenidas y también en los ataques a supermercados y las cadenas comerciales (farmacias, bancos, multitiendas, etc.), en todas partes «los jóvenes la llevan». Este es un fenómeno tal vez universal, sin embargo: en Chile adquiere una connotación especial; se trata de las nuevas generaciones que no vivieron la dictadura y que, de alguna manera, se puede sostener, no son portadoras del «miedo» que acompañó a sus madres, padres, abuelos, abuelas y generaciones que los preceden. Como se lee en los rayados y grafitis en las calles: «nos quitaron todo, hasta el miedo».
Pero se trata también de nuevas generaciones que están participando de cambios culturales relevantes y de diversa naturaleza: cambios en la estética, en la relación con sus cuerpos, en los modos de vestir, en la sexualidad, en las relaciones de pareja, en las nuevas formas de
inserción laboral y de sobrevivencia (con cada vez más extendidas estrategias de trabajo informal), y tal vez, lo más evidente, con un fuerte recurso a la comunicación digital, que suponen redes de información e intercambios –en tiempo presente– de información, convocatorias, análisis, juegos, distracción y una suerte de «opinión pública» entre pares.
De este modo, los jóvenes de hoy participan de una nueva subjetividad –más libertaria y más ciudadana– y con sus propios medios de comunicación e intercambio que los dispone a la movilización en tiempos mucho más veloces que en el pasado. Estamos, entonces, siendo testigos de nuevos actores y de nuevas temporalidades.
Entre los muchos sucesos de cierto impacto público, el día lunes 21, cientos de jóvenes de clase media marcharon por la Avenida Providencia y se manifestaron en el Apumanque y frente a la Escuela Militar, en Apoquindo con Vespucio, en el corazón de los barrios de la burguesía chilena, un tipo de manifestación inimaginable en tiempos pasados.
5. El carácter inédito de este estallido: cuando «lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer».
Como indicamos más arriba, este «estallido social» nos sorprende en medio de un agotamiento de las formas políticas tradicionales que, en cierto grado, comprometen tanto al Estado y los grupos en el poder como a los grupos opositores y al pueblo, en un sentido más amplio.
Desde el punto de vista de los medios de comunicación, de gran protagonismo en estos días y haciendo de los periodistas una suerte de «intelectuales orgánicos» de la crisis, lo que se sostiene es que el diagnóstico ya es definitivo: la desigualdad y los abusos condujeron al «estallido social». El gobierno de Piñera, después de varios desvaríos, admite que ha tenido que escuchar «la voz de los ciudadanos». Desde la izquierda y de las redes sociales, se indica: «el pueblo se cansó».
En las primeras horas de las movilizaciones, avezados analistas se preguntaban ¿cómo esto no se pudo prever? ¿Dónde estaba el director de Inteligencia? ¿Y los asesores del gobierno? Incluso más, sin ninguna consideración sobre las causas de la movilización, las primeras declaraciones oficiales del ministro del Interior y de la ministra de Transporte simplemente condenaban a los violentistas y criminalizaban a quienes protestaban, recurriendo a las fórmulas habituales de la derecha frente a la desobediencia o la alteración el orden público.
La protesta y el estallido social sorprendieron a los grupos en el poder. No lo pudieron prever y tal vez, tampoco lo imaginaron. Esta situación es reveladora de la escisión y la distancia de la política para con la sociedad, del «desacoplamiento» de lo social y lo político, base sobre la cual se organizó la transición a la democracia, que excluyó y subordinó a los movimientos sociales que lucharon en contra de la dictadura8. Este fue, de algún modo, el resultado de la adaptación de la centro-izquierda (demócrata cristianos, socialistas y pepedés9) a la Constitución de 1980 (heredada de la dictadura) y al modelo neoliberal. La primera adaptación –a la Constitución del 80– condujo a la «elitización» u «oligarquización» de la política; la segunda adaptación –al modelo neoliberal– condujo a la «mercantilización» de la vida social (y de paso a la colonización del Estado por los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, con sus reiterados episodios de corrupción). En este contexto, tanto la derecha, por razones obvias, como la centro-izquierda se asimilaron a las lógicas neoliberales, mejoraron sus ingresos (especialmente los parlamentarios y altos funcionarios públicos) y vaciaron progresivamente la política de contenidos ideológicos, reduciéndola a un asunto de gestión en el Estado. Se hicieron todos hombres y mujeres funcionales y pragmáticos (as). Es contra esta forma de ejercicio de la política, desprestigiada en el tiempo y con débil legitimidad, que estalló en estos días la protesta social, exigiendo cambios profundos que atiendan las demandas ciudadanas y populares.
La situación en las fuerzas progresistas, de izquierda extraparlamentaria y de los sectores populares tampoco es tan sencilla. El pueblo chileno, en los últimos 50 años ha sido protagonista de dos grandes epopeyas: la Unidad Popular y las Protestas Nacionales en contra de la dictadura. Ambas terminaron en derrotas, con altos costos humanos, políticos y simbólicos. Su evaluación aún no termina de realizarse: se escabulle o se la niega, responsabilizando a los enemigos de la izquierda. Desde una perspectiva histórica, nos parece que el punto nodal no resuelto tiene que ver con problemas que aún nos acompañan y que el actual estallido social vuelve a poner sobre la mesa: las relaciones entre el Estado y la sociedad civil; el papel de los movimientos sociales y de los sujetos colectivos del cambio social.
El resultado de las adaptaciones de la centro-izquierda y el de las negaciones para evaluar las derrotas históricas nos han conducido al desarrollo de una izquierda difusa, diluida, que participa del sistema político, y a una izquierda anarquista (especialmente juvenil) y otra que vive del pasado, rememorando glorias y todo aquello que no fue. En rigor, uno de los mayores costos de las derrotas es la crisis de la institución «partido político de izquierda».
Probablemente, la mayor novedad en los últimos años ha sido la creación del Frente Amplio, que agrupó a diversos partidos, desde liberales hasta progresistas y de izquierda, algunos de reciente creación, y que alcanzaron una importante representación parlamentaria en las elecciones de 2017. Hasta ahora han tenido un desempeño mediocre en el parlamento y no han logrado constituirse en un referente político significativo. Su mayor debilidad, sugestivamente, radica en su débil relación con los sectores populares.
El cuadro no sería completo si no tuviéramos en cuenta el desarrollo de los tradicionales y los nuevos movimientos sociales. En el caso de los primeros (sindicalistas, campesinos y pobladores), se han debilitado como sujetos colectivos, mientras que los segundos –mapuche, feminismo, estudiantes y ambientalistas– han incrementado su presencia pública10. El mayor desafío en la actual coyuntura tiene que ver con el fortalecimiento de estas dinámicas de la sociedad civil, que en lugar de archipiélago debieran ser capaces de constituir un «continente», reforzando los intercambios y generando instancias de unidad social y política.