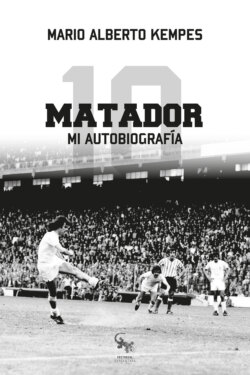Читать книгу Matador - Mario Kempes - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1
El fútbol, desde siempre
«¿Quién es ese chico tan feo?», preguntó doña Rosa, la abuela de mi vieja. «Es el hijo de la Eglis», le contestó una de las tías. «¡Ay, qué feo! —insistió la flamante bisabuela—. Es raro, porque el Mario y la Eglis no son feos». Ese bebé, fulero para doña Rosa, «el negrito peludo más lindo que había en el mundo», según mi madre, era yo, Mario Alberto Kempes, quien acababa de nacer aquel 15 de julio de 1954 en Bell Ville, una pequeña ciudad del sudeste de la provincia de Córdoba rodeada de generosos campos donde se cultivan los cereales, las legumbres y abunda el ganado. Asistida por un médico, mi mamá me dio a luz por parto natural en la casa que mi abuelo paterno Claudio había levantado con sus propias manos para su hijo Mario, el primer Mario Kempes de una dinastía que ya llegó a las cuatro generaciones, y su joven esposa Eglis Chiodi, una descendiente de sicilianos de apenas 19 años. Ella prefirió que yo, en lugar de nacer en un hospital, lo hiciera en un ámbito cálido y familiar. Al mismo tiempo, en un recinto más seguro para ella porque, asustada por esa experiencia desconocida, no quería despegarse un solo segundo de su mamá, mi abuela Josefa, hasta que desaparecieran esos «dolores de panza» que la desgarraban por dentro. Superado el susto, con el desahogo del parto, a mi madre le quedó grabado para siempre el momento en el que se produjo mi llegada, las ٢٠:٢٥, porque en ese tiempo las emisoras de radio repetían cada día que, a esa misma hora, Eva Perón había «pasado a la inmortalidad» casi dos años antes.
Mi vieja me recuerda como un chiquito bonito, inquieto, malcriado por los abuelos como todo primer nieto, algo caprichoso por tanto consentimiento. Unos cuatro o cinco meses después de mi nacimiento, convertido ya en un bebé más desarrollado y regordete, mis padres me llevaron de visita al vecino pueblo de Noetinger, donde estaba radicada la familia de mi madre. En esa oportunidad, la bisabuela Rosa se sorprendió porque ese niño, que a sus ojos se había presentado «tan feo», había dado un giro de 180 grados: «¡Qué lindo chico, ahora sí parece hijo de la Eglis!», exclamó al verme. Esta graciosa anécdota familiar pareció marcar, de alguna manera, mi carrera profesional. Salvo cuando vestí por primera vez la camiseta de Instituto Atlético Central Córdoba, en el resto de los equipos de fútbol debuté con actuaciones bastante flojitas, incluso malísimas. Por suerte, como ocurrió con doña Rosa, siempre pude revertir esa primera impresión negativa.
El recuerdo más lejano que poseo de mi niñez es estar pateando una pelota de goma. Creo que nunca he jugado a otra cosa ni he tenido otros juguetes. Ya desde los primeros pasos, mi mundo quedó marcado por el balón. Nací pegándole con la zurda, aunque con las manos —para escribir, por ejemplo— soy diestro. La primera cancha fue el patio de la casa donde nací, en la calle San Juan 122. La parte inferior del asador era un arco, la puerta que daba al interior de la cocina, el otro. Los primeros partiditos los disputé contra el pibe que trabajaba como repartidor de la carnicería y verdulería del barrio: él dejaba el pedido en la cocina y salía a patear conmigo. A mi vieja le rompía todas las plantas —había limoneros, un arbolito de mandarina, macetas con flores— y luego trataba de disimular los destrozos clavando en la tierra los esquejes arrancados a pelotazos. La de quinotos era mi víctima favorita, al punto que mi mamá nunca llegó a probar sus frutos. De todos modos, la artimaña resultaba infructuosa porque ella siempre se daba cuenta de lo ocurrido y yo terminaba en penitencia.
Si salía a la calle y no había amiguitos para organizar un partidito, pateaba contra el «arco» que formaba la puerta del garaje de casa. La reja blanca del portón era la red, que se quejaba con chillidos metálicos cada vez que clavaba un golazo.
En predilección, el único momento que podía hacerle sombra al fútbol era el almuerzo de los domingos: mi madre amasaba pastas caseras, tallarines o ravioles, mi comida favorita. También eran insuperables sus milanesas con puré de papas (algo que debe decir cada argentino), su arroz con pollo (por lo general, lo preparaba los días de partido y me daba especialmente las alitas para que «volara en la cancha») o su asado. Sí, su asado, porque en nuestra casa era la vieja la encargada de manejar la parrilla (hobby que, por lo general, en Argentina se reserva al género masculino), normalmente los sábados. Mi papá, que trabajaba como empleado contable —en esa época, se decía «tenedor de libros»— de una carpintería, llegaba cuando ya estaba lista la comida. La carne a la parrilla era, y sigue siendo, otra de mis debilidades. A los 9 o 10 años comencé a preparar mis primeros asaditos… aunque el resultado no fue el mejor. Con un amigo, íbamos a la carnicería y comprábamos unos churrascos de hígado de vaca. Luego, en un terreno baldío a la vuelta de casa hacíamos un fueguito con maderas, cocinábamos los filetes y los devorábamos. Repetimos varias veces el experimento hasta que nos indigestamos con el atracón. No sé si la carne estaba mal cocida o quizá demasiado ennegrecida por el humo de la madera, pero terminé empachado y nunca más pude probar el hígado vacuno que, vaya paradoja, atacó mi propio hígado. Quedé tan asqueado que todavía hoy su olor me provoca rechazo. Otra comida que jamás pude tolerar es la polenta. Me parece un mazacote seco, sin sabor. En la casa de mis abuelos maternos, en la zona rural de Noetinger, cocinaban polenta bastante seguido. Cuando me tocaba almorzar o cenar allí y preparaban ese plato pesado que me fastidiaba, yo prefería llenarme con pan o, directamente, quedarme con hambre. Para mí, la polenta es una comida imposible de tragar.
Cuando tenía dos o tres años, mi abuelo materno Camilo, fanático hincha de Boca, me regaló el conjunto completo del equipo xeneize: camiseta, pantalón y medias azul y oro. Me vistió con esas prendas y me tomó una fotografía que envió a la revista Así es Boca, con una carta en la que aseguraba que yo sería jugador del equipo de la ribera. Por supuesto, cada vez que me tenía en brazos, el nono aprovechaba para tratar de convencerme, dale que dale, de que yo debía ser bostero, algo que no agradaba demasiado a mi viejo, simpatizante de River. El abuelo vivía en esos años en una finca de Noetinger junto a tres hermanos. Dos de ellos eran de River, el otro de Boca. Cada vez que el club de la ribera perdía, los millonarios volvían loco a Camilo con sus burlas. Por eso, él había adquirido la costumbre de alejarse con su radio y escuchar los partidos en medio del campo, aislado de sus familiares. Si Boca ganaba, regresaba enseguida, soberbio y altanero; si perdía, no retornaba a la casa hasta que todos estuvieran dormidos, para eludir las burlas de sus hermanos. Las derrotas le dolían tanto que, en una ocasión, destrozó una radio apenas el referí pitó el final de una caída en un Superclásico.
Un domingo que fuimos a pasar el día con la familia de mi madre, seguí a mi abuelo entre los pastizales y lo espié mientras escuchaba un partido. Esa tarde, Boca perdió y él se puso a llorar desconsoladamente. Esa imagen de excesivo sufrimiento me conmovió tanto que, a partir de ese momento, me desligué del fanatismo por una camiseta y solo fui hincha de los equipos en los que jugué. Años después, cuando estuve en Rosario Central, le hice muchos goles a Boca. Un poquito culpable, en cuanto regresaba a mi departamento, llamaba al nono Camilo para pedirle disculpas por el dolor que le había provocado.
Mi pasión por la pelota probablemente tenga un origen genético. Mi papá fue futbolista en varios de los clubes que conforman la Liga Bellvillense, un campeonato que reúne equipos de ciudades y pueblos como Bell Ville, Leones, Marcos Juárez, Justiniano Posse, Morrison, Cintra, San Antonio de Litín, San Marcos Sur, Noetinger, General Ordóñez, General Roca y Monte Buey. Él competía los fines de semana y cobraba unos pocos pesos por partido jugado, una recompensa que se entregaba más en concepto de dietas que de salario. Mi viejo trabajaba durante toda la semana en la carpintería de la familia Tossolini, en Bell Ville, y los fines de semana se destacaba como número 5. Vistió las camisetas del Club Atlético Talleres y del Club y Biblioteca Bell, ambos de Bell Ville, y del Club Atlético Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento de la ciudad de Leones. En Leones, precisamente, conoció a mi vieja. Se casaron el 24 de octubre de 1953 y se fueron a vivir a la casa de la calle San Juan, donde yo nací nueve meses más tarde, la que había construido mi abuelo Claudio. No me acuerdo de mi padre jugando al fútbol, aunque me han contado que, desde que era un bebé, lo acompañé a todas las canchas donde le tocó competir hasta su retiro, pocos años más tarde. Cuando empecé a caminar, él me hacía entrar con el equipo, como mascota. Después de que se tomara la tradicional fotografía del equipo formado, según mi madre, yo salía del terreno de juego y me iba a corretear detrás de alguna pelota con otros chicos, en algún espacio libre, en lugar de seguir las alternativas del encuentro de mi papá. De esa época infantil recuerdo que, ya siendo un poquito más grande, algunos domingos escuchaba con mi viejo los partidos de River que se transmitían por radio. Él era millonario, aunque no seguía los relatos con el fanatismo que mi abuelo Camilo exhibía por Boca.
A los cinco años, mis padres me mandaron a estudiar a la Escuela Normal de Bell Ville que, a pesar de su nombre, también funcionaba como institución primaria. Apenas conocí a mis compañeros, el patio embaldosado del establecimiento se convirtió en cancha; los recreos, en los «tiempos» que duraban los partidos; y cualquier elemento «pateable», en pelota. Como no nos permitían llevar balones de plástico o de goma ni improvisar uno con papel, jugábamos con los taquitos de madera que se utilizaban como trabas de las puertas, esos que tienen forma de triangulitos o cuadraditos. Los arcos eran dos desagües, uno a cada lado del patio. ¿Qué hacían las niñas mientras los varones nos adueñábamos del lugar para protagonizar duelos verdaderamente encarnizados? Se reunían en un costado, temerosas de que el taquito de madera pateado con fuerza se desviara hacia sus piernas. ¡Si te pegaba en la espinilla, te dejaba un moretón oscuro que dolía varias semanas!
Uno de los momentos de mi infancia que mi vieja atesora con más cariño fue el festejo del Día de la Madre que se realizó en la escuela, cuando yo cursaba el primer grado. La maestra nos había formado en el patio y repartido un clavel blanco a cada alumno para que se los entregáramos a nuestras mamás durante el acto. Comenzó la ceremonia: todos los chicos se acercaron a sus respectivas madres y les regalaron las flores. Bueno, todos no, porque mis viejos no habían llegado —luego me explicarían que mi papá se había demorado por un problema en el trabajo—. La cuestión fue que me puse a llorar desconsoladamente. La maestra trataba de calmarme diciéndome: «Ya van a venir»; pero era inútil: las lágrimas saltaban de mis ojos como una catarata. Cuando mi mamá apareció por la puerta de la escuela, mi carita se transformó y el llanto se volvió sonrisa. Me abalancé sobre ella, corriendo, y le entregué el clavel. Ella, emocionada, me llenó de besos. Aunque festejábamos el Día de la Madre, el regalo más lindo lo recibí yo.
En esos años, solía involucrarme en partiditos informales y desafíos que se armaban en terrenos baldíos o en la acera de mi casa. Durante mi infancia, el asfalto era prácticamente desconocido en Bell Ville. La calle San Juan, como todas las del barrio, era de tierra. Con los chicos de las viviendas vecinas jugábamos en una cancha improvisada con arcos delimitados por dos ladrillos, con balones de goma o trapos apretados dentro de una media. Apenas salía de la escuela, llegaba a casa, bebía un café con leche acompañado de una galleta o tostadas y, al ratito, al escucharse el repercutir de una pelota contra el suelo, nos juntábamos ocho o diez pibes de la cuadra a patear nuestro esférico objeto de deseo. Los duelos solo se detenían cuando debía pasar un auto y terminaban cuando la noche no nos dejaba ver nada. Todos los protagonistas quedábamos cubiertos de mugre, de pies a cabeza. A veces, los fines de semana, nos colábamos en el patio de la escuela primaria José María Paz, que estaba a una cuadra de casa, en la esquina de Mendoza y Pío Angulo, en cuyo patio embaldosado jugábamos durante horas.
Se ve que en esos duelos barriales ya me destacaba, porque enseguida llegaron ofertas para participar en campeonatos de verano de fútbol 5, con un equipito que se llamaba Platense. Los torneos —de tipo «relámpago», que duraban un día o un fin de semana— se disputaban en la cancha de Talleres, que estaba a dos cuadras de casa. El campo de juego de once se dividía y se formaban varias canchitas para los chicos. A la hora de la cena, mi vieja salía a la vereda, ponía las manos junto a la boca formando una bocina, pegaba el grito que me convocaba a la mesa y yo la escuchaba desde el club. También vestí la camiseta de Chacarita, que distinguió a un equipo del barrio que se llamaba San Martín, creado por dos hermanos de apellido Heimsath. Por lo general, participaba de certámenes de siete contra siete que se organizaban en terrenos baldíos, con arquitos que se construían con ramas y palos, anudados con sogas en los ángulos.
En mi ciudad natal, mis amigos de toda la vida me conocen por dos apodos que hoy, por lo menos, resultan curiosos: Panzón y Tronco. El primer mote surgió cuando yo tenía 8 o 9 años, durante unas vacaciones que pasamos en una cabaña de Villa Giardino, en las sierras cordobesas de la zona de Punilla, cerca de la ciudad de La Falda. La casa pertenecía a la familia Tossolini, la propietaria de la carpintería, que generosamente solía ofrecérsela a sus empleados para salir de pesca, cazar o disfrutar de unos días de descanso junto a sus esposas e hijos. Aquel verano compartimos el lugar con otras familias. Mi viejo nos llevó en el coche a mi mamá, a mi hermano Hugo —nacido cuando yo tenía cinco años— y a mí y, pasado el fin de semana, se volvió a Bell Ville a trabajar. Nosotros nos quedamos junto a otras mujeres y sus chicos. Allí, sin una canchita donde correr detrás de la pelota, me pasaba todo el día comiendo las delicias que preparaban las madres. Con poco ejercicio —el calor, además, obligaba a realizar pasatiempos más pasivos como pescar o jugar a las cartas—, yo, que era bajito, me ensanché. Al volver a casa, los amigos del barrio empezaron a llamarme Panzón, apodo que todavía muchos utilizan, aunque hace décadas que no estoy excedido de peso. Lo de Tronco surgió en esa época, por ser retacón y gordito como los trozos de leña serrados para hacer un asado o prender el fuego de las chimeneas. Ese sobrenombre no tenía que ver con ser duro y bruto con la pelota de fútbol, «de madera», como suelen gritar los hinchas a algunos jugadores desde la tribuna. Años más tarde, durante un partido entre Belgrano e Instituto en el que no podía sacarme de encima la durísima marca del zaguero celeste Tomás Cuellar, mi primo Luis Margarit, quien había viajado a la ciudad de Córdoba para verme actuar con la camiseta albirroja, se acercó al alambrado y me gritó: «Tronco, jugá adentro del área, que si te toca es penal». Los hinchas de «La Gloria» que estaban en ese sector del Gigante de Alberdi escucharon el apelativo y se enojaron con Luisito, convencidos de que me estaba insultando. Por suerte, mi primo alcanzó a explicarles quién era y que así me decían desde chico en Bell Ville… ¡antes de que le dieran una paliza!
Los rollitos empezaron a reducirse a partir de los diez u once años, cuando me fui metiendo con mayor entusiasmo y «seriedad» en los campeonatos infantiles de la Liga Bellvillense. También participaba en torneos intercolegiales. Cuando todavía estaba en la etapa primaria del Normal, en el último año, los pibes de cuarto y quinto del secundario del mismo establecimiento me convocaron para integrar el seleccionado de la escuela. ¡Me fueron a buscar a mí, un niño gordito de doce años, para competir con adolescentes de 16 y 17 que estaban a unos meses de terminar la cursada y pasar a la universidad! Yo jamás le dije que no a jugar al fútbol, así que acepté orgulloso. En ese certamen, que se realizaba en la cancha de once del club Bell, un día enfrentamos al colegio Comercial, que tenía un equipazo. Nos ganaron diez o doce a cero, con un baile terrible. Pero lo peor no fue el aplastante marcador, sino que, encima de golearnos, se mofaron de nosotros. A mí no me dolían las burlas, pero a mis compañeros sí, de modo que del fútbol pasamos al boxeo: terminamos a las piñas, «todos contra todos». Realmente, no «todos contra todos», porque yo hui enseguida. No estaba tan loco como para pelear contra muchachos que me llevaban varios años y muchísimos kilos de ventaja. Se dice que el fútbol siempre da revancha, y yo la tendría, años después, contra el Comercial.
Cumplida la etapa primaria, comencé el secundario en el colegio San José, un nuevo establecimiento en el que integré su primera camada de muchachos. Utilizábamos un guardapolvo celeste que todos los días volvía a casa sucio de tierra. Aunque el fútbol era el deporte que me apasionaba, en ese período también practiqué softball, pelota a paleta y básquet, por lo general en el colegio o en el club Bell.
Como estudiante, debo admitir que fui bastante flojito. Más que nada porque era muy vago para ponerme a hacer la tarea o leer los libros de texto. Soy muy dormilón, lo que más de una vez me trajo problemas también con el fútbol, porque llegué tarde a varios entrenamientos. La siesta me sale del alma, quizá por ser cordobés…
Al finalizar la cursada del primer año del colegio secundario me llevé siete materias a marzo. Me fue mal en todas las asignaturas, menos en Educación Física. Mi viejo, como castigo, me puso a laburar todo el verano para la carpintería. Uno de esos trabajos consistió en ayudar a colocar el piso de parqué de una cancha de básquet. En esos tiempos se utilizaban planchitas rectangulares de madera a las que se le hacían cuatro agujeritos redonditos, dos sobre cada uno de los lados más cortitos, que se ajustaban al suelo con tarugos. Primero, mi papá me encomendó hacer los orificios. Imagínense la cantidad de tablitas de madera que se necesitan para cubrir una cancha de básquet y su entorno: ¡Miles! A cada una de ellas tuve que hacerle los cuatro agujeros. Cuando finalizó esa etapa demoledora, trabajé en la colocación de las planchas, cada una con cuatro tarugos. ¿Cuántos tarugos martillé? ¡Miles de tablitas por cuatro! La tarea resultó tan devastadora que no volví a llevarme materias. O, mejor dicho, no volví a llevarme tantas materias de una sola vez. Las únicas medallas y distinciones que recibí a lo largo de la etapa de la escuela secundaria estuvieron relacionadas con el deporte, excepto en una oportunidad que, a fin de año, me eligieron como «el mejor compañero».
Comencé a conducir a los 14 años con el auto Ambassador de mi padre. Yo esperaba que mi viejo regresara de tomar su aperitivo en el club Bell y antes de que nos sentáramos a la mesa familiar para comer la pasta, él me dejaba dar una vuelta a la manzana con su vehículo, siempre sentado a mi lado en el asiento del acompañante. El arrancar era complicado, entre el freno, el embrague y el acelerador. Cuando lo hacía corcovear, ¡paf!, mi papá me lanzaba un cachetazo a la oreja. Las calles eran de tierra y en las esquinas había baches para que el agua pasara bastante profundos. Si agarraba uno de esos pozos, ¡pum!, otro cascotazo. Gracias a su metodología pedagógica, ¡aprendí enseguida! Mi viejo no era un tipo malo. Tenía un carácter muy fuerte que lo incitaba a hablar más con las manos que con los labios. Si bien a mi hermano Hugo y a mí no nos castigaba todos los días, nosotros nos cuidábamos mucho porque los bofetazos le salían con mayor facilidad que las palabras. Además, era así con nosotros, porque a la vieja jamás le levantó la mano.
Durante mi niñez y adolescencia solía escuchar los partidos de fútbol por la radio, ya que no se transmitían por televisión, al menos en Bell Ville. Recuerdo que la primera vez que supe que existía algo denominado «Copa del Mundo» fue en 1966. Con mi viejo, seguíamos las emisiones de los encuentros de la selección argentina mientras picábamos los ladrillos que servirían para la construcción de los cimientos de la casa de la calle Pío Angulo, 914, a donde nos mudamos meses más tarde. El terreno donde se levantó esa vivienda, que actualmente comparten mi madre y mi hermano Hugo, queda a la vuelta de la casa donde nací, la de la calle San Juan, incluso ambas propiedades comparten una pared medianera.
La posibilidad de jugar al fútbol «en serio» en un equipo afiliado a una liga «oficial» llegó recién cuando tenía catorce años. Un vecino llamado Osvaldo Mantelli, al que todos conocíamos como Cataca, tocó el timbre de casa para invitarme a integrar la cuarta división del Club Talleres, el mismo en el que yo había jugado en canchitas de baby improvisadas. Mantelli habló con mi padre y le propuso que yo vistiera la camiseta a bastones azules y rojos —como la de San Lorenzo o FC Barcelona— por dos meses, que interviniera en seis o siete encuentros de la Liga Bellvillense. Mi viejo accedió y me incorporé al equipo. ¿Como delantero, como 10 clásico? ¡No! Al igual que mi papá, cuando yo era chico jugaba de cinco, un batallador de la mitad de la cancha. Por mi cabeza no pasaba ser un goleador. Me gustaba arrancar desde atrás, recuperar la pelota y sumarme al ataque a toda velocidad. La verdad, hubiera actuado en cualquier puesto. En ese tiempo estaba convencido de que no importaba el número de la camiseta, sino jugar. Al fin y al cabo, todos los futbolistas, cualquiera que sea su posición, utilizan la misma pelota. ¿No?
Al año siguiente empecé a entrenarme con la Primera. Pero, no sé por qué, el técnico Pele Márquez no me tenía en cuenta. Yo estaba disgustado porque en los partidos de preparación, en los que jugaba con los suplentes, lo bordaba. Pero a la hora de confirmar el equipo titular, mi apellido nunca aparecía en la lista. Varios meses después de «actuar» en una sola posición, sentado en el banco de suplentes, a mi vieja se le hincharon los ganglios y fue a hablar con el entrenador Márquez. Lo encaró y le dijo: «O me lo ponés al nene, o me lo llevo para otro club». ¡Así nomás! La «tanada» no rindió frutos… en Talleres, porque después de sufrir todo el año 1970 sin jugar un solo partido, en 1971 pasé al Club Atlético y Biblioteca Bell, donde ya estaban mi primo Luis y varios amigos de nuestra pandilla. Aunque el técnico de Talleres no me consideraba valioso en su equipo, la institución de camiseta negra y blanca, idéntica a la de Juventus, debió pagar bastante por mi transferencia. La cesión no se saldó con dinero en efectivo, sino con materiales que sirvieron para construir un gimnasio. Los dirigentes me comentaron que, a pesar de no haber abonado con plata sino «en especies», como se acostumbra a decir, el valor de mi pase fue récord en la liga. El primero que rompería en este campo.
En esa época me enganché con el cigarrillo. Mi viejo tenía tres camiones y, ese verano, una de las parejas de choferes me invitó a acompañarlos a Jujuy, a recoger una carga que luego debía llevarse a Buenos Aires. Ni bien el vehículo se puso en marcha, el copiloto me dijo: «Tenés que fumar». Paramos a cargar combustible en la estación de servicio que estaba a las afueras de Bell Ville y ahí nomás compré mi primer paquete de cigarrillos. Caí como un tonto. No paré hasta el 2014, cuando me operaron para destaparme varias arterias coronarias. Al principio, fumaba uno o dos cigarrillos por semana a escondidas de mi padre. En esa época, lo más perjudicial, además de la tos horrible que me afectaba, hubiera sido un castañazo del viejo. Ese vicio me acompañó casi toda la vida. Durante mi etapa como futbolista profesional, a cada entrenador que tuve yo mismo le avisé que fumaba y le ofrecí que decidiera si durante las concentraciones podía prender un cigarrillo en la mesa, después de comer, o hacerlo en privado dentro de mi habitación.
Con 16 años, más estilizado tras haber pegado el primer «estirón», pasé a jugar de «diez», según la antigua disposición táctica 4-3-3, por sugerencia del técnico de Bell, Fidel Montemartín. En mi estreno en la máxima categoría de la Liga Bellvillense, el torneo de 1971 salimos campeones. Teníamos un equipazo coronado con un 9 muy particular: un veterano zaguero central, Eduardo Fernández, capitán del equipo, a quien el técnico Montemartín pasó al ataque porque se estaba haciendo veterano y le costaba cubrir las espaldas de sus compañeros, en especial las de los marcadores de punta.
Según los registros oficiales, en ese certamen metí 46 goles. ¡Una locura para un chiquilín que competía contra tipos de entre veinte y treinta años! Una tarde, al club Matienzo, del pueblo de Monte Buey, le ganamos por doce a cero. Yo concreté seis tantos, una marca que todavía no fue quebrada en la Liga Bellvillense.
Paralelamente al certamen de Primera que jugaba para Bell, con los chicos del Colegio San José intervine en un campeonato estudiantil denominado Challenger. En esa competición tuve mi revancha con los pibes del Comercial. Aunque habíamos armado un equipo con un promedio de edad inferior —los del Comercial estaban en quinto y sexto año, nosotros en cuarto y tercero, las camadas más «antiguas» de nuestro establecimiento educativo—, me pude desquitar con una victoria que cerró aquella ofensa humillante que, cuatro años antes, yo había sufrido con una goleada condimentada con burlas y piñas. En esta ocasión, me di el gusto de comandar una honorable victoria por dos a cero y hacer los dos goles. El segundo todavía se recuerda en los bares de Bell Ville: el árbitro nos dio un tiro libre directo a unos 40 metros del arco, cerquita del círculo central. Cuando tomé carrera para ejecutar la falta, se escuchó el vozarrón del arquero del Comercial: «Salgan, no quiero barrera», gritó con tono chulesco. Saqué un zapatazo tremendo que voló como un misil y se clavó junto a un poste. Cuando el portero se tiró, la pelota ya había pasado hacia la red. ¡Espectacular! Cada vez que vuelvo a Bell Ville y me junto con mis amigos, recordamos el tiro libre y la insólita soberbia de aquel portero.
Siempre que entré a una cancha a jugar al fútbol lo hice con la máxima seriedad y un enorme amor propio. No me importaba si se trataba de un partido intercolegial o de la final de un Mundial: salía a ganar, a dar todo. Cada derrota me afectaba enormemente, tanto en la etapa profesional como en la amateur. Con mis compañeros del Colegio San José nos consagramos campeones del torneo intercolegial Challenger, pero sufrimos dos reveses. Para mí, fueron dos estocadas al estómago. Una de esas caídas se produjo contra una escuela de la ciudad santafesina de Casilda que participaba del torneo cordobés. Con el marcador dos a uno a favor de los locales y apenas a unos minutos del final, el árbitro pitó un penal. Me hice cargo de la ejecución con un zurdazo fuerte que el arquero rechazó con notable habilidad. Perdimos y me pasé llorando todo el viaje de vuelta, a lo largo de los 200 kilómetros que separan Casilda de Bell Ville. ¡Lloré durante más de dos horas por haber errado un penal! Algunos de los pibes se tomaron la derrota a broma, yo no.
Al afianzarme como futbolista, mi padre me empezó a controlar muchísimo. Cuando empecé a jugar en la Primera del Club Atlético y Biblioteca Bell, el viejo me amenazó con no dejarme competir si llegaba a casa con malas notas en la libreta. Como los partidos se disputaban los sábados y los boletines se entregaban los viernes, cada vez que aparecía un suspenso le decía que ese día se habían olvidado de repartirlos. Así, evitaba comerme una fecha de suspensión como castigo. Mi papá se creyó el cuento un par de veces, hasta que un viernes me fue a buscar al colegio y no me quedó más remedio que entregarle la libreta y asumir la reprimenda. Si hubiera insistido con el verso y mi padre hubiera ingresado a la escuela para «recordarles» a los maestros que habían omitido el reparto de los boletines, me habría aplicado una sanción eterna.
A mí me gustaba salir a comer asados con mis amigos, o ir al cine, o juntarnos en la casa de alguno de los muchachos de la pandilla. Si al día siguiente tenía un partido del campeonato bellvillense, debía regresar a casa antes de las doce de la noche. «A mí no me metan en el medio», solía decir mi vieja cada vez que recurría a ella para que mi papá aflojara un poco sus exigencias con los horarios. Normalmente, antes de la medianoche ya estaba en mi cama acostado. El «normalmente» implica que, una vez, eso no ocurrió. Un sábado por la tarde mis amigos me pasaron a buscar para ir al cine, según lo que habíamos arreglado el día anterior. Eran alrededor de las ocho y media, porque la función comenzaba nueve menos cuarto. A mí me sorprendió que el Gringo Luis Heimsath, el Polaco Carlos Sontag, Luisito Margarit, Oscar Fililí Rodríguez y Carlos Miga Baiochi —el grupo más íntimo de mi infancia y adolescencia forjado por el fervoroso amor que todos profesábamos hacia el mismo objeto: la pelota de fútbol— aparecieran en una camioneta. Sospeché que algo raro estaba sucediendo. En cuanto arrancamos, me explicaron que, para esa noche, habían planificado viajar a Noetinger porque allá se había organizado una fiesta.
—¿Ustedes están locos? —cuestioné.
—¿Por qué? —repreguntaron, como si yo hubiera planteado algo insólito.
—Mañana tenemos que jugar contra el Club Leones, en Leones. Ni de broma vamos a estar a las doce de vuelta, mi viejo me va a matar —manifesté alarmado.
Teníamos que recorrer casi sesenta kilómetros de ida y otros sesenta de vuelta, la mitad de ellos por una ruta de tierra sobre la que se debía circular despacio, especialmente de noche. Los muchachos se me cagaron de risa en la cara. «¡Pero no seas boludo! No te preocupes, que vamos a volver temprano», me garantizaron. Hacía frío, pero yo transpiraba de los nervios. Cuando llegamos, por fin, a Noetinger, en lugar de encarar directamente para la fiesta, pasamos por la casa de una de mis tías a comer una picadita. Yo miraba el reloj cada dos minutos. Al cabo de un rato, que me resultó eterno, por fin encaramos hacia el baile. Pagué la entrada con la plata que había reservado para ir al cine. El boleto incluía un número correspondiente a la rifa de una torta. No disfruté mucho de la velada, más atento a la hora que a las chicas que daban vueltas por la pista. Pasadas las doce, les pedí a mis amigos que volviéramos a Bell Ville.
—¡Pará, que todavía no se hizo el sorteo! —me reprendió uno de ellos.
—¿Qué sorteo? —indagué, confundido.
—¡El de la torta!
«Mi viejo me va a romper el culo a patadas por una torta», reflexioné impaciente. ¡No lo podía creer! Se efectuó, por fin, la bendita rifa y, para mi enorme sorpresa, el número ganador fue… ¡el mío! Recibí el premio y encaré hacia la camioneta, apurado por retornar a casa lo antes posible. No pudo ser: los muchachos querían repartir el botín, de modo que volvimos a la vivienda de la tía. Mis amigos, eso sí, me dejaron reservar una buena porción de pastel para mi mamá. Cuando finalmente bajé del vehículo frente a mi casa, eran como las dos de la mañana. Abrí la portezuela que da a la vereda, crucé el patio delantero en puntas de pie para no hacer ruido y me acerqué a la ventana corrediza de la sala, donde mis padres solían dejarme la llave de la puerta principal de la vivienda. Con la porción de torta en una mano, sobre un platito prestado, corrí despacito la persiana… ¡nada! «¡Qué extraño!», pensé. Me acerqué a la otra ventana, la del dormitorio de mis viejos: ¡No había ninguna llave! «Uhhhh, la fastidié», especulé. Con mucho cuidado, susurré un «vieja, vieja…» para que ella me salvara. De repente, se prendió la luz del comedor. «La vieja me escuchó», asumí. Estaba equivocado. Mi padre abrió de golpe la puerta y apenas crucé el marco, me lanzó un cachetazo. Él estaba furioso, no recuerdo haberlo visto tan enojado. Me agaché y logré esquivar el tortazo pero el viejo, con la coordinación de un futbolista de raza, me calzó un derechazo en el culo que me mandó a la cocina con torta y todo. De milagro pude salvar el dulce regalo que le había llevado a mi madre y apoyarlo intacto sobre la encimera. La historia no finalizó ahí. Mi papá solía levantarse muy temprano. Ese domingo no fue la excepción. Lo sé porque él mismo me fue a despertar, cuando todavía era de noche, para que estudiara toda la mañana. No me quedó otra alternativa que obedecer y pegar las pestañas a los libros y cuadernos del colegio. Cuando me tocaba jugar en Leones, normalmente íbamos todos (mis viejos, mi hermano Hugo y yo) más temprano y almorzábamos con mis abuelos maternos, que vivían en el pueblo. Ese día fuimos a la casa de ellos, que nos esperaron con pasta casera. En medio de la comida nos pusimos a hablar de fútbol y yo mencioné el encuentro de esa tarde.
—¿Qué partido? —indagó mi viejo.
—El que vamos a jugar hoy, Bell contra Leones —contesté.
—¿Vamos? No, querido, vos no vas a jugar —aseveró.
Intenté protestar, pero mi padre se mantuvo firme: «No, no, no vas a jugar». Me fui llorando a la habitación de mi abuela y me tiré sobre su cama. A eso de las 15:30 mi viejo fue a buscarme para ir a la cancha, «a ver a tus compañeros». Yo no dije nada. Llegamos y los muchachos, que habían arribado un ratito antes en un colectivo, se estaban cambiando. Montemartín me comentó que mi papá le había avisado que estaba castigado y que ya había dispuesto mi reemplazo. Quedé al borde de un nuevo ataque de llanto, sin haber advertido que el entrenador se había confabulado con mi padre. Unos minutos antes de que el equipo saliera a la cancha, mi viejo se me acercó y me dijo: «Te doy permiso para jugar, pero que sea la última vez». Corrí a cambiarme con una sonrisa de oreja a oreja, feliz de hacer lo que más me gustaba. Esa tarde metí un doblete. Logramos un valioso empate dos a dos que nos dejó a un pasito del título, que conseguimos unas semanas después.
En el prólogo de este libro comenté que las críticas de mi viejo eran implacables. Nunca me regaló un «jugaste muy bien», jamás un mimo ni una palabra de aliento. Siempre había hecho algo mal, había mucho para mejorar y progresar. No lo hacía de mal tipo. Él creía que esa era la manera de conducir a un muchacho por el áspero mundo del fútbol profesional. Él no aconsejaba, no proponía, no sugería: te sacudía la cabeza con un comentario despectivo, en cierto modo hiriente. Tampoco dejaba margen para la discusión o un punto de vista distinto del de su mirada. Su juicio era definitivo.
Luego del campeonato que conseguimos con el club Bell, en enero de 1972 viajamos a Buenos Aires con mi primo Luis Margarit, quien era un excelente defensa central, para probarnos en algunos de los equipos que, por ese entonces, competían en los torneos «Metropolitanos» organizados por la Asociación del Fútbol Argentino. Por intermedio de un contacto que tenía un familiar de Luis que vivía en Buenos Aires, nos presentamos en una prueba del club Independiente, en un terreno del partido de Avellaneda. Pero el tipo que supuestamente nos iba a recomendar no apareció y ni siquiera nos dejaron cambiarnos. No pudimos intervenir en el partidito selectivo. Al día siguiente, cruzamos toda la capital hasta unas canchas del barrio de Saavedra, donde ambos intervinimos en una práctica del club Platense. Se formó un equipo entre los que éramos aspirantes y enfrentamos a la reserva: ¡los goleamos seis a uno! Finalizado ese encuentro, apareció el técnico de la Primera y nos preguntó si estábamos cansados. «No», aseguramos algo agrandados, por lo que nos propuso que enfrentáramos a su equipo titular. Aunque perdimos ese duelo uno a cero, Luis y yo jugamos realmente bien. Tanto que, terminado ese partido, un directivo nos ofreció un contrato. Era poca plata, insuficiente para que los dos nos mantuviéramos en la capital, pero no nos importaba. ¡Nos moríamos por jugar en Primera! Llamé a mi viejo y su respuesta fue categórica: «De ninguna manera, volvé a casa porque tenés que terminar el secundario». Mi malhumor se extendió a lo largo de los 500 kilómetros y pico que separan Buenos Aires y Bell Ville.
Unas semanas más tarde, en febrero, uno de los sacerdotes del colegio San José, el hermano Javier Aiello, quien era uruguayo, nos propuso a Luis y a mí que nos probáramos en el Club Nacional de Football de Montevideo, el equipo de sus amores, flamante ganador, por primera vez, de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Viajamos los tres a Córdoba y en la capital provincial, abordamos un autobús que nos trasladó hasta la metrópolis oriental. El hermano Javier nos alojó en un internado de la zona de Pocitos, donde nos acomodaron en uno de los claustros vacíos debido a que los estudiantes estaban de vacaciones. Por las noches, la puerta de la calle permanecía cerrada con llave. Eso no impidió que, los fines de semana, Luis y yo trepáramos por la enredadera adherida a uno de los muros para escaparnos a disfrutar de los famosos carnavales de la avenida 18 de Julio.
La primera práctica la hicimos en la cancha de Parque Central —uno de los escenarios del primer Mundial de fútbol: Uruguay 1930— junto a varios adolescentes locales que habían asistido con la misma ilusión que nosotros. Terminada la prueba, un entrenador nos convocó a mi primo y a mí a presentarnos al día siguiente en el complejo deportivo Los Céspedes, lugar de entrenamiento y concentración de los planteles de Nacional. Cuando llegamos, nos sorprendió la calidad de las canchas: todas estaban completamente cubiertas por un césped denso, prolijamente cortado. Ninguna de las de la Liga Bellvillense que nosotros habíamos pisado ofrecía una superficie semejante. Luego de practicar con la tercera del «Bolso» durante unos veinte días, un dirigente nos ofreció a Luis y a mí firmar un contrato que prometía una remuneración de cien pesos uruguayos mensuales a cada uno. La suma era pequeña, alcanzaba apenas para alquilar una habitación y alimentarnos de manera frugal. Muy entusiasmado, volví a llamar por teléfono a mi viejo y le conté la buena noticia. Él me quitó la ilusión con el mismo argumento que truncó la posibilidad de jugar en Platense: «Ya te lo dije, tenés que terminar el secundario. Todavía te queda un año. Volvete». Regresé a casa más cabreado que la vez anterior. Me había gustado el club montevideano. Nos habían tratado muy bien y nos habíamos ilusionado con la posibilidad de incorporarnos al campeón del mundo. Hoy, en la distancia y con la experiencia que brindan los años vividos, debo reconocer que mi padre tenía razón. Yo tuve la suerte de desarrollar una carrera muy exitosa en el fútbol. Sin embargo, en ese momento nadie podía prever lo que sucedería, y un título secundario en esos tiempos significaba contar con una base sólida para enfrentar la vida.
Lo que yo ignoraba, por otra parte, era que mi viejo tenía un as guardado en la manga y quería jugarlo en una situación propicia que satisfaciera mi hambre de trascender en el fútbol y su pretensión de que yo terminara el ciclo secundario. Uno de los primeros sábados desde mi regreso de Montevideo, el 4 de marzo de 1972, fui a jugar con mis amigos a uno de los campeonatos barriales que se desarrollaban en canchitas improvisadas en terrenos baldíos de la ciudad y se resolvían en un par de días, al cabo de jornadas maratónicas con varios partidos de eliminación directa. Por la tarde, al finalizar uno de los encuentros, me sorprendió que mi padre apareciera por el lugar y se me acercara. «¿Pasa algo?», pregunté, preocupado, aunque él exteriorizaba una actitud serena. «No —respondió—, vine para decirte que no te lesiones, que tenés que viajar a Córdoba y probarte en Instituto». ¿Córdoba? ¿Instituto? No entendía demasiado qué estaba pasando. Mareado por la noticia, noté que en el oeste el sol iniciaba su ocaso. Yo sentí que estaba apareciendo para iluminar mi destino.