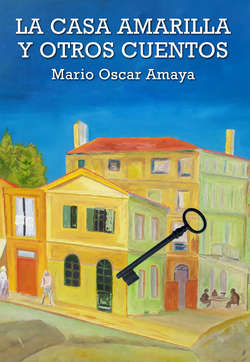Читать книгу La casa amarilla y otros cuentos - Mario Oscar Amaya - Страница 10
ОглавлениеCalisto
Mi nombre es Calisto, pero todos me dicen Cali. Tengo cuarenta años, nací y vivo en la isla de Creta, en la ciudad de Heraclión, su capital. Tengo ocho hermanos, cinco mujeres y tres varones. Soy el mayor y como tal llevo el mismo nombre que mi abuelo. Esta vieja tradición, respetada por siglos, de dar al primer varón el nombre del abuelo es simpática y trae una consecuencia risueña y complicada. En las Islas Griegas las familias tienen muchos hijos. Por lo tanto hay gran cantidad de primos con el mismo nombre y apellido. Se puede apreciar en las guías telefónicas. Genera muchísimas confusiones. Para que se entienda voy a dar un ejemplo: Mi abuelo tuvo diez hijos, y cada uno tuvo un varón al que bautizó con el nombre de su padre. Uno de los diez soy yo. Por lo tanto tengo nueve primos con el mismo nombre y apellido que el mio, algunos de la misma edad. Con estos últimos coincidimos en el aula en el colegio. Para un turista extranjero esto es incomprensible. Los cretenses estamos acostumbrados. Sin embargo las maestras nuevas se confunden cuando se encuentran con varios pares de alumnos llamados igual. Ponerles las calificaciones y acertar en los registros cuál es uno y cuál es el otro es todo un desafío. Nos divertimos mucho cuando obtenemos una buena nota que correspondía al primo. En cambio corremos a quejarnos cuando es al revés. Yo siempre me quejaba, ya que nunca estudiaba y por lo tanto reprobaba. Trataba de desorientar a la docente para obtener un beneficio. A veces lo lograba. Hasta que se daba cuenta del engaño.
Esta costumbre tan arraigada entre los cretenses, aceptada con normalidad por todos, había generado en mí, desde pequeño, una obsesión perturbadora. Creía que era por llevar el nombre del abuelo que tenía sueños raros, pesadillas. A veces despertaba bañado en sudor, angustiado, con un sabor amargo en la boca. Otras dando gritos de dolor por heridas mortales de lanzas que atravesaban mi cuerpo. En la mitad de la noche, me incorporaba en la cama y desesperado palpaba el lugar por donde, supuestamente, manaba la sangre. Luego no podía recuperar la paz y quedaba en posición fetal hasta que la luz del sol alumbraba la habitación.
Con el paso de los años aprendí a tolerar los extraños sucesos y convivir con ellos. Pero esperaba comprender a qué se debían. Mientras tanto trataba de disfrutar de la vida.
Les cuento que el color de mis ojos es igual al del mar que rodea la isla: de un azul turquesa infinitamente bello. Eso más el metro ochenta que mido de pies a cabeza, el ancho de la espalda, los músculos bien marcados, el oro de los cabellos y el bronceado natural del que anda siempre al sol del mediterráneo, hacen que Apolo sienta cierta envidia. Modestia aparte, mi simpatía es arrolladora. No es que me esfuerce por serlo, soy así: hermoso, extrovertido, inteligente, ganador. En eso difiero de mis queridos primos, chuecos y feos. Las chicas de la isla quieren ser mis novias, pero por ahora prefiero las turistas extranjeras. No tengo apuro por casarme y formar una familia. Todavía tengo tiempo.
Hago un trabajo que adoro, soy guía turístico de los pasajeros de los cruceros que todos los días visitan la isla. Además del buen sueldo que me pagan recibo suculentas propinas en euros, dólares, yenes y en todo tipo de monedas. Pero nunca tengo un dracma en el bolsillo. Todo lo que gano se lo entrego a mi madre. Esta es otra tradición en esta parte del mundo. Lo que cobramos los varones de la familia lo aportamos a la economía de nuestras hermanas. El asunto es así: entre todos los hermanos debemos contribuir para construir las futuras viviendas de las hermanas. Completa, con muebles, electrodomésticos, cortinas, ropa de cama, todo. Al momento del casamiento la mujer lo aporta al matrimonio. El novio no tiene que poner un solo peso, va a la boda con lo puesto. Eso sí, en caso de divorcio, el hombre se va como vino: sin nada. Claro que a partir de la unión tiene que sostener a la nueva familia con su trabajo. Las propiedades están a nombre de las mujeres. Es casi un matriarcado. Esas viejitas, viudas, vestidas de negro, tan simpáticas, que todos ven cuando recorren las islas del Mar Egeo, son las dueñas de todo. Y cuando mueren las heredan sus hijas. Se explica porque antiguamente todos los hombres eran marinos, partían en largos y riesgosos viajes de pesca o comercio de ultramar. Tardaban mucho en volver, o no volvían jamás. Ya sea porque morían en la lejanía o habían formado familia en otro lado. Como todos saben: una novia en cada puerto. Si las tierras hubiesen estado a su nombre, sería muy engorroso el trámite sucesorio. Además nunca se sabía si realmente habían fallecido. Y algunos aparecían después de treinta años o más. Por eso era y es la matrona la que maneja toda la economía familiar. Y los hombres somos libres de ir y venir a nuestro antojo, desprovistos de bienes materiales.
En resumen, (salvo los reiterados sueños), tengo una vida simple y feliz, llevando a los viajeros en excursión a visitar el museo del Palacio de Cnosos, construido por el Rey Minos. Les cuento la historia del Minotauro y su famoso laberinto. Especialmente me explayo en la pasión que generó en la Reina, esposa de Minos, el hermoso Toro Blanco Sagrado. De cómo ella lo sedujo haciéndose construir por Dédalo una vaca de madera recubierta por una piel de vaca auténtica y de cómo se metió en el interior para yacer con el toro quién al verla la creyó verdadera y la poseyó. Y cómo de este amor nació Asterión, el Minotauro con cuerpo de hombre y cabeza de toro. En este punto, miro fijamente a los ojos brillantes de las bellas pasajeras, para aclararles que esta unión amorosa sólo era posible entre los dioses y semidioses griegos. Casi nunca falla, acabo saliendo con las extranjeras que creen me conquistan como al toro. Mientras, espero a la que algún día se adueñe de mi corazón. Eso sí, tiene que ser una cretense original con todo el ajuar completo, porque como ya les dije, no tengo un dracma para casarme con otra. Bueno, el drama ya no existe, ahora usamos el euro, pero a futuro quién sabe.
Continúo siempre con los extraños sueños de otras épocas. Como les dije primero lo vinculé a que, así como había heredado el nombre de mi abuelo, que él había heredado de su abuelo, y este último del suyo, desde el principio de los tiempos, también había heredado algunas reminiscencias de sus propias vidas. Y que estas se aparecían en mis sueños. Pero cuando lo hablé con primos y amigos, a ninguno le pasaba lo que a mí. Les relataba los sucesos y se reían de las fantásticas historias. “Largá el sikoudia”, “dejá de mirar tanta tele”, “tanto sexo te ablandó el cerebro” eran, entre otros más brutales, sus irónicos comentarios. Sin embargo los sueños persistían. No molestaban. Más que molestar intrigaban. Eran de aventuras en tierras lejanas, batallas contra enemigos sin rostro, caza de monstruos marinos. Algunos, los menos, eran de una vida más apacible, con noches estrelladas y ríos cristalinos.
Cierto día quise preguntarle al abuelo Calisto. Fui hasta su casita blanca, con ventanas azules, en lo alto de la montaña, donde vivía solo. Me vio venir desde lejos subiendo la cuesta. Esperó sentado bajo el olivo centenario, fumando su pipa marinera. Él fue uno de los que había desaparecido por veinte años. Y cuando todos lo daban por muerto, volvió. Claro que su mujer, mi abuela, ya lo había reemplazado. No tuvo lugar en la casa y se construyó con materiales de un naufragio esta en la que ahora vive. Su rostro tiene mil surcos, la piel seca y renegrida contrasta con el cerúleo de sus ojos y el blanco de su barba y pelos largos. A veces da la impresión de que el gorro lo tiene atornillado a la cabeza de tanta arrugas que tiene en la frente. Después de saludarlo y conversar del clima, le conté de mi intriga y sonrió, enigmático. Tomó su tiempo para responder. Cambió el tabaco, volvió a encender la pipa, se echó para atrás y largó una bocanada de humo. “Son sólo sueños de juventud” dijo. “Afán de aventuras. Yo también los tuve y los concreté” agregó. Y dio su consejo: “Tenés que ir a recorrer y conocer el mundo, sin límites temporales. Tus sueños se convertirán en realidad”. No quedé conforme con la explicación. Insistí. Le conté uno del cual él pudo haber sido protagonista. “Nunca he visto la película Zorba, el griego. Sin embargo recuerdo haber estado presente en su filmación. Presencié el sirtaki, el baile de Antonhy Quinn con Alan Bates. Yo no había nacido pero vos seguramente estuviste presente”. El abuelo se puso serio. Puso su mano sobre mi hombro y preguntó con cierto sarcasmo: ¿No te parece extraño que el griego más famoso sea un actor mexicano? Luego agregó: en esa época no estaba en la isla y enmudeció. No volví a preguntar. En silencio, sentados uno junto al otro, contemplamos el paisaje, el mar, las montañas, las nubes que cada tanto pasaban. Estuve acompañándolo un largo rato. Vimos la puesta del sol, ese magnífico espectáculo del que, como de un rito pagano, los isleños participamos diariamente. Luego, en la semioscuridad, fui bajando la cuesta, con más preguntas que antes de subirla. ¿Me habría ocultado la verdad, el abuelo? ¿Estaba presente durante el sirtaki de Zorba? ¿Sabría algo y no lo había querido contar? Quizás algún día obtendría mis respuestas.
La vida continuó y finalmente Cupido me ensartó con su flecha en pleno corazón. Conocí a mi Helena de Troya. Digo por lo bella, no porque fuera ni casada ni turca. Era cretense de pura cepa y con ajuar completo. Nos casamos y fuimos a vivir a la casa que su familia le había construido en la planta alta de la vivienda paterna. Esto también es costumbre, hacerlas sobre o junto a, bien pegaditas. La convivencia es con la esposa y sus parientes. Yo era feliz a pesar de que seguían los sueños feos y de que, por ahora, no iba a ir a conocer el mundo.
A los pocos meses ya sabía que iba a ser padre de un varón, y que se iba a llamar como el mío. Helena era el centro de atención de todos, con su panza de embarazada. El parto fue en casa, atendida por la comadrona, acompañada de su madre y hermanas. Tuve que esperar afuera, con los nervios de punta. Mientras mi mujer paría se acercó un primo a darme la triste noticia de la muerte de mi abuelo. Lo habían hallado dormido en su cama con una sonrisa en los labios. Lo recordé como lo había visto cuando juntos disfrutamos de la puesta del sol. Esa había sido la última vez que lo visité. Junto con la triste noticia me dieron una carta que el viejo había dejado a mi nombre.
Cuando la abrí comprendí que alguien la había redactado por él, ya que no sabía escribir. Por lo que decía imaginé que la dictó después de la charla que tuvimos durante la visita que le hice.
“Querido nieto: cuando leas estas líneas ya estaré en el Monte Olimpo, rodeado de bellas ninfas cumpliendo mis deseos. Es que algunos hombres de nuestra familia hemos recibido de los dioses el don de recordar episodios de las vidas de nuestros ancestros como premio por los servicios prestados por nuestros primeros antepasados a los mismos dioses. Este regalo, que en vida nos mortifica un poco, nos da derecho a compartir su morada cuando morimos. La exigencia es no revelar este secreto y sólo darlo a conocer, después de fallecido, al descendiente que también lo haya recibido. Este requisito, de cumplirse, hará que la herencia perdure por los tiempos de los tiempos y, a la vez, que ninguno de nosotros sea echado del paraíso. Si lo cumples nos volveremos a ver. Te estaré esperando”
Comprenderán que quedé sorprendido por la revelación y agradecí al cielo porque a partir de ese momento podría disfrutar con plenitud de la vida, sin temerle a mis sueños.
Enseguida se escuchó el llanto de mi hijo, que había venido al mundo. Cuando dejaron que pasara a verlo, Helena me pidió que lo alzara. Lo hice con cuidado, con ternura. Lo acuné junto a mi pecho y le dije “kalimera hijo”. Él abrió grande sus ojos cerúleos. No sé si fue pura imaginación mía pero creí verle una sonrisa enigmática y un guiño cómplice.