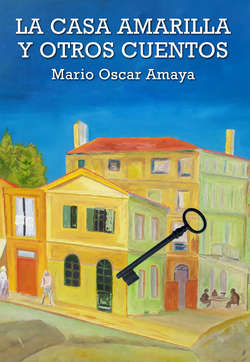Читать книгу La casa amarilla y otros cuentos - Mario Oscar Amaya - Страница 8
ОглавлениеEl Yeti
Despierto y lo primero que hago es mirar la hora. Son las nueve de la mañana. Es sábado, pienso, y pregunto: ¿qué tengo que hacer hoy? Ya sé, respondo, tengo que llevar el cachorro a vacunar. ¿A qué veterinaria?, todavía no lo tengo decidido. Con mucha fiaca aparto las frazadas y saco las piernas afuera de la cama; sentado en el borde apoyo los pies desnudos sobre el piso helado. Siento cómo el frio va subiendo por las pantorrillas y llega al pecho. Los introduzco rápidamente en las chancletas antes de quedar convertido en una estatua de hielo; tengo que ir hasta el baño, lo hago casi arrastrándome. Abro la ventana para ver cómo está el día: horrible; la humedad, la neblina, la llovizna, instaladas desde hace una semana, me deprimen; vuelvo a cerrarla. Giro la canilla para que salga el agua caliente; mientras espero un siglo a que llegue, levanto la vista y veo en el espejo la imagen de un desconocido. ¿Quién sos?, le pregunto, no te reconozco. El tipo tiene escaso pelo blanco, barba de varios inviernos, ojos sin brillo, ojeras violetas, surcos profundos, orejas enormes. Reniego de ese viejo, no soy yo, es un Yeti. Meto las manos bajo el chorro, ¡la puta!, me quemé. Mezclo con agua fría para poder lavarme la cara. La seco con la toalla evitando mirar al otro, al del reflejo. Molesto por su presencia casi olvido cepillarme los dientes. Paso el peine por la cabeza, suave, para no arrancar los pocos pirinchos sobrevivientes. Ahora llegó el tedioso momento de elegir la ropa tratando de combinar los colores de la camisa con los pantalones, con el pullover, con las medias. Y después a vestirse. ¡Cómo cansa levantarse! Dan ganas de volver a la cucha. Sin querer vuelvo a mirar al Yeti; él sigue allí. ¡Estúpido!, le digo. Él sonríe y, comprensivo, dice: “No te olvides que tenés que ir al super. Hoy es el descuento del cincuenta por ciento. No te lo podes perder”. Voy a la cocina, parece Siberia, está congelada. Preparo el desayuno, lleno la pava eléctrica con agua, dejo que hierva y la vierto en la taza grande donde puse un saquito de mate cocido; agrego leche descremada; unto la galleta de arroz con queso bajo en calorías y mermelada light de naranja; meto la galleta en el tazón para humedecerla por partes, para poder comerla, para sacarle el gusto a cartón prensado que no logran quitarle la montaña de queso y mermelada que le puse. Tiene razón el Yeti, pienso, tengo que ir al “hiper” para aprovechar el descuento. Voy a ir. Espero que el chino no se entere, o lo va a considerar una traición. Lo del cachorro lo dejo para el lunes, no creo que muerda a nadie este fin de semana.
Termino de comer, lavo el tazón, acomodo prolijamente cada cosa en su lugar y con pocas ganas, sin demasiada voluntad, me preparo para salir a la gélida calle. Me pongo el gastado abrigo, la bufanda que tejió mamá (allá lejos y hace tiempo), el gorro de lana y voy a la cochera. Al abrir la puerta para sacar el auto entra el invierno sin pedir permiso. Finísimas gotas de agua helada se clavan en el rostro, en las manos, como si fueran miles de dolorosas agujas. Huyendo de la inclemencia subo al auto y el viejo no quiere arrancar. Tras varios intentos, el motor tose, corcovea y enciende. Ya no hay vuelta atrás, voy o voy.
Cuando llegó al supermercado de la marca francesa veo el aquelarre bajo la lluvia: una multitud de personas desaforadas intentando ingresar al local. El grupo Halcón completo, con carros hidrantes y todo, custodia el comercio y va dejando entrar de a poco a la gente. Sale uno entra uno, salen dos entran dos. Parece que está repleto. La locura es total. Hay cámaras de todos los noticieros de la televisión. Los coleros cubren sus rostros cuando intentan filmarlos. ¿Tendrán vergüenza? ¿De qué? “Hay ocho cuadras de cola”, dice alguien al pasar. Un matrimonio sale con el chango repleto, lo siguen varios para arrebatárselo en cuanto lo desocupen. “Hay que esperar una hora para conseguir un carrito” grita otro. Camino ocho cuadras para llegar hasta donde termina la fila de aspirantes al descuento. Me resigno pensando: ya estoy acá, esperaré y la recompensa será grande. Mientras tanto escucho los comentarios de los que me preceden: “Los que entraron primero estaban desde las cuatro”. “En la caja hay una espera de seis horas”. “Hubo intento de saqueos”. “Esto parece Venezuela”. Cómo miente y exagera la gente, pienso yo. No es para tanto, a las tres horas estoy adentro. Nunca vi una zona bombardeada en directo, pero esto se parece mucho a las que pasan por la tele. El piso está cubierto por envases de cartón, papel, plástico y hasta vidrios rotos. El personal de limpieza hace lo que puede. Asean un sector y al instante está peor que antes. La gente llena los carros con cualquier cosa. Ya no queda mucho en las góndolas y lo que hay no es precisamente de primera necesidad. Igual me tomo el tiempo necesario para elegir, trato de cargar lo que sé que puedo consumir. Tres horitas más y estoy en la cola de la caja. Espero las consabidas dos (sí, dos horas) para pagar, salir y regresar a casa, cansado, destruido, arruinado. Como no conseguí leche me cruzo al chino a buscarla. A pesar de lo tarde que es todavía permanece abierto. De paso ojeo los precios. ¡Carajo! Son iguales o más baratos de lo que los pagué con el descuento. Malhumorado, con bronca, entro a mi bulín y voy derecho al baño. Miro al espejo y allí está el Yeti. Ha envejecido como cien años desde que lo vi esta mañana. Iba a reprocharle el haberme convencido de semejante estupidez, pero me contuve al verlo en ese lamentable estado. Lo miro a los ojos, él me mira y larga una sonora risotada.
Ahora sí lo reconozco.