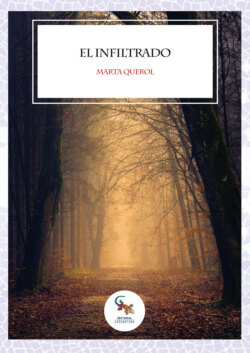Читать книгу El infiltrado - Marta Querol - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1
Hay días que marcan el inicio del fin; días en que una alteración en la rutina puede desencadenar la destrucción del mundo tal y como se conoce, igual que una mínima dosis de un elemento extraño corrompe una fórmula magistral y, esa tarde, en Arlodia, un pequeño pueblo que no aparecía en los mapas, algo iba a pasar que cambiaría el tranquilo —y extraño— discurrir de sus habitantes.
El golpear de unos cascos sobre la tierra pedregosa anunció la llegada de un forastero. Un manto de plomo envolvía el paisaje que rodeaba a la pequeña aldea de Arlodia cuando el jinete sobrepasó las primeras casas del pueblo. Sin prisa, con las riendas de su montura controladas, avanzaba seguro a pesar de llevar la oscuridad por escolta; tan solo los latigazos incandescentes que sacudían la tierra de tarde en tarde iluminaban sus rasgos. Nadie se asomó; el viento forzaba a mantener las ventanas cerradas aunque el cielo aguantaba la lluvia, que parecía querer derramarse.
La llegada de extraños era algo consustancial a la vida de Arlodia; forasteros de las procedencias más diversas se desplazaban hasta allí, todos con el mismo destino: descansar una última noche antes de cruzar la línea del bosque o pasar un tiempo de purificación en la aldea hasta ganarse ese derecho. Todos arribaban sin equipaje —ya no lo necesitaban—, y siempre a pie. Cuando alcanzas el final de la vida no hay pertenencia que llevarse ni animal que te acompañe.
Los habitantes de Arlodia los acogían de forma natural en ese tránsito. Nadie hacía preguntas, se asumía como una parte de sus vidas en la que preferían no pensar; la muerte siempre impone, incluso aquí donde es tan cotidiana, y eran conscientes de que, para llevar a cabo su misión, lo mejor era no cuestionarse nada.
La estancia de las almas que venían a penar sus faltas tenía una duración impredecible. Los ancianos los diferenciaban de los viajeros de una sola noche nada más verlos: si al blanco mortal de los rostros, afirmaban convencidos, asomaban pequeños matices de color, el más mínimo rubor, el forastero seguía anclado a su pasado, a las pasiones oscuras de una vida terrenal y, como quien lleva una bola de plomo anillada al tobillo, así quedaba anclado a este mundo a pesar de su fallecimiento. Y, como cualquiera en Arlodia sabía, nadie que mantenga ese vínculo, aunque sea del grosor de la seda más fina, puede cruzar la Puerta. Mientras quedara un hálito de vida en el cuerpo que la cobijaba, el finado permanecería entre ellos y a veces la estancia podía prolongarse mucho. Alguno de estos había pasado el tiempo suficiente en la aldea como para ser aceptado como uno más, hasta casi olvidar su condición y objetivo al llegar allí.
Pero lo más habitual era recibir viajeros de una lividez marmórea, limpios de bajas pasiones, emociones o vestigios de cualquier tipo, y prestos a partir al alumbrar las primeras luces del siguiente día hacia la Puerta del Cielo. Eran los Viajeros de la Luz, como se les conocía para evitar llamarlos «muertos de paso»; almas errantes en tránsito a su última estación que, tal y como estaba escrito desde el inicio de los tiempos, encontrarían al cruzar la Puerta Final. En realidad, no había una puerta, sino dos, pero en Arlodia, para satisfacción y tranquilidad de sus habitantes, la del Averno se había bloqueado después de siglos de permanecer cerrada. Nadie recordaba la última vez que recibieron a un Viajero condenado y, estaba escrito, tras cien años de inactividad la Puerta del Averno quedaba bloqueada y su poder neutralizado. Porque las puertas no solo daban paso a los nuevos inquilinos del Más Allá, sino que también permitían la entrada, según se abriera una u otra, al amor o al odio, la calma o la rabia, al llanto o la risa, al afecto o la maledicencia, para esparcirse por los campos y pueblos como polen que lleva el viento. Como se extiende una plaga.
Aquí, desde más tiempo del que los vivos podían recordar, la única puerta activa era la del Cielo, y a ella se dirigían los Viajeros para reunirse con sus antepasados y aquellos seres de luz que habitaban esa otra dimensión, tan cercana y tan lejana a la vez.
Así se habían acostumbrado a convivir en armonía, en este diminuto lugar, vivos, muertos y mediomuertos —o mediovivos, no tenían claro cómo definirlos—, asimilados estos últimos como miembros de la comunidad, cual pariente lejano de visita inesperada y partida incierta. En parte, ese era el cometido de la vida sencilla de estas buenas gentes: integrar a los errantes en la pacífica existencia de Arlodia e imbuirlos de los valores de aquel lugar hasta que olvidaran los excesos o faltas que los habían anclado a tan peculiar purgatorio.
Sin embargo, no estaban habituados a la visita de caballeros como el recién llegado, sobre montura, pertrechado de espada y con alforjas rebosantes. Como rezaba una elegía muy popular en Arlodia, cuyo origen ignoraban, allí llegaban por igual príncipes y plebeyos, todos con el mismo bagaje, el de sus actos y experiencias, bajo el peso de sus remordimientos o la ligereza de una vida plena, pero a manos vacías.
No cabía la menor duda: el recién llegado no era uno de los Viajeros de la Luz.
El eco de las herraduras se mezcló con los golpes metálicos provenientes de algún lugar cercano. La noche había caído inusualmente temprano en Arlodia y algunos no habían terminado su jornada. Para Sebastian Kormick, el herrero, el martilleo no cesaba hasta que la cena caliente o las inclemencias del tiempo lo obligaban a entrar en casa.
Sebastian barrió con la mirada los alrededores de la forja.
—¡Jonas! —retumbó la voz—. Dónde se meterá ese endemoniado chiquillo…
El recién llegado se detuvo ante la valla de la herrería; desmontó y esperó a que el herrero dejara de aporrear la pieza que sostenía con una inmensa pinza.
—Buenas tardes, buen hombre —saludó, cortés, al cesar los golpes—. Necesito cambiar las herraduras a mi caballo y encontrar la posada. ¿Seríais tan amable de indicarme el camino?
El herrero alzó la cabeza, dejó las pinzas y el martillo sobre un tronco cercano y se limpió las manos en el mandilón. Observó perplejo al jinete: un hombre apuesto, de complexión fuerte, más alto que él, de una edad indefinible y maneras elegantes, que le tendía las bridas de su caballo.
—¿La posada? —Escupió al suelo algo que mascaba, repasó de nuevo la imponente anatomía de su interlocutor y prosiguió—. En esta aldea no tenemos posada, caballero. Es mejor que sigáis camino. ¿Hacia dónde os dirigís?
—No lo he decidido, no llevo ninguna idea. Quiero pasar aquí unos días mientras valoro el siguiente destino y concluyo unos negocios. Estoy comprando tierras y propiedades por la comarca y ya son muchos días de viaje a las espaldas. Necesito un descanso, un lugar tranquilo donde montar mi pequeño campamento.
—Manheim está cerca, a solo cinco o seis leguas. Es la capital de la comarca, una ciudad agradable y acostumbrada a recibir gente de paso. No me entendáis mal —se excusó Sebastian—, es que aquí apenas encontraréis las comodidades o servicios que a buen seguro demanda un caballero de vuestra alcurnia. Allí, en la ciudad, encontraréis de todo. Y si buscáis comprar tierras, habéis venido al único sitio donde no las encontraréis. Las tierras de esta comarca son del señor de Manheim, pero ignoro si está dispuesto a vender, nunca he tenido noticia de compras o ventas por estos andurriales. Y los campos que rodean este pueblo están cedidos a los granjeros para su propio abastecimiento y el de los lugareños. No hay ninguna extensión destacable, lo suficiente para alimentarnos. Lo siento. Aquí tenemos poco que ofrecer a los forasteros —una inhóspita ráfaga de viento quiso confirmar las palabras amables del herrero—, por eso apenas viene nadie.
—Pues yo había oído que aquí los campos son más fértiles y productivos que en el resto de la región, por eso venía con la idea de comprar en Arlodia. Parece un lugar tranquilo y acogedor donde abundan las buenas cosechas.
—Cierto, son tierras fértiles, pero poco extensas. Hacedme caso, si os apresuráis podéis llegar a Manheim antes de que esas nubes descarguen. Tienen mala pinta. Cualquier otro día ya estaría diluviando —Sebastian miró al cielo y se encogió de hombros—, pero hoy el agua parece tener miedo de bañar la tierra.
El extraño también alzó la vista con un gesto guasón y Sebastian tomó el martillo para proseguir.
—Vaya con Dios, buen hombre —se despidió, y reanudó su tarea canturreando.
El forastero no se movió y con una sonrisa cálida volvió a interpelarle:
—Disculpad mi insistencia. —Sebastian levantó la cabeza con gesto de fastidio y esbozó una sonrisa forzada—. No dudo de lo que me decís, pero os aseguro que me comentaron que este era un pueblo de paso, un lugar amable acostumbrado a recibir a viajeros donde podría descansar. Necesito un alojamiento solo para unos días. No molestaré mucho. —El recién llegado mostró su dentadura perfecta—. Seguro que puedo quedarme en algún sitio. Estoy cansado y es casi noche cerrada.
—Y yo os repito que os han informado mal. Deben de haberos confundido con algún viajero de otro tipo. —Miró las abultadas alforjas que colgaban a los lados de la montura, hizo una pausa y al final respondió—: ¡Pero que no se diga que no somos hospitalarios! Además, tenéis razón, con esta oscuridad no sería prudente proseguir viaje. Atravesando el pueblo, al terminar ese sendero —señaló con su mano ennegrecida—, veréis una granja rodeada de vallado. —Sebastian era alto, pero tuvo que hacerse a un lado para indicarle al caballero con un gesto de cabeza el camino que se extendía a su espalda—. Los Narden disponen de habitaciones que usan los… los que vienen por aquí. Tienen la casa más grande del pueblo. Decidles que os manda Sebastian, el herrero. Y vuestro nombre, gentilhombre, es…
—Frederick von Tirpen —contestó el caballero con entusiasmo—. Gracias por su ayuda, ha sido muy amable. En esto no se equivocaron quienes me informaron. —Sebastian sonrió complacido—. Os dejo mi caballo para que reviséis los herrajes cuando os sea posible. Veo que tenéis buena mano.
La voz de Tirpen era envolvente, agradable y profunda. Una confortable sensación de seguridad invadió a Sebastian, la misma que sentía de niño cuando salía de caza con su padre, ya fallecido, y sabía que junto a él nada malo podía pasar. Hasta le pareció percibir el olor a hierba mojada. Suspiró tranquilo y reanudó su trabajo.
El viajero ató el caballo al poste más cercano, desató las alforjas y echó a andar en la dirección indicada.
Conforme se alejaba, la sensación previa de Sebastian se esfumó y un escalofrío le recorrió la espalda. El viento parecía moverse al ritmo de las botas de aquel visitante que no dejaba huella alguna sobre el camino polvoriento. La tranquilidad de momentos antes, incluso el calor, se alejó enganchada al borde de la capa del extraño. El herrero arreció los golpes y sacudió la cabeza para recuperar la concentración que la evocación de su infancia le había quitado.
En ese momento apareció Jonas, el joven aprendiz al que Sebastian había estado buscando.
—¿Se queda el Viajero? —preguntó, precipitado—. No parece de los míos, es un caballero imponente. —La rasposa voz de Jonas mostraba notas de alegría.
—No es asunto tuyo, renacuajo —le espetó el herrero entre golpe y golpe de martillo—. Además, ¿dónde te habías metido, holgazán? ¿Qué hacías? ¿Espiando? —Dejó las herramientas y, agitando las dos manos en dirección a la leñera, le gritó—: ¡Tráeme de una vez los troncos que te pedí hace medio día! —Le arreó un pescozón y rio para sus adentros meneando la cabeza mientras el muchacho salía corriendo—. Maldito rapaz. A este paso nunca cruzará al otro lado. Lo que cuesta enderezarlo.
Jonas desapareció por la parte posterior del taller rascándose la cabeza. Él era uno de los Viajeros de la Luz a medio camino entre los vivos y los muertos, el único de su condición que habitaba el pueblo en aquellos días y el que más tiempo había permanecido.
Frederick recorrió el sendero sin prisa, seguro de que tras cada ventana había alguien observándolo. Sonrió. Siempre era lo mismo, una y otra vez. Había pasado por varios pueblos como aquél y aún le quedaban unos cuantos por visitar. Aunque no todos eran como este.
Llegó a la puerta de lo que supuso era la granja de los Narden, levantada ante un campo henchido de cereal y rodeado de amapolas. La casa era sencilla pero amplia, y la escasa luz no impidió al caballero apreciar que estaba pulcra y ordenada. Se respiraba armonía y prosperidad.
—¡Ya va, ya va! —tronó una voz masculina y alegre—. ¡Gabriela! ¿No oyes cómo llaman?
»A la buena de Dios. ¿Qué se os ofrece, caballero? —le preguntó un hombre de pelo lacio y rostro amable.
—Buenas tardes, buen hombre. —El recién llegado descargó con cuidado las alforjas y se presentó—. Mi nombre es Frederick von Tirpen. Estoy de paso. Sebastian, el herrero, me ha indicado que tenéis habitaciones libres. Quería alojarme unos días, si es posible. —Hizo una pausa para alzar la bolsa de fieltro que colgaba del cinto y, agitándola, añadió—: Os pagaré bien.
—Vaya… ¿Unos días? Pero vos no sois… —Se interrumpió con la mirada puesta en las gruesas alforjas y la espada—. Imagino que os habéis perdido. Nadie viene a Arlodia para unos días. —El hombre se rascó la cabeza, sus incipientes arrugas más pronunciadas—. Pero no me vendrán mal unas manos fuertes que me ayuden en la granja. —Su vista abarcó el fornido cuerpo de Tirpen con interés—. Últimamente los viajeros que llegan se van enseguida, no he tenido mucha ayuda. Si os quedáis, podréis pagarme con vuestro trabajo. —Le franqueó la entrada e hizo ademán para que pasara—. ¿Habéis trabajado alguna vez en el campo o en una granja? —De nuevo se rascó la cabeza—. No os veo yo mucha planta de granjero, si me permitís la observación. ¡Pero no os quedéis ahí, buen hombre! La noche ha caído de pronto y la temperatura es baja. Lloverá en cualquier momento, es raro que no lo haya hecho ya.
Tirpen agradeció la hospitalidad y entró frotándose las manos. Tan pronto se cerró la puerta la lluvia comenzó a caer.
—¿Veis? Lo que yo os decía. Ya está lloviendo. Cualquiera diría que se ha esperado a que os pusierais a cubierto —bromeó entre risas.
—Pues si ha sido así, es de agradecer —comentó Tirpen mientras apoyaba las alforjas sobre la amplia mesa tocinera—. Está visto que aquí la lluvia es tan considerada como sus gentes —apostilló quitándose el sombrero.
El granjero sonrió y le ofreció una silla. La voz de Tirpen llenó la estancia de calidez, como si su sonido avivara las llamas pausadas del lar.
—Gracias, señor Narden. Espero no ser una molestia. Os ayudaré en lo que necesitéis, si ese es vuestro deseo, aunque yo os sugeriría que os lo pensarais. Con este dinero podríais contratar varias manos más expertas que las mías y aún os quedaría para algún vicio —terminó con un guiñó.
—¡Ja, ja, ja! ¿Vicio? Cómo se nota que sois forastero. Pero… lo pensaré —contestó, tranquilo—. ¡Gabriela —llamó—, tenemos visita! Mi mujer está preparando un estofado —le informó—. ¡Pon un plato más!
Una joven de melena rubia y ojos transparentes entró presurosa en la sala y se frenó de golpe ante la presencia del extraño.
—Saluda, mujer, tranquila. Lo envía el herrero porque busca una habitación. No viene a cruzar el bosque —enarcó las cejas en un gesto de aviso—; dice que se quedará varios días. —Vio que su mujer asentía, y prosiguió—. Saluda a nuestro invitado, Frederick…
—… von Tirpen.
—Eso. Os presento a mi mujer, Gabriela. Es un ángel.