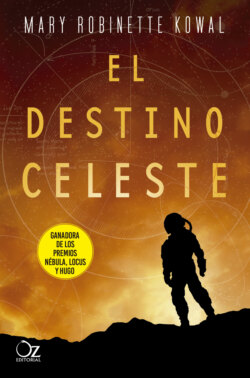Читать книгу El destino celeste - Mary Robinette Kowal - Страница 9
Capítulo 3 Un grupo de terraprimeristas aborda una nave espacial. Libera a 31 de los 32 rehenes «como gesto de buena fe»
ОглавлениеPor David Bird
Montgomery, Alabama, 21 de agosto de 1961 — Un grupo perteneciente al movimiento La Tierra Primero aprovechó la oportunidad cuando la Cygnus 14 aterrizó fuera de curso. Los hombres asaltaron la nave y tomaron a 32 astronautas como rehenes. Esta mañana, «como gesto de buena fe», han liberado a todos excepto a una de los astronautas. La última rehén, la doctora Elma York, conocida como «la mujer astronauta», seguirá retenida hasta que se cumplan las exigencias de los terraprimeristas, y ha actuado como enlace entre sus captores y las autoridades.
Han pasado diez horas. La nave estaba a oscuras, salvo por las luces de vigilancia que el equipo de rescate había instalado fuera. Mi aparato vestibular odiaba estar de vuelta en la Tierra con gravedad total. Estaba enferma y me sentía incluso más débil que al aterrizar. A pesar de mis esfuerzos, me desmayé dos veces más después de que me hicieran caminar hasta la escotilla para exigir de nuevo la presencia del presidente, el secretario general de la ONU y el doctor Martin Luther King Jr.
No vendrían. Lo sabía. Solo era cuestión de tiempo que los terraprimeristas también se dieran cuenta. Se sabía que el presidente Denley había ordenado a las tropas disparar a civiles en la guerra de Corea. No cedería ante las exigencias de aquellos hombres.
Entre los viajes a la puerta, me senté en uno de los sitios libres cerca de la parte delantera del cohete con la cabeza apoyada en las sujeciones para el cuello y traté de echar una cabezadita. Aunque fueran las dos de la mañana y estuviéramos a oscuras, estaba demasiado tensa para dormir, pero, cuando cerraba los ojos, mis captores se relajaban y hablaban con más libertad.
—Joder, qué hambre tengo. —Era el británico, que se llamaba Lysander. Estaba casado con la hermana del hombre de Brooklyn, que era la prima de Roy. No cabía duda de que aquello no había sido planeado. Los hombres estaban cazando, vieron caer el cohete y la ira que habían acumulado durante los últimos diez años los había hecho actuar.
—¿Podría conseguir que nos trajeran comida? —El de Brooklyn me sacudió el hombro.
Esperé a que me sacudiera de nuevo antes de abrir los ojos. Una vez más, aplicaba lo que había visto en el cine, convencida de que fingir estar más débil de lo que ya estaba me ayudaría. Aunque tampoco es que pudiera estar mucho peor.
—¿Qué?
Señaló a la puerta y me lo repitió.
—Diles que nos traigan algo de comer.
Roy negó con la cabeza.
—No seas idiota. Podrían envenenar lo que nos manden.
—Pues pedimos latas. —El de Brooklyn se encogió de hombros—. Una lata de cerdo ahumado y una barra de pan. Haremos unos bocatas.
Al oír la palabra «cerdo», el estómago me subió a la garganta. Intenté tragar para devolverlo a su sitio.
—¿Puedo ir al baño? Creo que voy a… —Me puse una mano sobre la boca—. Por favor.
Roy me sujetó por debajo del brazo y me llevó hasta el aseo. Estaba optimizado para los viajes espaciales, con un inodoro de vacío y una barra para sujetarse. En la Tierra, funcionaba con la gravedad.
Entré a trompicones y cerré la puerta. Me apoyé en la madera unos segundos antes de caer de rodillas y vomitar de forma espantosa. Odiaba vomitar. Me quedé jadeante y sin fuerzas en el suelo de la diminuta habitación.
Roy aporreó la puerta.
—¿Has acabado?
—¡Casi!
Solo de pensar en tener que levantarme y recorrer otra vez todo el camino hasta el asiento me paralizaba y…
Disparos.
Lo reconozco, chillé. Fuera del baño, solo se oían los estruendos de las escopetas entre la constante percusión de los rifles de asalto. Y a hombres gritando.
Sí, pasé miedo. Estaba aterrorizada. Había servido en la Segunda Guerra Mundial y, aunque se suponía que nunca debería haberme acercado a una batalla, en la realidad, a veces, las misiones de transporte me habían obligado a sobrevolar lugares asediados. Sabía lo que pasaba allí fuera y habría sido una idiota si no hubiera tenido miedo cuando lo único que me separaba de la muerte eran las paredes y la puerta de plástico del baño.
Me agaché, me rodeé la cabeza con los brazos y traté de convertirme en un blanco lo más pequeño posible. Nada más. Esa fue la suma total de mis heroicidades: intentar que no me disparasen.
Los disparos pararon.
—¡Despejado! —repitió una voz masculina tras otra, hasta que uno se detuvo ante la puerta del baño e intentó girar la manilla.
—¿Doctora York? Soy el sargento Mitchell Ohnemus de la ONU.
—Sí. Un momento.
Me limpié los ojos y me apoyé en la pared para levantarme. Tal vez me había encogido en el suelo muerta de miedo, pero no iban a rescatarme en esa posición. Me costó un par de intentos conseguir la coordinación suficiente para quitar el pestillo.
Afuera, el olor a pólvora se mezclaba con el del vómito y la orina. Me había parecido imposible que el cohete pudiera oler peor y, sin embargo, así era. El joven soldado de la ONU tenía la piel blanca y pecosa y las pestañas tan pálidas que debía de ser rubio natural debajo del casco.
—¿Se encuentra bien, señora?
—Sí, gracias. —Le tendí una mano—. Pero necesitaré ayuda para caminar.
Roy estaba tendido en el suelo y el pecho le sangraba. Entre los asientos asomaba otro brazo extendido en la alfombra, como en una súplica. Alguien gimió. Di las gracias al cielo. No porque sufriera, sino porque estaba vivo.
No tendría que haber acabado así. Por extraño que parezca, creía que, si el presidente hubiera venido, me habrían dejado ir. Si hubiera venido. Pero eso nunca había sido una posibilidad.
Tardaron otras cuatro horas en darme el alta médica y en interrogarme. Y después… Deja que te describa lo maravillosa que resulta una ducha tras tres meses de toallas de lino y champú en seco. Quienes nunca han estado en el espacio no comprenden que el agua es un lujo. Me senté en un taburete bajo el chorro de la ducha adjunta a mi habitación en el centro de aclimatación. Las gotitas me caían por la cabeza y se abrían paso por mi pelo hasta acariciarme la cara y el cuello. El calor líquido me envolvió y se deslizó con una gloriosa sensualidad por mis extremidades.
Tendría que pasar por otro interrogatorio mucho más exhaustivo, pero, de momento, podía quedarme sentada en la ducha. Me incliné hacia delante, apoyé los codos en las rodillas y dejé que el agua me cayera en cascada por la espalda como un masaje de muchos dedos. Fuera del baño, una asistente esperaba para llevarme hasta la cama de agua, donde mis extremidades doloridas descansarían esa noche. Por mucho que quisiera quedarme bajo el agua para siempre, ya habría más duchas. Y baños. Dios, qué ganas tenía de sumergirme en la bañera y flotar en el agua tibia.
Por el momento, sería un poco desconsiderada con la asistente. Con un suspiro, cerré el agua y presioné el botón de llamada. La puerta se abrió al instante, como si hubiera estado esperando con una mano en el pomo, y…
Nathaniel estaba en la puerta. Me sonrió y fue como ver salir el sol.
—¿Necesita ayuda, señora astronauta?
Extendí el brazo de cuarenta kilos hacia él.
—Quizá necesite que alguien me ayude a quitarme la toalla.
—Déjamelo a mí. —Ya descalzo, Nathaniel entró en la ducha, me cogió la mano y se inclinó para besarme. Habíamos hablado por teléfono después de que me sacaran del cohete, pero hasta ese momento mi marido era solo una fantasía hipotética.
La mano de mi marido era cálida y familiar, desde el callo permanente de sostener el lápiz en el primer nudillo del dedo índice hasta el cosquilleo seco del vello rubio del dorso. Sus labios en los míos eran como un bálsamo, un poco agrietados, pero con un contorno que me era tan conocido que me derretí al sentirlo. Cuando no has visto a la persona a la que amas en tres meses, el primer momento en que volvéis a estar juntos, el roce, el olor, solo la influencia orbital de su presencia te hace sentir que ya no estás perdida en el movimiento sideral.
Todavía estaba demasiado cansada para sostenerme en pie, pero el mundo volvía a estar en su sitio.
—Te he echado mucho de menos.
—Es la primera vez que me ha preocupado de verdad no volver a verte. —Se inclinó hacia delante para coger la toalla de la percha.
—No he corrido peligro real. —Hice una mueca al recordar—. Aparte de durante la entrada en la atmósfera.
Abrió la boca con sorpresa.
—Elma. Seis hombres armados te retuvieron como rehén.
—Bueno, sí. Pero no iban a dispararme. —Quizá deliraba, pero su enfado nunca había estado dirigido a mí—. Eran un grupo de amigos que estaban de caza, vieron una oportunidad de actuar y la aprovecharon.
—O sea, que eran impulsivos.
—Decididos. —Cerré los ojos y recordé los ojos de Roy detrás de la máscara al hablar de su hija—. Tenían familias. Solo querían un mundo mejor para sus hijos.
Reconozco el silencio de desacuerdo de mi marido. Coge aire como si fuera a hablar y después contiene la respiración un segundo. Nathaniel exhaló y me pasó la toalla por la espalda.
—En fin, me muero de ganas de llevarte a casa.
Si estuviésemos en casa, le habría preguntado en qué no estaba de acuerdo, pero me sentía agotada, así que dejé que cambiase de tema.
—¿Qué novedades hay?
—He comprado una alfombra. —La toalla bajó por mis caderas hasta mis muslos—. En realidad, Nicole Wargin la eligió, pero la he pagado con el dinero ganado con esfuerzo.
—¿Se puede ganar dinero sin esfuerzo?
—Sí. Si te pasas el día tumbado. —La toalla recorría los contornos de mi cuerpo mientras hablaba, como si quisiera asegurarse de que era real.
—No dejarán que me tumbe mucho rato. —Podría descansar ese día, pero al siguiente el fisioterapeuta empezaría a poner en forma mi aparato vestibular para reaclimatarme a la gravedad de la Tierra. Gracias a Dios, ya no me costaba tanto como las primeras dos veces. El proceso no era agradable, pero habría acabado en una semana—. ¿De qué color es?
—¿Qué? Ah. La alfombra. Es… ¿rojiza? Estampada. —Se mordió el labio inferior un segundo—. Combina con los cojines del sofá.
Entrecerré los ojos.
—En fin, Nicole tiene muy buen gusto. ¿Por qué decidiste comprarla?
Dobló la toalla.
—La última vez te costaba andar en suelos lisos. Se me ocurrió que la tracción ayudaría.
Mi marido era un hombre muy dulce.
—Podría llevar zapatos en casa.
—Lo sé, pero te gusta ir descalza. —Colgó la toalla con el ceño ligeramente fruncido de preocupación—. Es una alfombra bonita. De verdad.
Me reí y me sentó de maravilla. Acababa de sobrevivir a dos situaciones potencialmente mortales, por no mencionar la vida en el espacio, y nos poníamos a hablar de alfombras.
—Te creo. —Le tomé la mano y miré hacia la puerta—. ¿Me ayudas a llegar a la cama?
Con mucho cuidado, Nathaniel me levantó. Me agarré a su cuello y me colgué de él. Me rodeó con los brazos, y presionó con delicadeza los puntos doloridos de mi columna. La sensación del calor de su cuerpo contra el mío era maravillosa.
Me ardían los ojos y tuve que cerrarlos para contener el anhelo. Recorrió la curva de mi columna con la mano, hasta mis nalgas, y subió por mi cintura. Apretó con suavidad y dio un paso atrás, sin soltarme. Suspiré y dejé que me ayudase a ponerme la bata de hospital y a cruzar la corta distancia hasta la cama de agua.
Los pies me quemaban donde se me habían caído los callos, así que me sentía como la Sirenita caminando sobre cuchillos. Lo gracioso es que tenía callos en el empeine, por los peldaños de anclaje, y en las puntas de los dedos por empujarme en los saltos. Pero ¿los talones? Lisos y delicados como los de un bebé.
Me tumbé en la cama despacio y dejé que me subiera las piernas. Con un suspiro que sonó como si me desinflase, apoyé la espalda en el soporte. Dios, estaba agotada. La cama de agua ayudó, pero nada en la Tierra era cómodo después de vivir en microgravedad.
Di unas palmaditas a mi lado y me deslicé para dejarle sitio a Nathaniel al borde de la estrecha cama. Se colocó junto a mí con cuidado para que la superficie no me balancease demasiado y me abrazó. Me acarició la clavícula con los dedos y me provocó una oleada de calor.
—Myrtle quiere hacer vino con dientes de león. —Un poco de ruido para llenar el espacio entre los dos. Después de pasar tanto tiempo separados, había muchos pensamientos y palabras embotellados y costaba decidir por dónde empezar o recordar lo que le había dicho y lo que no—. Después del experimento de las pasas, estoy bastante segura de que todos…
—¿Qué experimento?
—Claro. Lo siento, no podía contártelo sin que el Control de Tierra se enterase. ¿Te acuerdas del cargamento gigantesco de pasas que se envió? Las rehidrató y se las arregló para fermentarlas.
—¿Hizo vino? —El colchón de agua tembló cuando se rio—. ¿En la Luna?
—El alcohol es un componente importante de una comunidad funcional.
Nathaniel me besó la mejilla.
—Seguro que sí. ¿Qué tal fue?
—Sabía a jarabe para la tos y trementina.
Soltó un silbido.
—Vaya. Sin embargo, el vino lunar se vendería por miles de dólares aquí en la Tierra.
—Bueno, Henri Lemonte lo destiló y consiguió un brandi bastante respetable. —Arrugué la nariz—. Respetable quiere decir que sabía bien al mezclarlo con zumo, y bien quiere decir que apenas se notaba el sabor.
—Me sorprende que no haya intentado fermentar el zumo de manzana.
—Eso queríamos. El envío de pasas lo solicitó Olga Baumgartner, pero se quedó embarazada y tuvo que volver a la Tierra antes de lo previsto. —Me encogí de hombros lo mejor que pude estando tumbada.
—Ya, lo había oído. —Suspiró—. Alguien tendrá que ser la primera en quedarse allí si queremos tener una colonia autosuficiente.
—¿Quién quiere que sus hijos sean sujetos de prueba? Ya se montó un buen alboroto cuando empezamos a criar conejos en la Luna. —Los activistas por los derechos de los animales se pusieron furiosos, aunque, citando a mi abuela, «un conejo siempre alimenta»—. Los conejos que trajimos de vuelta sufrieron muchísimo. ¿Quién querría condenar a sus hijos a no volver nunca a la Tierra?
—Tal como van las cosas, quizá no quieran volver.
Suspiré y me acerqué más a él. Eso era justo lo que Roy y sus amigos temían, que se produjera un éxodo de la Tierra que no los incluyera. Y tenían razón, alguien se quedaría atrás, ya fuera por recursos, por cuestiones políticas o por pura terquedad.
No parecía haber una respuesta correcta.
De entre todas las cosas que echaba de menos en el espacio, costaba creer que la reunión de personal de los lunes por la mañana fuera una de ellas. Para ser sincera, no era la reunión en sí lo que echaba de menos, sino la oportunidad de ponerme al día con amigos y colegas. Por no mencionar el café y los dónuts.
Una semana después de regresar a la Tierra, entré en la reunión sintiéndome mucho más segura al caminar. El estruendo de unas cuarenta personas que charlaban junto al café y los dónuts ya mencionados avivaron mis pasos. El cuerpo de astronautas se había vuelto enorme, así que aquello era solo uno de los departamentos, el de los astronautas pilotos. Éramos la «élite», lo que, en realidad, solo significaba que entrenábamos más y, lo que es más importante, que nos daban dónuts de mejor calidad.
Benkoski fue el primero en verme y gritó:
—¡La mujer astronauta ha aterrizado!
La élite no implica necesariamente dignidad. Debí de ponerme tan roja como una bengala. No era la única mujer de la habitación y, sin embargo, el dichoso apodo se me había quedado pegado. La gente me rodeó entre sonrisas y palmadas en la espalda.
Malouf me pasó una taza de café humeante.
—Estuviste increíble. Gérmenes espaciales, ¡ja!
—Helen es la que estuvo increíble. Lo de los gérmenes fue idea suya.
—Cierto. —Chocó su taza con la mía—. Pero a ella ya la he felicitado y tú eres la que se quedó en el cohete.
Clemons entró en la habitación, lo que me libró de ser el centro de atención, y todos nos apresuramos a una coger silla. Leonard y Helen habrían recibido un nivel de atención similar en su reunión del lunes con el equipo de Marte. Por otro lado, muchos iban en el cohete, así que quizá ya habían agotado el tema. Por mi parte, estaba feliz de que nos centráramos en el espacio.
Antes de sentarme, cogí un dónut. Me coloqué entre Sabiha e Imogene. Lo que fuera que Clemons estuviera diciendo no pasó del primer mordisco. ¿Sabes una cosa? No se puede freír en el espacio. Un dónut es un alimento banal hasta que lo observas de verdad. El glaseado había empezado a cristalizarse después de que el relleno esponjoso absorbiera la humedad del azúcar, lo que dejaba una cáscara dulce que se separaba al morderla para después revelar un interior delicado. Azúcar, levadura, mantequilla y Dios. Dios era parte de aquel dónut.
Imogene se inclinó y murmuró:
—¿Sabe Nathaniel que pones esa cara fuera del dormitorio?
Bufé y me atraganté. La reunión se detuvo mientras Clemons me fulminaba con la mirada y yo me aclaré la garganta. Roja como un tomate, tomé un sorbo de café y carraspeé.
—Lo siento. La gravedad.
Como si aquello tuviera sentido, Clemons asintió y continuó. Era curioso que el director de la CAI nunca hubiera estado en el espacio. Tenía una válvula cardíaca defectuosa, por lo que era probable que no sobreviviera al despegue. Pensé en Roy y en sus amigos y en que el espacio solo sería para un cierto porcentaje de la población. Mucha gente se quedaría atrás por pura necesidad. Sería como un programa de eugenesia autoseleccionado. Era horrible y, francamente, nunca se me había ocurrido hasta entonces.
Pero ¿qué opción teníamos? Sí, intentábamos reparar el efecto invernadero en la medida de lo posible, pero, para cuando supiéramos si esos esfuerzos habían fracasado o no, sería demasiado tarde para establecer colonias. Suspiré otra vez, dejé el dónut y abrí la carpeta para ojear los documentos y comprobar cuál era mi misión.
Clemons siguió hablando, repasando la agenda y explicando sus tareas a cada grupo. Empecé a fruncir el ceño a medida que pasaba las páginas y, cuando llegué a la última, creí que me iba a explotar la cabeza. Mi nombre no aparecía en ninguna parte.
Una de mis responsabilidades cuando estaba en la Tierra era ayudar con la formación de los colonos lunares. Todos los astronautas se turnaban para hacerlo. A cada «tipo» de colono se le asignaban un par de astronautas que les explicaban todo lo necesario para sobrevivir en la Luna. Esperaba que me asignaran un nuevo tipo, pero…
—York. Buen trabajo con los terraprimeristas. Vamos a concederles a usted y a los demás astronautas que iban en ese vuelo una semana de descanso para que traten con la prensa. —No era la recompensa que él creía que era. Clemons dio una calada al puro y cerró la agenda—. Eso es todo. A trabajar. York, quédese un momento.
Asentí con una sonrisa, aunque un gemido se me atascó en la garganta. Odiaba las ruedas de prensa. Sabiha me dio una palmadita compasiva en el hombro.
—Dile que necesito tu ayuda en la preparación del simulacro del autobús lunar.
—Gracias. —Empujé la silla hacia atrás y me levanté para acercarme a Clemons—. No creo que me libre tan fácilmente.
—Vale la pena intentarlo. Además, es cierto.
Me reí. Me costaba creerlo. Sabiha acumulaba muchas más horas de vuelo que yo, pero le agradecía la intención de encargarme algo lejos de la atención pública. Recogí la carpeta y me acerqué a la mesa de delante.
—¿Quería verme, señor?
—Sí. —Exhaló el humo de su omnipresente puro y se formaron algunas nubes alrededor de su rostro que me recordaron al agua en gravedad cero—. ¡Malouf! Cierre la puerta al salir.
Mierda. Sonaba a que estaba en problemas. «2, 3, 5, 7, 11…». Seguro que no era nada.
—York, ha impresionado a mucha gente con la situación de los rehenes. —Clemons bajó el puro—. A mucha gente. Los tipos de relaciones públicas están ansiosos por echarle el guante para entrevistarla. ¿Está dispuesta? No quiero obligarla si todavía necesita tiempo para aclimatarse.
—Gracias, señor. —Ningún astronauta ni piloto que se precie reconocería una debilidad por voluntad propia. Por mucho que odiase lidiar con la prensa, era consciente del valor que tenía para el programa espacial—. Estaré encantada de ayudar.
—Perfecto. —Vació la ceniza del puro en el cenicero de cristal de la mesa—. Esta es la cuestión. El programa espacial se enfrenta a ciertas dificultades y los hombres que la tomaron como rehén son la prueba de ello. Quienes no entienden la importancia del programa presionan al Gobierno para que nos retire los fondos.
—Soy consciente de algunas de las inquietudes.
Asintió.
—Por eso necesitamos buena publicidad. Alguien a quien la gente admire. Usted. —Suspiró—. ¿Recuerda cuando hace años me dijo que debíamos incluir a las mujeres en el programa espacial para demostrar al público que era seguro?
¿Adónde pretendía llegar? Nunca lo había visto tan preocupado.
—Sí, señor.
—Tenía razón. Estaba totalmente equivocado.
Las palabras salieron disparadas de mi cerebro, como si alguien hubiera abierto una esclusa de aire en el espacio.
—¿Gracias?
Resopló y suavizó el gesto con una sonrisa.
—Necesitamos a gente como usted, alguien en quien el público confíe. Así que, por el bien del programa espacial, quiero pedirle que sea la cara de la CAI y, concretamente, que se una a la primera expedición a Marte.