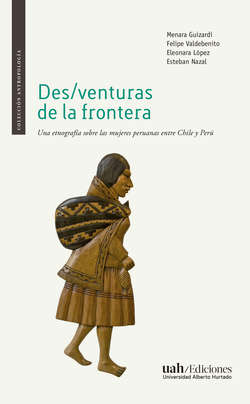Читать книгу Des/venturas de la frontera - Menara Guizardi - Страница 6
ОглавлениеIntroducción
Mujeres de carne y hueso
Era el segundo semestre del año 2012, cuando iniciamos nuestros estudios sobre las mujeres peruanas que viven, transitan y trabajan entre las ciudades fronterizas de Arica (Chile) y Tacna (Perú)1. Entonces nos centrábamos en las migrantes circulares, aquellas que permanecían cinco o seis días de la semana en el lado chileno de la frontera. Junto a ellas visitamos los lugares donde residían en Arica. Con enorme generosidad, nos abrieron las puertas de sus casas en el barrio obrero de Juan Noé y en los campamentos (tomas de terreno) Areneros, Coraceros y Renacer del Pedregal2. En sus hogares escuchamos sus historias de vida, las de sus madres y las de sus abuelas. Aprendimos de su lucha cotidiana por enfrentar la precariedad laboral y habitacional en Arica; de su resiliencia contra las discriminaciones y violencia que experimentaban en la zona fronteriza y de su esfuerzo por hacerse cargo de las responsabilidades de cuidado de sus hijos e hijas (y, a veces, también de sus padres, madres, hermanas y hermanos), que muy a menudo recaían enteramente sobre ellas.
Acompañamos a estas mujeres en los alrededores del Terminal Internacional de buses, donde aquellas que no tenían empleo fijo se sentaban, desde la madrugada, a la espera de potenciales contratantes durante largas mañanas y tardes. Allí vimos el racismo, xenofobia y misoginia con que las trataban los empleadores chilenos que llegaban buscando mano de obra para trabajos “por jornal” (por día); y también presenciamos las redadas discrecionales realizadas por el cuerpo de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, que frecuentemente circulaban por el terminal con vestimentas civiles, para no despertar la suspicacia de los migrantes indocumentados y así evitar su huida.
Aun en el terminal observamos (y por ocasiones ayudamos en) la labor de clasificación de la ropa usada que ejecutan las mujeres que cruzan esta mercancía desde Chile hacia Perú en los buses y colectivos que conectan Arica y Tacna. Fuimos a los galpones de Juan Noé, donde empresarios chilenos organizan la larga cadena que engendra el comercio (y el contrabando) de prendas de segunda mano entre los dos países, contratando a las señoras peruanas para varias de las funciones que esta actividad involucra.
Comimos con las mujeres peruanas en los dos comedores sociales de la Iglesia Católica (regentados por la Compañía de Jesús en Arica), donde ellas conseguían lo que en reiteradas ocasiones era su única comida del día: la cena. Estuvimos en las hospederías regulares y clandestinas, donde las migrantes que no contaban con recursos para arrendar un dormitorio mensualmente podían pagar por pasar la noche bajo techo, compartiendo habitación y casi siempre también el colchón, con otras migrantes. Las acompañamos en sus labores, caminando por la ciudad con las vendedoras de puerta en puerta –las “caseras”, como las llaman en Arica– mientras ellas ofrecían frutas, productos de aseo del hogar y de higiene.
Estuvimos con las mujeres peruanas que atienden los puestos “al por menor” del Terminal Agropecuario de Arica (conocido popularmente como “el Agromercado” o el “Agro”), donde ellas trabajan para los propietarios (casi siempre chilenos) en la venta de frutas, hierbas, verduras, legumbres, comestibles industrializados (de Perú, Chile y Bolivia), electrónicos, muebles, utensilios para el hogar, productos de limpieza, ropas y una variedad interminable de productos. También en el Agro estuvimos con las mujeres que trabajan picando verduras y legumbres para su venta, y con las que se desempeñan en el control y carga de camiones que hacen la distribución nacional de los productos agrícolas (tanto los producidos en Arica como los que allí llegan desde los países vecinos).
Pasamos tardes y mañanas con las mujeres que atienden en restaurantes, en el comercio; con las famosas peluqueras peruanas que, en Arica, conquistaron una clientela extensa y fiel (que incluía algunos de los miembros de nuestro equipo de investigación). Acompañamos y visitamos, además, a las mujeres que trabajaban en las casas particulares cocinando, limpiando y cuidando a niñas(os) y ancianos. Fuimos con las mujeres a los puestos públicos de salud y al hospital público acompañándolas cuando iban a atenderse. Estuvimos desde la madrugada en las filas de la Gobernación de Arica, esperando con ellas mientras intentaban conseguir turnos para los trámites de visa y otros documentos en Chile. Cruzamos con ellas la frontera, y fuimos a comer a Tacna los fines de semana, a conocer a sus familias y hogares, a ver con sus ojos cómo sentían y pensaban aquel pedacito del Perú al que regresaban cada semana.
Desde entonces la narrativa de estas mujeres, el tiempo y las escenas que ellas compartieron con nosotros, han sembrado y alimentado una persistente imaginación sobre el tema central de este libro: la relación entre violencia de género, constitución de la agencia y el “ser femenino” en mujeres migrantes que enfrentan (no siempre con éxito) las imposiciones del patriarcado en las fronteras del Estado-nación. Pero lo nuestro es un estudio de caso particular: no hablamos de todas las mujeres fronterizas (incluso cuando mucho de lo que decimos se pueda extrapolar a otros lares del mundo). Hablamos de mujeres concretas. Mujeres “de carne y hueso”, como una de ellas nos aclaró; con trayectorias cruzadas por aciertos y desaciertos, por violencias a escalas variadas, por desafíos apremiantes. Sus historias son un ejemplo contundente de fuerza y coraje. Ellas despertaron en nosotros una admiración y una gratitud que difícilmente podríamos resumir en las páginas de este libro.
Más allá de los clichés etnográficos –y no faltan aquellos que acusan a los investigadores sociales de desarrollar una excesiva simpatía por aquellos que estudian–, nuestra admiración reconoce en estas mujeres una encarnación particular de la experiencia fronteriza. Una forma de relacionarse con los espacios y situaciones sociales que, pese a constituirse con rasgos potentes de resistencia política, se articula desde la dialéctica entre el “entrar y salir” de las condiciones de violencia, subordinación y dominio patriarcal a las que nuestras protagonistas están expuestas en estos territorios chileno-peruanos. Es por esto que la relación entre la frontera y los investigadores (que interpela tanto a las situacionalidades políticas como a las condiciones de género de estos últimos), gana una consistencia epistémica central, constituyendo un eje importante del libro.
La presente obra está enteramente estructurada a partir de las narraciones de estas mujeres y tiene, por lo mismo, una deuda trascendente con sus protagonistas. Sus historias nos guiaron en la solución de intrincadas encrucijadas teóricas. Nos ofrecieron caminos para entender la continuidad contemporánea de procesos históricos de larga duración. Nos permitieron materializar, en la epifanía vital de la experiencia concreta, la relación entre patriarcado, nación, frontera y violencia de género. En otras palabras, sus historias nos permitieron “extender la etnografía”, conectándola con procesos de escalas (temporales, espaciales, coyunturales, individuales y sociales) muy variados.
Es precisamente por esto que nuestro libro comienza con una de estas historias, la de Rafaela3. Siguiendo su biografía, surcaremos los caminos entre las montañas, el altiplano y la costa entre Perú y Chile. Nos introduciremos, así, en las venturas y desventuras que las mujeres enfrentan al cruzar todas las fronteras que se les imponen en dicho territorio.
Cruzar fronteras
Rafaela nació en 1979, en la villa de Candarave, el asentamiento más importante del distrito peruano homónimo y lugar donde se ubica uno de los pocos centros médicos públicos de la región (el mismo al que acudió su mamá llegada la hora de tener a cada uno de sus nueve bebés). El distrito de Candarave pertenece al departamento peruano de Tacna, en el que desde 1929 se asienta la frontera chileno-peruana; y en cuyas montañas se encuentra, además, el “hito tripartito” que señaliza la Triple-frontera Andina (punto de confluencia entre Perú, Chile y Bolivia). Pero el distrito de Candarave se sitúa también en aquellas imponentes montañas altiplánicas entre las cuales se dividen los tres departamentos peruanos más sureños: Moquegua, Puno y Tacna, territorios que concentran la mayor parte de la población del país que, como Rafaela y sus familiares, pertenecen o descienden de grupos indígenas aymara. El padre de Rafaela nació en las montañas altiplánicas, en un asentamiento de pastores situado a unas cuatro horas por carretera de la villa de Candarave. Su mamá nació a unas tres horas de dicha villa, en Calientes, un caserío a las “espalditas” del volcán Yucamani, como Rafaela dice con cariño.
Desde muy temprano, con unos siete años, Rafaela aprendió el oficio de sus dos progenitores: el pastoreo de “alpaquitas” a través de los interminables y ancestrales caminos de las montañas. En estas largas caminatas, se acostumbró a llevar a las espaldas, en un aguayo que le regaló su mamá4, los víveres, instrumentos y alguno de los hermanos a los que solía cuidar. Sus papás tuvieron seis mujeres y tres varones. Rafaela era la tercera en edad. Su familia vivió en las montañas hasta que dos infortunios combinados cambiaron su destino. La expansión a gran escala de la industria minera a Candarave provocó la desaparición de las fuentes de agua que alimentaban a los rebaños, haciendo cada vez más difícil pastorear y engordar a los animales adecuadamente. Al mismo tiempo, el agravamiento del alcoholismo de su padre provocó la pérdida del poco rebaño que aún les quedaba y, en estas circunstancias, han debido migrar a la villa de Candarave, donde vivían los abuelos de Rafaela y algunos de sus tíos.
La situación económica de la familia en la pequeña villa fue empeorando. Ante esto, su padre empezó a enviar a las hijas a las casas de terceros –a quienes las menores debían tratar como “padrinos” y “madrinas”–, estableciendo intercambios de favores con estas familias. En estas casas trabajaban a cambio de comida y hospedaje. A los ocho años, Rafaela empezó a trabajar para otras familias en Candarave mismo, pero seguía asistiendo a las clases en el colegio. También con ocho años viajó por primera vez a la ciudad de Tacna, la capital del departamento homólogo, y asentamiento urbano más importante del extremo sur peruano. Lo hizo con su profesora y estuvo con ella, acompañándola como empleada personal, todas las vacaciones de verano. Esta fue su primera experiencia en Tacna: sola, menor y de la mano de una maestra mujer para quien trabajaba a cambio de comida.
A los diez años fue mandada por su padre al interior de Candarave, bien lejos en las montañas, a la propiedad de una “madrina”, quien le prometió a la mamá de Rafaela ponerla en el colegio. Nunca lo hizo. Cierta vez, Rafaela huyó de las tareas matinales, escondiendo en el aguayo los cuadernos y lápices que su madre le compró. Al llegar al colegio, se enteró que ni siquiera la habían matriculado. Su madrina la descubrió y, en represalia, le quemó los cuadernos, todos sus documentos escolares y la partida de nacimiento. Decía que Rafaela no tenía tiempo para tonterías. De hecho, le habían asignado más labores de las que lograba realizar: debía cuidar al bebé de la hija de su madrina, recoger la alfalfa, alimentar y ordeñar las vacas, cocinar y limpiar. Se acuerda haber pasado hambre en este período, alimentándose solamente de los restos de comidas que ella preparaba para esta familia que la recibió.
Estos “padrinos” solían salir a pastorear y dejaban a Rafaela sola por tres o cuatro días. En una de estas ocasiones, un grupo de hombres invadió la propiedad, le pegó y la violó, quemándole posteriormente la vagina con un fierro caliente5. Ella recién había cumplido once años. No le hicieron nada al bebé que estaba a su cuidado, porque Rafaela lo escondió en un matorral abundante detrás de la casa al ver desde la puerta que se acercaban aquellos hombres desconocidos y armados. Días más tarde, cuando su madrina volvió a la casa, no le creyó a Rafaela. Tampoco quiso mirarla y ver las evidencias. Rafaela tomó a escondidas una bicicleta, huyó pedaleando, con mucho dolor, toda la noche hasta llegar al pueblo más cercano. Ahí cambió la bicicleta por comida y fue caminando, por dos días, a la casa de sus padres.
Cuando encontró finalmente a su mamá, fue un alivio que duró poco. Le contó lo que había pasado, pero su madre no le quiso creer. Le dijo que era una floja, que no podía ser verdad, que estaba inventando para no trabajar. Su papá, a la vez, le dijo que, si realmente le hubieran hecho lo que relataba, no estaría allí para contarlo, hubiera muerto. Ambos le pegaron. Así, Rafaela se encontraba con una paradójica sentencia: haber sobrevivido la convertía en una mentirosa, lo que, para sus padres, les autorizaba moralmente a proferirle una paliza más. La mandaron de vuelta donde su madrina al día siguiente. Frente a las reiteradas violencias, Rafaela huyó buscando, una vez más, la ayuda de su madre que, esta vez sí le creyó (la niña llegó de vuelta a Candarave con la cara, brazos y tronco marcados por las golpizas).
Su madre consigue, entonces, enviarle a trabajar cuidando a una señora mayor (la madre del médico que trabajaba en el puesto de salud de Candarave) en Ilo, histórica ciudad portuaria de la costa del Pacífico, en el departamento peruano de Moquegua. Rafaela recuerda el período con dulzura: la trataban bien, la matricularon en la escuela nocturna (la llevaban y buscaban todos los días). La señora le quería y le decía “hija”. Pero la bonanza duró poco: enferma, su benefactora murió y Rafaela debió volver a Candarave para trabajar en el matadero de vacas (donde la remuneraban con cebo animal) y en la panadería de su tío (donde recibía el pan para ella y sus hermanos). Tenía doce años y nunca más volvió a estudiar. Pero lo tomó como una misión de vida: se propuso hacer lo posible para impedir que sus padres mandaran a sus hermanas menores a trabajar en otras partes.
Así, con trece años se fue sola a Tacna, la capital departamental, donde habría más posibilidades de trabajo, laborando como empleada doméstica, residiendo en la casa de sus empleadores y recibiendo sueldo en dinero. Pero en la ciudad las cosas tampoco serían fáciles para una niña como ella, venida de los sectores rurales:
Me levantaba a las seis de la mañana y terminaba acostándome como a las diez, once de la noche. Tenía que lavar la ropa a mano. Estando en Tacna, tuve malas experiencias en todas las casas que fui. Igual me pegaban, me tiraban con la comida. Como yo nunca había cocinado otras comidas, siempre cocinaba cosas del interior, yo no sabía cocinar comida de la ciudad. Me tiraban con la comida, me golpeaban con las llaves si ponía mal las cucharas. Yo no entendía nada de eso (Rafaela, diciembre 2012).
Una vez por mes se devolvía a Candarave y entregaba todo el sueldo a su madre. A esta altura, su padre estaba bastante deteriorado debido al alcoholismo y su mamá se encargaba de mantener a la familia como podía: pastoreaba, plantaba, cocinaba, tejía y cocía para terceros. También vendía e intercambiaba mercancías.
Cuando Rafaela tenía diecisiete años, una de sus dos hermanas mayores migró con una prima a la primera ciudad chilena del otro lado de la frontera: Arica. Entonces corría el año 1996, Chile llevaba seis años en democracia tras el final de la dictadura de Augusto Pinochet y experimentaba un momento de fuerte crecimiento económico, potenciado por la explosión de la industria minera en los territorios desérticos del norte del país. Los pesos chilenos presentaban ya una notable diferencia de rentabilidad con relación a los soles peruanos, factor que se sumaba a la inestabilidad económica vivida en Perú como resultado de la implementación de las políticas neoliberales en la presidencia de Alberto Fujimori. Esto incentivó la migración de muchos peruanos del departamento de Tacna hacia la ciudad chilena de Arica, invirtiendo así el flujo migratorio en esta frontera que, durante toda la dictadura chilena, corrió hacia Perú. Desde que supo lo de su hermana, Rafaela no pensó en otra cosa sino en irse a Chile. Alrededor suyo, la gente le intentaba persuadir, sin éxito, de lo contrario:
Es que decían que allá en… Pensé que eran otras personas, otra gente, con otra sangre diferente. Como en mi pueblito decían que los gringos… Porque allá llegaban gringos, que los gringos tenían sangre… No eran de sangre roja, tenían otra sangre. Los gringos eran del diablo, tenían los pies de gallina, decían. Entonces eso era mi curiosidad de llegar acá. Claro, también como hablaban, decían que allá en Arica… Que en Chile no se podía salir a la calle… Me imagino que, en tiempos de Pinochet, podían llegar hasta cierta hora, no podían hacer fiestas, que mataban a gente inocente, me imagino que de eso hablaban. Decían también que, si ven un peruano, te matan en la calle. Claro, hasta que cumplí dieciocho y me vine para acá, con esa intención de ganar más, de conocer cómo es la gente, de ver cómo era Chile, si era otro mundo (Rafaela, diciembre 2012).
Y fue así que, el 26 de septiembre de 1997, Rafaela cruzó por primera vez la frontera para trabajar en Arica. Con el documento de identificación peruano en mano –lo que ya había sido un gran logro obtener, puesto que su “madrina” quemó su partida de nacimiento muchos años antes, dejándola indocumentada en su propio país–, cruzó primero el control peruano de Santa Rosa, y luego el chileno de Chacalluta, donde le otorgaron el “salvoconducto”, permiso de paso fronterizo que operaba entre las provincias de Tacna y Arica, permitiendo a los habitantes permanecer hasta siete días del otro lado de la frontera sin tener que tramitar visas de residencia o turismo6.
La prima de Rafaela le consiguió su primer trabajo en Arica como empleada doméstica en la casa de una familia chilena. Le pagaban mucho menos que lo establecido legalmente en Chile y, aun así, le parecía mucho dinero. Además, pagaban también su transporte para ir una vez a la semana a Tacna: ella podía renovar así su permiso de siete días y descansar en el lado peruano el domingo, su “día libre”. De ahí pasó a la casa de otra familia chilena, donde trabajó por siete años. Fueron ellos quienes le “ayudaron” a regularizar su situación documental:
Lo que pasa, es que como ella [su empleadora] necesitaba una persona que tenía que estar los feriados y domingos, tenía yo que quedarme con papeles. Claro, entonces para regularizarlos, tenía que tener pasaporte. Así que me mandé a hacer el pasaporte. Saqué el pasaporte, pero, cuando yo me vine para acá, no pude pasar. La PDI [Policía de Investigación de Chile en el control fronterizo de Chacalluta], salieron y empezaron a elegir, como diciendo: “Tú pasas, y tú no”. Nos eligieron así. Y en una de esas me tocó a mí: me dijo que no podía pasar. Después me pidió el documento y tenía pasaporte. Me preguntaba de qué iba. Yo le dije la verdad: que iba a trabajar, tenía un contrato de trabajo y tenía que hacer los papeles. Me dijo que no podía pasar, que estaba expulsada del país. Asustada, me fui para Tacna otra vez, llamé a mi jefa. Le dije que no podía pasar con el pasaporte y que no podía entrar otra vez. Ellos también estaban preocupados, me dijeron que volviera a pasar a las ocho de la noche, porque ahí se cambian de turno [los policías en el control chileno]. Entonces yo volví otra vez con salvoconducto y pasé. Entonces mi jefe tuvo un contacto ahí en la PDI. Claro, coima [soborno]. Y así ellos llamaban a mi jefe. De repente llega mi jefe a la casa, me dice que apague la cocina, porque vamos a timbrar mi pasaporte. Nos fuimos. Fuimos a la ventanilla donde estaba el detective y él me timbró el pasaporte (Rafaela, diciembre 2012).
Trabajando en Arica, Rafaela logró reunir los recursos para arrendar una casita en Tacna y traer a la ciudad a sus hermanas menores (que tenían entonces doce, once y nueve años), y su hermanito pequeño (de seis años). Después de la muerte de su papá, trajo también a su mamá y fue, por mucho tiempo, la principal fuente de recursos de su núcleo familiar en Tacna. Muchas veces pensó en migrar más lejos, irse a Santiago. Pero la responsabilidad familiar la frenó. Gracias a Rafaela, sus hermanas y hermano pudieron estudiar.
Cuando cumplió veintitrés años, su madre empezó a insistirle en que hiciera su propia vida, constituyera una familia porque sus hermanas estarían “abusando de su buena voluntad”. Y como los caminos de la vida son impredecibles, Rafaela volvió a encontrarse con un compañero de su infancia en Candarave, de quien estuvo enamorada en la adolescencia; y quien se presentó en su casa con su padre y madre para pedirla en matrimonio.
Yo acepté, pero con una condición. Le dije que yo acepto, pero que yo trabajo para mis hermanas. Ellas están estudiando todavía y voy a seguir trabajando allá [en Arica]. No quiero que me digan que por qué doy, por qué no doy. No me gusta que me controlen. Si aceptas esas condiciones, yo voy a estar contigo. Y él aceptó (Rafaela, diciembre 2012).
Poco después, Rafaela se arrepentiría de esta decisión. Descubriría que su pareja era alcohólica como su papá. Además, había rumores de que él solo quería, en realidad, sacarle el dinero. Al parecer, la estabilidad económica que resultaba de su duro trabajo como migrante en Chile provocaba, simultáneamente, desbarajustes en las relaciones familiares y conyugales para los cuales Rafaela no estaba preparada. Intentando solucionar estos conflictos, llegó incluso a separarse y le exigió a su pareja que se fuera de su casa en Tacna (donde él se fue a vivir). Pero tuvo que claudicar en esta decisión al descubrirse embarazada. Para las fiestas de fin de año de 2003, Rafaela llevaba seis meses de gestación. Pasaría las Navidades en Arica (porque le tocaba trabajar), y el año nuevo en Tacna, con su marido:
Cuando regresé para año nuevo allá, yo lo esperé con comida, con chocolatada, con todo, y él nunca apareció en la casa. Entonces yo estaba tan molesta, tan molesta, que me devolví, otra vez, bien temprano. A primera hora, agarré y me vine para acá [a Arica]. Mi jefa me preguntaba qué me pasaba. Le dije que me había aburrido allá. Fue un día jueves, que era primero [de enero]. El miércoles en la noche él supuestamente estaba tomando, por eso nunca llegó a la casa. Según su jefe, que había pasado [año nuevo] con los que estaban tomando, él pasó la medianoche con ellos y, como a la una, salió, diciendo que iba a encontrarse conmigo en la casa. Nunca llegó. Claro, nunca llegó, porque lo atropellaron. Nadie supo, ni sus hermanas. Nadie supo, porque él andaba sin documentos. Llegó vivo al hospital. Lo cocieron, le arreglaron todo. Estaba vivo hasta las seis de la mañana. Y, a esa hora, según el doctor, dijo dos palabras que había hablado. “¿Cuáles son las palabras?”, le pregunté al doctor. Había dicho: “Mi señora, mi hija”. Eso dijo y murió (Rafaela, diciembre 2012).
El incidente trastocó a Rafaela, sumiéndola en una depresión profunda que le hizo enfermar gravemente en el período posparto. Siguió trabajando sola en Arica. De hecho, trabajó hasta la mañana del día en que entró en trabajo de parto y tuvo a su hijo en el hospital público de la ciudad chilena. Nadie la acompañó en el nacimiento de su hijo, que fue registrado como chileno. Su principal preocupación era sobre cómo seguir trabajando y cuidándolo sola (el bebé era un varón, al contrario de lo que pensó hasta el último momento el papá). Era imposible, pensaba.
Mientras estaba en su licencia posnatal, se enfermó cada vez más y su mamá la llevó con el niño a Candarave, donde esperaba ofrecerle un espacio más tranquilo, con la cabeza lejos de las responsabilidades. Rafaela recuerda solo pequeños retazos de este período. Lo pasó muy mal, pero juntó sus fuerzas para emprender su viaje de vuelta a Arica. Se consiguió una casita en un campamento y decidió limpiar casas por día. Con algo más de flexibilidad horaria, podía organizarse mejor para los cuidados del pequeño e incluso llevarlo a la espalda al trabajo (en su aguayo, tal como hacía con sus hermanas y hermanos). Cuando el pequeño cumplió tres años, lo matriculó en una escuela municipal de educación inicial (en el “kínder”, como se dice en Chile). A los siete, el niño entró a un colegio, pero su experiencia entre los compañeros de clase chilenos era muy dura: le trataban de negro e indio. De “peruano ilegal”. Para las fiestas patrias chilenas, en septiembre, le apuntaban metralletas simuladas con los cuadernos y, pensando reproducir los refranes militares chilenos de la guerra del Pacífico (1879-1883), le gritaban “muerte a los peruanos”. Su hijo nos contó, cuando hablamos de esto con él, que siempre se adelantaba a mostrar su carné de identidad chileno, o decir que en Arica también hay muchos que, como él y su mamá, también tienen la piel morena.
Rafaela decidió entonces mandarle a su casa en Tacna. Allá, cuidado durante la semana por la abuela, el niño va a un colegio católico particular. Le dan una beca porque es muy buen estudiante. Rafaela lo ve todos los fines de semana, cuando tiene su día libre. La semana pasa muy rápido en Arica, dice. Trabajando tres turnos para juntar los recursos para seguir construyendo su casa en Tacna y para los gastos de su hijo, de su mamá y de su hermano menor (el único que aún no se independizó económicamente), apenas le queda tiempo para nada más.
Indagaciones circulares
La historia de vida de Rafaela ilustra y ejemplifica casi la totalidad de procesos socioeconómicos y culturales que observamos incidir en la constitución de las mujeres peruanas como sujetos transfronterizos. Estos procesos encarnados, observados reiteradamente en la historia de tantas mujeres, inspiraron los interrogantes que dieron origen a este libro.
En la trayectoria de Rafaela, la vemos cruzar un sinfín de obstáculos, atravesando limitaciones y desafiando (por lo menos parcialmente) a las jerarquías y disposiciones sociales que demarcan las posibilidades de movilidad para las mujeres. Nuestra protagonista condensa, en su itinerario vital, diversos factores que empujan a los sujetos a condiciones marginales de la jerarquía social peruana. Ella es indígena, originaria de sectores rurales empobrecidos7. Proviene de una familia aymara que ha sido desposeída de sus territorios por el avance de la industria minera (por los capitales e intereses macroeconómicos), cuestión que además ha contribuido a profundizar el alcoholismo de su padre (quien siempre se avergonzó de no poder ejercer el rol proveedor del núcleo familiar). Aunque pueda parecer una obviedad, y quizás justamente por ello, hay que reiterar que Rafaela es mujer, además de indígena, del campo y pobre. Su condición femenina dictó su obligación social de aceptar la violencia paterna y también la materna, y su entrega a terceras familias para la explotación de su mano de obra. El tránsito entre casas para trabajo esclavo inició a nuestra protagonista en una intensa circularidad de migraciones entre ciudades, villas y campos del sur peruano. Por ello, y por su responsabilidad laboral iniciada a edad muy temprana, no ha podido dar proseguimiento a sus estudios: tuvo poco acceso a la educación formal.
Todo este proceso se enmarca en un contexto social transversalmente impactado por las violencias de género; además de sufrir esta realidad de la mano de sus progenitores y madrinas, Rafaela la sufrió de desconocidos. Su experiencia del “ser mujer” está fuertemente impactada por la violación sufrida cuando niña, y también por las violencias machistas que se repiten en diferentes momentos de su historia migratoria. Estas violencias de género también se manifiestan en la sobrecarga de la madre de Rafaela; en la persistencia de una responsabilidad femenina de hacerse cargo de todo el núcleo familiar, en términos económicos y de cuidados. Rafaela reproduce esta especie de prisión femenina en la que vive su madre, porque se hace cargo de sus hermanas y hermano menor.
Sin embargo, con todo lo anterior, ella ha logrado adueñarse, en alguna medida, de esta cadena de movilidad circulatoria a la que le obligó su padre cuando la donó al trabajo esclavo. Ya a los trece años, se hizo cargo de controlar su destino migratorio y decidió irse sola a Tacna. Desde entonces, es Rafaela quien decide a dónde ir y por cuánto tiempo: se lo advirtió a su fallecido marido que no estaba dispuesta a aceptar un pedido de matrimonio de un hombre que no aceptara esto. Es más, le comunicó que no aceptaría intromisiones en el uso que diera al recurso económico que resultaba de su trabajo del lado chileno de la frontera. Al hacerlo, Rafaela cruzó una frontera importante: ha logrado una autonomía económica y de movilidades impensable para la generación de mujeres de la que es parte su mamá.
Pero, simultáneamente, ella no logra romper con otras relaciones de subordinación y elige casarse con un hombre que, al igual que su papá, es alcohólico y no comparte con ella las obligaciones económicas del hogar. Cuando, sorprendida una vez más por los imponderables de la vida, Rafaela se ve viuda y embarazada, se enferma de miedo. Miedo a perder, a través de esta responsabilidad que la maternidad imputa a las mujeres como ella, sus dos principales conquistas: la libertad económica y la libertad migratoria.
Observando la historia de Rafaela detenidamente, uno se da cuenta de que la frontera chileno-peruana que cruzó por primera vez en 1997 es solo una entre tantas otras que ha debido cruzar a lo largo de su vida. Rafaela ha estado encomendada a cruzar límites en toda su trayectoria vital: algunas veces obligada por sus padres, otras veces con algún grado de elección. Y así se ha equilibrado entre las líneas que separan la infancia de la vida adulta; la relación de padrinazgo y la violencia; el campo y la ciudad; la dependencia y la autonomía económica; las montañas y la costa sur-peruana. Rafaela ha vivido experiencias que podrían ser caracterizadas como “fronterizas” mucho antes de cruzar las fronteras nacionales. Su historia nos enseña, entonces, que las fronteras nacionales no son equivalentes a los límites sociales establecidos por las jerarquías (locales, regionales e intranacionales) de clase, identidad y género. Pero nos advierte, además, que el hecho de haber cruzado tantas veces, y de forma tan apremiante estos límites, dota a las mujeres como Rafaela de cierto conocimiento y sabiduría sobre cómo sobrevivir al cruce de las fronteras entre países.
Esto nos lleva a dos interrogantes centrales: ¿Las fronteras de las naciones son análogas a los límites que diferencian cada grupo o subgrupo social internamente? ¿Qué convierte a una persona en un sujeto fronterizo?8. En nuestro caso específico, estas cuestiones están articuladas por una perspectiva de género. No nos preguntamos sobre cualquier frontera o límite social, sino centralmente sobre aquellas fronteras y límites que cruzan unas mujeres concretas, en un territorio concreto. Por esto, las indagaciones anteriores son interpeladas (y complementadas) en el presente libro por otras: ¿Cuál es el papel del género en la constitución de estas fronteras nacionales? ¿Qué hace de una mujer un sujeto fronterizo en este espacio? Y en términos más generales: ¿Solamente las mujeres que nacen en zonas de fronteras son fronterizas?
Martillando constantemente en nuestra imaginación antropológica (sociológica e historiográfica), todos estos interrogantes han tenido una importancia central para la investigación que dio origen al presente libro, formando parte de las “obsesiones circulares” que estructuran la obra. En diferentes momentos, hemos logrado contestar fehacientemente a estas cuestiones, pero nuestra satisfacción con las respuestas elaboradas nos duró generalmente poco. El avance del estudio nos fue mostrando que estas son problemáticas cuya respuesta demanda un conocimiento cada vez más articulado entre lo local y lo global, entre el pasado y el presente, entre las acciones de la gente y las limitaciones económicas y políticas (estructurales, si se quiere) que conforman diferentes contextos sociales.
Frente a esta constatación, resolvimos convertir nuestra “debilidad” –nuestra incapacidad de llegar a respuestas definitivas a estos dilemas– en una estrategia analítico-metodológica: nos propusimos volver a responder estas cuestiones una y otra vez, reelaborando nuestras posiciones cada vez que la experiencia etnográfica nos aportaba subsidios para cuestionar las ideas previamente establecidas.
Esto confiere a nuestra obra una característica narrativa particular. Los debates teóricos y nuestra posición conceptual sobre los temas que se tratan en este libro van apareciendo progresivamente en los capítulos; y con ello van siendo re-evocados en la medida que las informaciones empíricas nos habilitan a profundizar en las definiciones y vicisitudes de la relación entre género, fronteras nacionales y límites sociales9. En consecuencia, es posible que una idea más clara del cuadro general que intentamos presentar solo se pueda alcanzar cuando esté avanzada la lectura hacia los últimos capítulos. Como suele pasar cuando se visualiza un cuadro impresionista, hay que tomar algo de distancia para captar esta imagen.
El libro
Hay diversas formas de introducir un libro y hasta aquí lo hemos hecho de dos maneras distintas: iniciando a los lectores en senderos etnográficos y formulando las preguntas de investigación que sedimentan nuestra mirada analítica. Queda pendiente explicitar cómo las experiencias, temas e indagaciones se articulan a través de los capítulos, tejiendo entre ellos un hilo conductor.
Sobre lo anterior, merece la pena destacar que el libro reproduce en cada sección la dinámica circular de nuestro ejercicio crítico. Los apartados de la obra entran y salen de ciertas indagaciones, se devuelven a temas de una y otra forma, siempre intentando sumar matices a la imagen impresionista que esperamos ofrecer a lectoras y lectores.
En este sentido, el primer capítulo, denominado “Llegar a la frontera: la historia de la investigación”, busca situar la perspectiva crítica que el presente libro asume con relación a la cuestión migratoria en zonas fronterizas chilenas. Para tanto, presentaremos nuestra revisión sucinta sobre algunos de principales temas tratados por los estudios de caso de las migraciones femeninas peruanas llevados a cabo en Chile entre 1990 y 2012. También revisaremos algunos puntos fundamentales de los estudios antropológicos en el territorio del desierto de Atacama. A partir de estas dos revisiones, narraremos los sucesos que nos llevaron a realizar una investigación sobre las mujeres peruanas en Arica y detallaremos la historia del proyecto de investigación que dio origen al libro. Esto nos conducirá, a su vez, al debate sobre la propuesta metodológica que seguimos en el desarrollo del estudio, y también a las reflexiones que canalizaron nuestra atención a la frontera peruano-chilena.
El segundo capítulo, “Entre lo transnacional y lo transfronterizo”, está enteramente dedicado a una revisión de los ejes teóricos que orientan los debates sobre frontera y migración internacional en los estudios sociales contemporáneos. Lo anterior nos permitirá sintetizar la emergencia de una tensión analítica –una disidencia, si se quiere–, entre la perspectiva transnacional de las migraciones y las perspectivas de los investigadores que estudian la movilidad fronteriza, permitiéndonos, por ende, situar nuestro propio posicionamiento y nuestro enfoque de género frente a este cuadro analítico.
El tercer capítulo, “Configuraciones históricas del patriarcado en la frontera”, presenta la ciudad chilena de Arica, histórica y etnográficamente, como una ciudad fronteriza, operacionalizando a nuestra manera el concepto de “configuraciones culturales” propuesto por Alejandro Grimson (2011). Partimos contando la historia de constitución de la frontera entre Chile y Perú, detallando cómo la construcción de estos límites operó reproduciendo violencias patriarcales que tendrán un carácter estructurante durante la renacionalización de estos territorios, a partir de la guerra del Pacífico.
En “Las complejidades de la eterna primavera”, cuarto capítulo, giraremos el argumento hacia la narración etnográfica para, con ella, describir la constitución de Arica como un escenario de recepción migratoria desde fines del siglo XX en adelante. Contaremos cómo se conforman en la ciudad unos nichos laborales migratorios divididos por género, detallaremos la articulación de espacios de centralidad migratoria, y narraremos los conflictos documentales, relacionales y de género enfrentados por las mujeres. Abordaremos, además, las tensiones y contradicciones de la experiencia identitaria de estas mujeres en la frontera, promovidas por el trato racista y xenófobo que les profiere la población chilena local.
En el quinto capítulo, “El arte de trazar perfiles”, extendemos la etnografía hacia los datos cuantitativos. Apoyándonos en la síntesis de las informaciones de la encuesta que realizamos a mujeres peruanas en nuestro estudio, compondremos un cuadro más general de las vulneraciones y marginación social experimentadas por las migrantes en su trayectoria vital: desde sus familias de origen en Perú, hasta el lado chileno de la frontera.
“Configuraciones del yo en la frontera”, el sexto capítulo del volumen, aborda las contradicciones de la relación entre mujeres peruanas y locales chilenos. Aquí nuestra mirada gira hacia los procesos de constitución de la identidad. Focaliza los matices de este proceso y, al mismo tiempo, la reiteración de prácticas racistas, xenofóbicas y misóginas por parte de la población ariqueña. Analizaremos el impacto de estas relaciones en las hijas e hijos de las mujeres peruanas y en ellas propias. Nos centraremos, entonces, en las estrategias de articulación del “yo” por parte de estas mujeres, analizándolas como un elemento que les permite constituir formas de agencia a medio camino entre resistencia y subordinación.
El séptimo capítulo, “Violencias liminales”, nos lleva al carácter estructural de la violencia de género en la frontera Tacna-Arica, pero lo hace a través de los relatos de las mujeres peruanas. Para introducir coherentemente estas narraciones, realizaremos un debate teórico sobre la relación entre frontera nacional, patriarcado y violencia de género. Finalizaremos el capítulo ofreciendo una reinterpretación del debate teórico a partir de las evidencias empíricas de nuestro estudio de caso.
En “Maternidades dialécticas”, el octavo capítulo de la obra, nos centramos en la experiencia de las mujeres como madres, en la sobrecarga de las funciones productivas y reproductivas, y en la conformación de los vínculos familiares que ellas van dibujando en su constante movimiento de ir y venir entre Tacna y Arica. Nos dedicaremos a la polifonía de los relatos de las mujeres migrantes y a las escenas familiares observadas en nuestra etnografía, definiendo con ello cómo es que las sobrecargas emocionales, laborales y físicas que la maternidad implica (juntamente con el rol de proveedoras de la familia), lleva las mujeres a reproducir su propia condición de desigualdad de género. Recurriremos a las entrevistas y escenas etnográficas para mostrar también cómo la maternidad ofrece a estas mujeres, simultánea y contradictoriamente, mecanismos de resistencia y de autonomía femeninos que les otorgan la posibilidad de romper con algunos mandatos de género.
Lo anterior nos permitirá ahondar –ya en el capítulo noveno, denominado “Familias en la frontera”–, en el debate sobre las relaciones familiares y las cadenas del cuidado en las migraciones transnacionales. Apuntaremos específicamente la disidencia argumental entre estos marcos teóricos y aquellos desarrollados por los investigadores que estudian las familias circularmente migratorias en zonas transfronterizas. Aquí, recurriremos una vez más a la polifonía de voces para construir un cuadro general sobre la relación entre el género, la vida fronteriza y la dialéctica de ruptura y reproducción de la violencia contra las mujeres peruanas en estos territorios tacno-ariqueños.
Terminamos el libro con nuestras reflexiones de cierre, esperando que, con ellas, los lectores logren visualizar un articulado cuadro de la vida fronteriza y femenina en los límites entre Arica y Tacna.
1 La investigación se enmarcaba en un proyecto de tres años (2012-2015) que contó con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Chile (Conicyt). La propuesta comparaba las migraciones femeninas peruanas en cuatro ciudades chilenas: dos de ellas, Arica e Iquique, en el norte, y otras dos, Valparaíso y Santiago, en el centro del país. En el primer capítulo, contaremos la historia y los antecedentes de este proyecto.
2 Algunos de estos barrios fueron destruidos, fruto de los desalojos determinados por la política de erradicación de campamentos llevada a cabo en el primer mandato presidencial de Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014. Volveremos a este tema en el cuarto capítulo.
3 Conforme a los reglamentos de Conicyt (agencia estatal chilena que financió nuestro estudio), y debido a nuestro propio posicionamiento ético-político en relación a la investigación, los nombres utilizados en este libro son aquellos escogidos por las propias entrevistadas de cara a resguardar su identidad. Obsérvese, no obstante, que algunas de las personas entrevistadas optaron por construir para sí nombres de fantasía, mientras otras han preferido que sus relatos fueran citados junto a sus iniciales. En todos los casos, se ha atendido integralmente a las solicitudes e indicaciones de las y los entrevistados sobre qué informaciones divulgar y cuáles mantener en sigilo.
4 Los aguayos son recortes de tela coloridos, tejidos usualmente de lana de alpaca, que son usados por las mujeres aymara para transportar mercancías, animales, instrumentos y también para cargar y transportar menores.
5 Rafaela nos mencionó que esta violación fue, en realidad, perpetrada por miembros de los grupos “terroristas” que, entre 1980 y 1990, disputaron espacios de actuación y control político en los sectores rurales del altiplano peruano. En el marco de estos conflictos, las violaciones hacia las mujeres (ejecutadas por milicianos de las diferentes facciones involucradas en la contienda) se generalizaron. Reproduciendo mecanismos de acción patriarcales y racistas, las guerrillas violaban mayormente a las mujeres identificadas como indígenas (Boesten, 2008: 68).
6 Este permiso era parte de los acuerdos establecidos en el “Convenio de Tránsito de Personas en la Zona Fronteriza Chileno-Peruana de Arica-Tacna”, que fue puesto en vigor en 1983, pero a partir de una norma firmada por Chile y Perú en 1930 (suscrita en Lima, el 13 de diciembre de 1930 y promulgada en Chile el 20 de febrero de 1931, a través del Decreto 174) (Tapia y Ramos, 2013: 241). Su aplicación fue suspendida en junio de 2013. Aquellos que cruzasen la frontera bajo esta modalidad documental no estaban habilitados a ejercer actividades con fines de lucro, trabajo, profesión, ocupación temporal o permanente, ni fijar domicilio en el otro país. Tampoco podían tramitar otra forma de visa (de residencia o turismo) (Guizardi et al., 2015: 79-80). En la práctica, la mayor parte de los peruanos que trabajaban circularmente entre Arica y Tacna adherían a esta forma de documentación, ya fuera porque carecían de los documentos y recursos necesarios para tramitar otra modalidad de permiso, o porque los propios funcionarios chilenos del control fronterizo se negaban discrecionalmente a tender otras formas de visa a los peruanos (incluso cuando estos presentaban los documentos y cumplían los requisitos establecidos por la ley, como nos mostrará el relato de Rafaela). Volveremos a estos temas en los capítulos IV y VI.
7 El sur, compuesto por los departamentos de Moquegua, Puno y Tacna es de las partes más pobres del Perú. La sierra del sur peruano, donde nació Rafaela, a su vez, presenta niveles más elevados de pobreza que la costa sureña del país.
8 Difícilmente se nos podría acusar de “novedosos” al enunciar estas preguntas. Antropólogos de diversos países vienen dedicando mucha energía en contestarlas desde fines de los años 80, cuando el proceso de globalización se delineó más decisivamente y los pensadores críticos enfatizaron la importancia de repensar el concepto de frontera para comprender a los procesos sociales globalizados. Asimismo, sería inexacto suponer que se tratan de dilemas antropológicos surgidos en los 80. Su enunciación remite a debates como el de Roberto Cardoso de Oliveira (1960, 1963, 1983) o el de Fedrik Barth (1969) sobre los grupos étnicos y sus “límites”. Con todo, el hecho de que se piense sobre estas indagaciones desde hace más de tres décadas no hace de ellas un tema superado. Su formulación sigue teniendo un impacto explosivo en términos epistemológicos para la antropología, porque desafía algunos de los pilares fundadores de la disciplina en su versión más clásica, vinculada a la hegemonía de la etnografía malinowskiana: 1) la noción de un isomorfismo entre espacio y cultura, 2) la concepción de los grupos étnicos (o subgrupos sociales) como homogéneos y a-históricos, 3) la sustantivación de lo cultural y 4) la creencia en la neutralidad política (conceptual o empírica) del quehacer antropológico.
9 Pese a lo anterior, nuestro debate teórico se sedimenta en algunos puntos de partida que sintetizamos en el Capítulo II y que servirán como referencias a los desenlaces y complementaciones que van apareciendo en las secciones posteriores. Esta particular relación con la teoría también se debe a la forma como realizamos nuestra etnografía: articulada a través del Extended Case Method (ECM) y pensada en cuanto praxis. Lo anterior desautoriza la concepción de una separación bipolar y dicotómica entre lo empírico y lo teórico, empujándonos hacia una preocupación narrativa por tratar la teoría sin separarla tajantemente de los relatos etnográficos. Sobre esto, véase el Capítulo I.