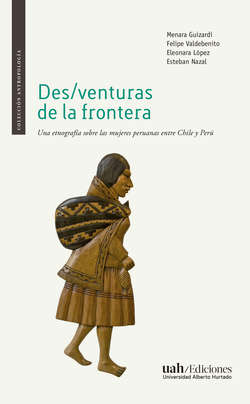Читать книгу Des/venturas de la frontera - Menara Guizardi - Страница 7
ОглавлениеCAPÍTULO I
Llegar a la frontera: la historia de la investigación
Sincerar los trucos1
Eso es un truco: un dispositivo simple que te ayuda a resolver un problema [… ]. Cada oficio tiene sus trucos, sus soluciones a sus propios problemas distintivos; la manera fácil de hacer ciertas cosas con las cuales los no iniciados tienen muchos problemas. Los oficios de las ciencias sociales, no menos que la fontanería o carpintería, tienen sus trucos, diseñados para resolver sus problemas peculiares
(Becker, 1998: 2. Traducción propia).
Desde los años 90, el estudio antropológico de las zonas de frontera viene reflexionando sobre la dimensión política de la investigación en estas áreas, relacionándola con la historia de conformación de estos espacios, con la trayectoria de los sujetos y, al mismo tiempo, con el papel que ocupan los investigadores en este intricado escenario. Sería asimétrico, cuando no epistemológicamente disléxico, pensar que la historia de los sujetos y procesos en la frontera es central, menospreciando, paralelamente, la historia particular que enmarca la presencia de los investigadores en el territorio y que condiciona sus perspectivas e indagaciones sobre él. Así las cosas, debemos partir por explicitar cómo hemos construido el proyecto de investigación que nos llevó a la frontera chileno-peruana; y, asimismo, aludiendo a la definición sagaz de Becker (1998), debemos abordar también los “trucos” empleados en él.
A este ejercicio nos dedicaremos en el presente capítulo. Lo haremos situando nuestra propuesta de investigación con relación a debates previos sobre la migración latinoamericana “en Chile” y a discusiones antropológicas sobre las movilidades y organización social indígena en el norte del país. Esto nos permitirá explicitar los puntos críticos a partir de los cuales formulamos una apuesta metodológica propia.
Por lo general, los debates metodológicos suelen constituirse de relatos descriptivos que atentan en contra de la resiliencia incluso del más voluntarioso de los lectores. Nuestra intención no es enveredarnos en una descripción de este tipo. Si insistimos en explicitar la metodología que sedimenta el libro, lo hacemos porque esta aclaración es necesaria para dar a entender nuestro enfoque y porque se trata de una formulación novedosa, en cierto sentido. La propuesta deriva de la yuxtaposición de herramientas antropológicas de por lo menos dos orígenes diferentes. Este carácter tentativo del diseño metodológico dotó el proceso de investigación de una dimensión experimental, también en relación con las prácticas de la “etnografía fronteriza”, lo que, a su vez, influenció profundamente en los resultados obtenidos2.
Sin más retrasos, deslindemos entonces la historia de cómo surgió el proyecto que da origen al libro, y sobre cómo su puesta en marcha demandó de nosotros la invención de nuestros propios “trucos” de investigación.
Santiaguismos metodológicos
Desde los años 90, la preocupación con la migración en Chile tomó dimensiones importantes, acaparando discursos comunicacionales y políticos, e inspirando una ingente producción académica (Martínez, 2003: 1; Navarrete, 2007: 179; Núñez y Hoper, 2005: 291; Núñez y Torres, 2007: 7; Schiappacasse, 2008: 23; Stefoni, 2005: 283-284). Entre los autores del presente libro, Guizardi fue la primera en adentrarse en estos temas en el país, integrándose, ya en el segundo semestre de 2011, al equipo técnico de un proyecto que investigaba las migraciones masculinas peruanas y bolivianas en las regiones mineras del territorio chileno del desierto de Atacama3.
Entre 2011 y 2012, Guizardi realizó una revisión de estado del arte de las publicaciones sobre las migraciones internacionales en Chile desde la última década del siglo XX. Recopiló setenta y seis trabajos (entre artículos, libros, tesis y capítulos) y, al revisarlos, constató que la gran mayoría de los estudios socio-antropológicos sobre el tema se había publicado solamente a partir de los años 2000. Observó también otras curiosidades sobre estos trabajos. Por ejemplo, en ellos se repetía muy frecuentemente que no habría existido migración latinoamericana relevante en Chile hasta fines de los 90, y que fue la democratización del país, junto con el ciclo de crecimiento económico que ella detonó, lo que supuestamente lo habría convertido en un destino prioritario de la migración regional4 (Araujo et al., 2002: 8; Erazo, 2009: s/n; Jensen, 2009: 106; Martínez, 2005: 109; Poblete, 2006: 184; Santander, 2006: 2).
Esta última afirmación, no obstante, parecía algo incierta y desacertada cuando los datos empíricos sobre la migración en Chile eran contrastados con informaciones de otra escala, referentes a los flujos migrantes en el contexto latinoamericano más amplio o, incluso, comparados a las estadísticas migratorias de los países vecinos. Al hacer estos ejercicios comparativos, uno daba cuenta de que Chile no se había configurado como un destino migratorio prioritario: ni en América Latina, ni tampoco en Sudamérica. En 2015, Chile ocupaba el quinto lugar entre los países sudamericanos en proporción de migrantes, detrás de Guyana Francesa, Surinam, Argentina y Venezuela (Rojas-Pedemonte y Silva-Dittborn, 2016: 10-11). Contabilizando la migración en números absolutos, el cuadro era semejante. Chile era el cuarto país en cantidad de migrantes en Sudamérica (con 469.000 personas) (UN, 2015b). El primer lugar lo ocupaba Argentina (con 2.086.000 migrantes), seguida de Venezuela (1.404.000 personas) y Brasil (713.000) (UN, 2015b). Según datos del último censo, Chile cuenta con 746.465 migrantes, lo que equivale a un 4,35 % de su población (INE, 2018) y sigue sin ser el principal destino en Sudamérica (posición aún ocupada por Argentina).
Si bien los migrantes aumentaron significativamente en Chile en números absolutos entre 1990 y 2016, diversificándose también sus orígenes nacionales, la migración sigue siendo proporcionalmente modesta en el país. Chile presentó un porcentaje de migrantes internacional del 2,3 % sobre el total poblacional en 2014 (Rojas-Pedemonte y Silva-Dittborn, 2016: 10), por debajo de la media internacional del 3,3 % en aquel año (UN, 2015a: 1), y por debajo de la media en los países autoproclamados “desarrollados” (que giraba alrededor del 11,5 %) (Rojas-Pedemonte y Silva-Dittborn, 2016: 10). Es solo en 2017 que el país supera la media internacional de migrantes en el mundo.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2004 había 857.781 chilenos emigrados (Dicoex, 2005: 11). Estos mismos organismos proyectaban que este número bordearía los 900.000 en 2016. Contrastando los datos numéricos sobre la entrada de extranjeros con los de salida de chilenos, llegamos a un cálculo matemático bastante clarificador: para cada migrante internacional en Chile, había aproximadamente dos chilenos afuera. Actualmente, esta proporción es de uno para uno.
Estos datos no permiten corroborar la idea de una invasión migratoria. El discurso de “invasión” responde más bien a imaginarios sobre la supuesta superioridad de desarrollo chileno en el contexto sudamericano, remitiendo, por ende, a las mitologías constitutivas del Estado-nación (Grimson y Guizardi, 2015: 17). Estas mitologías se reflejan, en el caso chileno, en la noción generalizada de que el país es excepcionalmente ordenado, que le constituyen instituciones nacionales serias y respetuosas, que el desarrollo económico y social chileno contrasta con el cuadro presentado por los países vecinos. Por lo tanto, que el país “sea invadido por migrantes latinoamericanos”, sería una “prueba fehaciente” de la superioridad de los valores y proyecto nacional chileno en el contexto sudamericano5.
En los trabajos revisados, se afirmaba reiteradamente, además, que esta nueva migración (notoria en Chile de los 90 en adelante) sería transfronteriza y andina (principalmente peruana), que estaba feminizada y que se dirigiría casi exclusivamente al centro del país (a la capital, Santiago). Las dos primeras de estas afirmaciones son efectivamente respaldadas por datos contrastables. En Chile, los peruanos aparecen en los censos como el colectivo nacional predominante desde 2002, correspondiendo en 2016 al 31,7 % de la migración registrada (Rojas-Pedemonte y Silva-Dittborn, 2016: 14). Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional de Chile [Casen] (2013: 7), entre 2009 y 2013, la composición de la población migrante internacional femenina pasó del 51,5 % al 55,1 %.
Pero la tercera afirmación, aquella que retrata a la migración como un fenómeno capitalino, parecía bastante cuestionable por dos razones. La primera de ellas, debido a su incoherencia con la experiencia de Guizardi y otros miembros de nuestro equipo de investigación, que vivían y hacían trabajo de campo en el norte de Chile, donde la presencia de migrantes peruanos y bolivianos era un hecho histórico y cotidiano ineludible. La segunda de ellas, debido a que, de los setenta y seis trabajos revisados, setenta y dos se apoyaban o bien en informaciones censales, o bien en estudios de caso realizados solamente en Santiago. Solo cuatro estudios habían efectivamente llevado a cabo investigaciones cualitativas o cuantitativas en otros espacios del territorio chileno. Pese a lo anterior, en estos setenta y dos trabajos se presentaban con increíble vehemencia a los resultados como válidos “nacionalmente”, “en Chile” (Guizardi y Garcés, 2014a: 231).
Desde fines de los 80, ha devenido una especie de cliché crítico en los estudios migratorios la necesidad de vigilar epistemológica, teórica y metodológicamente la reproducción de aquello que autoras como Levitt y Glick-Schiller (2004) denominan nacionalismos metodológicos, “la tendencia a aceptar el Estado-nación y sus fronteras como un elemento dado en el análisis social” (Levitt y Glick-Schiller, 2004: 65)6. En el caso específico que nos atañe, se puede decir que el exceso de foco en la migración en Santiago constituía un nacionalismo metodológico, porque sobredimensionaba el papel de la capital en la conformación de los fenómenos sociales, reproduciendo así el papel político que esta tiene en la configuración centralista del Estado-nación (Guizardi, 2016a: 9). Así, este nacionalismo metodológico se materializaría, en estos trabajos, debido a la costumbre de considerar aquello que ocurría en la capital como representativo de una realidad nacional: un “santiaguismo metodológico” (Grimson y Guizardi, 2015: 18). Este “santiaguismo” induciría estos trabajos a dos otras formas de distorsión interpretativas:
Ellos operan una transvaluación, es decir, asumen que los elementos observados en el estudio de caso –que dependen marcadamente de un contexto específico, con su específico set de relaciones, movimientos y ubicaciones– son representativos de realidades, relaciones, territorios y fenómenos más amplios de lo que realmente pueden representar, definir o significar […]. Paradójicamente, esta generalización compulsiva de lo que ocurre con la migración peruana en Santiago –la nacionalización metonímica de las conclusiones obtenidas en este contexto social determinado– termina provocando el proceso de progresivo encubrimiento, condensación y aglomeración de las particularidades contextuales del fenómeno estudiado, lo que le hace perder su riqueza particular (Appadurai, 2000: 150). En otras palabras, la contribución más pertinente de estos estudios –su capacidad de apuntar la configuración localizada, particular y única en Santiago de un fenómeno globalmente generalizado, observado en incontables ciudades del mundo, como lo es la migración internacional– es oscurecida por un mecanismo incoherente de generalización, incurriendo en otra distorsión a la que Appadurai (2000: 150) denominó focalización (Guizardi y Garcés, 2014a: 234).
Paralelamente a estas distorsiones, también producía algo de inquietud el hecho que la mayoría de los trabajos llevados a cabo en Santiago estuvieran centralmente dedicados a aspectos específicos de la dimensión femenina del fenómeno. Que no nos malinterpreten lectoras y lectores: la centralidad atribuida a la cuestión femenina está lejos de ser un problema. No solamente estamos de acuerdo con este énfasis, sino que, además, lo endosamos en nuestro estudio. Lo que nos causa cierta suspicacia con relación a estos estudios son más bien las prácticas discursivas relacionadas a las formas de enunciar a las migrantes. La mayoría de los trabajos se centraba en las peruanas que trabajaban en los servicios domésticos en Santiago, pero reiteraba los santiaguismos metodológicos al retratarlas como “las mujeres migrantes en Chile”.
Por otro lado, es posible argüir que este énfasis en las mujeres peruanas expresaba el desconcierto social provocado por su rápida entrada en el mercado de los servicios domésticos y de los cuidados –sustituyendo a las migrantes mapuche venidas del sur del país que, entre 1950 y 1980, fueron masivamente empleadas como trabajadoras domésticas en los barrios santiaguinos de clase media y alta–. Así, estos trabajos presentaban a las peruanas como el nuevo “otro etnificado” de las élites.
Estos usos semánticos terminaban invisibilizando la presencia de mujeres de otras nacionalidades, y también el empleo de las migrantes, en general, en otros sectores laborales. Además, se producía en estos estudios un silencio incómodo sobre la presencia de mujeres peruanas en el norte del país, en las zonas fronterizas con Perú. Esto empezaría a ser corregido solamente a partir de 2013, debido al esfuerzo de investigadoras como Tapia y Ramos (2013) y Liberona (2015) que, trabajando en aquellos territorios, empezarán a poner en prensa los matices de las experiencias migratorias femeninas en las fronteras nortinas chilenas. Observándose todos estos aspectos, se puede decir que los setenta y seis estudios revisados construían un tipo ideal (en términos weberianos) de sujeto migrante en Chile, que estaría distorsionado por el santiaguismo metodológico7. Este sujeto prototípico sería mujer, peruana, no-indígena, proveniente de la sierra norte del Perú o de Lima, empleada doméstica, residiendo en Santiago.
Preguntándonos si esta migración femenina peruana era realmente una novedad en territorios chilenos lejanos a Santiago, y si este perfil de migrantes sería encontrado en otras regiones del país, nos acercamos a nuevas fuentes de información. Los datos de los censos chilenos y las investigaciones historiográficas apuntaban a que nuestras suspicacias eran justificadas: los peruanos estuvieron circulando, viviendo y residiendo con regularidad y en porcentajes muy relevantes en el norte del país desde la ocupación de estos territorios por Chile, tras la guerra del Pacífico (1879-1883) (Tapia, 2012: 181)8. Las mujeres peruanas habían ejercido, desde el conflicto, un papel fundamental en la reproducción social de las familias y de los ejércitos. Historiadores y arqueólogos habían documentado de forma contundente la presencia masculina boliviana y peruana en diferentes ámbitos laborales, sociales y políticos en aquellos lares. Esto nos condujo hacia una nueva curiosidad: ¿Qué decían los antropólogos que etnografiaban el norte del país sobre la migración y presencia de los ciudadanos de los países limítrofes? Empezamos, así, una segunda etapa de nuestra búsqueda.
Nortes antropológicos
Nuestra mayor sorpresa al realizar este segundo momento del estado del arte fue el descubrimiento de que los antropólogos sociales chilenos que trabajaron durante décadas en los territorios del desierto de Atacama, habían prestado poca atención a la migración internacional y a la vida “transfronteriza”. Esto inclusive hasta completada la primera década del siglo XXI (Guizardi, 2016b). De hecho, hasta 2013, no se había publicado ningún trabajo de cuño etnográfico sobre la circularidad migratoria entre las ciudades de Arica y Tacna, por ejemplo9. Tampoco se estudiaban las articulaciones migratorias y comerciales entre las ciudades costeras chilenas o peruanas, y entre ellas y las villas altiplánicas (que, por lo general, son habitadas por población aymara), situadas en los territorios chilenos, peruanos y bolivianos que conforman la Triple-frontera Andina10.
Paradójicamente, pese a la tardanza en incorporar la observación de las fronteras nacionales en los relatos etnográficos de la vida local en estas áreas, los trabajos revisados representan una contribución considerable al establecimiento de una perspectiva antropológica crítica sobre la influencia de las mitologías de los Estados-nacionales en la imaginación, práctica y reproducción de los límites entre países en el norte de Chile. Esta contribución constituye un marco antropológico fundacional por lo menos con relación a tres aspectos clave.
En primer lugar, estas investigaciones se centran, en su mayoría, en los cambios sociales de la vida indígena dentro de las fronteras chilenas, derivando de etnografías desarrolladas junto a diversos grupos aymara, quechua y atacameño, entre 1980 y 2010. Presentan, además, una narrativa antropológica sensible a las particularidades de conformación de los contextos sociales. Con esta impronta contextualista, ellos retratan y analizan, desde una perspectiva regional, tres décadas de transformaciones políticas y económicas. Debido a lo anterior, estas obras desbordan al centralismo nacional chileno, aportando interpretaciones que desafían los argumentos producidos por la intelectualidad académica situada en la capital, Santiago. Se puede decir, además, que estos estudios antropológicos visibilizan la persistencia de los conflictos que la nacionalización violenta de los territorios del norte del país, anexados tras la guerra del Pacífico, como detallaremos en el Capítulo III, creó. Así, ellos subrayan que las comunidades indígenas –más que víctimas pasivas de las políticas de control del Estado– articulan una fundamental resistencia política, cultural, identitaria y económica. Estos estudios denotan, por lo tanto, que los grupos indígenas cumplieron un papel central en la defensa de las heterogeneidades socioculturales en estos territorios.
En segundo lugar, para producir esta interpretación “contextualmente coherente”, los antropólogos nortinos siguieron las rutas comerciales y trashumantes de los grupos aymara (Gundermman, 1998: 293), sus circuitos de viaje entre los pueblos y las ciudades portuarias chilenas y su “proceso de urbanización” (González 1996a, 1996b). Estudiaron críticamente los impactos de las políticas que fomentaron el éxodo rural en el norte de Chile (entre 1960 y 1990) (González 1997a, 1997b). Etnografiaron las nuevas formas de organización política indígena articuladas tras la migración campo-ciudad (Gunderman y González, 2008: 86; Gunderman y Vergara, 2009: 122). Analizaron con gran precisión la re-etnificación y los cambios culturales entre estos grupos (Gundermman et al., 2007), especialmente después de la adopción de la ley de reconocimiento étnico en Chile (en 1993) (Gundermann, 2003: 64-68). Abordaron la lucha por territorios y recursos naturales llevadas a cabo por los indígenas para enfrentar a la expansión de las empresas mineras sobre sus tierras (Gundermann, 2001). Finalmente, también examinaron cuidadosamente los cambios en los patrones de género y parentesco (Carrasco, 1998; Carrasco y Gavilán, 2009; Gavilán, 2002). En síntesis, estas obras plantean perspectivas no esencialistas sobre la conformación de los grupos culturales. Suponen que los colectivos indígenas del norte de Chile son comunidades translocales (en lugar de dar por sentado que están vinculados estáticamente a un territorio), que construyen activamente su etnicidad y que su vida social conlleva conflictos de género y generacionales.
En tercer lugar, estos trabajos establecen una increíble observación crítica sobre cómo los aspectos macroestructurales (nacionales y regionales) configuran la vida social de los grupos indígenas y su relación con el Estado chileno y las industrias mineras (Gundermann, 2001; Gunderman y González, 2008; Gunderman y Vergara, 2009). Debido al foco en la producción contemporánea sobre factores macroestructurales que inciden en lo cotidiano, estas obras establecieron un diálogo con los procesos históricos (aunque solamente en su corte más contemporáneo), produciendo así una tensión diacrónica en la praxis antropológica que debe ser reconocida como vanguardista en su contexto disciplinario (de entre comienzos de los 90 y mediados de los 2000).
Después de revisar estos estudios, no podemos sino preguntarnos por qué una antropología tan impresionantemente crítica había evitado discutir las migraciones internacionales y fronteras nacionales: ¿Por qué se estudiaban a las comunidades étnicas solamente adentro de los territorios nacionales chilenos? ¿Por qué no fue objeto de interés la intensa vida migratoria y transfronteriza entre espacios peruanos, bolivianos y chilenos?
Por un lado, la respuesta a estas preguntas nos demanda contextualizar los procesos políticos que impactaron el norte de Chile entre los años 70 y 90. Es imperioso recordar que las carreras vinculadas a las ciencias sociales, historia y geografía fueron cerradas por la dictadura, que no había financiación para la investigación antropológica o sociológica y que la mayor parte de las y los antropólogos que se desempeñaron en este territorio en el periodo lo hicieron con recursos alternativos, y exponiéndose a la persecución y represión política. Los alcaldes de ciudades y pueblos eran militares o carabineros designados por el gobierno dictatorial y la Doctrina de Seguridad Nacional se aplicaba con violencia en el control sobre los tránsitos entre localidades del desierto. Cualquier alusión a los temas fronterizos era considerada subversiva. En los 80, las investigaciones antropológicas se retoman, poniendo en la agenda la violencia modernizadora hacia los indígenas (ver Van Kessel, 1980). En los 90, antropólogos y antropólogas del norte grande desarrollan amplios estudios amparados por recursos del tercer sector, vinculándose así a las Organizaciones No Gubernamentales (ver Guerrero, 2018); lo que expresa la dificultad de volver a incorporar estos temas críticos antropológicos en la agenda institucional de las universidades en el proceso de transición democrática. Asimismo, varios de los estudios llevados a cabo en los cuales se retratan cuestiones que, a vistas de los militares, no eran “políticas” (como la religiosidad, las fiestas y los bailes), constituían, en realidad, formas de tratar las fronteras y de criticar los límites de su vigencia en los territorios nortinos de Chile (ver Chiappe, 2015).
Pero, por otro lado, estas indagaciones ganan una especial centralidad para nuestra perspectiva antropológica, porque el intento de contestarlas también nos remite a la construcción de los campos del conocimiento académico: a las debilidades disciplinarias de la antropología cuando es enfrentada al imperativo de comprender los fenómenos sociales que ganan vida en territorios fronterizos.
En comparación con los antropólogos, los historiadores del norte de Chile habían dedicado mucho más interés al impacto del establecimiento de las fronteras nacionales sobre la vida social de los pueblos indígenas y no indígenas. El resultado de su interés es una prolija producción historiográfica dedicada a la relación entre proyectos nacionales, campañas militares, políticas fronterizas y la conformación de la nacionalidad, etnicidad y conflictos sociales en los territorios chilenos adyacentes a las fronteras con Bolivia y Perú (Díaz, 2006; Díaz et al., 2010; González, 1994, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009a, 2009b). A su vez, también se dedicaron a comprender el proceso de “chilenización” de estos territorios (sobre el cual hablaremos en el Capítulo III); generaron así una investigación documental y etnohistórica que constituye un recurso importante para comprender la presencia boliviana y peruana en las tierras chilenas del desierto de Atacama.
Los arqueólogos también estaban más atentos a las perturbaciones que las fronteras nacionales causaban en los patrones históricos de vida en los territorios situados entre los tres países. Centrándose en las escalas temporales de larga duración –prospectando sitios de los primeros grupos humanos que vivieron en estas áreas (que datan de 10.000 a 13.000 años) e investigado el establecimiento de los Imperios Tiwanaku (500-1000 DC) e Inca (1450-1532 DC)–, los arqueólogos pusieron en prensa su consideración crítica de que las fronteras nacionales no podían darse por sentadas. Ni tampoco debieran ser suprimidas como elemento de análisis en la movilidad de los grupos sociales en el desierto (Dillehay y Núñez, 1988; Núñez y Nielsen, 2011; Pimentel et al., 2011).
La pregunta sobre por qué los antropólogos prestaban poca atención al establecimiento de fronteras nacionales y a la movilidad humana que las cruza en comparación con los historiadores y arqueólogos, tiene desde este prisma una respuesta epistemológica: se relaciona con la diferencia de perspectivas producida por el enfoque en los procesos de larga duración adoptados por los últimos. Aunque los estudios antropológicos del norte de Chile articularon las prácticas locales con los macroprocesos –derivando, como decíamos antes, en una perspectiva que historiza parcialmente lo cotidiano–, sus análisis estaban generalmente relacionados con el período comprendido entre 1980 y 2000 (décadas después que las fronteras nacionales se impusieran en estos territorios).
Este recorte temporal produjo un efecto secundario indeseado: les impidió a los antropólogos relativizar adecuadamente las formas hegemónicas a partir de las cuales las sociedades locales y nacionales construyen las categorías “nosotros” y “los otros”. Esta discusión nos devuelve a las inferencias de Fabian (2002: x): definir cómo estas categorías se producen en un momento histórico determinado (y en una localidad particular) debe ser el punto de partida para un abordaje antropológico crítico. Este ejercicio previne que los etnógrafos reproduzcan por lo menos algunas de las mitologías del Estado-nación con respecto a la supuesta homogeneidad de la comunidad nacional imaginada. Les previne, también, de asumir inadvertidamente su propia imaginación con respecto a los sujetos que estudian.
A su vez, la imaginación antropológica sobre los sujetos de estudio está profundamente influenciada por los objetos de investigación arquetípicos institucionalizados por la disciplina (Clifford, 1997; Gupta y Ferguson, 1997; Passaro, 1997). La antropología social clásica hegemonizó la comprensión de la interrelación entre las nociones de espacio, comunidad y cultura como isomórficas (Gupta y Ferguson, 1992), naturalizando la existencia de fronteras que supuestamente enmarcarían a cada grupo social en un “espacio cultural” específico (Hannerz, 1986). Esta conceptualización replegó las categorías políticas de las fronteras nacionales en la teorización antropológica de la cultura (Gupta y Ferguson, 1992), que devino hegemónica a partir de mediados del siglo XIX (Clifford, 1997).
Desde entonces, antropólogos de todo el mundo demarcaron su objeto de estudio como “los otros”, definiendo esta categoría como un grupo social diverso de aquel al cual pertenece el etnógrafo, debido tanto a una supuesta diferencia de trasfondo cultural como a la ubicación de estos “otros” en alguna localidad lejana a la sociedad de origen de los antropólogos (Weston, 1997). Inspirados en la teorización de Durkheim (1987) sobre las solidaridades mecánicas y orgánicas –la cual analiza cómo la división social del trabajo influye en la organización de las sociedades, vinculándose, simultáneamente, a las formas de interdependencia entre sus miembros–, los antropólogos entendían a sus propios grupos sociales como “sociedades”, en oposición a los grupos sociales “otrificados”, para los cuales se guardaba el sustantivo “comunidades”.
Siguiendo el argumento de Hannerz (1986: 363), este sesgo político (y etnocéntrico) hizo de la antropología una ciencia obsesionada en encontrar al “más otro entre los otros”11, y en retratar su vida social siguiendo un estilo narrativo para el cual “lo pequeño es lo hermoso” (Hannerz, 1986: 364). Entendiendo a los grupos sociales como una unidad reducida, discreta y compacta (Palerm, 2008: 60; Warman, 1970: 22), la antropología clásica eludió preguntar con exactitud la relación entre las personas y esa unidad social. Hasta la segunda década del siglo XX, la certeza de la primacía de la sociedad sobre la capacidad de acción de los sujetos conformaba una concepción antropológica sorprendentemente hegemónica. Teóricamente, esta concepción fue proporcionada por el excesivo enfoque en la cohesión y estructura social (entendida como un sistema lógico/ordenado); y en la sincronicidad de la vida social de los “otros” (Fabian, 2002: 25). La naturalización de esa idea tiene por lo menos dos consecuencias importantes. Establece una apreciación dicotómica de la relación entre personas y grupos sociales (entre agencia y estructura, como los sociólogos abordan este debate) (Comaroff, 1985); y promueve una ceguera antropológica selectiva, desalentando a los etnógrafos a tratar detenidamente la relación conflictiva entre costumbres y jerarquías sociales, y las estrategias situacionales que las personas usan para, contradictoriamente, reproducir y romper este estado de cosas (Cardoso de Oliveira, 2007: 43, 53, 62).
Los estudios antropológicos de las regiones fronterizas del norte de Chile, en la medida en que enfatizaron los grupos indígenas “chilenos” como sus principales sujetos de estudio, reprodujeron la conformación epistemológica de la antropología como una ciencia dedicada a los “otros”. Pero lo hicieron reproduciendo el imaginario nacional chileno que enuncia a los indígenas como “no chilenos” y, por lo tanto, como “otros internos” de la nación. Estos aspectos dotan dichos estudios de ciertos sesgos de nacionalismo metodológico. Pero esto no destituye el hecho de que los resultados de estas investigaciones sean una contribución sobresaliente para desarraigar esas mismas ideologías nacionales. Como reseñamos al inicio de este apartado, estos trabajos desarticulan algunas de las principales mitologías del centralismo chileno.
Pero, haciendo nuestra necesaria autocrítica, es imperante reconocer que, cuando empezamos nuestro trabajo de campo en Arica, hacia el año 2012, los fenómenos que captaban nuestra atención, que reconocíamos como “de interés antropológico”, se vinculaban casi únicamente a la presencia de migrantes de Perú y Bolivia en la ciudad. Provenientes de una generación de investigadores que crecieron en un mundo globalizado –que convirtió la transnacionalización de los Estados en un tema de constante discusión desde ámbitos económicos, políticos, culturales y sociales–, estábamos condicionados a percibir como “muy importantes” los flujos diarios de personas, bienes, sustancias ilegales, servicios, prácticas sociales y conocimiento que cruzan los territorios nacionales.
En completo contraste con los antropólogos precedentes, no podíamos ver nada más que el flujo y la conexión entre los territorios nacionales. Nuestra principal ansiedad era comprender cómo esas experiencias transnacionales y transfronterizas podían reproducirse. Una perspectiva así padece de una distorsión que podría ser designada, en antagonismo, como un “transnacionalismo metodológico”: la tendencia a exagerar los flujos fronterizos, subrayando una perspectiva de-materializadora de las comunidades (Guizardi, 2017: 27; Guizardi, 2016b: 386). Lo anterior suele llevar a los investigadores a no reconocer que los Estados-nación (y los imaginarios nacionales) siguen siendo determinantes importantes de las interacciones sociales promovidas por el neoliberalismo globalizante (Garduño, 2003: 26).
La comparación entre el tipo de distorsiones analíticas que dos generaciones diferentes de antropólogos que trabajan el mismo territorio están propensas a desarrollar, puede ayudar a formar una comprensión crítica de la relación epistemológica entre los métodos, teorías y los contextos sociales/nacionales. El punto clave aquí no son las diferencias entre las perspectivas, sino lo contrario: las distorsiones metodológicas que ambas tienden a perpetuar. Por ello, más allá de una actitud de autoexpiación con respecto a las insuficiencias antropológicas propias y ajenas, el descubrimiento temprano de los peligros de ambos tipos de distorsiones –el nacionalismo y el transnacionalismo metodológico– fue asumido como un punto de inflexión: nos impulsó a conformar un nuevo proyecto de investigación.
La aventura metodológica
Estas primeras revisiones alimentaron la formulación de tres preocupaciones críticas. La primera se vinculaba al imperativo de producir datos empíricos sobre la migración femenina peruana en otras regiones de Chile (que no eran Santiago). Queríamos contar con subsidios empíricos a través de los cuales pudiéramos indagar cuán generalizables nacionalmente eran las constataciones enunciadas por los estudios de caso ejecutados en la capital. La segunda se refería a la necesidad de pensar la frontera, las migraciones y la circularidad territorial del norte de Chile desde claves analíticas y metodológicas antropológicas. La tercera se relacionaba al interés por tensionar los imaginarios de naturalización de las identidades de “los chilenos” y sus “otros” (internos y externos).
Estas tres preocupaciones fueron los impulsos iniciales del proyecto: todo el diseño temático, mostral y metodológico de la propuesta fue armado para atender a estos imperativos. Debido a la invisibilidad del norte del país en los estudios sobre las migrantes peruanas, y pensando en cuestionar los imaginarios sobre las alteridades internas en el espacio nacional chileno, decidimos que la forma óptima para materializar nuestras preocupaciones en el diseño metodológico sería a través de una comparación sistemática. Esto con el objeto específico de contrastar la migración femenina peruana en este territorio y en el centro del país. Aquí comenzaron nuestros problemas metodológicos más entretenidos, aquellos que dan cuenta de que ni toda la buena voluntad destituye la ingenuidad analítica con la que nos adentramos al campo de estudios.
Como discute Mauss (1979: 158-162), los estudios comparados implican un proceso analítico previo, a partir del cual se delinean los fenómenos que se van a comparar y se establecen, además, las regularidades que hacen de ellos comparables en términos etnológicos. Relaciones, procesos sociales, escenas y cosas no son comparables en sí mismos. Su comparabilidad no deviene, entonces, de unas condiciones inherentes, sino y, sobre todo, de la construcción conceptual que es operacionalizada por los investigadores (Cardoso de Oliveira, 1963: 43). Obviamente, este ejercicio de construcción de regularidades comparativas no descansa en el vacío; se relaciona fuertemente con las construcciones teóricas disponibles, y también con una dimensión empírica de lo que es (o por lo menos debiera ser) ineludible. En síntesis, la construcción de los factores y elementos comparables en un estudio de caso se operacionaliza como un recorte analítico previo, y dialoga dialécticamente con la teoría y con las realidades sociales que se pretenden estudiar.
Sin establecer estas regularidades de antemano, el investigador corre el riesgo de lanzarse a la infructuosa comparación entre cosas incomparables, “entre peras y manzanas”, para aludir a un dicho muy popular en gran parte de Latinoamérica. De nuestra parte, y apoyados en las revisiones previas, ya habíamos objetivado “al norte” y “al centro” del país como los primeros recortes comparables, presuponiendo que estas áreas constituían loci más o menos concisos, y con una influencia histórica y contextual específica en la formación del Estado-nación chileno.
Establecimos también que Santiago sería nuestra referencia, porque efectivamente ya disponíamos de una importante producción científica sobre la migración femenina peruana en aquella localidad. No era nuestra intención repetir investigaciones en/de la capital chilena, en todo caso (aunque a esto nos obligaron, más tarde, las recomendaciones de los revisores del proyecto en la agencia estatal de fomento científico que lo financió). La idea era producir datos en otras regiones y contrastarlos con los hallazgos de las tantas investigaciones ya realizadas en Santiago.
Estas opciones conformaron y limitaron nuestra comparación en varios aspectos. Santiago es la principal metrópolis de Chile: esto nos hizo suponer que, para dotar nuestra comparación de una regularidad fiable, las demás áreas de investigación debieran ser ciudades. Esta decisión tenía cierta lógica, pero no dejaba de basarse en una categorización que, más que curiosa, puede incluso ser ficticia: la noción de que diferentes espacios urbanos pueden ser comparables por el hecho de que constituyen (o que nos gustaría definirlos como) una ciudad. Solo nos percatamos de cuán poco fiable es esta regularidad analítica cuando, en terreno, dimos cuenta que una de las ciudades de muestra –Arica, conforme aclararemos en el Capítulo IV– constituía una continuidad rural-urbana; y que la migración, y la vida entera en ella, era incomprensible si descartábamos de nuestro mapa cognitivo su faceta rural12. Pensamos, sobre las diferencias entre ciudades, que lo mejor sería elegir aquellas que son capitales regionales, porque el dotarse de esta condición las hacía compartir una regularidad comparativa más: concentrar los servicios públicos e inversiones estatales de la región en la que se localizan13.
Ahora bien, tendríamos entonces que definir cuántas ciudades estudiar. Nos parecía más factible abarcar una ciudad del “norte” y una del “centro” del país. La etnografía es una herramienta de investigación que requiere la presencia del investigador por períodos importantes, y esto limita la escala de lo que se puede investigar en los tres años máximos que dura un proyecto financiable14. Al mismo tiempo, había un dilema sobre la representatividad que nos preocupaba: ¿puede una sola ciudad ser aclaradora de lo que pasa en el norte o en el centro del país? Nos parecía que responder a esta pregunta con un “sí” nos haría incurrir en distorsiones metodológicas análogas al “santiaguismo”. La comparación entre norte y centro demandaba que realizáramos trabajo de campo en por lo menos dos ciudades de cada una de estas áreas, pensamos.
Seleccionamos, entonces, cuatro ciudades de muestra: Arica e Iquique, capitales de dos regiones nortinas (Arica y Parinacota y Tarapacá, respectivamente); y Santiago y Valparaíso, capitales de dos regiones céntricas chilenas (Región Metropolitana y de Valparaíso). Nuestra hipótesis inicial conjeturaba que las ciudades del norte configurarían escenarios de la migración femenina similares entre sí, influenciados por la condición fronteriza (con Perú y Bolivia) de las regiones donde se localizan. Las ciudades del centro del país presentarían, a su vez, otra realidad, condicionada por el papel de Santiago y Valparaíso en el centralismo político nacional.
Profundizando en nuestro “sinceramiento”, habría que reconocer que este recorte espacial nos produjo “vértigo antropológico”. Nos preocupaba, por un lado, su megalomanía en términos de distancia y las consecuencias logísticas que de ello derivaban. Arica, la ciudad más al norte, y Valparaíso, la que está más al sur en nuestro recorte, están separadas por unos 2.100 kilómetros por carretera y por el desierto de Atacama (que no por casualidad, pudimos comprobar, es considerado el más seco del planeta). Por otro lado, debido a nuestra revisión sobre estudios precedentes, éramos conscientes de la necesidad de historizar la comprensión de estas ciudades en cuanto contextos receptores de la migración; y también de jugar con las dimensiones macro y micro sociales de los fenómenos que moldean y que derivan de la migración femenina peruana. Esto demandaba recabar conocimientos históricos, demográficos y jurídicos para cada una de estas localidades: nos estábamos proponiendo un trabajo demasiado abarcador y no estábamos muy seguros sobre cómo hacerlo desde la etnografía. Empezamos, entonces, nuestras búsquedas por inspiraciones metodológicas que nos permitieran hacer que todos estos puntos de tensión convergieran.
En esto nos ayudó –bueno, quizás ayudar no sea la palabra exacta– la experiencia previa y obsesión de Guizardi por la yuxtaposición de dos formas de hacer etnografía: el Extended Case Method (ECM) y la Etnografía Multisituada (EM). Guizardi había trabajado en la interacción entre ellos en proyectos anteriores15, atestando el potencial de su combinación en el sentido de provocar la historización del argumento antropológico y la tensión entre macro y micro contextos.
El Extended Case Method, también conocido como Situational Analysis, fue desarrollado por Max Gluckman y sus discípulos en el marco de la Escuela de Manchester (Evens y Handelman, 2006; Frankenberg, 2006), apoyándose en los estudios etnográficos sobre procesos de colonización, migración, urbanización y conflictos raciales (y étnicos) en contextos sudafricanos (Burawoy, 1998; Frankenberg, 2006; Kempny, 2006). De inspiración marxista, enuncia al trabajo etnográfico en cuanto una praxis, destituyendo así la idea de separación entre práctica y teoría. Aboga por la realización de la etnografía en equipo y propone reorientar la metodología antropológica clásica (Burawoy, 1998: 6). En términos metodológicos, el ECM implica cuatro aspectos que lo diferencian de abordajes precedentes:
1. Supone una forma particular para el tratamiento del material empírico derivado del trabajo de campo. En vez de recortar de forma descontextualizada los ejemplos etnográficos usándolos para reforzar concepciones generales preestablecidas, se propone invertir esta relación: llegar a lo general desde las particularidades del caso (Burawoy, 1998: 5; Evans y Handelman, 2006: 5)16.
2. Se desarrolla a partir del estudio de caso de interacciones sociales conflictivas, pero la etnografía enfoca un tipo específico de casos, al que se denomina situaciones sociales (Gluckman, 2006: 17): incidentes serios y dramáticos, conflictos vividos en el marco de relaciones sociales tensas e inestables. En ellas, el etnógrafo puede observar la conexión entre coerción social y acción individual, puesto que derivan de un momento límite en el que los marcos normativos de la estructura social parecen no ser capaces de asegurar la existencia pacífica de relaciones (Evens, 2006: 53)17.
3. Con el objetivo de comprender diacrónicamente las situaciones sociales observadas, la estrategia analítica presupone establecer un diálogo interdisciplinario con los estudios históricos (Gluckman, 2006), reconstruyendo la historia social de los espacios e identificando procesos de larga duración que inciden en la experiencia cotidiana (Glaeser, 2006: 78-79; Mitchell, 2006: 29).
4. Una vez realizados los estudios de caso, el proceso analítico debe tensionar la particularidad de las situaciones etnografiadas “extendiendo” su interpretación. Esto implica contrastar los datos empíricos con la reconstrucción de la conformación económica, social y política del contexto, con la finalidad de establecer relaciones entre los factores macro y micro estructurales (Burawoy, 2009). Así, la centralización analítica de la situación social, como herramienta etnográfica de campo, requiere asumir la importancia de los contextos como cruces de fuerzas de diversas escalas que constituyen, a la vez, una historicidad propia (Burawoy, 1998: 7; Mitchell, 2006: 37-39)18.
Por todos estos aspectos, el ECM constituyó, para nosotros, la base de una perspectiva etnográfica dialéctica, fundamentalmente coherente al debate propuesto por Comaroff (1985) en sus estudios sobre contextos sudafricanos. Pero nos parecía que, para dar cuenta de la movilidad de las migrantes (en especial en las ciudades del norte chileno, dado su carácter fronterizo), sería necesario que los investigadores adoptaran formas flexibles de desplazamiento en terrero. Esto fue lo que nos llevó a adherir a las técnicas de investigación de la etnografía multisituada, fundiéndolas con el ECM.
La etnografía multisituada parte de algunas “ansiedades metodológicas” (Marcus 1995: 99) de investigadores dedicados a fenómenos de intensa movilidad –translocal y transnacional–19. Emerge de la necesidad de generar estrategias de movilidad en terreno que subviertan la operación del supuesto isomorfismo espacio-cultura que sedimenta la práctica de la observación participante (Clifford 1997; Gupta y Ferguson 1997). Marcus (1995: 106-112) apunta siete tipos de estrategias etnográficas que permitirían poner en suspenso –o por lo menos relativizar– la noción de adscripción estática del grupo social al espacio. Resolvimos combinar tres de ellas:
1. Seguir a las personas: desplazándonos hacia los diferentes espacios sociales donde las mujeres migrantes peruanas desarrollaban sus experiencias de trabajo, de inserción política, de vivienda, ocio y sociabilidad en las ciudades de muestra.
2. Seguir a los conflictos: acompañando procesos de ruptura, contienda y desacuerdo que involucraban tanto a las mujeres y hombres peruanos en sus espacios cotidianos de interacción, como también en las instituciones del Estado y junto a la población chilena.
3. Seguir a la biografía: desarrollando entrevistas de historia de vida con las mujeres migrantes peruanas y acompañando a través de estos relatos los procesos migratorios en el marco de la familia nuclear y extensa20.
No fue sin sorpresa que recibimos la noticia de que el proyecto había sido aprobado. Contando con la tranquilidad de tres años de recursos para llevar a cabo estas propuestas, formamos un equipo de trabajo21 y afinamos la fusión entre el Extended Case Method y la etnografía multisituada. Lo hicimos a través de la combinación de estrategias cualitativas y cuantitativas de investigación, las cuales ejecutamos entre 2012 y 201522. En el primer año, entre 2012 y 2013, etnografiamos varios espacios de las cuatro ciudades: residencias, hospederías, campamentos, obras asistenciales de la Iglesia católica, lugares laborales, de ocio, oficinas estatales, puestos de salud y escuelas públicas23. En el segundo año, entre 2013 y 2014, aplicamos 400 encuestas a migrantes peruanas (100 en cada ciudad de muestra)24. Entre 2014 y 2015, digitalizamos y sistematizamos los datos de la encuesta apoyándonos en softwares de información geográfica (SIG). Finalmente, contrastamos todos los datos, y nos sorprendimos una vez más al constatar que los resultados de este ejercicio contradecían varios de los supuestos iniciales que sedimentaron nuestro recorte comparativo. Es más, nos llevaron a observar algo que, hasta aquel momento, no habíamos dimensionado: la centralidad de la frontera en la conformación de una realidad femenina migrante particular en Arica.
Excepcionalidad fronteriza
Como adelantamos en el apartado anterior, los resultados obtenidos expusieron la ingenuidad de nuestros supuestos iniciales. Gracias a estos resultados, dimos cuenta de que tanto nuestras hipótesis como algunas de las asertivas que usamos para operacionalizar las comparaciones incurrían también en formas de nacionalismo metodológico. El principal de ellos era nuestra comprensión del norte y del centro del país basada en una visión homogeneizante de estos espacios y que, por lo mismo, era poco atenta a la importancia de las variaciones locales en el interior de estas áreas.
Con relación a lo anterior, y a contracorriente de nuestra suposición inicial, los perfiles migratorios y las experiencias sociales de las mujeres peruanas en las dos ciudades del norte no eran coincidentes. El cuadro encontrado en Iquique no divergía tan notoriamente de lo encontrado en Valparaíso y Santiago. En Arica, por otro lado, observamos una “excepcionalidad fronteriza”, una realidad migratoria femenina particular, abruptamente caracterizada por la desigualdad y por la violencia de género. Allí se concentraba un perfil de mujeres con trayectorias vitales muy parecidas a la de Rafaela, cuyas desventuras narramos en la introducción del presente libro, marcadas por la condensación de varios elementos potenciadores de la exclusión social. Muchas provenían de sectores rurales empobrecidos del Perú; otras tantas constituían la primera generación urbana de sus familias.
Nuestros resultados cualitativos y cuantitativos confirmaron, por ejemplo, que Valparaíso, Iquique y Santiago recibían predominantemente a mujeres originarias de sectores del norte del Perú y de la capital, Lima. El 58 % de las encuestadas en Valparaíso provenía de solo tres departamentos (33 % Lima, 15 % Ancash y 10 % La Libertad), mientras el 42 % restante era de diecisiete diferentes departamentos. En Santiago, el 50 % provenía de cuatro departamentos (19 % Trujillo, 18 % Lima, 7 % Barranca y 6 % Santa) y el 50 % restante provenía de treinta y cinco departamentos diferentes. En Iquique, el 37 % de las mujeres venía de cuatro departamentos: Lima (14 %), Trujillo (9 %), Arequipa (7 %) y Tacna (7 %). El 63 % restante, de treinta y cinco departamentos distintos. En Arica, el 33 % de las mujeres venía de tres departamentos peruanos: Tacna (19 %), Puno (12 %) y Lima (12 %). El 67 % restante tenía origen en treinta y nueve departamentos diferentes. Esto nos permitía observar también que cuanto más nos acercábamos a la frontera con el Perú, más diversificadas eran las localidades de origen de las migrantes en su propio país.
Como estos datos demuestran, aunque Iquique también recibía mujeres provenientes del sur peruano, es en Arica donde se conformaba una migración predominantemente sureña, originaria de los departamentos de Tacna y Puno. Estos territorios sufren procesos de marginalidad interna en Perú, mayormente asociados con la estigmatización étnica de su población, relevantemente compuesta por indígenas aymara.
Según Vich (2010: 158), Benza (2005: 195-196) y Méndez (1995: 15-16), la construcción de la identidad nacional en Perú yuxtapuso una asimetría jerárquica entre las identidades indígenas internas y los simbolismos atribuidos al territorio. La ideología que glorifica el pasado incaico de la nación eleva la etnicidad quechua a un estatus superior al atribuido a otros grupos. Consecuentemente, los territorios supuestamente originarios o emblemáticos de Estado Incaico (la costa y la sierra norte) adquieren un lugar privilegiado en los imaginarios nacionales, mientras la selva y la sierra del sur (asociadas a otros colectivos étnicos) se marginan25. La sierra sur será especialmente renegada dada su asociación a los aymara, que se enuncian como inferiores y subordinados en el Imperio Incaico, parte de aquello que fue el último territorio conquistado26.
Así, los resultados de nuestra encuesta nos añaden unos contornos particulares con relación a la “etnificación” de las mujeres fronterizas: en Valparaíso, 7 % de las migrantes se adscribía a una identidad indígena; en Santiago 12 % y, en Iquique, 29 %. En Arica, este porcentaje alcanzaba el 54 % (41 % se declaraba aymara). Así, recordando una vez más la historia de Rafaela con la que abrimos este libro, el hecho de que muchas de las migrantes de Arica fueran aymara nos informa sobre el tipo de fronteras identitarias que ellas han debido cruzar dentro de su propio país. Nos informa, a la par, que las migrantes peruanas “en Chile” eran predominantemente indígenas en por lo menos una parte del país, dato que contradecía las afirmaciones reiteradas por los estudios realizados en Santiago (que, generalmente, retrataban a las peruanas en el país como no-indígenas).
Al mismo tiempo, en Arica, las peruanas estaban expuestas a condiciones de mayor vulneración documental e institucional que sus connacionales en Iquique, Valparaíso y Santiago. Eran interrogadas por la policía en el control aduanero o fronterizo y en el espacio urbano (en calles y plazas) con increíble frecuencia. En los relatos sobre los cruces de la frontera chileno-peruana en Arica, abundaban narraciones sobre los excesos policiales. Abusos más intensos también fueron relatados (y presenciados por nosotros) sobre el trato recibido por otras instituciones del Estado: en los servicios públicos de salud, escuelas y oficinas que otorgan las visas y permisos de residencia. Asimismo, sus ocupaciones laborales eran más precarias: con más horas diarias (entre 12 y 16 horas), con un sueldo inferior al que obtenían las migrantes en las demás ciudades (comparándose los mismos nichos laborales), y con tratos marcadamente deshumanos y discriminatorios27. Tratos racistas, xenófobos o misóginos por parte de los empleadores fueron relatados por casi todas nuestras entrevistadas en Arica y fueron también observados por nosotros en terreno (Guizardi, Valdebenito et al., 2015: 245).
Con todo, este cuadro de excesos violentos que diferenciaba la zona de frontera de las demás ciudades del estudio retrocedía, en los relatos de las mujeres peruanas, a momentos constitutivos de su vida. La violencia cruzaba contradictoriamente los límites entre aquí y allá, entre público y privado, entre aliados y enemigos, narrándose como una experiencia transversal, vivida de los dos lados de la frontera. Este cuadro desvió nuestra atención al tema central del libro: la relación entre las violencias de género y la constitución de la agencia de las migrantes que se enfrentan a las imposiciones del patriarcado en las fronteras de los Estados-nación.
Se puede decir, entonces, que estos resultados abrieron los caminos que nos “llevaron a la frontera”. Pero la constatación de esta excepcionalidad fronteriza, si bien confirmada con la finalización del proyecto, ya nos había impactado desde el primer año de ejecución de la investigación. La etnografía y las entrevistas con las mujeres en Arica nos dieron señales claras de la excepcionalidad y gravedad de la situación femenina peruana en la ciudad; y esto nos hizo dirigir los dos años finales del proyecto hacia una profundización etnográfica del estudio de caso en la frontera chileno-peruana. El presente libro es el resultado de este esfuerzo.
Con todo, antes de invitarles a conocer el escenario de la migración femenina peruana en Arica –tarea que desarrollaremos del Capítulo IV en adelante–, es necesario situar, conforme prometimos en la introducción, algunos debates teóricos que nos han servido como puntos de partida desde los cuales diseñamos nuestra mirada etnográfica. El capítulo que sigue se dedica justamente a estas discusiones.
1 Los debates del presente capítulo fueron publicados, en versiones previas, en Guizardi, Nazal et al. (2017) y Guizardi (2016b).
2 Haciendo eco a otras de las reflexiones de Becker (1999), la omisión narrativa de los procesos metodológicos conlleva a una enajenación curiosa que, en muchos casos, genera una imagen de la investigación en la que se omiten los errores, equivocaciones y el papel de las casualidades en la consecución de hallazgos importantes. En general, esta omisión provoca también una imagen de los investigadores como profesionales capaces de controlar todo su experimento y toda su experiencia, lo que retira de la investigación su carácter más humano, más situacional y, por lo mismo, más histórico (Guizardi, 2017: 55). Nuestra insistencia por explicitar la construcción metodológica –a contracorriente de lo que normalmente desean los editores– no deviene de un capricho ingenuo: es parte de nuestra perspectiva antropológica crítica y del esfuerzo por historizar la investigación, narrándola vinculada a su propia procesualidad.
3 El estudio en cuestión fue dirigido por Alejandro Garcés (Universidad Católica del Norte, Chile) entre 2011 y 2014 con financiamiento de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (Conicyt) a través del Proyecto Fondecyt 11110246, “Etnicidad y procesos translocales en espacios de frontera: migraciones internacionales en el norte de Chile”.
4 Cabe mencionar que Chile ha contado con un mayor porcentaje de migrantes internacionales en otros momentos históricos. Por ejemplo, 1907 año en que el país presentó un 4,2 % de migrantes sobre el total de sus habitantes (Martínez, 2005; Gavilán y Tapia, 2006; Guizardi, 2016a).
5 Sobre esto, véase Grimson y Guizardi (2015).
6 Esta tendencia se expresa, más usualmente, a través de tres variables: 1) ignorar o menospreciar la importancia del nacionalismo en las sociedades modernas, 2) naturalizar o dar por sentado las fronteras del Estado, y 3) confinar el estudio de los procesos sociales a las fronteras político-geográficas de un Estado particular (Levitt y Glick-Schiller, 2004: 65).
7 El tipo “ideal” o “puro” constituía, para Weber (2006), un instrumento analítico a partir del cual establecer regularidades medibles y comparables en los procesos históricos o en las relaciones sociales. Según el autor, se trata de un recurso metodológico analítico sin paragón en la realidad. La producción de este recurso debiera darse o bien a través de la condensación de características diversas y difusas de un actor o fenómeno social en un solo elemento; o bien a través de la exacerbación de un aspecto específico de estos actores o fenómenos.
8 De hecho, en los territorios más septentrionales del país, en las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta, los migrantes llegaban a constituir en 2015, respectivamente, 7,4 %, 5,8 % y 4,6 % del total poblacional, los porcentajes más altos de todo el país (Rojas-Pedemonte y Silva-Dittborn, 2016: 12-13).
9 Los dos únicos trabajos producidos por antropólogos del norte chileno que abordaban estos temas eran una memoria de grado de antropología (Barrios Atencio, 2010) y un artículo basado mayormente en datos censales (Gavilán y Tapia, 2006). Estudios de caso cualitativos y cuantitativos fueron desarrollados primero por investigadores del lado peruano de la frontera. Sobre lo anterior, véase el excelente estudio de Berganza y Cerna (2011).
10 Estos temas solamente pasarían a componer la agenda de los antropólogos más experimentados del norte de Chile a partir de 2014 –como, por ejemplo, en Gavilán (2016) y Gundermann et al. (2014)–. Es posible afirmar que esta nueva agenda estuviera, por lo menos en parte, influenciada por la llegada de una nueva generación de antropólogos que, formada afuera de Chile, traía una mirada más atenta a los problemas vinculados a las fronteras y migraciones transfronterizas.
11 Véase también: Gupta y Ferguson (1992: 6) y Gupta y Ferguson (1997: 8).
12 La comparación analítica entre ciudades también se complejiza a partir de las distintas relaciones económicas y políticas entre ellas, considerando, en particular, la jerarquía de Santiago por sobre el resto de las localidades. El análisis debe considerar esta relación de subordinación entre ciudades como parte de los elementos sociales y culturales que afectan en el fenómeno migratorio.
13 Chile está compuesto por quince regiones que corresponden a unidades administrativas internas de la república y que cuentan con un sistema de administración más o menos autónomo (cuyos cargos ejecutivos son designados por el presidente nacional, y no por voto), aunque trabajando en coordinación con los ministerios y órganos del gobierno nacional. Las regiones tienen una ciudad capital donde se concentran las infraestructuras locales administrativas, legislativas, judiciales y ejecutivas del Estado. Además, están subdivididas en provincias y comunas, cada una de las cuales cuenta también con una estructura propia de administración local.
14 En el marco de los instrumentos de financiamiento de la investigación en Chile, la única posibilidad fiable para nuestra postulación eran los proyectos “Fondecyt de Iniciación”, convocados por la Comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Chile (Conicyt). Para el año 2012, cuando postulamos, solo se aceptaban propuestas de hasta tres años de duración. Así, más allá de las razones estrictamente científicas, los recortes de investigación atienden a aspectos muchísimo más llanos de lo que por lo general nos gusta a los investigadores reconocer (Becker, 1998).
15 Véase Guizardi (2017).
16 Esto conlleva que el tratamiento teórico de la etnografía debe desarrollarse a partir del terreno, usándose reflexiones previas como puntos de partida a ser cuestionados por el proceso etnográfico. En el presente libro, pese a que hayamos partido de un debate teórico que explicitaremos en el Capítulo II, nos devolveremos a la formulación de la teoría a lo largo de todo el texto.
17 En consecuencia, estas situaciones obligarían los sujetos a “situarse”, esto es, a paradójicamente tomar partido restringiendo su acción a una interpretación específica de los valores (Guizardi, 2012). Estas situaciones enseñan cómo los sujetos son constreñidos a adherirse a posturas, identidades y valores, pero movidos por el interés de solucionar sus propias necesidades y deseos (Evens, 2006: 53). Dicha perspectiva nos permite, entonces, establecer una mirada atenta a la relación contradictoria entre agencia y estructura, conformando así uno de los ejes fundamentales de nuestro enfoque etnográfico (al cual definiremos, ya con más embasamiento empírico, en las consideraciones finales del libro). Coincidimos, así, con la perspectiva de Cardoso de Oliveira (2007: 53-56) de que las situaciones sociales engendran formas fricción relacional (contradictorias y dialécticas) entre grupos y personas. Por lo mismo, permiten acceder a la identidad en su faceta más procesual.
18 Esta reconstrucción contextual debe ser tanto un punto de partida (Burawoy, 2009: 72) como un punto de llegada del estudio (Mitchell, 2006: 39). El ECM se inicia con esta reconstrucción interdisciplinaria del contexto, luego camina hacia la experiencia etnográfica del caso y, en un tercer momento, contrasta los resultados de estos dos ejercicios, produciendo una “extensión” analítica del dato etnográfico y permitiendo la elaboración de algunas generalizaciones explicativas (Mitchell, 2006: 37). Esta máxima metodológica ha otorgado el hilo conductor del presente libro: los capítulos ilustran este proceso y están temáticamente ordenados de acuerdo a él.
19 Estas ansiedades serían de tres tipos: 1) la de testear los límites metodológicos de la etnografía; 2) la de disminuir la asimetría de poder que la figura del antropólogo construye en terreno; y 3) la de operar una deconstrucción progresiva de la idea de subalternidad del sujeto de estudio (Marcus 1995: 99).
20 Las restantes estrategias propuestas por la etnografía multisituada son: seguir los objetos, seguir la metáfora, seguir la trama, historia o alegoría y, finalmente, el desarrollo de una etnografía estratégicamente situada (Marcus, 1995: 106-112).
21 Dadas las dimensiones de la propuesta, el equipo estuvo conformado por un total de dieciséis investigadores. La coordinación de un equipo así engendra sus complejidades, muchas de las cuales vinculadas a las propias trayectorias profesionales de los investigadores. Debido justamente a estas trayectorias y sus imperativos, algunos de los colaboradores han podido ir formando parte solamente de momentos específicos del proceso. Estamos agradecidos de todos estos colegas con quienes compartimos varias experiencias en terreno y varias publicaciones. Entre ellos hacemos especial mención a Arlene Muñoz, Grecia Dávila, Orlando Heredia, Tomás Greene, Katherine Navarro y Maximiliano Farris, cuyas labores fueron centrales para el desarrollo del proyecto y del presente libro.
22 Agradecemos a la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Chile que financió esta propuesta a través del proyecto Fondecyt 11121177: “Conflictos de género, inserción laboral e itinerarios migratorios de las mujeres peruanas en Chile: un análisis comparado entre las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Valparaíso”.
23 Específicamente en Arica (ciudad cuyo material cualitativo será retomado detenidamente a lo largo de este libro), realizamos ochenta y siete entrevistas en profundidad. De estas, treinta y dos son historias de vida a mujeres peruanas. Las otras cincuenta y cinco constituyen entrevistas semiestructuradas a hombres migrantes peruanos (diez); a mujeres bolivianas que compartían con las peruanas residencia en campamentos (seis); a líderes comunitarios de los barrios de concentración migrante (tres); a personal de las ONG y funcionarios de los centros de salud y educacionales que atienden a migrantes (veintiuna); y a mujeres peruanas en la cárcel de Acha (quince). Registramos, además, alrededor de 250 fotografías etnográficas y recopilamos relatos de terreno para todo el período en campo.
24 La encuesta tensionaba y complementaba los resultados cualitativos del primer año. Contenía 106 preguntas divididas entre doce ámbitos de indagación: 1) información sociodemográfica; 2) desplazamientos e itinerarios migrantes; 3) educación y acceso a la educación formal; 4) ocupación laboral; 5) situación conyugal; 6) situación residencial; 7) situación documental; 8) maternidad, hijos y familia; 9) remesas a origen; 10) relaciones de género; 11) experiencias de violencia y 12) razones para migrar.
25 Estos patrones han convergido en la configuración de una “realidad discursiva” (Vich, 2010) que reproduce la ideología (evolucionista y racista) de que la sierra sur cobija a grupos sociales con “una cultura inferior”, caracterizada por la “barbarie” y por la ausencia de “conocimientos valorables”. De lo anterior, resulta también la noción de que esta región constituye un área “desconocida”, “incontrolable” y “violenta” (Vich, 2010; Tamagno, 2003; Jiménez, 2012), en la cual ni la modernización, ni el capitalismo logran penetrar (Vich, 2010: 37). Así, la sierra sur tiende a ser aislada del proyecto de desarrollo estatal peruano; a través de este proceso se establecen imaginarios que separan jerárquicamente un área al que se entiende como el “Perú oficial” (conformado por la costa y la sierra norte), y un territorio al que se asume como el “otro Perú” (conformado por la sierra sur) (Jiménez, 2012). En suma: estos procesos yuxtaponen el contenido étnico al imaginario territorial en la conformación de las alteridades históricas y paradigmas étnicos nacionales peruanos.
26 Este imaginario sedimenta, además, el contraste identitario entre peruanos y bolivianos. En Perú, los bolivianos son generalmente asociados a la sierra sur y etiquetados ideológicamente como adheridos a una etnicidad inferior.
27 En Arica, el trabajo desprovisto de cualquier derecho social (contribución para la jubilación, seguro de salud, vacaciones o seguro de vida) era la regla, mientras en Valparaíso y Santiago constituya casi una excepción entre las mujeres encuestadas.